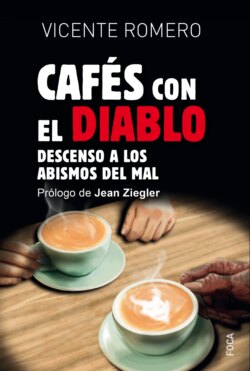Cafés con el diablo
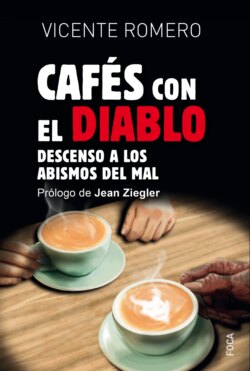
Описание книги
"Cafés con el diablo describe algunos abismos del mal entre los que ha transcurrido y aún transcurre nuestra existencia, a los que sólo nos asomamos de forma ocasional y somera en reportajes de televisión y artículos de prensa, cuya brevedad –y, últimamente– escasez no nos permite mantenernos conscientes de su gravedad ni, por tanto, combatirlos. En sus páginas se refleja el horror de los delitos de lesa humanidad de los que Vicente Romero ha sido testigo a lo largo de los años en escenarios tan distintos como las tiranías del Cono Sur americano, la barbarie yanqui en Vietnam, la locura de los Jemeres Rojos en Camboya o las atrocidades de la actual «guerra contra el terrorismo».
Se trata de un libro insólito, fascinante –como afirma Jean Ziegler–, en el que el autor teje sus propias experiencias con entrevistas personales a algunos de los peores administradores del mal de la historia más reciente: criminales de lesa humanidad, genocidas, torturadores y asesinos en masa, diablos que se expresan con escalofriante frialdad ante un periodista que saben enemigo. Y junto a estos arrogantes centuriones, despiadados dirigentes políticos y altos funcionarios, convencidos todos de cumplir una misión histórica…, figuran sicarios obedientes, subalternos amedrentados ysoldados opolicías disciplinados.
Cafés con el diablo ofrece una información movilizadora sobre una realidad que estamos obligados a conocer. Porque traicionar la memoria de las víctimas del horror es traicionarnos a nosotros mismos."
Отрывок из книги
foca investigación
Cafés con el diablo
.....
Los periodistas chilenos habían quedado divididos en dos categorías: cómplices de la dictadura o perseguidos por ella. Los corresponsales extranjeros se enfrentaban a innumerables dificultades y fortísimas presiones oficiales que obstaculizaban su trabajo. Las mismas que tuvimos que arrostrar los enviados especiales cuando, al amanecer del 19 de septiembre, nos permitieron entrar en Chile en un vuelo chárter desde Buenos Aires, pese a que las fronteras permanecían clausuradas. Lógicamente, la Junta Militar no quería facilitar la información sobre sus atropellos. Nuestras crónicas tenían que alimentarse de los escasos datos que nos facilitaban Cruz Roja, la morgue o las embajadas –desbordadas por solicitantes de asilo– para contextualizar evidencias puntuales, como la aparición de decenas de cadáveres en las orillas del Mapocho o entre las callampas[14] del cinturón obrero de Santiago. La represión y el miedo se hacían visibles en las calles, ocupadas por las tropas; en barrios enteros, acordonados por soldados fuertemente armados; en los masivos registros domiciliarios y las detenciones constantes; en las requisas de volúmenes en las librerías; en algunas iglesias, cuyos parroquianos rezaban entre lágrimas; en los disparos que se oían durante las noches, cuando Santiago era una ciudad fantasma; en el silencio de gentes que caminaban siempre apresuradas, desde que el toque de queda era levantado con el amanecer hasta que volvía a caer con la tarde; incluso en el vestir, ya que no había mujeres con pantalones ni hombres de pelo largo o sin corbata. Y, sobre todo, en los alrededores del Estadio Nacional, al que en vano acudían personas desesperadas en busca de alguna información sobre sus familiares detenidos. Porque el uso que los centuriones habían dado a sus instalaciones era un secreto imposible de guardar.
El sábado 22 de septiembre, las autoridades militares organizaron una visita de periodistas al Estadio Nacional para mostrarnos «las buenas condiciones en que se encontraban los presos». Sería una experiencia demoledora, pese a las muchas precauciones adoptadas por los uniformados que nos escoltaron. Casi al mismo tiempo que nuestro autocar, llegó a las puertas del recinto deportivo un vehículo celular repleto de prisioneros. Los soldados les hicieron bajar a culatazos, sin ahorrar en malos tratos pese a la presencia de fotógrafos y cámaras de televisión de todo el mundo. «Esto es precisamente lo que debemos evitar que ocurra», comentó un oficial dirigiéndose a sus hombres. Nos condujeron directamente al terreno de juego, ocupado por soldados que apuntaban sus armas automáticas a las gradas, desde las que nos miraban centenares de presos con ojos asustados. Aunque nos prohibieron aproximarnos y entablar conversación con ellos, se produjeron breves diálogos cortados por la amenaza de los fusiles. Al principio, los reclusos guardaron silencio, pero enseguida se dirigieron a nosotros con peticiones elementales, como que insistiéramos en que la Junta Militar acelerase sus trámites –porque algunos llevaban más de una semana esperando ser interrogados– o que les facilitaran aspirinas y papel higiénico. Muchos gritaron nombres y números de teléfono, para que comunicáramos a sus familias que se encontraban vivos. Otros trataban de llamar la atención de los camarógrafos de la televisión chilena, con la esperanza de ser vistos e identificados en los noticiarios. Lo único que podíamos hacer por ellos era filmar sus rostros, apuntar sus nombres y teléfonos, y lanzarles los paquetes de cigarrillos, mecheros e incluso caramelos y chicles que llevábamos en los bolsillos.
.....