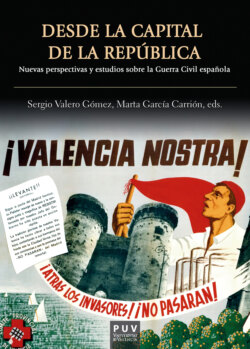Читать книгу Desde la capital de la República - AA.VV - Страница 9
ОглавлениеLA GUERRA DE LA RETAGUARDIA: DIVERGENCIAS REVOLUCIONARIAS
José Luis Martín Ramos
Universitat Autònoma de Barcelona
Uno de los lugares comunes más extendidos en la historia de la guerra civil, y muy particularmente por lo que se refiere a Cataluña, es el que la divide en dos etapas: antes y después de los sucesos de mayo de 1937; y, a renglón seguido, el relato histórico se centra en la primera de ella, menospreciando –excepto para los principales acontecimientos militares: primera invasión de Cataluña por los sublevados, batalla del Ebro, y segunda y definitiva ofensiva– toda la segunda etapa. Ese lugar común es consecuencia de la pretensión de un enfrentamiento en la retaguardia entre un proyecto revolucionario, impulsado por los anarquistas y el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), y su réplica contrarrevolucionaria por parte del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Resuelto el enfrentamiento en mayo de 1937 con la derrota de los primeros, lo que viene después se considera poco más que un trámite militar, de desenlace inevitable, en el marco de un triunfo de la contrarrevolución o del fin del impulso revolucionario de julio de 1936; en otros términos, el fin de la política en la retaguardia catalana, subrayado por la insidiosa afirmación de un control comunista creciente –del PSUC– y la subordinación de Cataluña, y de la República, a los intereses de la URSS, en general, y de Stalin, en particular.1
Ese relato, que no refleja en absoluto la realidad, desprecia el hecho de que la segunda etapa es la más larga y en última instancia la decisiva de la guerra; que la guerra dura más de dos años y medio, en su naturaleza y en su evolución fáctica, y la dinámica y la confrontación política interna en la retaguardia también, y no solo los diez meses y medio que van de julio de 1936 a mayo de 1937. No cae en la cuenta de que la revolución, los procesos revolucionarios, siempre ha sido un hecho histórico que no tiene propietario único; ni en la inglesa, ni en la francesa ni en la rusa podemos sostener que hubo «una» revolución en el sentido de «un solo proyecto» revolucionario, ni siquiera un solo protagonista social o un solo agente organizado. Y, lo que es peor, falsea el proceso histórico de la sublevación militar y fascista y de la guerra civil, el hecho incontestable de que la propuesta y la acción contrarrevolucionaria correspondió a los sublevados. En el campo republicano, en Cataluña, la formulación de propuestas revolucionarias como respuesta a la sublevación y consecuencia de su derrota en ese territorio, tampoco fue única, ni predicha o prefijada, sino plural; puestas en práctica con la correspondiente diversidad de teorizaciones legitimadoras y el desarrollo de políticas diferentes, en congruencia con el contenido concreto de sus proyectos revolucionarios.
Esa pluralidad de proyectos, en la circunstancia extrema de una guerra civil, de una lucha a todo o nada, generó una intensa dinámica política notablemente conflictiva, por más que pudiera haber puntos de encuentro y momentos de compromiso, que llevó en el extremo a los enfrentamientos de mayo de 1936; una dinámica de conflicto que respondía y era a su vez condicionada por la evolución de la guerra y su incidencia efectiva sobre la población y el territorio catalán. La intensidad del conflicto político no se redujo después de mayo de 1937, cambió de protagonistas principales y de formas e instrumentos; e incluso se elevó y se hizo más compleja con la instalación del Gobierno de la República en Barcelona, octubre de 1937, y la conversión de la retaguardia catalana en principal retaguardia política de la República. La historia política de la retaguardia no se dividió en esas pretendidas dos etapas, una de afirmación y otra de negación; expondré aquí que en una primera aproximación puede considerar por los menos cuatro, y aún la última de ellas sería susceptible de dividirse.
DE JULIO A NOVIEMBRE DE 1936. SUBLEVACIÓN, RESPUESTAS REVOLUCIONARIAS Y PACTOS
La derrota de los sublevados en Barcelona, que determinó el desenlace en toda Cataluña, fue producto de la acción coincidente de las fuerzas de orden público, bajo el mando de la Consejería de Gobernación del Gobierno de la Generalitat, y los militantes de las organizaciones obreras, y en menor medida también las republicanas, que fueron sumándose a la lucha de manera creciente, a medida que pasaban las horas y los sublevados perdían iniciativa y quedaban sitiados. En el transcurso de los acontecimientos, del 19 al 21 de julio, el protagonismo de las fuerzas armadas, sufriendo bajas sin poder reponerlas, decreció al contrario del de los obreros que acabaron controlando las armas de los cuarteles y con ellas las calles de la ciudad. El resultado no solo fue el de la derrota de la sublevación, sino al propio tiempo un nuevo escenario social y político, imprevisto, de retroceso de la capacidad de control de las instituciones de gobierno y de fragmentación del ejercicio del poder, reclamado por centenares de comités territoriales y sectoriales constituidos durante y después de la lucha. Lluís Companys, Presidente de la Generalitat, consciente del cambio de escenario, propuso a las organizaciones sindicales y a las políticas del Frente Popular un pacto: constituir un Comité que asumiera la organización de la continuidad de la lucha, dirigida a renglón seguido hacia Zaragoza –donde sí habían triunfado los rebeldes–, y regulara la actividad de los comités y los hombres armados, mientras el Gobierno de la Generalidad mantenía en sus manos la administración civil. Contra ese compromiso, García Oliver, líder hasta entonces del Comité de Defensa de la CNT, propuso aprovechar el control de las calles por los obreros armados para proclamar la revolución social, pero su posición no tuvo eco y se materializó el pacto propuesto por Companys, si bien no en los términos que habría querido Companys, de subordinación del Comité a su autoridad, sino en los que impusieron las organizaciones obreras, de horizontalidad.
Entre el Comité Central de Milicias Antifascistas –que así se denominó finalmente– y el Gobierno de la Generalitat se configuró una dualidad de funciones, en la cual el CCMA asumió algunas que iban más allá de la promoción de la movilización miliciana y la lucha contra los sublevados en el frente de Aragón; en particular funciones de represión interna y la puesta en marcha de un nuevo sistema de abastecimientos de la población, sobre la base de la red de comités. No hubo, empero, dualidad de poder; por más que aquella actuación en la represión interna produjera conflicto, tanto más cuanto que las fuerzas de orden público estaban desarboladas de hecho y en parte movilizadas hacia el frente, lo que proporcionó una completa libertad de acción a las patrullas más o menos vinculadas a las organizaciones y una parte de ellas, las de Barcelona, teóricamente subordinadas a la autoridad del CCMA. A pesar de todo, este último no se alzó como contrapoder de la Generalitat; lo que es más, ni el Gobierno ni el CCMA, a pesar de la voluntad enfática de llegar a asumir esa centralidad que proclamaba, pudieron sustraerse e imponerse a la fragmentación del poder que significó la multiplicación de comités que, por su parte, tampoco llegaron a constituir una red general ni siquiera de coordinación. Esa insólita dispersión de la autoridad, prolongada a lo largo del verano, se vio favorecida por la creencia de que la guerra sería corta, así como por el hecho de que esta se mantuvo fuera del territorio catalán, sin afectar masivamente a la población catalana, con lo que no hubo sobre aquélla razones de fuerza mayor que obligaran a superarla y a imponer criterios firmes de unidad y de recuperación, aunque fueran limitadas a criterios de centralidad y autoridad en la toma de decisiones.
En esa etapa inicial, la lucha contra el faccioso se extendió, individual y colectivamente, a la lucha contra el sistema económico y social del que había sido base social dominante; la persecución del propietario, del patrón o del amo y la lucha contra el sistema de propiedad. La respuesta antifascista fue interpretada por todos sus protagonistas como una respuesta propositiva de transformación de las estructuras económicas, sociales y políticas existentes. La derrota de la sublevación produjo, estimulada por la dispersión de la autoridad y la fragmentación del poder, una reacción revolucionaria. Una en términos generales, pero diversa, plural, en sus contenidos y protagonistas. Los anarquistas y el POUM la entendieron como una revolución específicamente proletaria, fundamentada en el nuevo poder miliciano y patrullero –en la cuota de poder que habían obtenido–, con un programa colectivista –de colectivización sindical, hay que añadir– de todos los medios de producción y distribución; aunque diferían desde luego en el papel del partido político y del estado, ateniéndose el POUM a una lectura que pretendía ser ortodoxa del leninismo, algo que los anarquistas, obviamente, no podían compartir. Por otra parte, esa revolución proletaria era también concebida de manera diferente en el propio campo anarquista, en el que el proyecto del estado sindical no era el mismo que el de la confederación libre de los comités.
Esas concepciones –insisto en su heterogeneidad– de la revolución proletaria no era lo mismo que la revolución popular defendida por el PSUC, que constituía una prolongación de la propuesta frentepopulista, evolucionada de táctica de defensa ante el avance del fascismo a, tras la sublevación, programa de transición hacia el socialismo sobre la base de la alianza del proletariado, el campesinado pobre y no propietario, y segmentos de las clases medias que compartían el antifascismo y podían compartir la etapa de transición. Esta revolución popular no solo era frentepopulismo político. Había de asumir un programa de compromiso de intereses, que podían llegar a ser contradictorios, pero no antagónicos, entre clases trabajadoras, jornaleros del campo, pequeños propietarios de la ciudad y del campo y cuadros, técnicos y profesionales; por lo tanto, el punto de encuentro no podía ser el colectivismo sindical –ni el colectivismo, a secas–, sino una combinación de propiedad colectiva, pequeña propiedad privada, cooperativismo y propiedad pública, municipal o nacional. Ese era un programa diferente al de la CNT-FAI y al del POUM, pero no era un programa contrarrevolucionario, sino el de una revolución diferente, en sus términos y plazos. Y resultaba, además, un programa más adecuado para dar respuesta a la guerra, cuando éste dejó de ser la soñada rápida victoria del antifascismo, y se convirtió en un prolongado conflicto civil, todavía más complejo de lo que habitualmente son los conflictos civiles, por las implicaciones internacionales directas, no ya en el conflicto, sino en el sentido de su desenlace.
En esa pluralidad de propuestas revolucionarias, cabe incluir también la concebida por ERC, al menos hasta la primavera de 1937, no en los términos de cambio social –en que lo hacían la CNT, el POUM y el PSUC–, sino de cambio político combinado con un plan de reformas sociales; estas últimas encontraban inicialmente en el mundo campesino una amplia coincidencia –no total– con la propuesta de revolución popular del PSUC. Cambio político focalizado en una redefinición federal, y si llegaba a ser posible confederal, de la organización de la República, volviendo a su deseo inicial –de ERC– del 14 de abril de 1931; y cambio social, centrado en la defensa de la pequeña propiedad y rechazo del monopolio capitalista.
Todos esos proyectos se fueron concretando durante el verano, y aplicando parcialmente en la medida en que cada uno de sus defensores tuviera mayor o menor fuerza para imponerlo; sin que ningún poder central, institucional, ni siquiera ninguna autoridad, pudiese hacer otra cosa que contemplar el proceso disperso y contradictorio de transformaciones de hecho. Los sindicatos, muy particularmente la CNT, llevaron a cabo por cuenta propia colectivizaciones en la industria y el comercio; los rabasaires, y los arrendatarios en general, se posesionaron de las tierras y el producto que de ella obtenían, dejando de pagar sus rentas a los arrendadores; los inquilinos de fincas urbanas, con los sindicatos de la construcción de por medio, dejaron de pagar también los alquileres y pusieron en manos de aquellos –unos por convicción, otros porque no tenían otro remedio– el mantenimiento de las fincas urbanas; las patrullas marginaron por completo, en el control del orden interno, a las fuerzas de orden público, que solo subsistían en los cuarteles de las capitales de provincia; el Gobierno de la Generalitat, acuciado por la caída de los impuestos, que dejaron de pagarse, intervino los depósitos estatales de líquido y valores existentes en Cataluña, en las sucursales del Banco de España y del Ministerio de Hacienda, «confederalizando» de hecho las finanzas públicas. No obstante, de la misma manera que la multiplicación de comités no llegó a articular una nueva estructura administrativa y de poder general, la multiplicidad de cambios –en buena medida más reactivos que propositivos– en la base económica, en la seguridad interior o en las relaciones con la República, no alcanzaba a configurar un nuevo sistema y sí a generar nuevas tensiones, ahora en el seno mismo del antifascismo, de los sectores sociales que le daban soporte y de sus agentes políticos y sindicales.
El pacto de julio entre la Generalitat y las organizaciones antifascistas fue deteriorándose, desbordado por la dispersión de iniciativas y los cambios que se iban produciendo. Ninguno de sus dos polos, ni el Gobierno de la Generalitat ni el Comité Central de Milicias Antifascistas, consiguieron imponerse y por ellos mismos dar respuesta firme a la evolución de la situación, y ni tan siquiera consolidarse en los propios ámbitos que se adjudicaban, sumando a la fragmentación del poder y la toma de decisiones una creciente interinidad por parte de quienes estaban, teóricamente, en la cúspide. El CCMA no consiguió imponer su autoridad en el mundo de los comités, aunque lo intentó, ni entre las columnas milicianas de las que tuvo que limitarse a ser un promotor en compañía de las organizaciones antifascistas. Y la Generalitat no pudo sacar adelante la iniciativa, promovida por Companys y el PSUC, de recuperar autoridad formando un nuevo gobierno de corte frentepopulista, con el apoyo o el acatamiento de los sindicatos, con Joan Casanovas como Conseller Primer; no duró ni una semana en el tránsito del mes de julio al de agosto, derribado por la presión de una parte de la CNT (García Oliver) avivada por una maniobra política personal de Tarradellas. Desde comienzos de septiembre, la confirmación de que la guerra sería larga –tras el éxito del puente aéreo, servido y protegido por Hitler y Mussolini, que trasladó a la Península las tropas de África bajo el mando de Franco– dejó en evidencia que la interinidad no podría mantenerse y que era necesario un nuevo pacto político, que actualizara el improvisado en julio.
El segundo pacto tuvo dos componentes: la formación de un gobierno de la Generalitat de unidad, con Tarradellas como Conseller Primer en el que se integraban todas las organizaciones presentes en el Comité Central de Milicias Antifascistas, que se autodisolvía al propio tiempo; y el desarrollo por el nuevo ejecutivo de una política de recuperación de la autoridad institucional, tanto por lo que se refería al propio gobierno catalán –acatado por todas las formaciones que estaban representadas en él– como a los gobiernos municipales, con la disolución de los comités locales y la plena reposición de los ayuntamientos, con una nueva composición que ya no podía ser la surgida de las elecciones de 1934, y que fue, finalmente, la misma que existía en el Gobierno de la Generalitat. A ello se añadía la voluntad de acordar un programa de gobierno sobre las transformaciones en la estructura económica, la «nueva economía», el control del orden interno con el fin de la intensa violencia de retaguardia padecida en el verano, y la reorganización militar de las milicias y formación de un nuevo ejército, sumándole los contingentes producto de la movilización de las quintas más próximas. Esta última voluntad se concretó en el pacto previo entre la CNT, la FAI, el PSUC y la UGT, formalizado en el comité de enlace constituido por las cuatro organizaciones, asumido como programa propio por el Gobierno de la Generalitat y presentado públicamente por aquellas en el mitin de La Monumental, el 25 de octubre. Sus puntos principales eran: un compromiso sobre la política de colectivizaciones, que dejaba a salvo un segmento menor de pequeña propiedad sometida al control obrero e introducía una intervención supervisora de la Generalitat, cuyas formas y alcance habían de ser desarrolladas; la subordinación de las patrullas locales a los nuevos gobiernos municipales y del importante Cuerpo de Patrullas de Barcelona a una Junta de Seguridad Interior, integrada en la Consejería homónima; la recogida de armas largas y de guerra en la retaguardia para ser transferidas al frente; y el impulso de un Ejército Popular de Cataluña, que se coordinaría con el de la República.
El pacto de octubre fue el arranque para conseguir un punto de encuentro entre los diversos proyectos revolucionarios y una política de guerra unitaria; no obstante, su ejecución se enfrentó desde el primer momento a obstáculos múltiples: el rechazo de una parte de las bases anarquistas al compromiso sobre la colectivización; la falta de concreción sobre la reorganización económica y social del campo, donde se producían importantes enfrentamientos entre colectivistas y partidarios de la explotación familiar; la resistencia de las patrullas a someterse a la autoridad del Conseller y el mantenimiento de un contingente importante de hombres armados y organizados en comités de defensa o en organismo patrulleros; y la resistencia general a la incorporación a filas abonada por la CNT y el POUM, que seguían defendiendo un modelo miliciano y temían que fuera desbordado por una masiva incorporación de levas. En la segunda mitad de noviembre, el gobierno de unidad entró en lo que uno de sus componentes, Vidiella, del PSUC, calificó de «crisis de ejecución» y este último partido empezó a tomar la iniciativa, reclamando un cambio de gobierno que garantizara el cumplimiento del pacto de octubre.
DE DICIEMBRE DE 1936 A MAYO DE 1937. EROSIÓN IRREVERSIBLE DEL PACTO, DEBILIDAD INSTITUCIONAL Y ENFRENTAMIENTO ARMADO
La crisis de ejecución no consiguió resolverse. El extraño episodio de finales de noviembre que involucró a Joan Casanovas y al Director General de Seguridad, Rebertés, en una hipotética conspiración contra Companys, el gobierno de unidad y la CNT, prolongó la supervivencia del ejecutivo en crisis y facilitó a Tarradellas recuperar la iniciativa frente al PSUC, con el apoyo de la CNT. El problema de ejecución residía fundamentalmente en los comportamientos de una parte importante de esta última organización, en la que avanzaban las posiciones contrarias a la participación gubernamental y al cumplimiento del programa de octubre. No obstante, Tarradellas aprovechó que el propio PSUC estaba entonces en plena campaña contra el POUM –por sus críticas a la URSS, a los procesos de Moscú, pero también por las que hacía al pacto de octubre, en el que no había participado al haber sido excluido, contra su deseo, del comité de enlace de las organizaciones obreras– para focalizar en la exclusión del POUM del gobierno, reclamada por el PSUC, la resolución de la crisis. El PSUC cayó en la maniobra y aceptó un cambio de gobierno, en diciembre, en el que no se asumía por parte de la CNT ninguna garantía sobre la ejecución de los acuerdos por sus bases y en el que la CNT incrementaba su peso específico al asumir la Conselleria de Defensa, que pasó a manos de uno de los más fervientes defensores del modelo miliciano, Francisco Isgleas, al tiempo que mantenía el control de la de Economía, clave para interpretar el desarrollo del decreto de colectivizaciones.
El POUM podía haber sido una voz discrepante con el pacto de octubre, dentro y fuera del gobierno, y una de las «crisis de ejecución» notable había sido la tardanza por parte de Nin en la elaboración de un nuevo proyecto de Código de Justicia Militar, que los anarquistas habían puesto como condición para aceptar el nuevo Ejército Popular de Cataluña; a pesar de todo, no era el principal ni el más trascendente responsable de los incumplimientos. Fue el chivo expiatorio que impidió que se abordaran sus causas mayores. La división sobre la aplicación del programa de octubre se mantuvo en el seno del nuevo Gobierno de la Generalitat y aumentó fuera de él, en la calle, en las fábricas y sobre todo en el campo.
En la CNT, las federaciones locales de Barcelona, L’Hospitalet, Girona, Figueres y Sant Feliu de Guíxols y determinados sindicatos como los del transporte, la distribución, la alimentación y el de la madera, impulsaron abiertamente la colectivización integral de los sectores económicos, en nombre de una «socialización» que seguía considerándose en términos sindicales y en perjuicio de la pequeña propiedad o de los sindicatos rivales de la UGT. En el campo, el enfrentamiento a cuenta de la colectivización forzada desembocó en diversos enfrentamientos en las comarcas del Ebro, que culminó en el cruento episodio de La Fatarella a finales de enero de 1937, en el que se vio directamente involucrado –en una actuación irregular y fuera de su ámbito– el Cuerpo de Patrullas de Barcelona. Todo ello fue configurando una fronda de rebelión en medios anarquistas, cuyos diversos objetivos fueron sintetizados por una de sus figuras intelectuales, el doctor Félix Martí Ibáñez: era indispensable «dar gas a la revolución»; en Solidaridad Obrera, su director, Toryho, editorializó el 20 de enero con el inquietante título «Podríamos ganar la guerra y perder la revolución», respondiendo a las advertencias, justificadas, de Peiró sobre la precipitación anarquista en querer controlar ya toda la economía. El POUM, marginado del gobierno, se sumó a ella, por más que nunca consiguió ser acogido como un aliado por las bases de la CNT, más allá de la formación de un Frente de la Juventud Revolucionaria, integrado por las Juventudes Libertarias y la Juventud Comunista Ibérica.
La confrontación se focalizó a partir de febrero de 1937 en dos cuestiones particularmente sensibles en el ejercicio del poder: la reorganización de los servicios de Seguridad Interior y la constitución del Ejército Popular de Cataluña. En ambas se llegaron a acuerdos de principio en el seno del Gobierno; y sobre los servicios de Seguridad Interior llegaron a aprobarse y publicarse, a comienzos de marzo, la serie de decretos que establecían la unificación de todos los cuerpos policiales en un Cuerpo Único de Seguridad Interior, bajo la plena autoridad y control del Conseller correspondiente, en el cual se integrarían los patrulleros cuyos colectivos quedarían disueltos, sin más. A pesar de ello, un segmento creciente de la militancia anarquista rechazó ambos acuerdos y siguió bloqueando la movilización de las levas y la plena militarización de las milicias y su subordinación al mando militar único republicano. Isgleas, finalmente, precipitó la crisis del Gobierno de la Generalitat, presentando su dimisión como Conseller de Defensa a finales de marzo; una crisis que la CNT aceptó con el objetivo de rectificar a su favor la correlación de fuerzas en el seno del ejecutivo.
Las organizaciones que integraban el gobierno de unidad desde diciembre –ERC, PSUC, UGT, CNT, FAI y Unió de Rabassaires– no fueron capaces de conseguir un nuevo compromiso sobre el desarrollo efectivo del pacto de octubre, del que todas dijeron seguir partiendo como base, y sobre todo sobre la composición del nuevo ejecutivo y el reparto en él de las consejerías. La situación se bloqueó, con Cataluña sin gobierno efectivo entre marzo y abril y la incapacidad de encontrar una salida política a la confrontación, que puso sobre el escenario la eventualidad de una salida armada. La cuestión del control de la central de la red telefónica en Cataluña –en manos de un comité absolutamente dominado por los anarquistas–, intentado por fuerzas de la Conselleria de Seguridad Interior en los primeros días de mayo desencadenó una rebelión anarquista, no propiamente de la CNT, sino de diversos sectores de ella: comités de defensa de barriada y localidad, determinadas federaciones locales contrarias a la participación gubernamental, o a los términos en que se había concretado hasta entonces, las juventudes libertarias, etc. A ella se sumaron el POUM y sus juventudes con su propuesta de asunción del poder en exclusiva por los sindicatos, la FAI y el POUM.
La rebelión, rechazada por el Comité Nacional de la CNT y los sectores de la CNT catalana más implicados en la política de colaboración gubernamental, empezando por los ministros anarquistas en el seno del Gobierno de la República, no prosperó; sin embargo, las fuerzas de seguridad del Gobierno de la Generalitat y los grupos armados de los partidos que las apoyaron enfrentándose a la rebelión, el PSUC en primer término, así como Estat Català y ERC, tampoco consiguieron sofocarla, lo que finalmente propició la intervención, a petición del propio Companys, de fuerzas enviadas desde Valencia por el Gobierno de la Republica.
DE MAYO DE 1937 A MARZO DE 1938. RECOMPOSICIÓN POLÍTICA Y ARRIBADA PLENA DE LA GUERRA A CATALUÑA
El desenlace de los enfrentamientos de mayo significó un importante retroceso político de la CNT, que ella misma agravó al negarse a formar parte del nuevo Gobierno de la Generalitat, constituido al acabar el mes de junio y en el que ERC y el PSUC quedaron frente a frente. Como sucediera en diciembre, aunque existía por parte del PSUC, de los republicanos y de la dirección nacional de la CNT la convicción de la responsabilidad anarquista en la rebelión de mayo, ésta no fue reconocida oficialmente para no agravar la quiebra que se había producido en el campo antifascista; y, entonces se encontró en el POUM el chivo expiatorio sobre el que atribuir esa responsabilidad, lo que dicho partido facilitó con su imprudente comportamiento político durante los enfrentamientos de mayo, instando a apoyarse en los alzados en armas para promover un cambio de gobierno. La ilegalización del POUM no fue la consecuencia fundamental de los sucesos de mayo, sino una derivada, que culminó en el secuestro y asesinato de Nin por agentes soviéticos, actuando por propia cuenta y, a pesar de la complicidad obtenida por parte de determinados policías republicanos, sin el conocimiento del Gobierno de la República, que ya era el encabezado por Negrín. El asesinato de Nin no ilumina las consecuencias de la rebelión de mayo, de la misma manera que esta no se explica por la actuación del POUM.
La consecuencia fundamental fue la derrota de lo que había impulsado la rebelión, la heterogénea fronda anarquista, y la definitiva reafirmación de la autoridad institucional, inicialmente pactada en septiembre/octubre de 1936, que aquella fronda había impugnado y puesto en peligro. Que no se exigieran responsabilidades generales a la CNT por los sucedido evitó que esta organización sufriera un quebranto importante; solo algunos de los que en el pasado se habían destacado por sus comportamientos de violencia en la represión de la retaguardia, o en la rebelión de mayo, o los que se empeñaron –sobre todo entre las juventudes libertarias– en mantener su oposición armada, ahora forzosamente pasiva a la espera de una nueva oportunidad insurreccional, fueron objeto de represión gubernamental, que se tradujo más adelante en un trato judicial notablemente indulgente. No obstante, esos sectores que seguían contemplando el levantamiento y los que, simplemente, rechazaban la colaboración gubernamental presionaron sobre el conjunto de la CNT catalana, consiguiendo lo que no había producido su exoneración de hecho: que tras poner dificultades al mantenimiento de la CNT en el Gobierno de la Generalitat, acabaran rechazando seguir en él, con el pretexto de que Companys se había extralimitado al incluir en el nuevo ejecutivo a una persona independiente, de su confianza personal –Bosch Gimpera– en contra del criterio anarquista. Esta vez la presión anarquista no fue capaz de seguir bloqueando la situación ni desestabilizando la solución institucional y solo tuvo un efecto boomerang, dejando fuera a la CNT del ejecutivo que había de perdurar hasta el fin de la guerra. De esa decisión, abiertamente criticada por el Comité Nacional de la CNT, se arrepintió muy pronto el Comité Regional de Cataluña, que a la vuelta del verano pasó a reclamar su reincorporación al Gobierno de la Generalitat, en vano ante la oposición a ello del PSUC y de una parte de los republicanos que desconfiaban de ese retorno, entre ellos el propio Companys.
La nueva situación política quedó determinada por la relación entre ERC y el PSUC, que después de mayo pasaron a confrontar, en el debate político y en la gestión gubernamental, sus propias posiciones. El PSUC mantuvo su propuesta de revolución popular y ahora pasó a estar en condiciones de desarrollarla de manera concreta en el ámbito de las transformaciones sociales, al pasar a ocupar Comorera la Consejería de Economía que desde septiembre de 1936 habían ocupado los anarquistas; a su frente, el PSUC se dedicó a desarrollar el espíritu y la letra del pacto del decreto de colectivizaciones, impulsando la parte de intervención institucional contemplado en él, que la CNT había obviado. Por otra parte, el PSUC propuso completar el panorama de transformaciones sociales mediante la municipalización general de la vivienda y una ley reguladora de la explotación campesina que defendía la explotación familiar, aunque con límites, para evitar el surgimiento de una nueva burguesía agraria, un nuevo sistema de explotación cooperativa entre propietarios y asalariados, el carácter voluntario de las colectivizaciones, y una redistribución de la posesión de las tierras para mejorar la situación del campesinado más pobre.
Por el contrario, ERC hizo una revisión crítica del proceso de transformaciones revolucionarias iniciado en julio de 1936, postulando una «rectificación liberal», la congelación de nuevas medidas de transformación social, e incluso una posible revisión de los decretos de colectivización para mejorar la situación de la minoritaria propiedad privada; «rectificación liberal» que había de acompañarse con la reorientación de las prioridades en la relaciones exteriores en beneficio de un mayor acercamiento al gobierno francés y británico. Ni uno ni otro consiguieron la mayor de sus premisas: ERC boicoteó la municipalización de la vivienda y las propuestas agrarias del PSUC, y éste no permitió, con el apoyo en esta cuestión de la CNT, ninguna rectificación sobre el decreto de colectivizaciones. La proyección de la «rectificación liberal» al ámbito de la política exterior, por otra parte, resultó una quimera como consecuencia de la naturaleza de las posiciones de los gobiernos francés y británico sobre la guerra y la evolución de ésta.
La restauración de la autoridad institucional y la recomposición política post-mayo se vieron acompañadas con la plena introducción de Cataluña, de la población catalana, en la dinámica de guerra. La movilización de las quintas hizo que la guerra dejara de ser cuestión de voluntarios y generalizó sus trágicas consecuencias por toda la geografía catalana. Además, como consecuencia de la dinámica general del conflicto, en el verano de 1937, se activó el frente de Aragón con sucesivas acciones republicanas que perseguían reducir la presión de los sublevados sobre el frente del norte. No pudo conseguirse y, por el contrario, el combate de ejércitos empezó a aproximarse a tierras catalanas. Además, Cataluña empezó a ser objeto recurrente de bombardeos por parte de la aviación de los sublevados, que generalizaron el terror entre sus ciudades, muy particularmente en Barcelona, que padeció los ensayos de castigo de la población civil por parte de la aviación italiana. La muerte llegó desde el frente y desde el aire, y se sumó un creciente deterioro del suministro de abastecimientos y su encarecimiento por el bloqueo impuesto contra la República por Hitler y Mussolini, ante la condescendencia franco-británica, que no solo afectaba a los transportes de equipo militar sino también a los de alimentos o material combustible.
La total implicación de Cataluña en la guerra quedó subrayada y potenciada por el traslado del Gobierno de la República a Barcelona, al acabar el mes de octubre de 1937; traslado que, por otra parte, incrementó las tensiones entre ambos gobiernos por cuestiones de competencias y entre los partidos catalanes por su grado de identificación con la política de resistencia de Negrín, compartida por el PSUC, pero no por ERC, inclinada a perseguir soluciones de mediación internacional y alto al fuego, en la línea de las deseadas por Azaña. Paulatinamente, a partir de finales del otoño de 1937, las divisiones sobre el desarrollo de la guerra y la política militar y exterior que había de seguirse se fueron imponiendo sobre las que se habían producido en el pasado acerca de las transformaciones revolucionarias.
Por otra parte, la recuperación de competencias por parte del Gobierno de la República y la centralización de las políticas de guerra, también las del abastecimiento de la población, reforzadas por su instalación en Barcelona, generó un nuevo frente de conflicto sobre la gestión de la producción de guerra y, sobre todo, de los precios y el consumo urbano de subsistencias, que enfrentó parcialmente al PSUC con el Gobierno Negrín –en esos ámbitos sobre todo, no de una manera general–, abriendo una brecha en el seno del frentepopulismo. La política de tasa de precios impulsada por el Gobierno de la República, para proteger el consumo de las poblaciones urbanas castigadas por la carestía y el encarecimiento, repercutió negativamente en el productor campesino, que sintió que no se le remuneraba equitativamente, sumándose ese sentimiento de agravio al de que las levas desorganizaban sin paliativos el ciclo de explotación agraria; el campesinado, incluidos sus sectores populares (antiguos arrendatarios, pequeños propietarios), fue distanciándose de la defensa de la República y derivando su producción hacia un mercado negro favorecido por esa política de tasas, que la respuesta judicial y policial no pudo neutralizar.
El tobogán de la campaña republicana sobre Teruel, iniciada con euforia sobre las posibilidades del ejército republicano y acabada en el más absoluto desastre y decepción, marcaron el paso a una nueva etapa de la guerra, en la que los sublevados empezaron a poner pie sobre Cataluña, invadiendo hasta Lérida las comarcas orientales en marzo y abril de 1938 y dejando a todo el territorio sin el suministro de energía de las centrales hidroeléctricas pirenaicas. El apagón, paliado de manera insuficiente por las centrales térmicas de Barcelona y su comarca, fue la dramática imagen de una Cataluña cuyas energías frente a la sublevación iniciada dos años atrás fueron agotándose de manera irreversible.
DE MARZO DE 1938 A FEBRERO DE 1939. INVASIÓN Y DISYUNTIVAS FRENTE A LA CONTINUACIÓN DE LA GUERRA, AHORA EN TERRITORIO PROPIO
La derrota en Teruel abrió la opción del contrataque sublevado y generó una oleada de derrotismo en el campo republicano. En ERC cundió la idea de que no solo no se podía ganar la guerra, sino que era imposible la resistencia, y Tarradellas, elegido como su nuevo secretario general en febrero de 1938, se dispuso a impulsar una conspiración republicana contra el gobierno de Negrín en el que, cuestiones de competencias y agravios de gobierno aparte, la cuestión del desenlace de la guerra mediante la apelación a una intervención internacional había de ser el nudo central. Companys, por su parte, alentó o protegió otra opción, diferente a la de Tarradellas: la de perseguir por propia cuenta catalana –de los republicanos catalanes, se entiende, ya que ni el PSUC ni la CNT lo compartieron– una intervención franco-británica que o consiguiera el alto al fuego o sustrajera a Cataluña del conflicto bajo un estatuto de protección internacional.
En cualquier caso, una parte importante de la sociedad política catalana se dispuso a abandonar la política de resistencia, contra otra que la defendía –el PSUC–, y una tercera, la de los anarquistas, que se movía en un terreno intermedio, apoyando la resistencia y rechazando cualquier nuevo «abrazo de Vergara», al tiempo que penetraba en sus bases la idea de que después de lo sucedido en mayo de1937 aquella guerra era cada vez menos la suya. La división se extendió también al conjunto de la población catalana, con una desafección creciente en el mundo campesino y la reducción del espíritu de lucha a una parte del mundo urbano, de las principales ciudades. Por otra parte, el avance de esas divisiones, aún más profundas que las de los primeros tiempos de la guerra, se vio favorecido por las novedades que venían del exterior, de una respuesta internacional a la guerra ya adversa a la República desde el establecimiento de la falaz política de No Intervención y que todavía se volvió más en contra: la quiebra del Frente Popular en Francia y el ascenso de Daladier a la jefatura del gobierno galo, en abril de 1938, y la ruptura de hostilidades en Extremo Oriente entre Japón y la URRS por el control de Manchuria, que llevó al gobierno soviético a frenar temporalmente sus suministros a la República. El endurecimiento de la posición del gobierno francés contra los intereses de la República española no retrocedió y, aunque la URSS reactivó sus suministros tras haber frenado la ofensiva japonesa en agosto, su arribada a España ya no se pudo producir a tiempo para seguir sosteniendo la resistencia.
El contraataque franquista iniciado el 7 de marzo rompió el frente y tras la caída de la emblemática Belchite estalló una primera crisis en la retaguardia barcelonesa, con maniobras de los republicanos y el cónsul francés contra Negrín, la política que simbolizaba y en pro de una hipotética mediación. La movilización de la militancia del PSUC en Barcelona y otras localidades catalanas, el 16 de marzo, mientras el Gobierno Negrín se reunía con Azaña, para debatir la opción «mediacionista, que el Presidente de la República defendió, apoyó en la calle la firmeza de Negrín en su posición de resistencia. Éste consiguió salvar la situación, pero la ruptura entre el PSUC y ERC se hizo casi total, solo salvada por la posición de Companys, que tendía a asumir una posición arbitral y en todo caso de preservación de la supervivencia del ejecutivo catalán, en tanto que no tuviera una alternativa verosímil y viable.
La insistencia de la CNT en querer reintegrarse en el Gobierno de la Generalitat y el rechazo del PSUC a ello dobló la complejidad de la ruptura con la interferencia de una dinámica de confrontación triangular entre republicanos, comunistas y anarquistas, que solo tenía un perfil claro por lo que se refería a la cuestión de la composición del Gobierno de la Generalitat, pero resultaba variable en las líneas políticas concretas. CNT y PSUC coincidían en defender las colectivizaciones frente a ERC; pero ésta y la CNT en oponerse a la municipalización de la vivienda y los servicios públicos propuestos por el PSUC. Además, el cambio de la composición política de la Generalitat era concebido por Tarradellas en conexión con la adopción de medidas económicas que enfatizaran de manera pública el freno a las políticas de transformación social y el avance de la «rectificación liberal», entre ellas la devolución de la propiedad urbana incautada, siempre que no fuera a propietarios convictos de rebelión; medidas que sabía que no podía aceptar el PSUC y facilitarían por tanto la ruptura del gobierno formado en junio de 1937.
La primera ofensiva de los sublevados sobre Cataluña se detuvo por la decisión de Franco, después de haber tomado Lleida el 3 de abril, de no proseguir su marcha hacia Barcelona y desviar su ataque hacia el País Valenciano, dividendo el oriente republicano en dos al llegar a Vinaroz. El alivio de la presión militar directa no acabó con las disidencias y las conspiraciones internas; aunque la crisis que se produjo en Europa por la cuestión de los Sudetes y la inicial adopción por parte del gobierno Daladier de una supuesta posición de firmeza frente a la nueva iniciativa de expansión hitleriana –a costa del estado que Francia había patrocinado en 1919, Checoslovaquia– animó a Negrín a reforzar la política de resistencia y mostrar la capacidad de combate que todavía podía mantener el Ejército Popular desencadenando la Batalla del Ebro, el 25 de julio. El objetivo más que militar era político: estar presente en el desenlace de la crisis europea, ya fuera este mediante una negociación general o, en caso contrario, de desencadenamiento de una guerra general entre las potencias fascistas y las democracias a las que se sumaría la URSS y entre las que se contaría la República. Una batalla que había de recaer en sus esfuerzos y sus consecuencias materiales y humanas sobre la población catalana.
La apuesta, arriesgada, dio paso en agosto a una nueva conspiración interna en el campo republicano promovida muy directamente por Tarradellas y ERC, que esperaba arrastrar tras de sí a los partidos republicanos españoles, e incluso a una parte de los socialistas –desde marzo habían mejorado mucho las relaciones entre ERC y Prieto–, para sustituir a Negrín, minimizar la presencia comunista en un nuevo Gobierno de la República, y reorientar la política fuera de la línea de la resistencia. A Tarradellas le falló en el último momento el apoyo de los republicanos españoles y sobre todo de Azaña, que prefirió mantener a Negrín antes que beneficiar políticamente a ERC; de manera que el resultado de su conspiración no fue otro que la salida de ERC del Gobierno de la República, en el que fue sustituido por un representante del PSUC –mientras el del PNV, que sí secundó la maniobra, era sustituido por otro de Acción Nacionalista Vasca. La respuesta de Tarradellas, para compensar el revés y minimizar daños, fue reorganizar el Gobierno de la Generalitat en perjuicio del PSUC, con la reincorporación de la CNT o la formación de un ejecutivo estrictamente republicano si aquella no era posible; pero tampoco prosperó ante las dudas de Companys, que finalmente optó por dejar las cosas como estaban. La política empezó a encallarse en situaciones sin salida.
La inestable unidad política de la retaguardia catalana quedó rota, dando paso a una imagen pública de confrontación, doblada por la desconfianza definitiva de Negrín hacia el Gobierno de la Generalitat, al que identificaba por completo con las posiciones de Tarradellas y las maniobras exteriores de los allegados a Companys en busca de apoyos unilaterales del gobierno británico o del francés. La desazón social creció exponencialmente entre una población que empezaba a malcomer en las ciudades y se iba desentendiendo de la defensa de la República en el campo; expuesta a los bombardeos desde el aire, con su efecto de muerte y sensación de impotencia; en un país que se iba paralizando, reduciendo su producción por la carencia de energía, en la que la luz empezaba a ser también racionada y el transporte público de Barcelona se veía forzosamente detenido. La imagen del pacto de Munich entre Daladier, Chamberlain, Hitler y Mussolini, a espaldas de los checos y de la URSS, manifestó que la salida del conflicto europeo no era ni la negociación general ni la guerra, y que, en cualquier caso, si las democracias occidentales habían dejado caer a Checoslovaquia, qué no estarían dispuestas a hacer con la República española; si habían aceptado las exigencias de Hitler, a cambio de un compromiso de ejecución moderada y limitada de éstas –que incumplió al instante– qué no aceptarían de las de Franco, con amplias simpatías en el mundo conservador británico y al que la mayoría de los políticos franceses –a excepción de los comunistas, la mayor parte de los socialistas y una minoría de los radicales– estaban ya dispuestos a reconocerle, como mínimo, el derecho de beligerancia y con ello la legitimidad internacional de su aspiración a la victoria.
Cuando en diciembre de 1938 se inició la segunda ofensiva de Cataluña, la resistencia estaba quebrada por su base: la moral de lucha. Fue la definitiva, y aunque no fue un paseo militar, resultó rápida, sin que el Ejército Popular pudiera fijar líneas de resistencia ni se hiciera ya posible una movilización social que contribuyera a ello. La victoria de los sublevados no fue consecuencia de las divisiones del campo republicano, ni incluso del deterioro de la situación material de la retaguardia, sino de la superioridad militar que le proporcionaron sus patrocinadores fascistas, Hitler y Mussolini, garantizada por la actitud de los gobiernos de Francia y Gran Bretaña, que la única ayuda soviética no estuvo nunca en condiciones de compensar. No obstante, esas divisiones, políticas y sociales, ese deterioro de la situación material, todo eso que fue agravándose en la segunda etapa de la guerra civil, sí contribuyó a que la victoria militar de los sublevados tuviera una rápida consolidación y una larga consecuencia en una dictadura, que no acabó sino cuando acabó la vida del dictador.
1. El presente texto es una exposición de síntesis de lo que he venido desarrollando, en detalle, sobre documentación de archivo y secundaria en cuatro libros: La rereguarda en guerra. Catalunya, 1936-1937. Editorial L’Avenç, Barcelona, 2012; Territori capital. La guerra civil a Catalunya, 1937-1939. Editorial L’Avenç, Barcelona, 2015; El Frente Popular. Victoria y derrota de la democracia en España. Ediciones de Pasado y Presente, Barcelona, 2015; Guerra y revolución en Cataluña.1936-1939. Crítica, Barcelona, 2018. Remito a ellos al lector para el respaldo de fuentes que sustentan lo que aquí expongo y para un conocimiento más amplio de mi argumentación y mi interpretación.