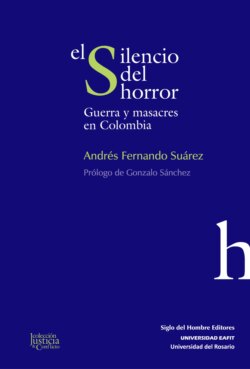Читать книгу El silencio del horror - Andrés Fernando Suárez - Страница 10
ОглавлениеCONSIDERACIONES SOBRE LA MASACRE COMO PRÁCTICA DE VIOLENCIA
Se entiende por masacre
[…] el homicidio intencional de cuatro o más personas en estado de indefensión y en iguales circunstancias de modo, tiempo y lugar, que se distingue por la exposición pública de la violencia y la relación asimétrica entre el actor armado y la población civil, sin interacción entre actores armados. (Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2013, p. 36).
Esta definición pone el acento en el hecho de que la masacre constituye ante todo un asesinato colectivo y este carácter le confiere notoriedad. No obstante, también se debe reconocer que, en los conflictos armados, se puede matar masivamente sin que se haya perpetrado una masacre. Allí radica la necesidad de que siempre deba priorizarse el estado de indefensión de las víctimas como el criterio diferencial de las masacres, lo cual distingue este acto de una acción bélica donde pueden producirse muertes colectivas, pero con la diferencia de que los contendientes disponen y utilizan medios de defensa.
Sin embargo, la intencionalidad representa también un criterio relevante, pues la masacre implica un ataque deliberado contra las personas en estado de indefensión. Ese es el objetivo primario de la acción, a diferencia de lo que puede ocurrir cuando, en el desarrollo de una acción bélica, los actores armados afectan a la población civil porque las hostilidades se desarrollan en medio del territorio de esta. En este último caso, se alude más bien a la violación del principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza por el imperativo de infligir el mayor daño posible a los contendientes, sin importar si ello implica o no la afectación a la población civil.
Aunque parece una obviedad añadir como criterio la exposición pública de la violencia, se puede matar masivamente a personas en estado de indefensión con intencionalidad sin que el hecho se exponga públicamente, ya que el propósito puede ser totalmente opuesto, ocultar antes que visibilizar. Este es el caso de las desapariciones forzadas, donde se priva a las víctimas de la libertad para luego asesinarlas y ocultar sus cadáveres, caso en el cual el homicidio colectivo es subsidiario de la desaparición forzada y su propósito consiste en ocultar para reducir la notoriedad. Esta característica es contraria a la dimensión comunicativa que define a una masacre mediante la exhibición del carácter masivo de la violencia letal.
Además, se incorpora el criterio de una relación asimétrica entre el actor armado y la población civil. Con ello, se evita confundir la masacre con una acción bélica con población civil interpuesta y, sobre todo, se destaca que la masacre constituye un asesinato masivo que resulta del encuentro entre el poder absoluto del perpetrador y la impotencia total de las víctimas (Grupo de Memoria Histórica, 2009). Esto significa que los perpetradores anticipan y buscan intencionadamente el estado de indefensión como parte de la especificidad de esta práctica de violencia.
También se considera parte de la relación asimétrica entre el perpetrador y la víctima el hecho de que la masacre representa una relación social donde interactúan seres humanos dentro de una situación de asimetría absoluta. Esto significa que siempre hay un contacto cara a cara como parte de un relacionamiento próximo e íntimo en el cual el terror asume literalmente múltiples rostros; donde importa lo que se hace y lo que se deja de hacer, lo que se dice y lo que se calla; la gestualidad, las emociones, las expectativas precarias e inestables desigualmente distribuidas. En suma, involucra una puesta en escena porque la masacre, en su dimensión pública, es, ante todo, un espectáculo de horror.
Se marca esta diferencia para no confundirla con el atentado terrorista, el cual se distingue por el uso de artefactos explosivos sin que el perpetrador tenga una interacción directa con la víctima. Su presencia es más bien espectral y apela a la instantaneidad en la interrupción abrupta de la cotidianidad para provocar la devastación y la letalidad que le confieren especificidad a su puesta en escena.
A diferencia del abordaje antropológico, que tiende a naturalizar las atrocidades como parte constitutiva de las masacres, lo que en el ámbito internacional ha sido desarrollado por los planteamientos de Sofsky (2004) y a nivel nacional por Uribe (1990 y 2004) y Blair (2004a y b); Semelín (2001) recuerda que se puede matar masivamente sin perpetrar atrocidades, sin infligirle más muertes al cuerpo, parafraseando a Blair (2004a), o sin “rematar o contramatar”, retomando el elocuente título del trabajo pionero de Uribe sobre las masacres de la violencia bipartidista de mediados del siglo XX en el departamento del Tolima.
Existen masacres que no involucran cuerpos mutilados o fragmentados y cuerpos mutilados o fragmentados en situaciones distintas a las masacres, como por ejemplo, en los asesinatos selectivos, las desapariciones forzadas y la violencia sexual. La ocurrencia o no de atrocidades en las masacres constituye uno de los interrogantes pocas veces formulado, pero seguramente uno de los más importantes para comprender desde la perspectiva comparada cuándo, dónde y cómo es mayor o menor la probabilidad de que se cometan atrocidades. La masacre como exceso no proviene necesaria e indefectiblemente de la perpetración de atrocidades, de cuerpos mutilados o fragmentados; sino del carácter masivo de la violencia contra personas en estado de indefensión. Esto es lo que irrita, molesta, se rechaza y vuelve tan devastadora y desoladora a la masacre, la transgresión del límite moral de matar a tantos cuando no pueden defenderse, y regodearse de esa ventaja inmoral, convirtiéndola en espectáculo.
Blair (2004a) ha definido la masacre como el exceso en estado puro, pero reducir ese exceso a las atrocidades puede limitar una comprensión más amplia de la masacre como un evento de muerte violenta y de carácter masivo profundamente devastador. Además, impide reconocer otras dimensiones de la destrucción que no se agotan o no están mediadas por los cuerpos mutilados o fragmentados, o que hacen de los cuerpos portadores de mensajes por su inscripción en un evento violento de naturaleza colectiva más que por su laceración.
Por otra parte, el número de víctimas es un debate permanente cuando se habla de masacres, pues indaga por aquello que hace colectivo o no a un evento de violencia, por lo menos en su desenlace fatal. Hay una alta variabilidad en el número a partir del cual un asesinato se considera masivo. Las Comisiones de la Verdad de Perú y Guatemala las han definido a partir de cinco víctimas, mientras expertos como Kalyvas (1999) insisten en que el número de víctimas debe ser consistente con la notoriedad pública que distingue a una masacre; razón por la cual ha sugerido que puede catalogarse como tal a partir de diez víctimas fatales.
En el caso colombiano, organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas y víctimas lograron un consenso en los años 80 del siglo pasado para registrar el hecho a partir de cuatro víctimas. Sin embargo, desde finales de los años 90 del siglo XX y comienzos del XXI, las organizaciones no gubernamentales y las víctimas reclaman que se cuente a partir de tres para confrontar las estrategias de ocultamiento de los actores armados, quienes deliberadamente modificaron sus estrategias de violencia para eludir el registro social e institucional. Esta directriz estratégica fue impartida por el comandante general de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, en el año 2001 con el fin de afrontar la presión internacional frente a las violaciones masivas a los derechos humanos en Colombia. Este hecho ponía en riesgo su reconocimiento como actor político en un contexto internacional en el cual la lucha contra el terrorismo cobraba más relevancia.
El debate sobre el número es más que un problema técnico de registro y calificación, y que una disertación conceptual sobre lo que diferencia una práctica de violencia de otras. Constituye, ante todo, una lucha social y política en la cual la masacre se vuelve un concepto moral y político para reclamar, denunciar y cuestionar no siempre un hecho, sino una situación integrada por muchos de ellos.
A partir del reconocimiento de la importancia de los usos sociales y políticos de las masacres, vale la pena aclarar que este libro pretende caracterizar una práctica de violencia, un tipo de hecho, y por ello considera que su definición operativa debe dejar por fuera de discusión el carácter colectivo del evento.
Documentar los casos a partir de cuatro víctimas representa un criterio que se basa en el reconocimiento inequívoco del carácter colectivo del evento violento sin que se considere un número mayor de víctimas. Esto se debe a que el criterio de notoriedad pública tiene un amplio margen de arbitrariedad. No obstante, tampoco contempla menos víctimas porque se desnaturaliza la masacre como práctica de violencia y se puede incurrir en el equívoco de nombrar indistintamente hechos de alcance y naturaleza distinta.
Sin desconocer la importancia de la denuncia pública de la violencia y la relevancia de la masacre como una etiqueta social y política para nombrar la violencia, si el concepto pretende identificar la práctica, sus criterios no pueden cambiar continuamente de acuerdo con la coyuntura social y política para ajustarlo a las estrategias de denuncia. Si el perpetrador cambia la ejecución del hecho violento, se debe recurrir a las categorías de registro disponibles para dar cuenta de esa variación en sus prácticas y no modificar una previamente existente, pues puede implicar paradójicamente la invisibilización de la variación que se está denunciando. En ese sentido, cuando se reduce el número de víctimas para evitar el registro de eventos como las masacres, ese cambio en el accionar del perpetrador debe denunciarse mediante otras categorías que capten las nuevas prácticas implementadas. Así, si se recurre al incremento de asesinatos selectivos para evitar el registro de las masacres, se pueden presentar ambas categorías para denunciarlo en lugar de cambiar el criterio de registro.
Esta flexibilización de criterios no se agota en el número de víctimas, se extiende a otras características que definen una masacre como, por ejemplo, su ocurrencia en iguales circunstancias de modo, tiempo y lugar. Frecuentemente, esto replica la aparición de la confusión entre la masacre como práctica de violencia y como etiqueta social y política, donde la segunda interviene sobre la primera. De esta manera, hechos individuales, pero conexos por su inscripción en una política o plan criminal, no necesariamente se perpetran en un mismo momento y lugar, ni por un mismo grupo en el desarrollo de una misma acción criminal. En razón a ello, es importante resaltar que, como práctica de violencia, se debe reiterar que iguales circunstancias de modo, tiempo y lugar significan que ocurrieron en un tiempo y espacio acotado, o que si se extendió en el espacio, ocurrió como parte de un mismo hecho criminal y no de hechos distintos conectados. De no hacerlo de este modo, se puede incurrir en una desnaturalización del concepto y de la realidad que pretende captar e interpretar.