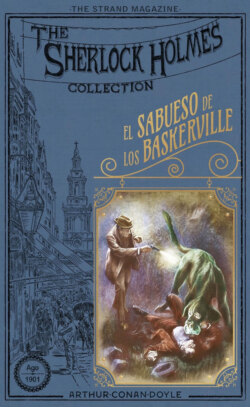Читать книгу El sabueso de los Baskerville - Arthur Conan Doyle - Страница 8
Capítulo III
El problema
ОглавлениеConfieso que al escuchar esas palabras, un estremecimiento recorrió mi cuerpo. La voz del doctor tenía un temblor que demostraba que él también se hallaba profundamente conmovido por lo que nos decía. Holmes, llevado de su excitación, se inclinó hacia delante; sus ojos brillaban con ese centelleo puro y seco que despedían cuando estaba vivamente interesado.
—¿Usted vio eso?
—Tan claramente como lo estoy viendo a usted.
—¿Y no dijo nada?
—¿De qué habría servido?
—¿Y cómo pudo ser que nadie más lo viese?
—Las huellas estaban a unos veinte metros de distancia del cadáver, y nadie pensó ni por un momento en ellas. Creo que tampoco yo lo habría hecho de no haber conocido esta leyenda.
—¿Hay en el páramo muchos perros pastor?
—Sin duda alguna, pero este no era un perro pastor.
—Ha dicho usted que se trataba de un animal corpulento.
—Enorme.
—Pero ¿no se había acercado al cadáver?
—No.
—¿Qué tipo de noche hacía?
—Húmeda y fría.
—Pero ¿llegó a llover?
—No.
—Dígame cómo es la avenida.
—Hay dos hileras de viejos tejos que forman un seto impenetrable de unos cuatro metros de altura. El paseo propiamente dicho tendrá unos tres metros de ancho.
—¿No existe alguna separación entre el seto y el paseo central?
—Sí; a uno y otro lado del paseo existe una franja de césped de unos dos metros de anchura.
—Entiendo que el seto de tejos se halla cortado en un punto por una puerta, ¿no es así?
—Sí, la puerta que da al páramo.
—¿No existe ninguna otra abertura?
—Ninguna.
—¿De modo que para entrar en la avenida de los tejos es preciso venir desde la casa siguiendo la misma o, en caso contrario, entrar por la puerta del páramo?
—Hay una salida por el invernadero en el extremo más alejado.
—¿Había llegado sir Charles hasta esa salida?
—No; estaba tendido a unos cincuenta metros de distancia.
—Y ahora, doctor Mortimer, dígame..., y esto es importante..., ¿las huellas que usted vio estaban en el paseo, y no sobre el césped?
—En el césped no se podía ver ninguna clase de huellas.
—¿Se hallaban estas en el mismo lado del paseo central que el postigo?
—Sí; se encontraban en el borde del paseo, en el mismo lado que la puerta.
—Lo que usted dice me interesa sobremanera. Otro detalle: ¿estaba cerrada la puerta?
—Cerrada y con el candado echado.
—¿Qué altura tiene?
—Un metro, aproximadamente.
—Según eso, cualquiera podría pasar por encima, ¿no es así?
—Sí.
—¿Vio usted algún tipo de huellas junto a la puerta?
—No vi nada de particular.
—¡Válgame Dios! Pero ¿no hubo nadie que examinase ese lugar?
—Sí; lo examiné yo mismo.
—¿Y no descubrió nada?
—Todo estaba muy confuso. Sir Charles había permanecido evidentemente en aquel sitio cinco o diez minutos.
—¿Cómo lo sabe usted?
—Porque se le había caído en dos ocasiones la ceniza de su cigarro.
—¡Magnífico! Watson, aquí tenemos un colega a nuestro gusto. Pero ¿y las huellas?
—Sir Charles había dejado las suyas por todo aquel pequeño trozo de gravilla. Yo no pude distinguir otras.
Sherlock Holmes se dio una palmada en la rodilla con ademán de impaciencia, y exclamó con vehemencia:
—¡Si al menos yo hubiera estado allí...! Es, evidentemente, un caso de extraordinario interés, y ofrece inmensas posibilidades al especialista científico. Esa página de grava, en cuya superficie yo habría podido leer tantas cosas, ha sido hace ya mucho emborronada por la lluvia y borrada por los zuecos de los campesinos curiosos. ¡Ay, doctor Mortimer, doctor Mortimer...! ¡Pensar que no se le haya ocurrido llamarme para que acudiese! Tiene usted, desde luego, mucho de qué responder.
“Tiene usted, desde luego, mucho de qué responder”.
—Señor Holmes, yo no podía llamarle a usted sin poner de manifiesto ante el mundo estos hechos, y he dado ya mis razones de por qué no deseaba hacer semejante cosa. Además..., además...
—¿Por qué vacila usted?
—Existe una zona en la que hasta el detective más agudo y con más experiencia nada puede hacer.
—¿Quiere usted dar a entender que se trata de algo sobrenatural?
—Yo no he afirmado eso.
—No; pero es evidente que lo piensa.
—Señor Holmes, con posterioridad a la tragedia han llegado a mis oídos varios incidentes que resultan difíciles de conciliar con el orden establecido de la naturaleza.
—¿Por ejemplo?
—He descubierto que, antes del terrible suceso, varias personas habían visto en el páramo a un animal que responde a la descripción de ese demonio de Baskerville, y no puede ser ninguno de los animales conocidos por la ciencia. Todos concuerdan en que era un animal corpulento, luminoso, horrible y fantasmal. Yo he sometido a un interrogatorio a esos hombres, uno de los cuales es un campesino con un gran sentido práctico; el otro, un herrero, y el otro, un granjero del páramo; todos ellos cuentan lo mismo de aquella terrible aparición, y lo que cuentan se corresponde con el sabueso infernal de la leyenda. Le aseguro que en el distrito reina el terror, y que si alguien atraviesa de noche el páramo, es un hombre de gran valor.
—De modo que usted, hombre de ciencia experimentado, cree que se trata de algo sobrenatural, ¿no es eso?
—Ya no sé lo que creer.
Holmes se encogió de hombros, y dijo:
—Hasta ahora he limitado mis investigaciones a este mundo. He combatido en términos modestos el mal; el acometer al padre mismo de todo mal quizá resulte tarea demasiado ambiciosa. Sin embargo, tendrá usted que reconocer que las huellas de los pies son cosa material.
—El sabueso de la historia era lo suficientemente de carne y hueso para arrancar a un hombre el garganchón; y, sin embargo, era también cosa diabólica.
—Veo que se ha pasado usted por completo al campo de los partidarios de lo sobrenatural. Veamos, doctor Mortimer, contésteme a esto: ¿por qué se ha decidido usted a venir a consultarme, si tiene ese criterio? Usted viene a decirme de un mismo tirón que es inútil hacer investigaciones acerca de la muerte de sir Charles y que desea usted que yo las haga.
—Yo no he dicho que desee que usted las haga.
—Entonces, ¿cómo puedo ayudarle?
—Aconsejándome sobre lo que yo debería hacer con sir Henry Baskerville, que llegará a la estación de Waterloo —el doctor Mortimer consultó su reloj— dentro de hora y cuarto exactamente.
—¿Se trata del heredero?
—Sí. Al morir sir Charles, hicimos averiguaciones acerca de ese joven, y descubrimos que había tenido una granja en Canadá. Según los informes que han llegado hasta nosotros, se trata de un hombre excelente desde todo punto de vista. No hablo ahora como médico, sino como albacea testamentario de sir Charles.
—Supongo que no existirá otro pretendiente, ¿verdad?
—Ninguno. Solo existía otro pariente, del que hemos tenido noticias, y es Rodger Baskerville, el más joven de los tres hermanos; sir Charles era el de más edad. El segundo, que falleció joven, fue el padre de este muchacho, Henry. El tercero, Rodger, era el garbanzo negro de la familia. Tenía la vena mandona de los viejos Baskerville y, según me han dicho, era la viva imagen del retrato del viejo Hugo que conserva la familia. Se complicó demasiado la vida en Inglaterra, huyó a América Central, y falleció allí de fiebre amarilla en el año mil ochocientos setenta y seis. Henry es el último de los Baskerville. Dentro de una hora y cinco minutos me veré con él en la estación de Waterloo. He recibido un telegrama en el que se me anuncia que llegó esta mañana a Southampton. Veamos, señor Holmes, ¿qué me aconseja usted que haga con él?
—¿Por qué no habría de ir ese joven a la casa de sus antepasados?
—Eso parece lo natural, ¿verdad que sí? Sin embargo, piense en que todos los Baskerville que van a vivir allí acaban de un modo siniestro. Tengo la certeza de que si sir Charles hubiese podido hablar conmigo antes de su muerte me habría aconsejado que no trajese a ese nefasto lugar al último miembro de su antigua raza y heredero de una gran fortuna. Sin embargo, no puede negarse que de su presencia allí depende la prosperidad de aquella zona, pobre y deshabitada. Toda la labor llevada a cabo por sir Charles se vendrá abajo con estrépito si la mansión queda sin ocupante. Yo me temo que mi claro interés en el asunto está ejerciendo influencia sobre mí en un determinado sentido; por eso he traído el caso ante usted y le pido su consejo.
Holmes permaneció unos momentos meditando, y luego dijo:
—El asunto, expuesto en palabras claras, es este: usted es de la opinión de que hay en acción un factor diabólico que hace que Dartmoor sea una morada peligrosa para un Baskerville... ¿No es cierto que lo piensa usted?
—Por lo menos, llego hasta decir que existen algunas pruebas de que bien pudiera ser así.
—Exactamente. Pero también es cierto que, si su teoría de lo sobrenatural es cierta, el joven podría ser su víctima, en Londres con tanta facilidad como en Devonshire. Un diablo cuyo poder estuviese circunscrito a una localidad, lo mismo que el de una junta parroquial, resultaría demasiado difícil de concebir.
—Señor Holmes, usted plantea el asunto con mayor ligereza que la que probablemente emplearía si se pusiese en contacto personal con estas cosas. De sus palabras creo deducir que el joven tendrá en Devonshire la misma seguridad que en Londres. Va a llegar de aquí a cincuenta minutos. ¿Qué me aconseja?
—Le aconsejo que tome un coche de alquiler, que llame a su perro de aguas, que está arañando mi puerta de entrada, y se dirija a la estación de Waterloo para encontrarse con sir Henry Baskerville.
—¿Y después?
—Y después, que no le diga a él nada hasta que yo me haya formado una opinión acerca del asunto.
—¿Qué tiempo necesitará usted para formársela?
—Veinticuatro horas. Doctor Mortimer, yo le quedaré muy agradecido si viene usted a verme aquí mismo mañana a las diez, y también me será de ayuda para mis planes futuros el que venga acompañado de sir Henry Baskerville.
—Así lo haré, señor Holmes.
Garabateó la cita en el puño de la camisa, y salió a toda prisa, con su expresión extraña, su mirada perdida y su ensimismamiento. Holmes lo detuvo en lo alto de la escalera.
“Garabateó la cita en el puño de la camisa”.
—Solo una pregunta más, doctor Mortimer. ¿Dice usted que fueron varias las personas que vieron esa aparición en el páramo antes de que ocurriese la muerte de sir Charles Baskerville?
—La vieron tres personas.
—¿La vio alguna de ellas después del suceso?
—Que yo sepa, no.
—Gracias. Buenos días.
Holmes volvió a su asiento con una expresión de estar íntimamente satisfecho, lo cual significaba que la tarea que tenía por delante era de su agrado.
—¿Va a salir usted, Watson?
—Sí, a menos que pueda servirle de alguna ayuda.
—Pues no, mi querido compañero; a la hora de actuar es cuando yo busco su ayuda. Desde algunos puntos de vista, el asunto es magnífico y único en verdad. ¿Quiere usted, cuando cruce por delante de Braley, pedirle que me envíe una libra de picadura de tabaco de la más fuerte que tenga? Gracias. Y tampoco estaría mal si se organizase para no volver hasta la noche. Entonces sí que tendré mucho gusto en intercambiar impresiones acerca del interesantísimo problema que nos ha sido planteado esta mañana.
Yo sabía que la soledad y el aislamiento eran muy necesarios a mi amigo durante las horas de intensa concentración mental en que sopesaba el menor indicio, construía teorías alternativas, las contrastaba, y llegaba a una conclusión sobre los puntos que eran esenciales y los que resultaban accesorios. Pasé, pues, el día en mi club, y no regresé a Baker Street hasta la noche. Eran cerca de las nueve cuando me vi, una vez más, en el cuarto de estar.
La primera impresión que tuve al abrir la puerta fue la de que allí había estallado un incendio; la habitación se encontraba tan llena de humo que la luz de la lámpara que había encima de la mesa estaba como borrosa. Sin embargo, una vez dentro, mis temores se disiparon; aquel humo acre, que procedía del tabaco fuerte y áspero, se me agarró a la garganta y me hizo toser. A través de la neblina distinguí confusamente a Holmes, en batín, hecho un ovillo encima de un sillón, y con su negra pipa de arcilla entre los labios. En el suelo, y a su alrededor, había varios rollos de papel.
—¿Se ha acatarrado, Watson?
—No; es efecto de una atmósfera envenenada.
—Ahora que me lo dice, en efecto, creo que debe de estar bastante espesa.
—¿Espesa? Intolerable es lo que está.
—Abra, entonces, la ventana. Por lo que veo, se ha pasado usted el día en su club.
—¡Pero, mi querido Holmes...!
—¿He acertado?
—Desde luego, pero ¿cómo...?
Se echó a reír ante mi expresión de asombro.
—Hay en todo usted, Watson, una ingenuidad deliciosa que hace que resulte un placer el ejercitar a sus expensas las pequeñas facultades que yo poseo. Un caballero sale a la calle en un día lluvioso y con las calles embarradas. Regresa por la noche sin mácula alguna, y con el sombrero y las botas tan brillantes como cuando se fue. No cabe, pues, duda de que en todo el día no se ha movido del mismo sitio. No es un hombre que tenga amigos íntimos. ¿Dónde, pues, ha podido estar? ¿No es algo evidente?
—Bueno, la verdad es que sí lo es.
—El mundo está lleno de cosas evidentes, en las que nadie se fija ni por casualidad. ¿Dónde piensa usted que he estado yo?
—También en un mismo sitio.
—Todo lo contrario, porque he estado en Devonshire.
—¿En espíritu?
—Exactamente. Mi cuerpo ha permanecido en este sillón, y a juzgar por lo que ahora observo pesaroso ha consumido, en mi ausencia, el contenido de dos grandes recipientes de café, y una cantidad increíble de tabaco. Después de que usted se marchara envié a que me trajesen de la casa Stanford el mapa oficial de esa parte de la zona de los páramos y mi espíritu se ha estado cerniendo sobre ella todo el día. Puedo jactarme de que sería capaz de ir y venir por ella yo solo.
—Me imagino que será un mapa a gran escala.
—Grandísisma —desenrolló una sección del mapa y la mantuvo extendida sobre sus rodillas—. Aquí tiene el distrito que precisamente nos interesa. Aquí, en el centro, está Baskerville Hall, la mansión de los Baskerville.
—¿Esta que está rodeada de un bosque?
—Exactamente. Yo me imagino que, si bien la avenida de los tejos no figura con ese nombre, debe de extenderse a todo lo largo de esta línea, quedando el páramo, como usted ve, a su derecha. Este pequeño racimo de construcciones es la aldea de Grimpen, donde tiene su centro de operaciones nuestro amigo el doctor Mortimer. Como puede ver, son muy pocas las casas que hay en un radio de ocho kilómetros. Aquí tenemos la mansión Lafter, de la que se hizo mención en el relato. Aquí vemos indicada una casa, que bien pudiera ser la residencia del naturalista... Stapleton, creo que se llama, si la memoria no me engaña. Aquí hay dos granjas del páramo: High Tor y Foulmire. A unos veinte kilómetros de distancia está la prisión de Princetown. El páramo, desolado y sin vida, se extiende por entre estos puntos que acabo de decir, y los rodea. Este es, pues, el escenario en el cual se ha representado la tragedia, y quizá nosotros podamos ayudar a representarla otra vez en el mismo lugar.
—Será un lugar salvaje.
—Sí; el decorado es apropiadísimo. Si el diablo quisiera meter mano en los asuntos de los hombres...
—Veo que también se inclina por la explicación sobrenatural.
“Aquí, en el centro, está Baskerville Hall, la mansión de los Baskerville”.
—El diablo puede tener agentes de carne y hueso, ¿no es así? Desde el comienzo mismo se nos plantean dos interrogantes. El primero: ¿se ha cometido, en efecto, un crimen? El segundo: ¿en qué ha consistido ese crimen y cómo se cometió? Desde luego, si la presunción del doctor Mortimer fuese acertada, y nos encontramos ante fuerzas que se salen de las leyes ordinarias de la naturaleza, ahí terminaría nuestra investigación. Pero se impone que agotemos todas las restantes hipótesis antes de venir a parar a esta. Si a usted no le importa, creo que podríamos cerrar de nuevo esa ventana. Resulta extraño, pero he comprobado que la atmósfera cargada ayuda a concentrarse. No he llevado la cosa hasta el extremo de meterme dentro de una caja para pensar, pero esa sería la consecuencia lógica de mis convicciones. ¿Le ha dado usted vueltas al caso?
—Sí, he meditado mucho acerca del mismo en el transcurso del día.
—¿Y qué ha sacado en limpio?
—Es muy desconcertante.
—Tiene, desde luego, ciertas características muy peculiares. Hay algunos puntos sobresalientes. Por ejemplo, ese cambio en las huellas. ¿Qué opina usted de eso?
—Mortimer dijo que el hombre había caminado de puntillas por toda esa parte de la avenida.
—Al decirlo no hizo sino repetir lo que algún majadero había dicho en el curso de la investigación. ¿Por qué razón iba un hombre a caminar de puntillas por una avenida de un parque?
—¿Qué sucedió, entonces?
—Ese hombre corría, Watson...; corría como un desesperado, corría para salvar su vida, corrió hasta que le estalló el corazón y cayó muerto de bruces.
—¿Y qué es lo que le hacía correr?
—Yo presumo que la causa de sus temores le llegó cruzando el parque. Si así fuese, y parece lo más probable, solo un hombre que hubiese perdido el juicio podría correr alejándose de la casa, en lugar de ir hacia ella. Si lo declarado por el gitano puede ser tomado como cierto, aquel hombre corrió, pidiendo a gritos socorro, siguiendo precisamente la dirección en que menos probabilidades había de encontrarlo. Otra cosa: ¿a quién estuvo esperando esa noche, y por qué le esperaba en la avenida de los tejos, en vez de en su propia casa?
—Según eso, ¿usted opina que estuvo esperando a alguien?
—Nuestro hombre era una persona entrada en años y de salud delicada. Se comprende que diese un paseíto vespertino, pero esa noche el suelo estaba húmedo y el tiempo era inclemente. ¿Es lógico que permaneciese en pie en un mismo sitio por espacio de cinco o diez minutos, según ha sacado en consecuencia, por las cenizas del cigarro, el doctor Mortimer, con un sentido práctico superior al que yo le habría atribuido?
—Lo cierto es que salía de la mansión todas las noches.
—Yo no creo probable que todas las noches permaneciese esperando en la puerta que da al páramo. Todo lo contrario, las pruebas indican que ese hombre evitaba el páramo. La noche en cuestión estuvo esperando allí. Al día siguiente iba a salir para Londres. Watson, la cosa va tomando forma; se hace coherente. Y, ahora, ¿me permite pedirle que me alcance mi violín?, y dejaremos de meditar más sobre este asunto, hasta que tengamos la ocasión de entrevistarnos, por la mañana, con el doctor Mortimer y con sir Henry Baskerville.