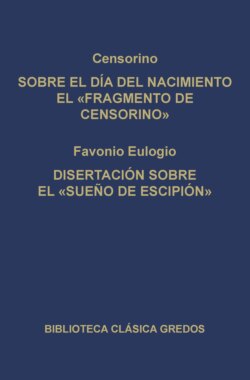Читать книгу Sobre el día del nacimiento el "Fragmento de Censorino". Disertación sobre el "Sueño de Escipión" - Censorino - Страница 7
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
1. El autor
«Censorino, doctissimo artis grammaticae», estas palabras de Prisciano (Institutiones grammaticae, Gram. Lat., ed. Keil II 13, 19) son prácticamente todos los datos de que disponemos sobre Censorino1: que así se llamaba y que era un gramático muy instruido. En otras dos ocasiones habla de él: una, a propósito del acento de las preposiciones2; otra, en relación con la doctrina sobre las letras3. Casiodoro4 nombra a Censorino entre otros gramáticos de tiempos anteriores, junto a Palemón, Focas y Probo, y también habla de su teoría sobre el acento5. Sidonio Apolinar6 y Casiodoro7 se refieren a él como autor del De die natali.
Sobre su vida no sabemos nada: ni su procedencia, ni el año de su nacimiento; sí el año de composición del mencionado escrito, que es establecido por el autor de las más diferentes maneras: una vez según las Olimpiadas (18, 12), otra, según dichas Olimpiadas y a la vez según los años y otras eras (21, 6). Todos estos cómputos apuntan al año 238 d.C., año que conoce cinco emperadores8 y que es testigo de una serie de acontecimientos (motines, revueltas militares, derrocamiento o proclamación de emperadores a capricho por parte de la soldadesca...) típicos de la crisis que en el siglo III sufría el Imperio.
Otro dato autobiográfico proporciona la obrita: que su autor dependía, o había dependido de alguna manera, de un tal Quinto Cerelio, a quien va dedicada.
2. La obra: De die natali
Para situar históricamente esta obra de Censorino dentro de la literatura latina y de su transmisión, puede servirnos la observación de Fuhrmann9 de que la época de la «Antigüedad tardía» es delimitada por dos intervalos casi desprovistos de literatura: el tiempo que va de los Severos a Diocleciano (235-284) y el siglo que va del 650 al 750. Pues bien, el escrito de Censorino pertenece al primer período «vacío», y el más antiguo códice conservado, del que derivan todos los más recientes que han transmitido dicho escrito, fue elaborado en el segundo.
Aunque como obra literaria el Sobre el día del nacimiento se puede clasificar entre las didácticas10, su género no es fácil de definir11: sería una laudatio para conmemorar el cumpleaños de su apreciado protector Cerelio, que, sin embargo, trata un tema científico y que reúne de forma resumida todo lo que había que decir antropológica y cronológicamente sobre la temporalidad del hombre.
Las composiciones literarias «genetlíacas»12, es decir, aquellas que se componían con motivo del cumpleaños de un personaje cualquiera (bien público, bien privado, del círculo de amigos o de la familia) constituían un verdadero género literario, con normas y esquemas bien definidos. Por lo general, el autor aprovechaba la ocasión para cantar las alabanzas del homenajeado o para exhortarlo moralmente13. Era, además, un género bien conocido por Censorino, dada su condición de gramático y lo que podemos deducir de sus palabras (1, 6), cuando afirma que renuncia a componer un trabajo encomiástico o de exhortación moral.
En Censorino, sin embargo, se encuentra bien poco de lo que la preceptiva podía indicar al respecto, pues el tema del encomio, que, según la retórica, era la parte fundamental de este tipo de composiciones, se agota en el capítulo primero. Censorino se aparta, además, de la norma, componiendo como «genetlíaco» una obra docta en la que reúne los conocimientos antiguos sobre lo que precede al nacimiento, sobre el día del nacimiento y sobre todo lo que considera pertinente a dicho día y a las celebraciones sucesivas.
Pero tampoco se muestra nuestro autor como un simple anticuario que se limita a recoger datos de los libros, sino más bien como alguien que pretende dar forma y estructura literarias al material que ha reunido. Sobre el día del nacimiento es ciertamente fruto de una investigación erudita, de un amor por el pasado, de un interés anticuario ya presente en el mundo romano desde Varrón, pero la obra se hace eco también de temas y tendencias fundamentales de su propia época, y así testimonia creencias religiosas y doctrinas filosóficas y científicas coetáneas14, como el cálculo caldeo o la doctrina del gran año cósmico (18, 11). De su condición retórica sobresale la estructura del escrito, su lengua, su estilo, su intención literaria. De su vertiente científica, el conocimiento, elección y elaboración de las fuentes.
La gratulatio propia de su condición de «genetlíaco» está en medio de la obra15, en el capítulo 15, donde se aprecia claramente el engranaje entre la información doxográfica y el homenaje retórico. Delimita dicho capítulo dos partes claramente establecidas: la primera, sobre cuestiones embriológicas y de antropología; la segunda, sobre problemas de cronografía y calendario. En la primera parte hay dos excursos necesarios, uno sobre astrología y otro sobre música: los intervalos en la Harmónica y su pitagórica relación con el embarazo y la relación de la música con el universo y con el hombre.
No puede considerarse el escrito de Censorino propiamente un libro técnico16, pues no pone la mira en ninguna disciplina o profesión, sino que se trata más bien de una instruida charla. No es una colectánea, al estilo de la de Gelio o Solino, pero tampoco un panegírico clásico.
¿Qué es entonces? Quizá sea17 un ejemplo único de ese género que expone con elegancia un tema concreto referido a una personalidad digna de homenaje, al que Varrón había llamado logistoricus, género que Censorino conoce bien, pues cita dos logistorici de Varrón. En realidad, ninguno de estos escritos varronianos se ha conservado y ninguno es reconstruible, pero parece posible la identificación.
Ésta es, pues, la obra por la que Censorino ha pasado a la posteridad, un opúsculo tan breve como variado y denso de temas y cuestioncillas de la más diversa índole, sacadas de los comentarios filológicos18, reunidas y cohesionadas en torno a un tema central con la única finalidad de ofrecer un regalo de cumpleaños a su protector, Quinto Cerelio. No se plantea en clave ética ni en la de un panegírico retórico; en cambio, avanza en la línea de una erudita investigación y discute una serie de asuntos que se pueden poner en relación más o menos estrecha con el cumpleaños, con el «día del nacimiento», según hemos preferido traducir.
Acabamos de decir que todas las pequeñas cuestiones que se tratan en la obra (pequeñas en palabras de Censorino, quien sin duda se refiere a la brevedad con que son tratadas, no a la banalidad de las mismas) giran en torno a un único tema central, y quizá sea ésta la tarea más difícil para el estudioso, la de encontrar un tema que permita resumir el contenido de la obra, o contestar a la pregunta que cualquiera que por primera vez oye hablar de Censorino y de su Sobre el día del nacimiento podría formular: ¿de qué trata la obra?
Veamos primero, esquemáticamente, los distintos temas que se abordan en ella:
PRIMERA PARTE: capítulos 1-15
1. Introducción:
1. Finalidad y características de la obra: valoración de los bienes materiales, dedicatoria a Cerelio, significado de la obra y motivación religiosa del regalo.
2-3. El Genio:
2. El Genio y su culto: sacrificio al Genio.
3. Naturaleza y competencias: definición del Genio, los dos Genios de las casas maritales, otros dioses en relación con el hombre, razón para celebrar el Genio de Cerelio.
4-8. Antropología: concepción y gestación:
4. Origen de la especie: defensores de su eternidad o de un nacimiento originario, orígenes míticos.
5. Origen de la simiente.
6. Desarrollo del embrión: formación, nutrición, diversidad de sexos, parecido de los hijos, nacimiento de gemelos.
7. Duración de la gestación: opiniones sobre la maduración del feto y sobre la duración del embarazo, excurso aritmológico sobre los números 7, 10 y 3 en Hipón.
8. Cálculo de los caldeos, principios generales del sistema, el Zodíaco, doctrina de las perspectivas.
9-13. Opiniones de los pitagóricos:
9. Los dos tipos de gestación.
10. Las leyes de la música, necesarias para comprender la opinión de Pitágoras.
11. La duración de los dos tipos de gestación, notas de aritmología.
12. Relaciones entre la música y el nacimiento: es grata a los dioses, tiene efectos beneficiosos en el hombre.
13. La harmonía del universo.
14-15. Períodos y duración de la vida:
14. Los períodos de la vida y los años climatéricos.
15. Longevidad de algunos hombres célebres. Alabanza de Cerelio.
SEGUNDA PARTE: capítulos 16-24. Cronología.
16. Concepto de tiempo: tiempo (tempus) y eternidad (aevum).
17-24. El cómputo del tiempo.
17. El siglo romano y los juegos seculares. Siglo civil, siglos asignados a Roma.
18. Años grandes: los ciclos de los astrónomos, las olimpiadas, los lustros.
19. El año natural solar, o cíclico, años civiles de pueblos diversos, antiguo año romano.
20. Los años civiles de algunos pueblos itálicos. El año primitivo de los romanos y sus correcciones; la reforma de Julio César.
21. La cronología histórica: los estudios de Varrón; las eras y su duración. El año en que Censorino escribe, según los distintos cálculos.
22. Meses naturales y civiles de diversos pueblos. Los meses civiles de los romanos y sus nombres.
23. Día natural y días civiles de diversos pueblos. Los cuadrantes solares.
24. Las antiguas particiones de la noche y el día entre los romanos. Las horas.
La rica variedad temática quizá resulte a primera vista un tanto inconexa, pero el hilo conductor del que Censorino va tirando, igual que las Parcas tiraban del hilo que hacía pasar las vidas de los hombres, es (más que el día del nacimiento19 o no sólo) precisamente ése, el tiempo, el paso de la vida humana; y, como siempre que el ser humano se para a pensar en esta cuestión, o siempre que se halla en un momento crucial de la vida20, la reflexión se retrotrae a los primeros momentos de esa vida: la creación, la generación de la misma, entendida ésta bien como origen de la especie humana, bien como concepción y gestación de un hombre concreto. Las teorías al respecto ocupan buena parte del principio de la obra, y muchas de ellas se refieren, precisamente, al tiempo de dicha gestación.
La obra empieza con observaciones etiológicas sobre el obsequio que se ofrece al Genio, y sobre el Genio mismo, y pasa a presentar las teorías sobre el origen del género humano; siguen, ligados a esta cuestión, los puntos de vista de los filósofos sobre la procreación del hombre, mientras trata sobre el semen, sobre la formación y alimentación del feto, sobre la causa de la distinción de sexos y de los nacimientos de gemelos y sobre la maduración del feto. El último aspecto lleva a Censorino a la astrología, es decir, al influjo de las estrellas sobre la vida humana, y es ahí donde desarrolla, con referencia a Varrón, la mística numérica pitagórica en relación con la maduración del feto; esto conduce a la música, a su influjo sobre los hombres y sobre todo el universo. Acaba así la primera sección de la primera parte, destinada a las cuestiones que se refieren al tiempo anterior al nacimiento. Es éste el momento en que se dirige hacia los peldaños de la edad de los hombres y a los años críticos para terminar asignando a su protector, Cerelio, que había superado el año crítico de los 49, una perspectiva de longevidad, e intercalando un pequeño panegírico. Con esto concluye la primera parte, que trata de los hombres; sigue ahora la reflexión sobre el tiempo.
Una vez engendrado el hombre y dado a luz, el tema siguiente es propiamente el paso de la vida: las distintas etapas, la duración máxima que cabe esperar, etc. Y esto lleva inexorablemente a reflexionar sobre el tiempo. De nuevo aquí Censorino retrocede a los orígenes de la humanidad para hablar de las distintas eras por las que ésta ha pasado, y de las distintas unidades de medida21 temporales, empezando por el siglo, el año, al que dedica una buena parte, y siguiendo con el mes, el día y las horas. En primer lugar se habla en general sobre el concepto de tiempo; después, de cada una de las denominaciones temporales: el saeculum, los anni maiores, el año cíclico; en especial es tratado el año romano, y en último lugar se pasa a identificar el año 238 según diferentes eras; sigue el examen de los meses y los días. En medio de la exposición de las partes del día y la noche se interrumpe el escrito. Probablemente no sea mucho lo perdido: sería de esperar un cómputo del cumpleaños de Cerelio y quizás otro apóstrofe al protector, aunque algún autor piensa de modo contrario22.
Los límites que impone la colección hacen imposible un estudio ni siquiera somero de cada uno de los contenidos del libro: habría que hablar de religión23, de medicina, de astrología, de cronología, de aritmología, etc. Pero hay un tema que llama poderosamente la atención, y es el excurso sobre música que incluye la primera parte.
Es Censorino el primer autor latino del que se conserva algún escrito sobre música; ya Casiodoro24 se hacía eco del tratamiento especial que la música recibía en el Sobre el día del nacimiento. En la medida en que el tiempo es el hilo conductor de la obra, no es extraño que buena parte de ella se dedique a la música25.
Los capítulos 10, 12 y 13 constituyen un excurso sobre música26, tema que es traído a colación a propósito del tiempo que el feto tarda en madurar para el nacimiento y de las distintas etapas por las que pasa desde la fecundación hasta el momento del alumbramiento: el número de días de cada una de estas etapas es puesto en relación con distintos intervalos y consonancias («symphonia» dice siempre Censorino); los tres reflejan teorías tradicionales de los pitagóricos.
Los tres capítulos forman una unidad en la que se pasa de la música real a la «harmonía» en el hombre, primero, y, luego, en el universo: en efecto, el capítulo 10 está dedicado a la música sonora (musica instrumentalis), y es aquí donde Censorino expone la teoría de los intervalos; el 12 se ocupa del influjo éticomédico de la música (effectus musicae27); por último, el 13 versa sobre la inaudible música celestial (musica mundana), la «armonía de las esferas». Los paralelos en la literatura musical romana son numerosos28.
3. Las fuentes
Como Censorino mismo hace saber, compuso su obrita a partir de diferentes autores, sin aportar mucho de su propia cosecha. Los muchos autores citados29, algunos de ellos muy antiguos, no parecen haber sido consultados directamente, sino a través de escritores posteriores. Esto explicaría, en opinión de algunos30, el que Censorino no cite a Séneca, autor que no figuraba en la doxografía de la época, a pesar de que, como apuntan otros31, en ciertas cuestiones de contenido se dejan sentir ecos del filósofo.
La base del libro la forman distintos escritos de Varrón, y, para la segunda parte, también el escrito técnico de Suetonio sobre el año romano. Las doctrinas transmitidas confieren un gran valor a esta pequeña obra.
De Varrón cita expresamente dos logistorici, el Atticus, de numeris y el Tubero, de origine humana, y, según puede deducirse de los contenidos y de las correspondencias con otros autores, seguramente usó los Disciplinarum libri.
Siendo, como es, clara la dependencia de Varrón, la cuestión de las fuentes se centra, en primer lugar, en saber si Censorino consultó directamente al Reatino o si se sirvió de alguna colección de fragmentos o de algún autor intermedio; en segundo lugar, por lo que respecta a la primera parte del tratado, si Varrón es la única fuente o si cuentan también las obras de Suetonio y si los capítulos musicales derivan del Tubero o de las Disciplinae; finalmente, para la segunda parte, el acuerdo parece unánime en hacerla derivar de las Antiquitates rerum humanarum de Varrón, aunque también se toman en cuenta las obras de Suetonio.
Fontanella observa agudamente que la dependencia de Varrón es tal que podría suponerse incluso en los lugares en que Censorino no lo nombra explícitamente, y llegaría a afectar al propio título de la obra, que corresponde exactamente a perì genethliakês, subtítulo de una sátira menipea de Varrón que debía de tratar el tema de la avaricia, afrontado precisamente en el capítulo primero del Sobre el día del nacimiento32.
En cuanto a la primera cuestión, en general se piensa que Censorino habría utilizado directamente a Varrón33, mientras que para otros autores que muestran paralelos con el nuestro habría que suponer una instancia intermedia.
En cuanto a la segunda cuestión (si en la primera parte son los escritos de Varrón, cuyos Logistorici Tubero y Atticus son citados, la única fuente o si cuentan en ella también las obras de Suetonio), Schanz34 consideró como fuente principal los Prata de Suetonio. En sentido contrario, Diels35, Wissowa36 y P. Weber37 asignaron al Tubero de Varrón una parte mucho mayor.
La segunda parte (caps. 17-24) la hacía Schanz derivar también de Suetonio, tanto del De anno Romanorum como de Prata; Weber, en cambio, otorgaba la primacía al De anno de Suetonio, mientras que para el resto proclamaba como fuente a Varrón (sus Antiquitates rerum humanarum 14-19); Hahn38 intentó demostrar un influjo muy fuerte de las Antiquitates de Varrón en los últimos capítulos.
Para Sallmann39, la primera parte, la antropológica, tendría como fuentes los dos logistorici de Varrón que el propio Censorino nombra; la parte cronográfica derivaría de las Antiquitates; en su opinión40, el dilatado uso de Varrón nunca se realizaría a través de un extracto epigonal, sino que sería fruto de una hábil compilación de distintos escritos.
Hemos dejado para el final la cuestión de las fuentes de los capítulos musicales, que, según dijimos, constituyen un verdadero excurso (como se desprende de la fórmula introductoria «... prius aliqua de musicae regulis huic loco necessaria dicentur» y de la conclusiva «quoniam me longius dulcedo musicae abduxit, ad propositum revertor»), y que están imbuidos del ideario tradicional del pitagorismo, tanto en la teoría de los intervalos como en el relato del descubrimiento de las leyes numéricas de la harmonía por parte de Pitágoras y cuya ascendencia varroniana no se cuestiona; lo que sí se discute es si los contenidos de esta digresión proceden del Tubero, fuente primaria del opúsculo, o de la sección musical de las Disciplinae. Richter41 coincidía con Reeh en considerar las Disciplinae como principal (él añadía «si no exclusivo») modelo, para estos capítulos, ya que, en palabras suyas, el capítulo sobre la teoría de los intervalos contiene referencias a disputas teóricas que sólo en el libro de música de las Disciplinae podrían tener espacio, no en una especulación sobre el nacimiento de los hombres. Pero nos preguntamos si, dado que Censorino liga esa exposición de los intervalos precisamente al nacimiento de los hombres, no cabría pensar que Varrón en su Tubero hubiera podido exponer esta misma teoría de los intervalos ligada a las etapas de la gestación42.
Para Schanz la base de estos capítulos sería un tratado musical de autor desconocido, y para Weber, una fuente pitagórica; para Hahn, por el contrario, el Tubero de Varrón, en el que habría sido usada una fuente pitagórica.
4. El texto
El Sobre el día del nacimiento se ha transmitido sobre la base del Codex Coloniensis 166 (finales del siglo VII o principios del VIII), que, tras haber pasado por Darmstadt, volvió a Colonia en 186743.
De dicho códice dependen los demás conocidos, recentiores, incluido el Vaticanus 4929 (siglo IX), que Jahn (1845) y Hultsch (1867) trataron como una fuente independiente44.
L. Carrion (París 1583, Leiden 1593) fue el primero en usar el Coloniensis. La edición de Heinr. Lindenbrog (Hamburgo 1614, Leiden 1642, Cambridge 1695) sigue aún siendo útil en la explicación de ciertos aspectos del contenido. Hay otra de J. Cholodniak (San Petersburgo, 1889), que Wissowa no conoce y remite para ello a Hultsch45, que hace de ella una desfavorable reseña. La primera edición crítica fue la de O. Jahn (Berlín 1845); siguió luego la de Fr. Hultsch (Leipzig, 1867).
Aunque Sallmann46 afirma que Censorino nunca ha estado tan olvidado como hoy, lo cierto es que el Sobre el día del nacimiento ha experimentado un renacimiento en las últimas décadas; a la propia edición de Sallmann (1983)47, hay que añadir la de Rapisarda (1991), con traducción italiana, introducción, notas y comentario. Existe otra traducción, al ruso, de Cymburskij (1986), que no hemos podido consultar, como tampoco hemos tenido acceso a la traducción de Sallmann (1988). Sí hemos podido manejar la traducción francesa de Mangéart (1843), y la italiana de Fontanella (1992, también con introducción y notas), aunque sólo el primer volumen (caps. 1-11).
Al español creíamos que nunca había sido traducido Censorino hasta que, realizada ya nuestra traducción, nos llegó el número 6 (2001) de la revista de astrología Beroso, dedicado íntegramente al autor y que contiene una pequeña guía de lectura y una serie de breves estudios sobre aspectos concretos, a los que sigue una traducción al castellano, de Pepita Sanchís, que utiliza la edición de Nisard (París, 1866) y que, en general, es bastante correcta; sigue una reproducción de la edición de Cholodniak (San Petersburgo, 1889).
También existen traducciones parciales, como la que en 1933 hizo Bouvet de los capítulos musicales, una paráfrasis más que una traducción en palabras de Sallmann.
La edición que hemos seguido, tanto para Sobre el día del nacimiento como para el Fragmento, es la de Sallmann (1983), de la que nos hemos desviado en muy pocas ocasiones, que quedan indicadas en las notas correspondientes. Son éstas (todas de Sobre el día del nacimiento, salvo una del Fragmento):
| 1, 1: | caelato opere quam materia cariora opere nonnumquam quam JAHN, RAPISARDA. |
| 4, 11: | eosque autochthonas vocitarunt vocitari HULTSCH. |
| 5, 2: | Parmenides enim tum ex dextris tum e laevis partibus †id ire† putavit id oriri MANUCIO (Venecia, 1581), RAPISARDA. |
| 10, 2: | nam sonos scienter tractavere et congruenti ordine 〈ordinem〉 reddidere illorum congruenti ordine reddidere illos JAHN. |
| 10, 4: | inter infimam summamque vocem multa esse possunt in ordine positaque diastemata alia aliis maiora minorave in ordine posita quae CÓDICES. |
| 14, 12: | minorem nocturnis genesibus, maiorem diurnis scriberent adscriberent RAPISARDA. |
| 17, 14: | quod Dioscorides astrologus scripsit quodque RAPISARDA. |
| 18, 2: | veteres in Graecia civitates cum animadverterent, dum sol annuo cursu orbem suum circumit, lunam novam interdum 〈duodecies, interdum〉 tridecies exoriri Nos apartamos aquí del texto propuesto por SALLMANN y seguimos el texto de todas las demás ediciones manejadas, que no presentan la conjetura 〈duodecies, interdum〉. |
| Fr. 11, 2: | [modus dicitur Latine] Texto eliminado por SALLMANN (también por HULTSCH), que, por las razones que se aducen en nota ad loc., hemos preferido incluir en nuestra traducción, siguiendo a KEIL, que sí lo mantenía. |
5. El «Fragmento» de Censorino
Junto a la obra de Censorino se ha transmitido un epítome sobre las disciplinas. Al parecer, el códice originario sufrió la caída de las últimas páginas; por eso se perdió el final del escrito sobre el día del nacimiento y el principio del tratado que lo seguía. El siguiente copista no notó la pérdida de dichas páginas y escribió juntos los dos escritos. Durante largo tiempo no se reconoció que al de Censorino se le había ligado otro trabajo extraño a él; fue L. Carrion (1583) el primero que advirtió que lo que seguía no pertenecía a la obra, y desde entonces se llama al mutilado escrito habitualmente Fragmentum Censorini, el «fragmento de Censorino», un breve epítome al que, debido al accidente mencionado, le faltan el título y el nombre del autor. En los dos manuscritos principales (el Coloniensis 166, del siglo VII y el Vaticanus 4929, del siglo IX) sigue inmediatamente al Sobre el día del nacimiento.
Se trata de un escrito poco conocido, que, por lo que sabemos, nunca ha sido traducido a lengua moderna alguna48.
Versa sobre cinco temas: cosmografía (tierra, cielo, estrellas), geometría, aritmética, música y, muy ampliamente, métrica. Está redactado sin arte y ofrece de forma concisa un gran número de definiciones y de datos. Parecen ser apuntes, con un marcado carácter enciclopédico, destinados a la enseñanza. El material de estas secciones se expone breve y dogmáticamente en párrafos individuales, quince en total:
1. Sobre la constitución de la naturaleza
2. Sobre la disposición del cielo
3. Sobre las estrellas fijas y las errantes
4. Sobre la tierra
5. Sobre la geométrica
6. Sobre las formas
7. Sobre las figuras
8. Sobre los postulados
9. Sobre la música
10. Sobre el nombre del ritmo
11. Sobre la música
12. Sobre la «modulación»
13. Sobre los metros, esto es, los «números»
14. Sobre los «números» legítimos
15. Sobre los «números» simples
Los párrafos sobre la música son valiosos: en ocasiones resultan oscuros, a veces debido a la presencia de lagunas o corruptelas. En general, facilita la comprensión del contenido la abundancia de loci similes o posibles fuentes, como las que recoge en el aparato correspondiente la edición de Sallmann.
Seguramente fueron textos redactados para lectores todavía versados en la lengua griega, del tipo de los de Censorino y puede que no muy alejados de ellos en el tiempo.
Aunque algún estudioso opina que no se ha perdido nada entre la obra de Censorino y este escrito49, una de las primeras frases (Fr. 1, 1: «Tales de Mileto dijo que el agua es el principio de todas las cosas, y otras opiniones las he referido más arriba») parece corroborar que, en efecto, la exposición no comenzaba ahí y que falta algo.
Los capítulos Sobre la disposición del cielo y Sobre las estrellas fijas y las errantes coinciden literalmente con los Scholia Sangermanensia a los Aratea de Germánico (págs. 105,7107,13; 221-224,4 Breysig); lo cual ha llevado a reconocerles una comunidad de fuentes50.
La métrica es la disciplina tratada en el Fragmento con mayor detalle, lo cual permite la valoración de la doctrina que expone y ha dado lugar a diversos intentos de identificación e interpretación dentro de la historia de las teorías métricas antiguas y su desarrollo en el mundo romano. Schultz51, desde su convicción de que el denominado sistema métrico varroniano o pergameno era más antiguo que el sistema alejandrino, reconocía aquí el escrito sobre métrica más antiguo conservado: lo inducían a ello ciertos aspectos doctrinales como el que los pies métricos se reduzcan a los de dos y tres sílabas, como ocurría entre los rétores (Dionisio de Halicarnaso, Quintiliano) o el que se conceda primacía al hexámetro y al trímetro yámbico; apoyaban también dicha impresión la índole de los ejemplos que aduce el autor52.
Leo53, aun cuando defendía entre los dos sistemas métricos antiguos una relación histórica inversa a la propugnada por Westphal o Schultz, reconocía también en los fragmentos del Ps. Censorino una de las más antiguas fuentes que conservan, según él, en estado puro, la doctrina del sistema derivacionista difundido en Roma por Varrón.
El escrito, por tanto, parece derivar completamente de Varrón o de un extracto del Reatino que circulara en Roma en época de Censorino. En dicho extracto o en el escrito del Ps. Censorino es probable que los ejemplos de autores más antiguos hubieran sido sustituidos por otros de autores más recientes (aunque no más que Horacio, Virgilio o Tibulo; Lucano es el único postaugústeo); esto habría sucedido, sobre todo, en el fragmento final (Sobre los «números» simples), donde, por un lado, se repiten varios de ellos:
Gramm. Lat., ed. KEIL VI 616, 15 = 612, 12 (85, 14 = 79, 12 SALLMANN)
Gramm. Lat., ed. KEIL VI 616, 23 = 613, 19 (86, 4 = 81, 10 SALLMANN)
Gramm. Lat., ed. KEIL VI 616, 27 = 612, 4 (86, 8 = 79, 4 SALLMANN)
Por otro lado, aparecen el comienzo de la Eneida y de la Farsalia usados como en Aftonio (Gramm. Lat., ed. KEIL VI 108)54.
Heinze55, en cambio, que ponía en tela de juicio la existencia de un auténtico sistema derivacionista consolidado como tal ya desde la época de Varrón, no encontraba en este escrito nada específicamente varroniano; es más, según él, ciertos aspectos de la terminología contradicen esta supuesta dependencia: se emplea aquí modus en lugar de rhythmós, y numerus en lugar de métron; Varrón, en cambio, contraponía rhythmus y metrum: Varrón56, fr. 87: rhythmus est pedum temporumque iunctura velox divisa in arsi〈n〉 et thesi〈n〉 vel tempus quo syllabas metimur; latine numerus dicitur57; fr. 8858: metrum est compositio pedum ad certum finem deducta ... vel rhythmus modis finitus59; fr. 8960: Varro dicit inter rhythmum qui latine numerus vocatur et metrum hoc interesse quod inter materiam et regulam61.
El Fragmento fue editado por Jahn, Hultsch y Sallmann en sus ediciones de Censorino; todos ellos siguen así, en cierto modo, la tradición de los códices más antiguos. Los pasajes sobre la música y la métrica fueron también editados por Keil (Gramm. Lat. VI págs. 607 ss.), y los tres últimos capítulos fueron recogidos también por Th. Gaisford62.