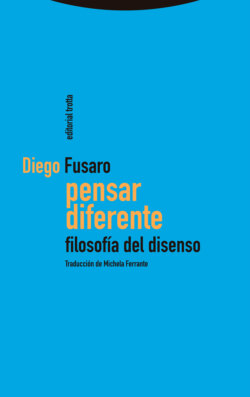Читать книгу Pensar diferente - Diego Fusaro - Страница 8
2 EN EL PRINCIPIO FUE EL DISENSO
Оглавление«Os lo pedimos expresamente, ¡no encontréis natural lo que ocurre siempre! Que nada se llame ‘natural’ en esta época de confusión sangrienta, de desorden ordenado, de planificado capricho y de humanidad deshumanizada, para que nada pueda considerarse inmutable».
B. Brecht, La excepción y la regla
En su ensayo La desobediencia como problema psicológico y moral (1963), Erich Fromm afirma que los mitos principales de la cultura occidental asumen como cimientos de la civilización el acto de disentir, una reclamada oposición ante un imperativo divino1 o, incluso, esa específica manifestación del sentir diferente que es la desobediencia en cuanto rechazo razonado de una orden recibida que, al violarla, da comienzo a la historia humana: una aventura consciente e independiente, marcada por errores y sus superaciones2.
Las tradiciones judía y cristiana adoptan como punto de partida el disenso de Adán y Eva ante el imperativo divino que les prohíbe comer del árbol del conocimiento: eritis sicut dii (seréis como dioses) dice la serpiente a Eva para inducirla a la tentación (Génesis 3, 4-5). Al ceder a esa invitación a la desobediencia, a la que van unidas la voluntad de poder y de ser artífices de su propia historia, los hombres se ven despojados del derecho a permanecer en el edén. De la armonía originaria, se hunden en una incesante sucesión de dolor y tormento, destinada a continuar hasta el final de los tiempos. Además, esa rebeldía originaria, que el hombre pagó tan cara, le permitió llegar a ser verdaderamente tal, elevarse al rango de ser autónomo, independiente y libre, faber fortunae suae (artífice de su propio destino), superior a las demás criaturas, ya que solo él puede determinarse libremente a través de su actuar responsable.
Según lo sugerido por Fromm, en la civilización griega el analogon (analogía) de Adán y Eva puede ser identificado justamente con Prometeo. Él también se rebela contra el orden establecido, disiente ante el imperativo de los dioses olímpicos. Para redimir la condición humana, está dispuesto a permanecer encadenado eternamente a una roca del Cáucaso mientras su hígado es devorado día a día por el águila; para que, como indican los versos del Prometeo encadenado de Esquilo, «aprenda a soportar la tiranía de Zeus y renunciar a sus sentimientos humanitarios»3.
Si bien desde perspectivas y suposiciones diferentes, las historias de Adán y Eva y de Prometeo no dejan de enseñarnos la importancia del disenso, pero también la preferencia por una condición de dolor y sufrimiento, orientada a mejorar la vida de la raza humana mediante esfuerzos, porque, como dijo Tácito: «más quiero esa peligrosa libertad que una servidumbre tranquila», malo periculosam libertatem quam quietum servitium.
Este es el sentido profundo que custodia la bien conocida fábula de Fedro: un lobo flaco y hambriento encuentra a un perro bien nutrido pero atado; ante esta condición, el lobo prefiere seguir padeciendo hambre antes que perder su libertad e independencia. Solo si disentimos, organizando en formas estructuradas nuestro sentir diferente, podemos madurar como personas, es decir, como portadores de una visión crítica y personal, elegida libremente y no aceptada pasivamente porque nos la impone el orden simbólico dominante.
Esto es lo que nos enseña un digno heredero de Prometeo: Odiseo. El segundo poema homérico podría ser leído, en resumidas cuentas, como una epopeya del disentir. Odiseo siente diferente en comparación con Polifemo y con los pretendientes de Penélope, con Calipso y Circe, reivindicando siempre su independencia crítica y su autonomía de juicio. En el canto quinto de la Odisea, ante la tempestad desatada por Poseidón, el hijo de Laertes se resiste a abandonar la balsa. Incluso cuando la diosa marina Ino Leucotea le dice que se lance entre las olas, se toma tiempo para pensar y vacila: su «sabiduría práctica», su metis —precursora de un espíritu crítico que sabe disentir— lo invita a ser paciente, sintiendo y actuando contrariamente respecto al imperativo divino (Odisea, V, 356-364).
El disenso como rechazo de la autoridad y del poder —político o eclesiástico, real o simbólico— constituye el gesto originario de la civilización occidental, desde Adán y Eva hasta Prometeo, desde Platón hasta Kant y, por eso mismo, crea una tensión en la conciencia del individuo que siente de manera diferente, y que puede organizar socialmente su propio sentir en contra de las estructuras del poder y del orden político, es decir, contra aquellas realidades que, al menos en la tradición occidental, desde siempre se connotan como deseo de orden y estabilidad, de consenso y creación de aquella docilidad irreflexiva que se llama obediencia. Por esta razón, el poder, en todas las épocas y en todas sus configuraciones, aspira más o menos abiertamente a suprimir el disenso, reprimiéndolo o impidiendo que surja, como ocurre, cada vez más a menudo, en nuestro mundo marcado por la manipulación organizada y el «se dice» planetario; un mundo en el que las formas tradicionales de represión contra los que disienten se vuelven superfluas, puesto que ya no hay rebeldes, sustituidos por un rebaño amorfo de amantes inconscientes y felices de su propia esclavitud.
Hay que esperar a la Edad Moderna para llegar a un uso consciente del disentir como categoría conceptual. Sabemos, y ya lo hemos recordado, que el lema viene del latín dissentio. Su uso moderno se remonta al caso de los English Dissenters4, los cristianos ingleses que se separaron de la Iglesia de Inglaterra en los siglos XVI-XVIII. En el siglo XVIII, un grupo de ellos llegó a ser conocido como los Rational Dissenters. Se opusieron a la jerarquía de la Iglesia, criticando sus principios económicos y también algunos dogmas (la Trinidad y el pecado original, en particular), descartándolos como «irracionales». Por esa razón, su práctica disidente recibió el nombre de «racional».
También sabemos que, en el siglo XIX, el lema italiano dissenziente (disidente) comenzó a ser usado cada vez más para aludir, en un sentido amplio, a los que «sentían de manera diferente» en el ámbito político, económico y científico.
Dado que los «inconformistas» de la religión terminaban en realidad engrosando sistemáticamente las filas de casi todos los movimientos de reforma política, social y educativa, se creó una relación directa entre el disidente religioso y el político-social. De disidente religioso, terminó siendo tal en todos los ámbitos: contestando concretamente el orden existente en todas sus determinaciones. Ahora bien, el hereje era, al mismo tiempo, un rebelde, y el heterodoxo un antagonista. Por este camino, el concepto fue extendiéndose con respecto a su uso originario, y empezó a significar un acto de oposición paradigmático o, en palabras de Gramsci, de «espíritu de escisión»5, aplicable a muchas áreas diferentes. Arrancaba de la esfera religiosa para alcanzar paulatinamente también el ámbito social y el político, configurándose virtualmente como un disentimiento general contra el orden establecido. Quizá, incluso hoy día, preserve, aunque oculto bajo las capas del tiempo, ese significado originario que atañe tanto a la esfera religiosa como a la sociopolítica.
De hecho, hoy el verdadero disidente puede identificarse con el hereje no alineado con el monoteísmo idolátrico del mercado, con el fanatismo económico y financiero y, por tanto, con esa teología sagrada que, con sus dogmas inescrutables («nos lo pide el mercado»), nos convierte a todos en seguidores de un culto profundamente irracional, cuya nueva trinidad es el crecimiento como fin en sí mismo, el nihilismo clasista del beneficio económico, y la mercantilización integral en detrimento de la vida del hombre y del planeta. No pasa un día sin que las homilías neoliberales celebren al unísono este culto, fomentando un consenso universal y una sincronización masiva de las conciencias, que no vacilan ni siquiera ante los desastres naturales (las «tragedias de lo ético» las llamaba Hegel) o la limitación de la democracia, cada día mayor, que el fanatismo económico está llevando a cabo.
1. E. Fromm, «La disobbedienza come problema psicologico e morale» [1963], en La disobbedienza e altri saggi, Mondadori, Milán, 1982, pp. 11-19 [La desobediencia como problema psicológico y moral, Paidós, México, 1993].
2. R. Laudani, Disobbedienza, il Mulino, Bolonia, 2010, pp. 7-8.
3. Esquilo, Prometeo encadenado, vv. 10-11.
4. Cf. M. Philip, «Rational Religion and Political Radicalism»: Enlightenment and Dissent 4 (1985), pp. 35-46.
5. A. Gramsci, Quaderni del carcere, ed. de V. Gerratana (ed. crítica del Instituto Gramsci), Einaudi, Turín, 1975, III, 49, p. 333 B [Cuadernos de la cárcel, Casa Juan Pablos, México, 2009]. Nos permitimos remitir también a nuestro Antonio Gramsci. La passione di essere nel mondo, Feltrinelli, Milán, 2015 [Antonio Gramsci. La pasión de estar en el mundo, trad. de Michela Ferrante Lavín, Siglo XXI, Madrid, 2018].