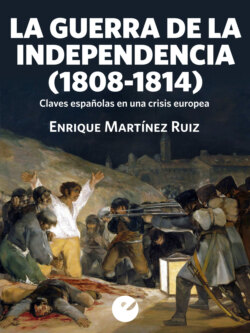Читать книгу La Guerra de la Independencia (1808-1814) - Enrique Martinez Ruíz - Страница 7
ОглавлениеEl preludio
De 1808 a 1814 la Península Ibérica va a convertirse en un campo de batalla donde van a enfrentarse cuatro países: Francia, por un lado, y Portugal, Inglaterra y España, por otro. De los cuatro, tres nos interesan espacialmente y tienen una larga tradición de enfrentamientos y alianzas, cuya dinámica viene determinada por el desarrollo diplomático y bélico del siglo xviii.
Unos precedentes introductorios
España e Inglaterra llegan a 1808 siguiendo un camino con ciertas similitudes y no pocas rivalidades: a principios del siglo xviii las dos estrenan dinastía (los Hannover en Inglaterra, los Borbón en España) y las dos rivalizaban en el ámbito colonial, pues la posición predominante española en Ultramar empezaba a ser un obstáculo para Inglaterra, que se había lanzado con decisión a la aventura colonial desde la paz de Utrecht (1713) y va cimentando su expansión a costa de Francia, sobre todo, aprovechando las paces de los diferentes conflictos en los que se enfrentan a lo largo del siglo, además de su propia proyección colonizadora, lo que le llevará finalmente al choque directo con España, un enfrentamiento que se venía gestando desde mucho tiempo atrás y que habían reverdecido en los lustros iniciales del siglo.
Por su parte, Francia ha experimentado un cambio interno trepidante a consecuencia de la revolución que estalla en 1789. Sin embargo, sus planteamientos internacionales no han cambiado, aunque respondan a motivaciones diferentes, pues si en tiempos de la Monarquía Borbónica el enemigo a batir era Inglaterra (contra la que abrigaba deseos de desquite, prácticamente, desde después de Utrecht, deseos estimulados por la paz de 1763, que ponía fin a la Guerra de los Siete Años y en la que prácticamente pierde su imperio ultramarino), Inglaterra seguiría siendo para la Francia revolucionaria y napoleónica el rival irreductible, el alma de la resistencia a los planes franceses, ya que al abrigo de su situación insular, su potente flota la protegía de un ataque directo y sus tropas podían luchar en el continente junto a las de sus aliados.
De esta forma, Inglaterra era el enemigo a batir para Francia y España, cuya aproximación se ve facilitada al estar ambas monarquías dirigidas desde principios del siglo xviii por miembros de la misma familia y coincidir sus intereses ultramarinos al compartir idéntica amenaza. Esta realidad, que queda enmascarada inicialmente por el predominio del principio del equilibrio o de la balanza de poderes, se reajusta en los conflictos que jalonan las primeras décadas del siglo xviii hasta quedar claramente manifiesta en los dos grandes conflictos centrales de esa centuria: la Guerra de Sucesión Austriaca (1740-1748) y la Guerra de los Siete Años (1756-1763).
A lo largo de esos enfrentamientos, Inglaterra, Francia y España constituyen una especie de trípode en torno al cual giran las demás potencias: algunas como Austria, Prusia y Rusia con protagonismo propio; otras, las más, como comparsas, aunque ocasionalmente no carezcan de protagonismo estelar. No nos interesa en esta ocasión pormenorizar en las alianzas y sus cambios, pues nos apartaría de nuestro objetivo primordial, pero sí haremos una llamada de atención sobre los dos conflictos que acabamos de citar –Guerra de Sucesión Austriaca y Guerra de los Siete Años–, separados por un sorprendente y espectacular giro diplomático conocido gráficamente como la Reversión de Alianzas o la Revolución Diplomática de 1756, por la que Inglaterra, aliada de Austria, abandonaba la alianza austriaca y se aliaba con Prusia, que rompe sus lazos con Francia, quien, además de conservar su alianza con España, se ve en la necesidad de aproximarse a Austria, una aproximación aceptada por ésta para no quedarse sóla ante Prusia e Inglaterra.
Ahora bien, lo que realmente nos interesa de esos conflictos y del referido giro diplomático es que dejan claro con toda nitidez el diferente planteamiento en los objetivos que mueven a Inglaterra y a Francia: mientras ésta prioriza sus preocupaciones europeas a costa de su situación en Ultramar, Inglaterra tiene sus miras preferenciales en las colonias, como muestra sin paliativos, sobre todo, el Tratado de París de 1763, en el que Inglaterra prácticamente barre de Ultramar a Francia, consumando así la consecución de un objetivo y la eficacia de unos planteamientos diplomáticos, pues salvo Gran Bretaña, las demás potencias se han implicado en los conflictos con objetivos europeos casi en exclusiva, mientras que ella ha optado decididamente por el ámbito colonial. A sus rivales los ha enzarzado en las guerras europeas y ella se ha dedicado a Ultramar, donde ha derrotado a Francia y rivaliza con España. El descontento y el deseo de desquite hacían presumir que la paz de 1763 sería revisada, pero la situación no presentaba muchos resquicios para ello, pues todo indicaba que Inglaterra había alcanzado la cima de su hegemonía y gozaba de un prestigio indiscutido e indiscutible.
La diplomacia y las guerras de revancha
Pero el triunfo inglés había sido demasiado rotundo como para que sus rivales lo aceptaran sin más, pues la paz de 1763 causó profundas heridas que Francia y España no sólo querían restañar, sino también vengar, que es lo que buscarán al socaire de los conflictos que en el futuro puedan surgir; por otra parte, a las acciones hostiles de sus rivales, responderán en el mismo lenguaje en cuanto tenga oportunidad, por eso no andamos muy desencaminados si a las décadas que siguen a 1763 las denominamos como la “Era de la diplomacia y de las guerras de revancha”.
Si nos fijamos en los años siguientes a 1763, la historia diplomática europea registra cuatro cuestiones conflictivas de entidad: la rivalidad colonial anglo-franco-hispana, la rivalidad austro-prusiana, la cuestión polaca –que acaba con los repartos de este país, incapaz de resistir la presión conjunta de prusianos, rusos y austriacos– y las complejas relaciones turco-rusas. Pues bien, no deja de ser significativo que ninguno de estos conflictos se desarrollara en la Europa occidental y que tres de ellos se sitúen en la oriental: el interés de la política europea se desplazaba hacia el Este. Por lo que respecta a la Europa occidental, es muy interesante la afirmación de Francia, que prepara su desquite desde 1765 dirigida por Choiseul, quien impulsa un considerable esfuerzo de rearme en su Ejército y Armada, modificando sus planteamientos de acción exterior al no querer mezclarse en ningún conflicto continental europeo y preparando el enfrentamiento con Inglaterra en los ámbitos coloniales.
En cambio, la diplomacia inglesa parece perder su capacidad de acción; no acierta a valorar las nuevas directrices de sus rivales franceses y calcula mal las posibilidades de contar con sus antiguos aliados continentales, pues ninguno está interesado en un nuevo enfrentamiento, por lo menos en función de los supuestos británicos, de forma que su posición internacional se deteriora insensiblemente en estos años mientras se refuerza la de Francia, al tiempo que el mal clima de las relaciones con España no remite. Los resultados de semejante cambio quedan de manifiesto al producirse la sublevación de las trece colonias inglesas de Norteamérica y la subsiguiente guerra por conseguir su independencia, en donde intervendrá Francia ayudándolas y también España, aunque ésta lo hará con bastante reticencia y la relación entre ella y la potencia emergente acabaría enrareciéndose1 al enfrentarse con los sublevados en una guerra abierta al otro lado del Atlántico, Inglaterra va comprobar su auténtica situación: la de un completo aislamiento internacional; hasta los neutrales –hartos de los abusos ingleses sobre sus navíos y de los “derechos marítimos” que aplicaban los británicos– se unen formando la Liga de la Neutralidad Armada, promovida por Catalina II de Rusia y a la que se suman la mayor parte de los estados ribereños europeos. No obstante, la paz firmada en Versalles en 1783, aunque reconoce la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, no se cerró tan desfavorablemente para los ingleses como era presumible: cedió a Francia Santa Lucía y Tobago en América, Senegal y Gorea en África, mientras España recuperaba Menorca y la Florida; pero los ingleses retuvieron Gibraltar y no dieron satisfacción ninguna a los franceses en India, resultado que puede explicarse como consecuencia del cambio experimentado en sus planteamientos coloniales, ya que Vergennes y sus colegas no aspiraban a recuperar extensos territorios, pues entendían que el nuevo Imperio colonial francés debería basarse en pequeños enclaves territoriales para fomentar su comercio y contrarrestar de esa forma el poderío británico.
Sin embargo, el nuevo rumbo adquirido por la política internacional iba a cambiar con rapidez. La tormenta interior que se barruntaba en Francia acaba por estallar y vuelve a concentrar el interés de la historia en la Europa occidental. La revolución y su desarrollo incidirán directamente en las relaciones internacionales, pues van a convertir a Francia en la enemiga de Europa en los años finales del siglo xviii y primeros del xix. Las distintas fases de la Revolución Francesa y, sobre todo, el posterior Imperio Napoleónico amenazan al continente con la implantación de un nuevo orden presidido por una Francia europea, imperial y hegemónica. Un proyecto que los europeos rechazan, incluidos –y especialmente– los ingleses, que han aprendido la lección y ven llegado el momento de recuperar su posición en el concierto internacional y tomarse la revancha sobre Francia, por el comportamiento de ésta en la sublevación de sus colonias americanas2.
Por lo pronto, Europa asiste expectante y sorprendida a los sucesos revolucionarios que se desencadenan en el país galo y que, de momento, no impulsan a la acción a los europeos, pero en 1791 la situación empieza a cambiar, pues Prusia y Austria firman la Declaración de Pilnitz, donde se llamaba a la unión a todos los soberanos para restablecer el orden en Francia. En abril del año siguiente, Francia declara la guerra a Austria, como reacción contra las amenazas de las dos firmantes de la Declaración; con esta decisión se pretendía, además, desviar la atención de los graves problemas internos y abortar la agitación de los emigrados, que estaban siendo apoyados por Prusia y Austria.
Y es que si la Convención se mantuvo en Francia con la guillotina, el Directorio para mantenerse recurrirá a la guerra, sin reparar en que de esas campañas, si eran victoriosas, podía salir el general que amenazara la existencia de la nueva República Francesa, cuyos objetivos eran acabar con el absolutismo y el feudalismo en Europa y conseguir las fronteras naturales para la nación. En cualquier caso, el Directorio es heredero de la Convención en lo relativo a la doctrina de las fronteras naturales, pues se habían formulado también los Derechos de las Naciones para ser libres e integrarse dentro de unos límites geográficos determinados e históricos y en esta convicción declararon en 1792 que los franceses se mantendrían con las armas empuñadas hasta echar al otro lado del Rin a los enemigos de su república. Semejante declaración significaba que Francia anexionaría la actual Bélgica, incluida Amberes, además de los territorios del Imperio dependientes de Austria que estaban en la orilla izquierda del Rin. La ocupación del espacio belga provocaría la reacción tanto de Austria como de Inglaterra, que se opondrían durante el Directorio, el Consulado y el Imperio napoleónico a toda pretensión francesa de alcanzar sus fronteras naturales.
En julio de 1792, comienza la Guerra de la Primera Coalición cuando las tropas austriacas y prusianas invaden Francia. Ante el peligro exterior, el sentimiento patrio de los franceses se exalta y el 29 de septiembre vencen a los invasores en Valmy, una victoria decisiva y emblemática que provoca la retirada prusiana; una nueva victoria en Jemmapes permite la invasión francesa de Bélgica, a la que sigue la anexión de Saboya. Éxitos que mantienen la exaltación interior y estimulan el proceso revolucionario hasta que el 21 de enero de 1793 Luis XVI es guillotinado, rompiendo todos los posibles lazos de entendimiento entre la Francia revolucionaria y la Europa legitimista.
Francia, incorpora a Inglaterra a la Primera Coalición, respondiendo a los viejos antagonismos coloniales y a la amenaza de la alteración del equilibrio europeo que a ella le interesaba conservar, declarándose la guerra entre ambas potencias el 1 de febrero de 1793.
Por su parte, España no tardaría en entrar en guerra contra Francia también en el marco de las hostilidades desarrolladas por la Primera Coalición y no lo iba a hacer en las mejores circunstancias en lo que refiere a la institución monárquica, ya que el primer plano de la política española iba a ser ocupado por Manuel Godoy, a quien el rey entrega la responsabilidad del Gobierno: ser amante de la reina iba a restar al nuevo ministro credibilidad y honorabilidad, al tiempo de suscitar una fuerte oposición en ambientes cortesanos, que buscarían el apoyo del príncipe Fernando, heredero de la Corona y enemigo del favorito. La actitud de los revolucionarios galos hacia la familia real francesa, hicieron que Carlos IV y su primer ministro Godoy intervinieran en varias ocasiones para que los regios cautivos fueran liberados sin conseguirlo. Una realidad que enfrenta a los dirigentes españoles con un dilema: se atendían los vínculos familiares y el legitimismo dinástico (lo que llevaría a un enfrentamiento con Francia y a una alianza con Inglaterra) o se prolongaban las alianzas que propiciaban la defensa de los intereses coloniales (lo que entrañaba respetar lo establecido en el Tercer Pacto de Familia –pese a la Francia regicida– y mantener el enfrentamiento contra Inglaterra).
En 1793, España optó por la primera opción y el 7 de marzo, la Convención le declaraba la guerra, replicando Carlos IV con un manifiesto: así comenzaba la llamada Guerra de los Pirineos o de la Convención, que se prolongaría hasta el 22 de julio de 1795, momento en que se firmaba la paz de Basilea, por la que dábamos a Francia la parte española de Santo Domingo y la autorización para sacar ganado lanar y caballar de Andalucía durante seis años.
La derrota militar provoca un giro en los planteamientos diplomáticos españoles, abandonando la Primera Coalición y alineándose con Francia, pues se renuncia a las afinidades dinásticas y se vuelven a aceptar los imperativos estratégicos, ante el convencimiento de que la alianza inglesa no va a reportar nada positivo y tener un poderoso enemigo al otro lado de los Pirineos era un peligro demasiado amenazante, como el resultado de la guerra había mostrado. Tal giro se concreta el 18 de agosto de 1796, en el primer tratado de San Ildefonso, que, en apariencia, es una alianza perpetua entre España y el Directorio dirigida principalmente contra Inglaterra, pero tras él hay significados inequívocos, en los que radica su importancia e interés.
En efecto, Godoy sentía gran inquietud por la conducta de Inglaterra, inquietud provocada por la falta de sinceridad en las relaciones amistosas recientes, a lo que se unía el resquemor de los viejos agravios: contrabando, agresiones territoriales en América, imposiciones navales… y de peticiones y demandas desatendidas a lo largo del siglo. La inquietud de nuestro primer ministro sería determinante en el juego diplomático que planeaba para evitar quedar aislado ante Inglaterra, un juego de largo alcance en el que incluía, además de la alianza con Francia, la posibilidad de una confederación italiana que movilizara los pequeños estados de la Península para acabar con el predominio austriaco y la probable participación de Prusia, Turquía, la república Bátava y los recién constituidos Estados Unidos de Norteamérica, potencias con las que ya se habían iniciado los oportunos contactos diplomáticos.
La alianza con los Estados Unidos tenía por objeto consolidar la ventajosa posición española en América del Norte lograda a raíz de la paz de Versalles de 1783, preservar nuestras colonias del sur y entorpecer la aproximación e influencia inglesa sobre sus antiguos colonos. Tan prometedoras perspectivas quedaron frustradas por la firma del acuerdo secreto angloamericano del 19 de noviembre de 1794; sus efectos no pudieron ser neutralizados por el posterior acuerdo hispano-norteamericano, firmado el 27 de octubre de 1795 –el denominado tratado de San Lorenzo–, un tratado de amistad, pero no una alianza como quería Godoy, quien tuvo que transigir con algunas exigencias comerciales americanas para no empeorar las cosas y que Inglaterra resultara más favorecida con la ruptura de las conversaciones sin acuerdo. El tratado fue el precio que se consideró necesario pagar para protegernos en América de la oposición inglesa y de la misma forma se consideró la alianza francesa para nuestra posición en Europa.
Estas realidades empujaban en 1796 a revitalizar la alianza “natural” desde 1700: la alianza con Francia, con la que se habían firmado tres “pactos de familia”. Pero el Directorio no va a ser tan generoso y complaciente en la negociación como lo fuera la Monarquía francesa, pues muestra su inequívoca aspiración sobre Luisiana y evidencia el claro propósito de utilizar los recursos navales españoles al servicio de sus intereses, de forma que lo que ocurrirá en 1805 en Trafalgar, se está fraguando desde 1796, desde el 18 de agosto, cuando queda estipulado el contenido del tratado de San Ildefonso, en el que los objetivos del Directorio estaban claros: mejorar en su beneficio las relaciones económicas bilaterales y conseguir cobertura naval en el Mediterráneo para impulsar con seguridad sus acciones en él.
La guerra con Inglaterra se desata inmediatamente. Las operaciones no son afortunadas para España. El 14 de febrero de 1797 una flota española mandada por Córdova es derrotada en el cabo de San Vicente por la inglesa dirigida por Jerwis y en ese mismo mes, Harvey se apodera de la isla de Trinidad, aunque es rechazado en abril en Puerto Rico. Nelson amenaza directamente los territorios españoles atacando Cádiz, primero y Santa Cruz de Tenerife, después, si Napoleón Bonaparte (Ajaccio, 1769-Santa Helena, 1821) bien no se adueña de ninguno de los lugares, perdiendo un brazo en el último. Sin embargo, en 1799, los ingleses conquistaron de nuevo Menorca.
Rumbo a 1808
Para entonces, un general revolucionario, Napoleón Bonaparte, se ha labrado un sólido prestigio con dos campañas afortunadas, que ponen de relieve sus excepcionales cualidades militares. La campaña de Italia (1796-1797) es un éxito arrollador de las armas francesas, ratificado en unos acuerdos que culminan el 17 de octubre de 1797 con la paz de Campoformio, por la que Austria cede a Francia la orilla izquierda del Rin, Bélgica y el Milanesado, siendo compensada con Venecia, que desaparece como república independiente. Un éxito rotundo que permite, además, la extensión del “sistema francés de Estados vasallos” al crear nuevas repúblicas hermanas: la Cisalpina (Milanesado) y la Ligur (Génova), ambas creadas en 1797 y un año después se constituirían la República Helvética (Suiza) y la República Romana (favorecida por la conquista de Roma y la detención de Pío VI, siendo desmantelados los Estados Pontificios). Se proclama la República Partenopea (Nápoles) en 1799. El mapa italiano había sido cambiado radicalmente por obra de la Francia revolucionaria.
La otra campaña de Napoleón –afortunada en sus inicios, pero inconclusa y desencadenante a la postre de la Segunda Coalición– es la de Egipto (1798-1799), que se inicia cuando el general recibe el mando supremo de las operaciones contra Inglaterra, decidiendo atacarla en el Mediterráneo, en Egipto, para desde allí amenazarla en India, donde los ingleses luchaban contra una sublevación. Napoleón empieza por ocupar Malta, desde donde salta a Egipto desembarcando en Alejandría para dirigirse al Sur derrotando a los mamelucos y ocupando El Cairo. Tan brillantes perspectivas empiezan a empañarse cuando la flota inglesa vuelve a mostrar su superioridad y vence en Abukir, dejando aislado al Ejército francés, cuya penetración en Siria es detenida en San Juan de Acre. Tras la victoria en Abukir, Pitt logra la alianza con Austria, con el Gran Maestre de la Orden de Malta y con el zar Pablo I, cuya alianza con Turquía le permitirá disponer de sus puertos y estrechos: Inglaterra conseguía así que el Mediterráneo quedará bajo su control.
Por su parte, Napoleón deja a su ejército en Egipto en agosto de 1799 volviendo a Francia, donde derriba el Directorio e impone una dictadura militar, el Consulado, del que no tardaría en ser primer cónsul. Napoleón toma el mando supremo de las tropas en Italia, cruza sorprendentemente los Alpes y destroza a las tropas imperiales en la batalla de Marengo el 14 de junio de 1800.
Mientras tanto, la “cuestión portuguesa” había quedado orillada y era preciso retomarla, pues no en vano Portugal, el reino vecino de España, estaba muy próximo a Londres y había desairado a Carlos IV rechazando un tratado de paz con Francia del que el soberano español había sido mediador. Pero sobre esa cuestión había una clara diferencia: mientras nuestro rey pensaba en un conflicto corto que separara a Portugal de Inglaterra, Napoleón deseaba una guerra en toda regla cuyo resultado fuera la desaparición de la monarquía lusitana. A principios de 1801, Francia y España firmaban un convenio donde se estipulaban las condiciones que Portugal debía aceptar en un plazo determinado –muy breve– para evitar el choque: ruptura con Inglaterra, ocupación de parte del territorio por tropas españolas y la utilización de sus puertos. El 6 de febrero se presentó al Gobierno lusitano el ultimátum de rigor; el día 18, Luis Pinto hacía saber su negativa a aceptarlo y el 27 llegaba a Lisboa la declaración de guerra por parte de España, que contaría con un refuerzo francés de unos 20.000 hombres, junto a los 34.000 españoles: Godoy, nombrado generalísimo el 9 de enero, sería el máximo responsable de la campaña.
No merece la pena detenernos en los pormenores de tan breve conflicto –que por un gesto de Godoy hacia sus reyes se conoce como la Guerra de las Naranjas– iniciado el 20 de mayo y concluido el 8 de junio en el tratado de Badajoz. Por la brevedad y sus resultados, la guerra fue un éxito indudable de Carlos IV, pero Napoleón interpretó lo sucedido como un agravio para él y para Francia, lanzando descalificaciones contra su hermano Luciano Bonaparte –su hombre en la Corte española– y entrando en agrias controversias con Godoy hasta que, por fin, el acuerdo es ratificado el 29 de septiembre por Luciano en el tratado de Madrid. La tensión acumulada parecía, por fin, disolverse.
Mientras tanto, la guerra en Europa continuaba. Marengo había sido el comienzo del fin para la Segunda Coalición: Austria tuvo que aceptar lo establecido en Campoformio por la paz de Luneville en febrero de 1801. Rusia, Suecia, Dinamarca y Prusia se alían para defender la navegación neutral, con gran disgusto de Inglaterra, que bombardea Copenhague, pues sabía que esa alianza significaba volver a quedar aislada. En Gran Bretaña se pide la paz, demanda de la que es portavoz Charles J. Fox, jefe de la oposición whig, logrando la caída de Pitt el 8 de febrero de 1801, sustituido por Addlington y alcanzándose la paz en marzo de 1802, firmada en Amiens de acuerdo con los preliminares acordados en Londres el 1 de octubre anterior: Inglaterra devolvía sus conquistas en las colonias, menos Ceilán y Trinidad –lo que le permitía a España recuperar Menorca definitivamente– y Francia abandonaba Egipto y Malta y evacuaba Roma y Nápoles. Considerada como el primer gran éxito napoleónico, en realidad la paz recién firmada sería tan sólo una tregua, un episodio más de los que se suceden en este complejo periodo de la historia europea, al que la Monarquía española no podía ser ajena.
El colofón de la paz es la reorganización de Italia que lleva a cabo Napoleón, restableciendo los Estados Pontificios y el Reino borbónico napolitano, erigiendo en la Toscana el Reino de Etruria, como hemos visto y cambiando de nombre a la República Cisalpina, que pasa a llamarse República Italiana con Napoleón como primer cónsul, y Parma y Piamonte quedaban bajo la administración militar francesa. Los ideales republicanos parecían dejar paso a otros más en consonancia con la mentalidad napoleónica, próxima ya al sueño imperial. La simplificación territorial que se produce en los países de la Confederación del Rin es otro buen exponente: se hace a costa de obispados y ciudades imperiales libres y resultó especialmente beneficiosa para Baviera y Württemberg –que recibieron el título de reino–, Hesse-Darmstadt y Baden.
A principios de septiembre de 1803 Francia e Inglaterra habían vuelto a la guerra. Era la consecuencia de los intentos franceses por recuperar el terreno perdido en Ultramar, Carlos IV se ofreció sin éxito a Londres como mediador, mientras que para implicarlo en el conflicto Napoleón lo presionaba por medio de Herman, un enviado especial que a la postre no consigue de España más que una aportación económica anual de 72.000.000 de libras, como estipula el tratado de Subsidios (firmado el 22 de octubre de 1803): es el precio que Napoleón impone a España por una neutralidad que no duraría demasiado.
En 1804 la tensión no cesó. Napoleón –que se había proclamado emperador el 18 de mayo– empezó los preparativos para invadir Inglaterra. Pitt, que había vuelto al poder, concluyó con el zar Alejandro I una alianza, a la que se unieron Austria, Suecia y Nápoles, de modo que en 1805 ya estaba organizada la Tercera Coalición. Napoleón se puso en campaña y con 200.000 hombres cruzó el Rin, venció a los austriacos en Ulm y entró en Viena. Un poco antes se produjo la ruptura española con Inglaterra, el 14 de diciembre de 1804, consecuencia del ataque de una flotilla inglesa en el cabo de Santa María a tres navíos españoles, de los que uno fue hundido y los otros dos capturados. A raíz de la declaración de guerra a los ingleses cesó el pago del subsidio a Francia, estableciéndose una nueva alianza, firmada en París el 4 de enero de 1805, siendo el representante español el almirante Gravina, que regresó seguidamente a España y con su vuelta empiezan los preparativos para la guerra naval en pro de los planes napoleónicos.
Napoleón tenía un proyecto demasiado sencillo para invadir Inglaterra, consistente en que las flotas francesa y española con maniobras de diversión sacarían a la inglesa de sus puertos, aprovechando su ausencia para trasladar a la isla los 100.000 hombres acantonados en Boulogne, con los que se proponía conquistar Londres. Un plan demasiado simple, que como dijo Nelson “no tomaba en consideración el tiempo ni la brisa”. El proyecto avanzaba lentamente entre retrasos y vacilaciones, lo que le permitió reaccionar con acierto al inicialmente desorientado almirante inglés, logrando desbaratar el plan, pues su realización sería inviable después de la batalla de Trafalgar, a la que se llega tras la maniobra de distracción de la Martinica y el combate del cabo Finisterre (22 de julio de 1805), victoria inglesa que constituyó una especie de premonición y tras el cual, Villeneuve –almirante francés a quien Napoleón había dado el mando supremo de las operaciones– puso proa al sur para refugiarse en Cádiz, donde entró el 20 de agosto y allí quedó bloqueado con la escuadra española.
La flota aliada salió de Cádiz –en una decisión equivocada– con el propósito de seguir los “modos tradicionales” de la lucha naval, por lo que adoptó una formación en línea entre el estrecho y la costa. La flota inglesa atacó formada en dos columnas –una mandada por Nelson y la otra por Collingwood– que avanzaban verticalmente contra el enemigo y que se vieron favorecidas en sus intenciones por la maniobra ordenada por Villeneuve. Dicha maniobra, motivada por el deseo del francés de no perder el contacto con Cádiz, consistió en ordenar que toda la flota virase en redondo, lo que perturbó más aún el orden de la formación, provocando unos espacios entre los navíos, facilitando el objetivo de Nelson de fragmentar la línea enemiga y cargar sucesivamente sobre los diferentes grupos de navíos aislados, de forma que el grueso de su flota combatía con una parte de la contraria, consiguiendo la superioridad necesaria en los diferentes combates parciales para alcanzar la victoria definitiva. Podemos decir en una simplificación extrema que gracias a la táctica de Nelson, la batalla de Trafalgar vino a ser la suma de una serie de combates simultáneos que se producen en el mismo escenario de forma “aislada” y que se conectan entre sí porque los navíos vencedores van en busca de una nueva presa o ayudan a los compañeros en los ataques que ya tienen trabados.
Unas horas más tarde, el resultado de la batalla estaba claro: los aliados habían sido destrozados y sus pérdidas fueron cuantiosas. Villeneuve, hecho prisionero, devuelto a Francia más tarde, se suicidó en Rennes, incapaz de aguantar el peso de la derrota y las censuras que llovieron sobre él, empezando por las del mismo Napoleón. En la batalla murieron destacados jefes, como el francés Magon y los españoles Alcalá Galiano (en el Bahama) y Churruca (en el San Juan); Cayetano Valdés fue gravemente herido en el Neptuno; el mismo Gravina resultó herido y murió más tarde. En el otro bando, lo más sensible fue la muerte de Nelson, en el Victory.
La derrota de Trafalgar daba al traste con los planes napoleónicos de invasión de Inglaterra y sus consecuencias fueron grandes. Por lo pronto, España sin flota dejaba de ser aliada importante para el emperador francés, quien iba a preparar otra de sus fulgurantes alardes terrestres en Europa, provocando la formación de una nueva coalición continental contra él: el arma que va a emplear contra Inglaterra es el bloqueo continental, es decir cerrar los puertos europeos a los productos y relaciones ingleses, un proyecto más laborioso que la invasión y de realización más compleja y problemática.
En España, Godoy –en creciente desprestigio– temía las consecuencias que el cambio de la situación pudiera reportarle y dudaba sobre qué actitud adoptar, resolviendo hacer una proclama de llamamiento al país a las armas sin decir contra quién iba dirigida tal iniciativa, lo que no impidió que fuera acogida en medio de una gran popularidad y que los preparativos se hicieran con ritmo febril. Una situación que cambia bruscamente cuando llegan noticias a Madrid de las victorias napoleónicas en Jena y Auerstedt. La actitud de Godoy hacia Napoleón cambió bruscamente y volvió al mayor servilismo. El francés acepta sus protestas de sincera amistad, finge creerle y le impone la aceptación de unas duras realidades, como fueron: el reconocimiento del hermano de Napoleón, José, como rey de Nápoles –reino del que había sido desposeído Fernando IV, hermano del rey español y padre de María Antonia, esposa del heredero español, el futuro Fernando VII–; la incorporación de España al bloqueo continental y el envío de 15.000 hombres a Hannover para reforzar la acción de las tropas napoleónicas en el continente. El contingente español iría al mando del marqués de la Romana. El bloqueo continental era una realidad desde 1806 y a él se adhirió España el 19 de febrero de 1807. Napoleón pensaba que Portugal se adheriría también, pero se equivocó y entonces decidió utilizar a España de nuevo para sus planes, sin que Godoy acertara a oponerse.
El 27 de octubre de 1807 se firmaba el tratado de Fontainebleau entre España y Francia para acabar con la independencia de Portugal, que sería dividido en tres partes: el norte –convertido en Reino de Lusitania con capitalidad en Oporto– se entregaría a los desposeídos por Napoleón reyes de Etruria; el centro –la región del Duero y el Tajo– se cambiaría por territorios españoles ocupados por los ingleses –Gibraltar, entre ellos–; el resto, el Algarbe y el Alentejo se convertiría en un nuevo reino para Godoy.
El mismo día que se firmaba el tratado de Fontainebleau, se descubría en El Escorial una conspiración en la que estaba implicado el príncipe Fernando y se encaminaba a derribar al todopoderoso ministro. La conjura constituye la primera evidencia de la entidad de la oposición que están llevando a cabo los enemigos del valido, cuyos planes quedaron al descubierto al ser recogidos unos papeles que el príncipe heredero guardaba en su habitación de El Escorial, cuando ésta fue registrada con el consentimiento del rey en un momento en que Carlos IV había mandado llamar a su presencia a su hijo, cuya falta de carácter quedó patente al delatar a sus compañeros de conspiración y solicitar su propio perdón en una carta de 5 de noviembre que fue dada a conocer y calificada de cobarde. Al parecer, los confidentes de Godoy le habían avisado de lo que se fraguaba en la habitación de Fernando y entre los papeles recogidos había una colección de acuarelas con representaciones procaces del matrimonio regio y Godoy, ilustraciones que habían sido repartidas por las tabernas de Madrid. Entre los detenidos estaban Escoiquiz, preceptor del príncipe, el duque del Infantado, el conde de Orgaz y el marqués de Ayerbe, entre otros, pero el Consejo de Castilla los absolvió de culpa por falta de pruebas en un proceso que no aclara lo sucedido y cuya resolución absolutoria fue hecha pública en los primeros días de enero de 1808. Para entonces sonaban múltiples voces desde los púlpitos que clamaban contra Godoy considerado única causa de los males presentes a fin de incrementar la impopularidad del “Choricero”, como se apodaba al favorito, entre otras lindezas por el estilo.
En definitiva, en los albores de 1808 habían confluido en España de manera dramática una crisis internacional y una crisis interna, en unos momentos en los que la Monarquía no era más que un peón de la gran partida que se jugaba, sobre todo, en Europa. Evidentemente, no eran las mejores condiciones para afrontar algo que iba a convertirse en una dura prueba.
La negativa de Portugal a incorporarse al bloqueo continental decretado por Napoleón es el pretexto esgrimido para la invasión y conquista del reino luso. Con esa finalidad empiezan a llegar tropas francesas que atraviesan la Península camino de Portugal; el 17 de octubre Junot cruza la frontera al mando de 40.000 hombres y después de pasar por Vitoria, Burgos, Valladolid, Salamanca, Ciudad Rodrigo y Alcántara entra en Portugal y en una campaña fulgurante se apodera de Lisboa y del resto del reino –entre el 19 y el 30 de noviembre de 1807– pero no puede impedir que la familia real lusa escape a Brasil. Sin embargo, las tropas francesas no sólo no se retiraron, sino que siguieron entrando en España, sin que nadie acertara a entender su proceder. En efecto, después llegaron 130.000 hombres más con el pretexto de proteger los restos de la escuadra vencida en Trafalgar y anclada en Cádiz: Dupont con 45.000 soldados se situó en Vitoria y, luego, en Valladolid; Moncey con 35.000 se colocó entre Vitoria y Burgos y Duhesme controlaba la frontera catalana. El avance de Murat hacia Madrid fue la señal de alarma definitiva. Por iniciativa de Godoy, la Corte se trasladó a Aranjuez, pensando en salir hacia el sur y, llegado el caso, pasar a América, como hicieron los reyes portugueses.
Pero el viaje no llegaría a realizarse, pues Fernando decidió aprovechar el malestar imperante, ya que la opinión pública consideraba que dicho viaje a Andalucía no era más que otra artimaña del extremeño para aumentar su poder y anular más aún a los reyes. En consecuencia, Fernando culpa al favorito de traición y ordena a sus seguidores evitar la salida de los carros hacía Andalucía, salida que al parecer estaba prevista para la noche del 17 al 18 de marzo de 1808. Esa noche empezó el denominado motín de Aranjuez, delante de la casa de Godoy, asaltada y saqueada, si bien el favorito logró ocultarse. A las 7 de la mañana del día 18, Carlos IV firmaba un decreto por el que exoneraba a su ministro, que apareció a las 36 horas, muerto de sed y no fue linchado por la turba porque la guardia de Corps lo protegió. El día 19 los tumultos rebrotaron; Fernando los apaciguó momentáneamente, pero el rumor de que Godoy salía para Granada renovó la agitación callejera, exigiendo la abdicación del rey, que completamente abandonado de todos cedió a la presión y abdicó a favor de su hijo Fernando, noticia que al difundirse transformó en manifestaciones de gozo y alegría la agitación y los desórdenes, que ya habían repercutido también en Madrid, con asaltos a las casas de los más conspicuos seguidores del ministro caído en desgracia… El día 21 un bando del rey “revolucionariamente” exaltado al trono, restablecía la calma; el 23 entraban en Madrid las tropas francesas al mando de Murat y al día siguiente llegaba el nuevo rey español en medio de un recibimiento delirante.
No tardó en producirse el enfrentamiento entre Murat y Fernando VII, pues el mariscal declaró que no le incumbía reconocer al monarca y ofreció su protección a los reyes padres y a Godoy. Es el momento en que la crisis interna se conecta con la crisis internacional, ya que Napoleón tenía decidido dar el trono español a su hermano José, para lo que tendría que estar fuera de España toda la familia real borbónica, un designio que se vio favorecido cuando Carlos IV declaró nula su abdicación por haberla hecho presionado por las circunstancias y pensó en Napoleón como árbitro de la situación, acudiendo a Bayona, donde se encontraba el emperador de los franceses para pedirle su intervención.
1 La sublevación de las trece colonias inglesas de América del Norte colocó a España en una difícil situación, pues si ayudarlas a lograr la independencia podría ser una forma de debilitar la presencia inglesa en la zona y aminorar su presión sobre los territorios españoles, también sería la manera de mostrar un camino que las colonias españolas podrían emprender en cualquier momento. Incluso descartando este peligro, España no podría respirar tranquila, pues la nueva potencia sería la heredera de la posición inglesa, de forma que los problemas habidos con Inglaterra podrían repetirse con la nueva república, como de hecho sucedió.
2 La Revolución Francesa iniciada en 1789 es uno de los grandes hitos de la Historia Universal, alcanzando en muchos aspectos la categoría de mito (A. Gerad, La Révolution française; Mythes et réalités, (1789-1790), París, 1970). Así se explica el interés suscitado entre intelectuales de todo tipo y procedencia. De entre la numerosa bibliografía existente, sólo citaremos unas obras significativas. Conservan su interés los “clásicos” de J. Godechot, Las Revoluciones (1770-1799), Barcelona, 1974 y Europa y América en la época napoleónica, Barcelona, 1975. Véanse también M. Vovelle, Introducción a la historia de la Revolución Francesa, Barcelona, 1984 y La caída de la Monarquía, 1787-1792, Barcelona, 1979. Soboul, A., Histoire de la Révolution française, 2 vols. París, 1968 y Tulard, J., Napoléon et l’Empire, París, 1969.