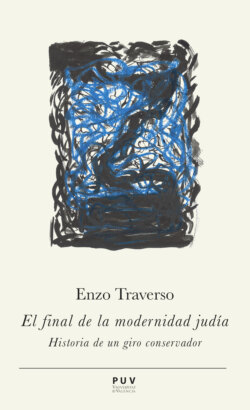Читать книгу El final de la modernidad judía - Enzo Traverso - Страница 8
LA MODERNIDAD JUDÍA
ОглавлениеEl concepto de modernidad no ha tenido nunca un estatuto claro, riguroso. Su significación varía de una disciplina a otra, lo mismo que sus referencias temporales. Es más vaporoso en el terreno de la literatura y las artes que en el de la historiografía. Cuando se habla de modernidad política y de modernismo estético se alude no solo a objetos distintos sino a épocas diferentes, aunque exista siempre una relación entre ambos. En el presente libro «modernidad» indica una etapa de la historia judía que se imbrica de manera inextricable con la historia general, singularmente con la historia de Europa. Engloba diferentes dimensiones –social, política, cultural– que habría que estudiar, insistamos de nuevo en ello, en sus relaciones recíprocas. A la vez, las periodizaciones históricas suscitan siempre objeciones. En la mayor parte de los casos son insatisfactorias y aproximativas. Los periodos son construcciones conceptuales, convenciones, referencias, y no tanto bloques temporales homogéneos. Las épocas, como los siglos, son espacios mentales que no coinciden nunca con las secuencias del calendario. Esto mismo se podría predicar de los confines de la modernidad judía. Y aun así cabe reconocer que a posteriori se dibuja en nuestra consciencia histórica como una época de extraordinaria riqueza intelectual, con un perfil bien definido, coherente, un poco a la manera del helenismo de Droysen, del Renacimiento de Burckhardt o de la Ilustración de Cassirer.
Según el historiador Dan Diner la modernidad judía cubre dos siglos, de 1750 a 1950, entre el comienzo de la Emancipación (el debate sobre la «mejora» y la «regeneración» de los judíos) y la época post-genocidio.1 El decreto aprobado por la Asamblea Nacional francesa en septiembre de 1791, preparado por los reformadores de las Luces, dio inicio a un proceso que a lo largo de todo el siglo XIX transformaría a los judíos, en toda Europa, en ciudadanos (con la excepción del Imperio zarista, donde habría que esperar hasta la revolución de 1917). El Holocausto, perpetrado durante la Segunda Guerra Mundial, rompió violentamente esta tendencia que parecía irreversible. Luego, el nacimiento del Estado de Israel reconfiguró la estructura del mundo judío. Una mutación se había esbozado ya en el tránsito del siglo XIX al XX, con la gran oleada migratoria transatlántica de los judíos de Europa central y oriental; el nazismo la acentuó, provocando el exilio de los judíos de lengua alemana (algunos historiadores lo han interpretado como una gigantesca transferencia cultural y científica de una orilla a otra el océano);2 y en fin, tras la guerra, el éxodo de los supervivientes de los campos de exterminio consumó la inflexión. El eje del mundo judío se había desplazado así –en el plano demográfico, cultural y político– de Europa a Estados Unidos e Israel. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial vivían en Europa casi diez millones de judíos; a mediados de la década de 1990 quedaban menos de dos millones.3 Después de la guerra la judería prácticamente dejó de existir en Polonia, Ucrania, Lituania, Alemania y Austria, países que habían sido sus focos principales. Además, entre 1948 y 1996 casi un millón y medio de judíos abandonaron el Viejo Mundo para instalarse en Israel,4 país al que afluyeron también masivamente (en proporciones equivalentes) judíos del Magreb y del Próximo Oriente, así como posteriormente judíos rusos. Si el final de la guerra fría no marcó una ruptura comparable a la de los años 1945-1950 es porque los decenios posteriores a la caída del Tercer Reich fueron la época de disolución de la «cuestión judía» en Europa. El nacimiento de Israel, en contrapartida, dio lugar a una «cuestión palestina». Europa ha tomado consciencia de la riqueza de un continente aniquilado que se situaba en el corazón mismo de su historia y su cultura. Trata de salvar su legado, pero el redescubrimiento de su pasado judío se entrecruza inevitablemente con el presente del conflicto palestino-israelí. La Emancipación por un lado, el Holocausto y el nacimiento de Israel por el otro, he aquí los confines históricos que encuadran la modernidad judía. Después de haber sido cuna de esta modernidad judía, Europa se convirtió en su tumba. Y en heredera de su legado.
La Emancipación comportó la salida del gueto bajo una doble presión: la «asimilación en el exterior, el hundimiento en el interior».5 Sin duda los judíos habían desempeñado un papel en absoluto menor desde la Edad Media, tanto en la economía como en la cultura, y fueron un vector importante de transmisión de saberes, en el campo de la filosofía y la medicina, por ejemplo. Pero la Emancipación secularizó el mundo judío, rompiendo los muros que protegían su particularismo. Al otorgarles estatuto de ciudadanos, obligó a los judíos a repensar su relación con el mundo circundante.6 Las leyes emancipadoras llevaron a efecto las reformas preconizadas por las Luces desde el siglo XVIII, poniendo fin así a una temporalidad del recuerdo fijada por la liturgia y de esta suerte situaron a los judíos en una temporalidad nueva, cronológica y acumulativa, que es la de la historia. Progresivamente la judeidad se desprendió del judaísmo hasta encarnarse en una figura nueva, la del «judío sin dios» (gottloser Jude) o judío laico, como se autodefinía Freud.7 Emancipados, pasaban a ser miembros de una entidad política que trascendía las fronteras de la comunidad religiosa construida en torno a la sinagoga; dejaron de ser un elemento exterior, estigmatizado o tolerado, perseguido o titular de determinados «privilegios», en el seno de la sociedad. Antes de este cambio de gran alcance los judíos llevaban una vida aparte, incluso teniendo en cuenta que la privación de derechos políticos era algo general en aquella época (su situación, ciertamente, era mejor que la de los campesinos sometidos a la servidumbre). El acceso a la ciudadanía puso en cuestión la estructura misma de su vida comunitaria. Con posterioridad a este gran cambio, la marginalidad de los judíos se debería más a la actitud del mundo circundante que a su voluntad de preservar una vida separada. El antisemitismo moderno –el término apareció en Alemania a principios de la década de 1880– marcó la secularización del viejo prejuicio religioso y acompaña toda la trayectoria de la modernidad judía, como un horizonte insuperable, a veces interiorizado, que pone límites a la disolución de las comunidades judías tradicionales. Aquí se encuentra la fuente de esa combinación de particularismo y cosmopolitismo que es característica de la modernidad judía.8
Durante el «largo» siglo XIX los judíos de Europa occidental se integraron en las sociedades nacionales en las que vivían, al precio de sus derechos colectivos y comunitarios (según la célebre fórmula de Clermont-Tonnerre, el Estado debía «negarles todo a los judíos como Nación» y en cambio «darles todo a los judíos como individuos»).9 Se inició entonces un proceso de confesionalización que relegó la judeidad a la esfera privada, al tiempo que surgía el mito de los judíos como «Estado dentro del Estado».10 Pasaron a ser israelitas o ciudadanos «de confesión mosaica» (jüdischen Glaubens). Con su asimilación a las culturas nacionales, la judeidad se transformó en una especie de sustrato moral, en un «espíritu» cuya armoniosa afinidad con las diferentes patrias europeas –el Reich alemán, el Imperio austro-húngaro, la República Francesa o la monarquía italiana– era celebrada por los rabinos, los eruditos y los notables. En cambio, en la Europa oriental el antisemitismo se alzó como un obstáculo a la Emancipación. Aquí la Ilustración judía (Haskalah) apareció con medio siglo de retraso con respecto a Berlín, Viena o París, y asumió una forma nacional; la secularización y la modernización dieron origen a una nación judía cuyos pilares eran la lengua y la cultura yiddish.11 Se trataba de una comunidad extraterritorial, como la ha definido el historiador Simon Doubnov, que vivía mezclada con otros, cuya lengua compartía (fuera el ruso o el polaco) y sumaba al yiddish, aunque sin compartir, por descontado, la identidad nacional.12 Tendencialmente los judíos formaban una comunidad aparte, reconocible y distinta de las otras, aun si su vida ya no giraba (o no lo hacía exclusivamente) en torno a la religión.
Los imperios multinacionales del siglo XIX –en los que el Antiguo Régimen se prolongaba en medio de sociedades en vías de modernización–13 constituían un terreno propicio a la integración social y política de las minorías. Los rasgos específicos de la diáspora judía –textualidad, carácter urbano, movilidad, extraterritorialidad– se adaptaban mejor a ellos (pese al antisemitismo de la Rusia zarista) que a los Estados-nación.14 Los imperios eran mucho más heterogéneos en el aspecto étnico, cultural, lingüístico y religioso que los Estados-nación y toleraban (o favorecían) la presencia de minorías diaspóricas. La legitimidad dinástica permitía perpetuar el viejo principio de la «Alianza con la Corona»: la sumisión de los judíos a un poder protector que garantizaba la libertad de comercio y de culto,15 una tradición antigua que finalmente sería cuestionada con el advenimiento del absolutismo y posteriormente de los Estados-nación, ya en el siglo XIX. La nación, por su parte, considerará a las minorías étnicas, lingüísticas o religiosas un obstáculo a superar mediante la puesta en práctica de políticas de asimilación o, en su caso, de exclusión.16 La idealización retrospectiva y nostálgica del Imperio austro-húngaro de la dinastía de los Habsburgo a la que se entrega Stefan Zweig en El mundo de ayer (1942) es, sin duda, la mejor ilustración literaria de este amor de los judíos europeos por las autocracias liberales anteriores a 1914.
La urbanización de Europa dio origen a grandes metrópolis en las que los judíos constituían minorías importantes. Los vínculos o las redes supraestatales que habían establecido desde hacía más de un siglo fueron uno de los vectores del proceso de integración económica del continente. Gracias a las leyes emancipadoras conocieron un auge considerable y los más poderosos de ellos fueron acogidos en el seno de las élites europeas. En Francia existía una alta burguesía de negocios ya desde la monarquía de Julio que se consolidaría bajo el Segundo Imperio, época en que los hermanos Pereire desempeñaron un papel muy relevante en la creación de una red nacional de ferrocarriles. En 1892, de 440 propietarios de establecimientos financieros, se calculaba que entre 90 y 100 eran judíos.17 En Alemania, 29 de los 600 primeros contribuyentes eran judíos en 1910. Los judíos estaban bien situados en el núcleo de la burguesía industrial, financiera y comercial. Tendencias similares se registraban en esa misma época en el Imperio austro-húngaro.18 Su cultura basada en los textos, en la escritura, facilitó su posición en el centro de la emergente industria cultural, que giraba en torno a las empresas editoriales y la prensa. El periodismo se convirtió así en una profesión «judía», al igual que el comercio o las finanzas. Sin embargo, aquello fue el «canto de cisne» de la aristocracia, en una Europa dinástica minada por el ascenso de los nacionalismos, que llegado el momento pondría de manifiesto la fragilidad de la Emancipación. En efecto, ni la experiencia histórica ni la estructura diaspórica de los judíos se ajustaban al léxico de la modernidad política, dominada por la tríada Estado, nación, soberanía.19 El concepto de «pueblo judío» definía a una comunidad religiosa, no a un grupo étnico, pero cuando este pueblo engendró una cultura nacional (en la Europa central y oriental de lengua yiddish) ésta revestía una dimensión diaspórica que trascendía las fronteras de los Estados. Esta «semántica ambigua» entró inevitablemente en conflicto con los Estados-nación surgidos del Tratado de Versalles, tras el hundimiento de los diversos imperios. En los Estados-nación los judíos encarnaban la modernidad y polarizaban el rechazo de las fuerzas conservadoras. En Francia se convirtieron en el blanco de los legitimistas y de los nacionalistas que se oponían a la Tercera República. En Italia, de los católicos apartados por la monarquía piamontesa que había dirigido la unificación de la península. En Alemania, de los conservadores resueltos a preservar el carácter cristiano de la monarquía prusiana. Después de 1918 los judíos pasaron a ser una minoría vulnerable que –fuera ya del espacio heterogéneo, multinacional y pluriconfesional de los antiguos imperios– era percibida como un cuerpo extraño en el seno de los nuevos Estados, viéndose expuestos al ascenso de los nacionalismos. Se convirtieron en el chivo expiatorio de una guerra civil europea que la Alemania nazi llevaría finalmente al paroxismo.
Siguiendo los pasos de Hegel, para quien la ausencia de un pasado estatal sería la característica de los «pueblos sin historia», Ernest Renan había identificado en el siglo XIX a los judíos como una «raza» reconocible casi exclusivamente por sus «caracteres negativos: ni mitología, ni epopeya, ni ciencia, ni filosofía, ni ficción, ni artes plásticas, ni vida civil; en conjunto, ausencia de complejidad, de matices, sentimientos exclusivos de la unidad».20 La última versión de esta tesis es la del historiador Arnold Toynbee, quien en 1934 definía a los judíos como una diáspora «fósil» y «petrificada», el residuo de un pasado ya superado.21 Se comprende la dificultad de la tarea a la que se entregaron los sabios y eruditos de la escuela de la «Ciencia del Judaísmo» (Wissenschaft des Judentums) –de Nachman Krochmal, Leopold Zunz y Ludwig Geiger a Heinrich Grätz, Moritz Güdemann e incluso Simon Dubnov, su continuador ruso– para lograr que se reconociese la existencia de una historia judía.22 Sus esfuerzos chocaron con la incomprensión de las historiografías nacionales, para las que, en el mundo moderno, los judíos no eran sino un atavismo. La historiografía judía del siglo XIX abandonó la visión teológica antigua y la sustituyó por una nueva interpretación en el centro de la cual se sitúa un «espíritu del judaísmo» que conforma una entidad colectiva (el Volksstamm de Graetz), cuyos logros podían ser estudiados en términos económicos, sociológicos y culturales. Esta entidad colectiva, sin embargo, quedaba excluida de la condición de nación ya que ésta, según las categorías hegelianas, solo podía conferirla una existencia estatal. Oscilando entre Fichte, Herder y Renan, la historiografía judía del siglo XIX estaba llamada a pensar al «pueblo judío» según un modelo nacional, historizando el relato bíblico.23 Este «pueblo» era visto, en términos románticos, como una especie de entidad innata, orgánica e intemporal, cuya historia ilustraba su realización. Esta historiografía, por tanto, no pudo sustraerse a las trampas de la Emancipación, quedando prisionera de sus contradicciones, pese a sus enormes progresos. Solo el sionismo alcanzaría a resolverlas, transformando al pueblo del Libro en una entidad etnocultural y su pasado en una epopeya nacional, que culminó en la condición estatal.24
Hannah Arendt, apoyándose en una intuición de Max Weber y de Bernard Lazare, entró de lleno en aquella «semántica ambigua» de la historia política judía para forjar un nuevo concepto: el judaísmo paria. La invisibilidad, la exclusión del espacio público y la «falta de mundo» eran a sus ojos los rasgos más característicos del judío paria, pese a la riqueza cultural que había demostrado con creces.25 Procedió así a descifrar el significado del totalitarismo analizando su surgimiento como producto de la crisis del sistema de Estados-nación. En cierta forma, la modernidad judía coincidió con la trayectoria del judaísmo paria. Poner fin a esa «semántica ambigua» será la obsesión del sionismo, hijo de los nacionalismos del siglo XIX. Para el sionismo, los judíos debían acceder a una existencia «normal»: nación, Estado, soberanía. Otros pensadores, en el polo opuesto, la asumieron al objeto de hacer saltar la propia semántica política de la modernidad occidental, que desde su perspectiva no era, en el fondo, sino un sistema de dominación. Los atributos que hemos señalado anteriormente (textualidad, carácter urbano, movilidad, extraterritorialidad) formaron el sustrato de las vanguardias intelectuales judías. En el plano político, alimentaron el internacionalismo de Marx y de Trotsky.
La anomalía judía se aloja así en el corazón mismo de las tensiones que marcaron el proceso de modernización de Europa a lo largo del siglo XIX y posteriormente su crisis, entre las dos guerras mundiales. Si la judeofobia tiene una trayectoria milenaria, el antisemitismo nació en la segunda mitad de la secuencia histórica a la que hemos hecho referencia (1850-1950). Durante este periodo el judío encarnó la abstracción del mundo moderno, dominado por fuerzas impersonales y anónimas. La sociedad de masas era percibida como un universo hostil conformado por las grandes ciudades, el mercado, las finanzas, la velocidad de las comunicaciones y de los intercambios, la producción mecánica, la prensa, el cosmopolitismo, el igualitarismo democrático, la cultura transformada en mercancía por mor de la imprenta, la fotografía y el cine. En medio de este cataclismo el judío emerge como la personificación de la modernidad, de una modernidad en la que todo es susceptible de medida y de cálculo, pero todo es a la vez inaprehensible, está separado de la naturaleza, y queda asimilado a los enigmas de una racionalidad abstracta, artificial. Como ha mostrado una amplísima literatura –de Georg Simmel a Moishe Postone– el judío pasó a ser la metáfora de un mundo cosificado y se convirtió en ilustración del fetichismo de una realidad social entregada a los intercambios monetarios y a la fantasmagoría de la mercancía.26 El antisemitismo ofrecía un medio para rechazar esa modernidad aborrecida y a la vez reconciliarse con algunos de sus aspectos. La industria, el comercio y la técnica podían ser aceptados y puestos al servicio de la comunidad nacional concreta, enraizada en una tierra, una cultura y una tradición, tras haber rechazado su representación abstracta, encarnada en el judío. Una vez eliminado éste, el capital perdía su carácter parasitario y pasaba a ser una fuerza productiva del pueblo. El antisemitismo fue así una de las claves del modernismo reaccionario basado en la síntesis entre la racionalidad y la técnica modernas con los valores conservadores de la Contra-Ilustración.27 El Holocausto, en esta perspectiva, fue el momento culminante de una secuencia histórica marcada por la discordancia de los tiempos, por el enfrentamiento violento entre la modernidad y el rechazo de la modernidad: la destrucción de los judíos aparecía como un combate liberador contra el grupo que encarnaba la abstracción del mundo moderno.28La transformación de las sociedades occidentales engendró el antisemitismo hacia finales del siglo XIX. Posteriormente la crisis de Europa lo exacerbó hasta darle una dimensión exterminadora. La estabilización del continente y el restablecimiento de un nuevo equilibrio internacional después de 1945 determinaron, finalmente, su ocaso.
Una de las paradojas de la historia judía –otra fuente de su semántica política «ambigua»– tiene que ver con su relación con la ley. De siempre, ésta –en el sentido de la Ley mosaica– ha constituido el núcleo de la religión y la cultura judías, asegurando una cohesión interna que paliaba la ausencia de estatuto político. La Emancipación concedió derechos a los judíos como individuos, relegando a la comunidad a una existencia puramente religiosa, despojada de toda prerrogativa política. En el Imperio zarista, los partidarios de la autonomía nacional-cultural como Vladimir Medem reivindicaban el reconocimiento de una nación judía de lengua yiddish, al margen de la religión, precisamente contra la idea de un «pueblo judío» (que designa de manera harto vaga a los miembros de un culto dispersos por el mundo).29
Una nueva paradoja surgió tras la Segunda Guerra Mundial. El 9 de septiembre de 1952, después de tres años de negociaciones, la República Federal de Alemania, el Estado de Israel y la Conference on Jewish Material Claims Against Germany, representada por Nahum Goldmann, firmaron en Luxemburgo unos acuerdos de reparación (Wiedergutmachung) que preveían el pago de indemnizaciones a las víctimas de las persecuciones nazis, a Israel, que había acogido a los supervivientes del genocidio, y a las comunidades judías europeas, que habían padecido enormes pérdidas materiales (destrucción de sinagogas, objetos de culto, bibliotecas, escuelas, casas de reposo, etc.). Afectaban también a las propiedades sin herederos, es decir, a los bienes de millones de judíos exterminados que no podían reclamar ninguna reparación. Estos acuerdos, considerados a menudo como un acto simbólico de reconocimiento de la «culpabilidad alemana» y de legitimación de la RFA en la escena internacional (un reconocimiento promovido por Adenauer contra una opinión pública alemana que se percibía aún como «víctima» de la guerra), marcaron un punto de inflexión histórico. La paradoja tenía que ver con los dos Estados signatarios, la RFA e Israel, que no habían establecido aún relaciones diplomáticas; su carácter innovador tenía que ver con el tercer signatario, la Claims Conference, que no era un Estado. El derecho internacional, nacido como extensión del ius publicum europaeum, esto es, del derecho de guerra, fija el principio de las reparaciones entre estados, pero nunca entre los estados y particulares. Los acuerdos de Luxemburgo constituyeron por tanto un acontecimiento sin precedentes en la historia del derecho –fueron suscritos por una institución no estatal (la Claims Conference era una emanación del Congreso Mundial Judío)– y además una novedad absoluta en la historia judía, pues reconocían que los judíos (y no solamente los ciudadanos de Israel) formaban parte de una entidad colectiva.30 El «pueblo judío» adquirió de pronto una dimensión jurídica y política. Y puesto que los acuerdos se referían también a los bienes sin herederos, elevaban a «pueblo judío» una comunidad de ausentes. Podrían ser interpretados, simbólicamente, como el comienzo de una transformación de los judíos en comunidad de memoria, unida por el recuerdo del Holocausto, y no ya por los requerimientos de una Ley que había asegurado su continuidad a lo largo de los siglos. Pero los judíos fueron perseguidos por el nazismo precisamente en tanto que entidad colectiva, más allá y al margen de sus opiniones, de su lengua o de su ciudadanía. Los acuerdos de Wiedergutmachung levantaron acta de esta realidad y materializaron un «pueblo judío» que había dejado de existir; el que estaba en proceso de constituirse en Israel se concebía precisamente como negación de la diáspora. Lejos de superar las ambigüedades de la semántica política judía, este reconocimiento póstumo no hacía sino desplazarlas y renovarlas.
Un nuevo ciclo se abrió, así, después de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de la Shoah y de la fundación del Estado de Israel. El exterminio de los judíos, envuelto y confundido en una primera fase en las violencias de la guerra, no fue percibido inmediatamente como una ruptura de civilización, pero el final del nazismo y de sus aliados sajó el absceso del antisemitismo. El antisemitismo, antiguo nomos de los nacionalismos europeos –y a veces incluso clave de bóveda de la formación de las identidades nacionales, como en Alemania–, no ha desaparecido por completo, desde luego; pero se ha ido transformando progresivamente en anomia, en el sentido durkheimiano, es decir, resultado de un desorden social lamentable pero inevitable, y por tanto normal. En la misma medida que la criminalidad, imposible de erradicar completamente, aunque castigada por la ley, el antisemitismo puede ser contenido y limitado a proporciones «tolerables».31 Por último, la memoria del Holocausto, cultivada como una especie de religión civil de los derechos humanos, ha resucitado en los judíos un sentimiento de pertenencia comunitaria, redefiniendo el perfil de una minoría que ya no estaba estigmatizada. Al poner en cuestión las soberanías nacionales y al volver problemáticas las categorías políticas heredadas del siglo XIX, la globalización ha empezado a elevar a modelo los rasgos de una minoría diaspórica cuya existencia se ha desarrollado desde siempre en los centros urbanos, que se desplegó a través de una red internacional y se estructuró en torno al intercambio y la comunicación (el libro, la prensa, los medios de comunicación). Pero la globalización es solo una cara de la medalla. La otra es Israel, que ha puesto de manifiesto, una vez más, las ambigüedades de la semántica política judía; el «Estado judío» solo pudo formarse como Estadonación homogéneo por la exclusión de los palestinos. Para fabricar una nueva entidad nacional, tuvo que enraizarse en un «pueblo judío» que oscilaba entre la comunidad religiosa y el ethnos en un momento en que, en el Viejo Mundo, las soberanías nacionales entraban en crisis. Retrospectivamente, este paso cambiado parece altamente simbólico. La construcción europea se inició en 1951 con la firma del Tratado de París por la RFA, Francia, Italia y los países del Benelux, que crearon la CECA (Comunidad Europea del Carbón y del Acero). Por sus orígenes, formación y cultura, sus arquitectos concibieron las fronteras como lugares de paso y de encuentro más que de separación. El canciller Konrad Adenauer, antiguo alcalde de Colonia perseguido por Hitler, encarnaba una Alemania renana, católica, occidental, opuesta tanto al nazismo como al nacionalismo prusiano. Robert Schuman, el ministro francés de Asuntos Exteriores, nació en Luxemburgo y se hizo adulto en la Lorena anexionada por Alemania, fue ciudadano alemán y se formó como jurista en las universidades del Reich guillermino. Alcide De Gasperi, por su parte, nació cerca de Trento, en la parte italiana del Imperio de los Habsburgo, estudió en la Universidad de Viena y fue diputado en la Cámara austríaca antes de convertirse en uno de los portavoces de la oposición católica al fascismo. Un detalle revelador: en sus encuentros, estos tres hombres conversaban en alemán, su lengua común.32 En cierto modo, fue la tradición cosmopolita de una Alemania de las periferias, antinacionalista y multicultural, la que creó las premisas de la unidad europea. Mientras Alemania se liberaba de su pasado chovinista, el sionismo quería pasar la página de la diáspora y «regenerar» a los judíos por el nacionalismo, en un Estado cuyas fronteras marcaban la separación con respecto a un entorno hostil, y que estableció los criterios legales de pertenencia en base a principios estrictamente religiosos y étnicos. El proyecto territorialista y estatista de los fundadores de Israel, que era además eurocéntrico y colonial, se proponía no solo separar rigurosamente a los judíos de los árabes sino que fijaba también líneas de demarcación en su propio campo, considerando a los judíos orientales como una especie de ersatz: los sustitutos de los askenazíes exterminados por el nazismo. La condición de su integración fue la negación de su historia y de su cultura y su occidentalización, es decir, su asimilación a una civilización «superior», en las antípodas, según Ben Gurión, del «espíritu del Levante, que corrompe a los individuos y a las sociedades».33
Lo mismo cabe decir de la memoria del Holocausto. En Alemania puso en cuestión la consciencia histórica tradicional y favoreció una reforma del código de nacionalidad que transformó la vieja comunidad étnica en una comunidad política perteneciente a todos sus ciudadanos, con independencia de sus orígenes. En Israel el Holocausto ha sido utilizado como fuente de legitimación por un Estado reservado solo a los judíos, a medio camino entre el estado confesional y el Estado étnico.
En Europa el antisemitismo ha dejado de ser la norma social y cultural para convertirse en una anomia deplorable y la memoria de la Shoah ha pasado a ser uno de los pilares éticos de nuestras democracias liberales. La condena de los crímenes nazis contra los judíos, por una singular meta-morfosis, ha pasado a ser piedra de toque de la moralidad, la decencia y la respetabilidad, atributos antaño negados a los judíos en razón de su mero origen, de su nacimiento. El estigma que hacía sufrir a Gershon Bleichröder, el banquero de Bismarck, al que Proust dio forma literaria cuando trazó los retratos de Swann y de Bloch en À la recherche du temps perdu, se ha convertido en signo de distinción.34 Tal es la razón por la que, como ha apuntado con una pizca de ironía Régis Debray, «Lévinas ha sustituido a Maurras en las pruebas de examen de los futuros altos funcionarios».35
Con el cambio de siglo, así pues, parece que se ha agotado todo un ciclo histórico –la larga trayectoria del antisemitismo– y que se ha modificado la posición de los judíos en la sociedad europea. Los logros son indiscutibles (el final de una exclusión secular), pero las pérdidas también lo son, aunque no puedan pesarse en la misma balanza. El final del pueblo paria clausura una larga etapa de la modernidad durante la cual los judíos fueron uno de los principales focos del pensamiento crítico en el mundo occidental. Hoy en día pueden perpetuar una tradición –lo que Günther Anders denominaba la «tradición del antitradicionalismo»–36 surgida en unas condiciones históricas que ya no existen. Al margen de sus adeptos, cada vez menos numerosos, nadie lamentará el final del antisemitismo, pero la exclusión y la marginalidad de los judíos, al forzarlos a pensar contra –contra el poder, contra las ideas recibidas, contra las ortodoxias y contra la dominación– estimuló una creatividad y dio lugar a un espíritu crítico de una potencia y un alcance excepcionales. Tocqueville ya había aludido a este fenómeno cuando subrayaba la mediocridad de las producciones culturales de la democracia americana en comparación con la sutileza crítica de los hombres de letras en la sociedades del Antiguo Régimen: «El despotismo, para llegar al alma, golpeaba groseramente al cuerpo; y el alma, escapando a los golpes, se elevaba gloriosa por encima de aquel»; en las sociedades democráticas, en cambio, la tiranía «deja el cuerpo y va directa al alma».37 Ni que decir tiene que esto se aplica al espíritu europeo en su conjunto, pero los intelectuales judíos fueron el indicador de un inmenso movimiento tectónico. Reconocidos y aceptados, han dejado de pensar a contracorriente.
Según el historiador Josef H. Yerushalmi, el siglo pasado hizo añicos el mito de la «Alianza con la Corona»: en lugar de asegurar la protección de los judíos, el poder se convirtió en instrumento de su persecución y finalmente de su aniquilación.38 El presente ensayo adopta una perspectiva diferente: no contempla a los judíos como protagonistas de una historia separada, de un proceso endógeno, sino más bien como el sismógrafo de las sacudidas que han golpeado y transformado al mundo moderno.39 Se centra en Europa, eje del mundo judío durante su modernidad, aunque no ignora los desplazamientos hacia América e Israel que se produjeron después de la Segunda Guerra Mundial. Los demógrafos pronostican en lo que se refiere a los judíos del Viejo Mundo un futuro que oscila entre un declive lento pero inexorable y la virtual extinción. Los judíos ortodoxos son ya un fenómeno folklórico, apuntan algunos observadores, de la misma manera que pueden serlo los amish de Pensilvania.40 El pensamiento judío, por su parte, ha dejado de ser una realidad viva –Emmanuel Lévinas y Jacob Taubes fueron sin duda sus últimos representantes en Europa–, aunque nunca haya sido tan estudiado en nuestras universidades. Sin embargo, sería dar pruebas de gran miopía interpretar la «cuestión judía» exclusivamente bajo el prisma de las amputaciones que el nazismo le infligió, de su declive demográfico y de la secularización ineluctable de las sociedades contemporáneas. El judaísmo, la cuestión judía, subsiste, aunque secularizada, porque constituye el pasado de Europa. La pregunta que formulaba Gershom Scholem en febrero de 1940 –«¿qué quedará de Europa después de la eliminación de los judíos?»–41 no deja de interpelarnos hoy a nosotros, los europeos, precisamente porque no ha sido contestada. Por eso la «cuestión judía», bajo sus nuevas formas, continúa siendo un espejo de nuestra cultura y de nuestras democracias.
En la perspectiva de la historia de los conceptos, «cuestión judía» es una fórmula ambigua y polisémica.42 Remite a la secuencia histórica evocada anteriormente (1750-1850), un tiempo en el que, habiendo salido a la luz del día, la existencia misma de los judíos parecía problemática: tanto para unas sociedades ampliamente afectadas por el prejuicio antisemita como para los propios judíos, forzados a repensar su identidad y su porvenir fuera del gueto. Ambas dimensiones se entremezclan en la introducción de Theodor Herzl a su famoso manifiesto sionista, particularmente cuando escribía: «la cuestión judía existe; sería vano tratar de disimularlo. […] Se plantea en todas partes allí donde los judíos viven en número apreciable».43 En el fondo, han existido siempre dos cuestiones judías. Por una parte, aquella que, en los regímenes fascistas, dio nombre a los organismos encargados de la destrucción de las conquistas de la Emancipación. Adolf Eichmann fue el principal responsable nazi a estos efectos; Louis Darquier de Pellepoix fue la figura sobresaliente en la Francia ocupada, donde dirigía el tristemente célebre Comisariado para las Cuestiones Judías. Por otra, la de Karl Marx, Abraham Léon o Jean-Paul Sartre, autores de ensayos que abordan esta «cuestión» desde otro ángulo, el de la opresión de los judíos.44 En la actualidad, en Europa, esta «cuestión judía» ya no se plantea; en Israel, en cambio, ha sido sustituida por una «cuestión palestina» que también es interpretada, a su vez, de dos maneras diferentes: de un lado, como un obstáculo en el seno del «Estado judío»; de otro, como una opresión que hay que combatir. En el Viejo Mundo la «cuestión judía» se ha transformado en un «lugar de memoria», si utilizamos la definición de Pierre Nora: el catálogo de un fragmento de historia europea que no dispone ya de «medios de memoria» que le permitirían subsistir como una realidad viva; un inventario cuya necesidad sentimos de manera punzante cuando, sobre todo en Europa central y oriental, sus elementos constitutivos han dejado de existir.45 En una Europa pacificada al cabo de una historia milenaria de conflictos y de guerras, Auschwitz constituye uno de los escasos lugares de memoria compartidos, inscrito en el pasado de casi todos los segmentos nacionales.46 Después de su eclipse, la «cuestión judía» se ha convertido en una metáfora de la historia de Europa.
1. Dan Diner, «Einführung», Enzyklopädie Jüdischer Geschichte und Kultur, Stuttgart, J.-B. Metzler, 2011, vol. 1, pp. 8-9.
2. Véase en particular, en el marco de una vasta historiografía, H. Stuart Hughes, The Sea Change. The Migration of Social Thought 1930-1965, Nueva York, McGraw Hill, 1975.
3. Véase Bernard Wasserstein, Vanishing Diaspora. The Jews in Europe since 1945, Londres, Hamish Hamilton, 1996, p. VIII.
4. Ibid., p. 92.
5. Yosef Hayim Yerushalmi, Zakhor. Histoire juive et mémoire juive, París, La Découverte, 1984, p. 101.
6. Véase Shmuel Feiner, The Jewish Enlightenment, Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 2004.
7. Véase Yosef Hayim Yerushalmi, Le Moïse de Freud. Judaïsme terminable et interminable, París, Gallimard, 1990, p. 40.
8. Natan Sznaider, Jewish Memory and Cosmopolitan Order. Hannah Arendt and the Jewish Condition, Cambridge, Massachusetts, Polity Press, 2011, p. 21.
9. Cit. en Patrick Girard, La Révolution française et les Juifs, París, Robert Laffont, 1989, p. 125.
10. Jacob Katz, «A State within a State. The history of an anti-semitic slogan», Zur Assimilation und Emanzipation der Juden, Darmstadt, Wissenschatliche Buchgesellschaft, 1982, pp. 124-153.
11. Véase Régine Robin, L’Amour au yiddish. Écriture juive et sentiment de la langue 1830-1930, París, Éditions du Sorbier, 1984; Rachel Ertel, Le Shettl. La bourgade juive de Pologne, París, Payot, 1986; Emanuel Goldsmith, Modern Yiddish Language. The Story of the Yiddish Language Movement, Nueva York, Fordham, 1988.
12. Simon Doubnov, Lettres sur le judaïsme ancien et nouveau, Renée Poznanski (dir.), París, Éditions du Cerf, 1989.
13. Arno J. Mayer, La Persistance de l’Ancien Régime. L’Europe de 1848 à la Grande Guerre, París, Aubier, 2010 [ed. or., 1982; La persistencia del Antiguo Régimen. Europa hasta la Gran Guerra, trad. de Fernando Santos Fontenla, Madrid, Alianza, 1984].
14. Véase Dan Diner, Gedächtniszeiten. Über jüdische und andere Geschichte, Munich, C.H. Beck, 2000, p. 13; Tony Judt y Timothy Snyder, Thinking the Twentieth Century, Nueva York, Penguin, 2012, p. 19 [ Pensar el siglo XX, trad. de Victoria Gordo del Rey, Madrid, Taurus, 2012]. Sobre las estructuras imperiales del siglo XIX, véase especialmente Jürgen Osterhammel, Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts, Munich, C.H. Beck, 2009, pp. 603-645, particularmente su definición «ideal-típica» de los imperios, pp. 615-616.
15. Yosef Hayim Yerushalmi, Serviteurs des rois et non serviteurs des serviteurs. Sur quelques aspects de l’histoire politique des juifs, París, Allia, 2011, p. 29.
16. Véase David Biale, Power and Powerlessness in Jewish History, Nueva York, Schoken Books, 1986, pp. 90-91.
17. Véase Esther Benbassa, Histoire des juifs de France, París, Le Seuil, 1997, p. 164.
18. Véase Werner Mosse, The Jews in the German Economy. The German-Jewish Economic Elite 1820-1935, Nueva York, Oxford University Press, 1987; Yehudah Don y Victor Karady (dirs.), A Social and Economic History of Central European Jewry, New Brunswick, Transaction Publishers, 1990. Para una visión de conjunto, Victor Karady, The Jews of Europe in the Modern Era, Nueva York, Budapest, Central European University Press, 2004, cap. 1.
19. Dan Diner, «Ambigous semantics. Reflections on Jewish political concepts», The Jewish Quarterly Review, 2008, vol. 98, nº 1, pp. 89-102.
20. Ernest Renan, «Histoire générale et système comparé des langues sémitiques», Oeuvres complètes, vol. VIII, París, Calmann-Lévy, 1967, p. 155. Véase Shlomo Sand, De la nation et du «peuple juif» chez Renan, París, Les Liens qui libérent, 2009.
21. Arnold Toynbee, A Study of History, Nueva York, Oxford University Press, 1947, vol. 1, pp. 388-389. Véase Stéphane Dufoix, La Dispersion. Une histoire des usages du mot diaspora, París, Éditions Amsterdam, 2011, pp. 175-180.
22. Véase Heinrich Graetz, Histoire des juifs, París, Nabou Press, 2011 (versión abreviada de la edición alemana aparecida entre 1853 y 1870 en 11 volúmenes); Simon Doubnov, Histoire moderne du peuple juif 1789-1938, París, Éditions du Cerf, 1994.
23. Shlomo Sand, Comment le peuple juif fut inventé, París, Flammarion, 2010, cap. 2. [La invención del pueblo judío, trad. de José María Amoroto Salido, Madrid, Akal, 2011].
24. Gabriel Piterberg, The Returns of Zionism. Myths, Politics and Scholarship in Israel, Londres, Verso, 2008, caps. 6 y 7.
25. Hannah Arendt, La Tradition cachée. Le juif comme paria, París, Christian Bourgois, 1987 [La tradición oculta, trad. de R. S. Carbó y Vicente Gómez, Barcelona, Paidós, 2004]. Sobre la historia de este concepto véase especialmente Arnaldo Momigliano, «Considerazioni sulla definizione weberiana del giudaismo come religione paria», Pagine ebraiche, Turín, Einaudi, 1987, pp. 181-188 [Páginas hebraicas, trad. de Gloria Cue, Madrid, Mondadori, 1990], y Enzo Traverso, Les Juifs et l’Allemagne. De la symbiose judéo-allemande à la mémoire d’Auschwitz, París, La Découverte, 1992, cap. 2 [Los judíos y Alemania. Ensayos sobre la «simbiosis judío-alemana», trad. de Isabel Sancho, Valencia, Pre-Textos, 2005].
26. Georg Simmel, Philosophie de l’argent, París, PUF, 1987[ed. or., 1900; Filosofía del dinero, trad. de Ramón García Cotarelo, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1977], p. 601; Moishe Postone, «Nationalsozialismus und Antisemitismus. Ein theoretischer Versuch», en Dan Diner (ed.), Zivilisationsbruch. Denken nach Auschwitz, Frankfurt am Main, Fischer, 1984, pp. 242-254.
27. Jeffrey Herf, Reactionary Modernism. Technology, Culture, and Politics in Weimar and the Third Reich, Nueva York, Cambridge University Press, 1984 [El modernismo reaccionario. Tecnología, cultura y política en Weimar y el Tercer Reich, trad. de Eduardo L. Suárez, México, FCE, 1990].
28. Véase Enzo Traverso, La Violence nazie. Une généalogie européenne, París, La Fabrique, 2000, cap. 5 [La violencia nazi. Una genealogía europea, trad. de Beatriz Horrac y Martín Dupaus, Buenos Aires, FCE, 2002]; Saul Friedländer, L’Allemagne nazie et les juifs. I. Les années de persecution (1933-1939), París, Le Seuil, 1997, cap. 3 [ed. or., 1997; El Tercer Reich y los judíos (1933-1939). Los años de la persecución, trad. de Ana Herrera, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2009].
29. Sobre Vladimir Medem y su crítica de la idea de una «nación judía mundial», véase Enzo Traverso, Les Marxistes et la question juive. Histoire d’un débat 1843-1943, París, Kimé, 1997, pp. 126-128.
30. Dean Silvers, «The future of international law as seen through the Jewish Material Claims Against Germany», Jewish Social Studies, 1980, vol. 42, nº 3-4, pp. 215-228. Sobre la historia de la Claims Conference, véase Marylin Henry, Confronting the Perpetrators. A History of the Claims Conference, Londres, Valentine Mitchell, 2007, y Dan Diner y Gotthart Wunberg (dirs.), Restitution and Memory. Material Restoration in Europe, Nueva York, Berghahan Books, 2007.
31. Émile Durkheim, Le Suicide, París, PUF, 1993, p. 414 [El suicidio, Madrid, Akal, 2003].
32 Véase Tony Judt, Après-guerre. Une histoire de l’Europe depuis 1945, París, Calmann-Levy, 2007, p. 195 [ed. or., 2005; Postguerra. Una historia de Europa desde 1945, trad. de Jesús Cuéllar y Victoria Gordo del Rey, Madrid, Taurus, 2008].
33. Cit. en Ella Shohat, Le Sionisme du point de vue de ses victimes juives. Les Juifs orientaux en Israël, París, La Fabrique, 2006, pp. 44-45.
34. Véase Fritz Stern, L’Or et le Fer. Bismarck et son banquier Bleichröder, París, Fayard, 1990; Henry Raczymow, «Proust et la judéité. Les destins croisés de Swann et de Bloch», en Ruse et déni. Cinq essais de littérature, París, PUF, 2011, pp. 65-98.
35. Régis Debray, À un ami israélien (avec une résponse d’Élie Barnavi), París, Flammarion, 2010, p. 42.
36. Günther Anders, «Mein Judentum» (1978), en Das Günther Anders Lesebuch, Zurich, 1984, pp. 242-243 [trad. cast. en: Günther Anders, Learsi. Mi judaísmo, trad. de Miriam Hoyo Juliá, Valencia, col. Prismas 1, PUV, 2010].
37. Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amerique, vol. 1, París, Gallimard, 1986, p. 382 [trad. cast.: La democracia en América, 2 vols., Madrid, Alianza, 2005]
38. Yosef Hayim Yerushalmi, Serviteurs des rois et non serviteurs des serviteurs, op. cit., p. 78.
39. Dan Diner, Gedächtniszeiten. Über jüdische und andere Geschichten, Munich, C.H. Beck, 2003, p. 14.
40. Bernard Wasserstein, Vanishing Diaspora, op. cit., p. VII.
41. Walter Benjamin, Gershom Scholem, Théologie et utopie. Correspondance 1933-1940, postfacio de Stéphane Moses, París, Éditions de l’Éclat, 2010, p. 283 [ed. or., 1980; Correspondencia 1933-1940, trad. de Rafael Lupiano, Madrid, Taurus, 1987].
42 Sobre la historia de este concepto de origen alemán (Judenfrage), véase Jacob Toury, «The Jewish question. A semantic approach», Leo Baeck Institute Year Book, 1996, vol. XI, pp. 85-106, y Axel Bein, Die Judenfrage. Biographie eines Weltproblems, Stuttgart, DVA, 1980, 2 vols.
43. Theodor Herzl, L’État juif, París, Stock, 1981 [ed. or., 1896; El Estado judío, trad. de Antonio Hermosa Andújar, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2005], p. 40.
44. Karl Marx, Sur la question juive, ed. de Daniel Bensaïd, París, La Fabrique, 2006 [ed. or., 1843; trad cast.: Sobre la cuestión judía, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2004]; Abraham Léon, La Conception matérialiste de la question juive, París, EDI, 1980; Jean-Paul Sartre, Réflexions sur la question juive, París, Gallimard, 1990 [ed. or., 1946; Reflexiones sobre la cuestión judía, trad. de Juana Salabert, Barcelona, Seix Barral, 2005].
45. Pierre Nora, «Entre histoire et mémoire: la problematique des lieux», en Pierre Nora (dir.), Les Lieux de mémoire, París, Gallimard, 1984, vol. 1, La République, p. XVII.
46. Pierre Nora, Présent, nation, mémoire, París, Gallimard, 2011, p. 386.