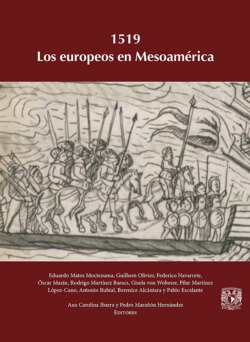Читать книгу 1519. Los europeos en Mesoamérica - Federico Navarrete - Страница 7
¿Quién conquistó México?
ОглавлениеFederico Navarrete Linares*
En este capítulo intentaré demostrar que vale la pena plantearnos la pregunta ¿quién conquistó México?, para buscar más allá de la respuesta obvia y por todos conocida. Volverla a plantear, en serio, puede encontrar nuevas respuestas sobre los sucesos que comenzaron en ese fatídico 1519 con la llegada a estas tierras de la expedición española encabezada por Hernán Cortés.
Para poder explorar otras respuestas es preciso desmontar la más conocida: ¡nos conquistaron los españoles! Ésta es la visión que llamaré “colonialista”. Se centra en los eventos de 1519 y 1521 y en el relato que todos conocemos muy bien: unos cuantos centenares de expedicionarios españoles —y siempre se enfatiza su escaso número— lograron derrotar en poco más de dos años a un “imperio” poblado por millones de nativos y que tenía a su disposición ejércitos de decenas, si no es que de centenares de miles de guerreros. Esto se atribuye, como causa inmediata, al ingenio y talento políticos extraordinarios de su capitán Hernán Cortés y siempre se ensalzan las cualidades excepcionales o se denosta la singular falta de escrúpulos de este individuo extraordinario. Se plantea como causa más general la intrínseca superioridad de los conquistadores sobre los indígenas, que puede ser, según los autores, de índole religiosa, militar, cultural, tecnológica, semiótica y un largo, larguísimo etcétera. Suele añadirse que el Imperio mexica fue vencido también por sus debilidades internas y por las fallas intrínsecas de las culturas indígenas, su atraso tecnológico, y otro larguísimo etcétera.
Esta manera de contar los eventos fue inventada por el propio Hernán Cortés en sus Cartas de relación mientras realizaba su campaña militar en México. En ellas justificó todas sus acciones a la luz de la ley, del servicio al rey y de la santa religión para escapar al cargo de traición que pendía sobre su cabeza por haber traicionado a su gobernador y capitán Diego Velázquez. También menospreciaba de manera sistemática el valor y la importancia de las acciones de otros protagonistas en los eventos, empezando por sus propios capitanes y colegas españoles y continuando con sus aliados indígenas y su traductora y representante, la mujer que llamamos Malinche. En este relato, Hernán Cortés se exaltó a sí mismo como una figura providencial asistida por los mismos dioses, como un paradigma de guerrero, estratega, intrigante, estadista y súbdito leal. Se transformó también en una de las primeras manifestaciones explícitas de una nueva forma agresiva y pujante de la masculinidad —europea, militarista y colonialista— que sería definitoria de la edad moderna. En ese sentido se construyó a sí mismo, y ha sido elevado por sus acólitos hasta el día de hoy como uno de los primeros grandes héroes varones del colonialismo europeo. Con su talento para la narración cotidiana y la exageración épica, Bernal Díaz del Castillo en su Historia verdadera confirmó esta visión providencialista del propio Cortés, pero exaltó a su lado las hazañas de los soldados y capitanes que acompañaron al comandante.
Desde entonces, la mayoría de los historiadores mexicanos, españoles y europeos han repetido y acendrado esta visión, por más inverosímil que resulte, convirtiéndola en la interpretación dominante de lo que llamamos “Conquista española”. Lo han hecho, al menos en parte, porque la visión colonialista confirma sus privilegios sociales y culturales: la supremacía de su propia masculinidad blanca, la superioridad de su cultura europea u occidental y también, de manera más indirecta, su punto de vista epistemológico de historiadores profesionales, así como la verdad y superioridad de su religión, de su tecnología, de sus formas de hacer la guerra, de sus capacidades de comunicación, de su ciencia y su conocimiento.
Sucesivos autores desde 1545 hasta 2019 han esgrimido estas razones para explicar la victoria prodigiosa de los españoles. La mayoría de estas explicaciones, sin embargo, adolecen de etnocentrismo pues incurren en el error tan frecuente de considerarnos mejores que otros grupos humanos, sin más fundamento que nuestra propia ignorancia de las culturas ajenas. Por otro lado, Hernán Cortés y sus escasos seguidores son presentados como exponentes, representantes, epítomes de toda la amplísima y diversa sociedad, cultura, tecnología de Occidente el “brillante siglo xvi europeo”, al que se refiere el autor. En otras versiones encarnan y traen consigo incluso todos los logros civilizatorios del viejo continente, desde China hasta Marruecos. Así debemos creer que esa variada y contradictoria herencia cultural, transformada en una esencia o un espíritu supremo, residiría íntegramente en un subconjunto diminuto y poco representativo de la población del Viejo Mundo.
Los expedicionarios eran, no hay que olvidarlo, un contingente compuesto casi exclusivamente por varones, extremeños y andaluces, en su mayoría analfabetos y con muy escasa educación, que habían vivido toda su vida alejados de los grandes centros culturales de España y de Europa de la época. Eran, además, un grupo fanatizado por una ideología anticuada de guerra religiosa contra los infieles, que justificaba los más atroces actos de violencia contra aquellos que no compartían su religión, y acostumbrado por años de práctica colonial a todo tipo de abusos y excesos de violencia contra los nativos.
Sólo un pensamiento de este tipo puede hacernos creer, por ejemplo, que una veintena de arcabuces y cañones, unas cuantas docenas de caballos, ballestas y bergantines, dieron suficiente supremacía militar a un millar de expedicionarios para vencer ejércitos enemigos que eran cien veces más numerosos que ellos. Sólo así podemos afirmar, como lo hizo Tzvetan Todorov en su libro La Conquista de América, que los expedicionarios españoles, casi todos iletrados, tenían una mayor capacidad para leer signos que los mexicas con sus sacerdotes, historiadores y tlacuilome, debido al mayor desarrollo de la tradición crítica en Europa que estaba a siete mil kilómetros de distancia.
La explicación por superioridad parece más verosímil a una escala macro. En el último medio milenio, en efecto, los países de raigambre europea han impuesto su dominio colonial a sangre y fuego sobre la mayor parte de las otras sociedades y culturas del planeta. Desde esta perspectiva, resulta lógico que el éxito del colonialismo europeo se atribuya, otra vez, a un mayor avance tecnológico, militar, cultural, político, etcétera, de los países europeos, aun por medio de la pequeña cohorte de los expedicionarios, y que la conquista de México sea considerada una de las primeras instancias en que esta supremacía se desplegó de manera contundente.
Es urgente, y no sería tan arduo, derrumbar estos argumentos de la superioridad europea a nivel macro; por ahora sólo señalaré que estas implicaciones macro suelen tratar de explicar lo que sucedió a principios del siglo xvi, lo que llamamos la Conquista, de una manera teleológica; es decir, en función de eventos posteriores, como la imposición del dominio colonial, varios siglos después, en Asia y en África. En otras palabras, invierte las causas y los efectos. Por esta razón, difiero de los colegas que afirman que la dominación colonial sobre los pueblos indígenas era inevitable y se hubiera dado tarde o temprano de mano de los españoles o de cualquier otra potencia europea. Propongo, en cambio, que se puede plantear la posibilidad contraria: sin el éxito de la construcción colonial en la Nueva España y luego en el Perú —que siguió su modelo militar y político—, ni la propia España ni los otros poderes coloniales europeos hubieran tenido la fuerza económica, territorial y militar para dominar el resto de América y menos el resto del mundo. Señalar esta otra posibilidad sirve, al menos, para poner en entredicho el pensamiento único de la historia inevitable.
Dentro de la lógica que confunde con frecuencia el presente con el pasado, las versiones colonialistas suelen mostrar el triunfo de la expedición española sobre los mexicas en 1521 como la destrucción definitiva del mundo indígena en su totalidad y como el establecimiento, tan instantáneo como milagroso, del régimen colonial español y de la dominación occidental sobre los nativos de estas tierras. La visión trágica de la Conquista, que es eco de esta concepción, promovida por autores como Serge Gruzinski, plantea que, tras la derrota militar de un solo imperio, los mundos sociales y culturales de todos los indígenas quedaron destruidos, desarticulados y desmoralizados. De esta manera se establece una continuidad directa entre la supuestamente inevitable victoria de los conquistadores españoles de antaño y la supuestamente inevitable dominación de las élites españolas sobre la población indígena en el periodo colonial, y luego de las élites occidentales sobre la población mexicana después de la independencia hasta el presente. Aquí no sólo se están proponiendo visiones teleológicas, sino también explicaciones tautológicas basadas siempre en la premisa de la superioridad española y europea.
Es por estas deficiencias en la respuesta tradicional que vale la pena imaginar una respuesta diferente a la pregunta ¿quién conquistó México? Para lograrlo presentaremos a la Malinche y a los indígenas conquistadores, dos personajes que parecen conocidos, pero no lo son, que parecen contradictorios y lo son, y que pueden ser profundamente sorprendentes si nos detenemos a conocerlos. La mejor manera de hacerlo no es a través de las palabras y los testimonios de los conquistadores españoles, sino de los propios mesoamericanos, particularmente el Lienzo de Tlaxcala, la historia visual más temprana, completa y detallada de lo que llamamos Conquista. El relato de los tlaxcaltecas, vencedores de esta guerra, se inicia en 1519 con la llegada de los españoles y la alianza que tejieron con ellos, narra su conquista mutua de México-Tenochtitlan en 1521 y se extiende con las guerras que realizaron en conjunto hasta 1541 abarcando el norte de la Nueva España hasta Culiacán y el Pánuco, y el sur hasta El Salvador y Guatemala (véase la figura 1).
El lienzo es una tela de cinco metros de alto por dos metros de ancho y fue mandada a pintar hacia 1550 por los gobernantes de la ciudad de Tlaxcala para ser entregada al rey de España. Su intención era demandarle a la Corona el reconocimiento de las hazañas realizadas por Tlaxcala en la conquista de la Nueva España y demandar los privilegios correspondientes: que se reconociera a Tlaxcala como ciudad con un gobierno propio en manos nativas (un cabildo indígena), el respeto de su territorio, la exención del tributo que debían pagar todos los indígenas, la confirmación del carácter aristocrático de su nobleza y un largo etcétera (véase la figura 2).
En el Lienzo de Tlaxcala, los tlaxcaltecas enfatizan el carácter de su ciudad como la primera ciudad cristiana de esta tierra, aliada fiel de los conquistadores encabezados por Hernán Cortés, conquistadora ella misma de México-Tenochtitlan y de toda la Nueva España, protegida directa de las principales deidades españolas: la Virgen María y Santiago Matamoros. Como toda entidad política mesoamericana, Tlaxcala se representa como un cerro sagrado, un altepetl ahora doblemente bendito porque es el hogar de una imagen viva de la madre de dios, razón por la que la figura de la Virgen aparece prominentemente en la montaña que representa el altepetl de Tlaxcala. Además, se coloca en el centro del nuevo cosmos cristiano de una manera tan sutil como clara, tan subversiva como conciliadora. Para un lector mesoamericano que viera la imagen capitular, llamada alegoría, en forma de quincunce no cabría duda de que la ciudad indígena localizada en el centro ocupaba el lugar más importante del mundo: el central. En cambio, un lector español leería la posición superior del escudo de la Corona como una confirmación de la supremacía española (véase la figura 3). Lienzo de Tlaxcala (fragmento)]
Figura 1. Conquistas de la alianza tlaxcalteca-española. Elaborado por Margarita Cossich Vielman y Antono Jaramillo Arango. Proyecto Lienzo de Tlaxcala.
Más allá de esta organización visual, que es claramente mesoamericana, y de su apego estricto a las convenciones de la narrativa pictográfica de tradición indígena, el Lienzo de Tlaxcala nos presenta también una historia lineal perfectamente familiar de lo que llamamos Conquista de México. Inspirada con toda probabilidad por las mismas Cartas de relación de Hernán Cortés, fue pintada de acuerdo con la estética de los gobelinos históricos y del grabado europeo, por lo que nos resulta hoy tan fácil de comprender. Sin embargo, vista con detenimiento, esta historia, tan reconocible a primera vista, subvierte radicalmente las premisas de la visión colonialista presentando como protagonistas del relato, de la guerra y del triunfo, a una mujer, Malinche, y a los propios tlaxcaltecas, en vez del varón Hernán Cortés y los conquistadores españoles.
Las primeras diez láminas del Lienzo de Tlaxcala nos muestran escenas de encuentros y negociaciones, alianzas e intercambios de presentes entre los tlaxcaltecas y los españoles. Su propósito es demostrar que las relaciones entre estos dos pueblos fueron siempre amistosas. Esto no es enteramente cierto pues sabemos que los tlaxcaltecas se enfrentaron bélicamente a los españoles en agosto y septiembre de 1519 y sólo se aliaron con ellos cuando les quedó claro que la capacidad destructiva de estos invasores era tan grande e incontrolable que lo mejor era tenerlos de su lado y no como sus enemigos. La supresión de este acontecimiento resulta comprensible en un documento presentado ante la propia Corona española y no es mayor que las omisiones realizadas por Hernán Cortés en su relato de la Conquista.
Por otro lado, llama la atención que el personaje principal de estas láminas es la mujer indígena Marina o Malintzin, que sirvió como intérprete de Hernán Cortés y como intermediaria entre los recién llegados españoles y los indígenas. En todas las imágenes ocupa una posición central entre un grupo y otro, y en general su figura es mayor y más prominente que la del capitán español. Las únicas láminas de esta sección en que la mujer indígena es desplazada de la posición central son las que representan la cruz cristiana levantada al unísono por los españoles y los gobernantes tlaxcaltecas. De todas maneras, aparece Malinche detrás de Hernán Cortés, en la escena izquierda, y la imagen del bautismo de los cuatro señores de Tlaxcala. En este último caso, la imagen de la Virgen María parece sustituir a la de Malinche en su sitio privilegiado. Si recordamos que la figura de la Virgen también es representada en el cosmograma de la ciudad de Tlaxcala que ya discutimos, encontramos una identificación entre la figura de la intérprete indígena y la de la madre de dios. También con la montaña sagrada de Tlaxcala, que hoy se llama cerro Malinche, y con el altepetl tlaxcalteca mismo.
Figura 2. Lienzo de Tlaxcala, 1773 (fragmento) (Instituto Nacional de Antropología e Historia).
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.
Figura 3. Lienzo de Tlaxcala, 1773 (fragmento) (Wikimedia Commons)
La relación entre estos cuatro entes es confirmada en dos alegorías dibujadas en la Historia de Tlaxcala, de Diego Muñoz Camargo, unos 30 años después de la elaboración del Lienzo de Tlaxcala. En ellas aparece la Nueva España presentada con una mujer indígena muy parecida a la Malinche y claramente asimilable con Tlaxcala. En una, la vemos detrás del caballo de Hernán Cortés en la misma posición en que aparecen los tlaxcaltecas siempre en las batallas que libran a lo largo de la guerra. En la otra, Hernán Cortés abraza la figura femenina e indígenas de la Nueva España mientras levanta la cruz cristiana (véase la figura 4).
No es exagerado afirmar que en la versión tlaxcalteca de la Conquista, la principal protagonista de los primeros encuentros, la forjadora de la alianza entre Tlaxcala y los españoles es una mujer nativa, la famosa Marina. Recientemente historiadoras y estudiosas de todo el mundo han examinado el papel de esta mujer en la Conquista y han demostrado su importancia clave en los acontecimientos como traductora, pero también como mediadora intercultural, como introductora de los españoles al mundo mesoamericano, a su ceremoniosa diplomacia, a sus intrincadas negociaciones, a sus pertinaces desconfianzas y sus violentas rivalidades.
¿Quién era Malinche?
Cabe entonces plantear una pregunta que puede parecer obvia pero que nos abre respuestas sorprendentes: ¿Quién era Malinche? En primer lugar, hay que mencionar que Hernán Cortés apenas la menciona en sus Cartas de relación, más que para intentar echarle la culpa de las atrocidades cometidas por él y sus hombres en Cholula. Bernal Díaz del Castillo, por su parte, le dedica líneas llenas de admiración, coloreadas por una imaginación caballeresca que la presenta como una princesa caída. Según su relato, esta mujer, cuyo nombre original desconocemos, nació a principios del siglo xvi en la región de lo que hoy es Tabasco o sus alrededores. Es muy posible que fuera hija de un gobernante local, probablemente hablaba como lengua materna el olulteco, un idioma de la familia mixe-xoque, además del maya chontal y tal vez yucateco; también aprendió el náhuatl por su vida en la corte. En algún momento de su infancia perdió su condición de privilegio, supuestamente por la muerte de su padre y la voluntad de su madre de hacerla a un lado para favorecer a los hijos de un nuevo matrimonio. Convertida en esclava, cambió de manos varias veces hasta que el gobernante indígena de Centla la regaló a los españoles con otras mujeres esclavizadas. Ellos la bautizaron como “Marina” y pronto reconocieron tanto su belleza como sus dotes lingüísticas y su personalidad carismática e inteligente.
Figura 4. “Alegorías de la Conquista de la Nueva España y del Perú”, en Diego Muñoz Camargo, Descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala.
Aunque originalmente había sido asignada al capitán Portocarrero, Hernán Cortés la tomó para sí disponiendo de su cuerpo y su destino como si fuera su propiedad, pues luego habría de darla en matrimonio a otros varones. Por su papel prominente al lado del capitán, que la hacía participar en casi todas las negociaciones trascendentes que sostuvo con los gobernantes de los diversos pueblos indígenas, se le empezó a llamar doña Marina. Los indígenas escucharon y pronunciaron este nombre como “Malina”, o como “Malinalli” en náhuatl, una hierba a la que atribuían poderes sobrenaturales, ya que era un signo del día del calendario adivinatorio y servía para comunicar el cielo y la tierra. Por la importancia de esta traductora, le añadieron el reverencial para llamarla Malintzin. De regreso al español, este nombre se transformó en Malinche, el más conocido de sus apelativos.
Para comprender el papel jugado por esta mujer excepcional debemos desechar en primer lugar cualquier explicación amorosa de su relación con Hernán Cortés como la que han inventado algunas novelas, más cursis que fidedignas. Además de que una relación sentimental no es mencionada por las historias de la época ni era el fuerte de los conquistadores ni de los indígenas del momento, plantearla edulcora la desigual y violenta interacción entre estos personajes, aparte de confirmar la subordinación de la mujer al varón. Mucho más fecundo resulta, en cambio, examinar la relación de poder que existió entre el capitán y su esclava, que no es la sujeción unívoca que los propios españoles pregonan. También importa comprender esta relación como parte central de las redes con que el mundo mesoamericano fue atrapando a los recién llegados españoles.
Ya vimos que el Lienzo de Tlaxcala atribuye la misma importancia, si no es que una mayor, a la figura de la mujer nativa que a la del conquistador extranjero. Siempre aparece en el centro, en frente de Hernán Cortés y a una escala mayor. Lo mismo, o algo parecido, sucede en otras historias pintadas por autores indígenas, como el Libro xii sobre la conquista de México de la Historia general de las cosas de la Nueva España y el Códice Azcatitlan, donde otra vez Marina aparece en frente de Hernán Cortés y en un punto central de la conversación. Además, el propio Bernal menciona que los nativos mesoamericanos que interactuaban con los expedicionarios españoles llamaban Malinche a la pareja constituida por el capitán Hernán Cortés y doña Marina. De hecho, en su historia el capitán español es siempre llamado Malinche por los gobernantes que se dirigen a él en más de 40 ocasiones. Al mencionar esta identificación, Bernal Díaz del Castillo afirmó que el término Malinche era un posesivo náhuatl que significaba “el dueño de Malinche”, y la interpretó como un reconocimiento de la supremacía y propiedad del capitán sobre su esclava intérprete. Esta explicación ha convencido a muchos autores porque confirma dos elementos claves de la visión colonialista de la Conquista: la supuesta superioridad de los españoles sobre los indígenas y la incuestionable supremacía de los varones sobre las mujeres. Siguiendo la misma lógica, algunas interpretaciones han explicado que la mujer ocupa una posición central en las historias visuales indígenas debido únicamente a sus funciones de intérprete, facilitadora de la comunicación e intermediaria.
Ahora dejaremos de lado, aunque sea por un rato, estas incertidumbres colonialistas y patriarcales para imaginar una explicación diferente, que a ojos de los indígenas Hernán Cortés fue llamado como la mujer debido a su subordinación a la figura de Malintzin. Tal vez los indígenas llamaron Malinche a la pareja porque consideraban en verdad que la mujer nativa era tanto o más importante que el varón español, pues era el rostro y la voz de la pareja que eclipsaba en cierta medida al varón español, incapaz de hablar náhuatl. No hay que olvidar que los potentados mesoamericanos que negociaron con los recién llegados escuchaban las palabras emitidas por Malinche en su propia lengua maya y náhuatl, y a ella respondían, no a Hernán Cortés. Las historias nos cuentan también la sorpresa que provocaba en ellos la presencia de esta mujer de la tierra, de excepcional belleza, entre los hombres desconocidos que habían irrumpido en su mundo. Sin duda, esta inesperada compañera, y la capacidad extraordinaria de comunicación que poseía y desplegaba, se sumaron a los atributos temibles y admirables que tenían los españoles a ojos de los indígenas.
Entonces, el título de “Malinche” podría obedecer a una lógica mesoamericana de dualidad y referirse a las dos partes: tanto a la mujer indígena como el hombre español, transformando a la esclava Marina en la voz, en el rostro, en la mitad femenina del guerrero viril pero incapaz de comunicarse que era Hernán Cortés. “Malinche” sería entonces un ser dual con una identidad compleja más grande que cualquiera de sus dos partes por separado. La combinación del ser de la mujer nativa Marina y del hombre castellano Hernando era precisamente la que les permitía escapar a los confines ontológicos y los límites sociales a los que estaban sometidos ambos. Indudablemente fue de la mano de su capitán Hernán Cortes que Marina se convirtió en una persona mucho más poderosa que una simple esclava, alguien cuya palabra debía ser escuchada y atendida por los hombres más poderosos de la tierra. Pero también fue por intermedio y voz de Marina que Hernán Cortés pudo negociar con los gobernantes mesoamericanos, logró comprender sus lenguas, supo descifrar sus mensajes y aprendió a imitar sus protocolos y gestos diplomáticos. En este sentido, resultaría tan cierto afirmar que Hernán Cortés empleó a Marina como un instrumento para someter a los indígenas al Imperio español, como proponer que Marina utilizó a Hernán Cortés para cumplir sus propios fines. Podríamos plantear que, desde el punto de vista mesoamericano, esta mujer domesticó y humanizó a Hernán Cortés incorporándolo a las redes de relaciones, intercambios y enemistades políticas y militares de los pueblos mesoamericanos.
La predominancia de Marina sobre Hernán Cortés ha sido confirmada y fortalecida de manera póstuma. En la memoria de la Conquista que construyeron los pueblos indígenas —y que pervive en el México de hoy en las danzas de la Conquista, en la tradición de los concheros y en las tradiciones orales y otras manifestaciones folclóricas— esta mujer nativa es generalmente un personaje mucho más importante que el varón español. A Malinche no sólo se le llama “reina”, sino también se le considera fundadora de linajes reales, diosa, padre-madre, y se le asocia con una de las montañas más altas del país, el cerro que lleva su nombre. En comparación, la fama y figuras póstumas de Hernán Cortés parecen insignificantes y sus restos han tenido que esconderse hasta el día de hoy.
En este sentido podemos afirmar que Malinche conquistó México y esta frase quedará cargada de una ambigüedad refrescante que puede desestabilizar toda nuestra visión de los acontecimientos. Si “Malinche” es Hernán Cortés se reafirma, al menos en parte, la visión colonialista, pero en cambio, si es “Marina”, esto nos permite vislumbrar la importancia de esta mujer y de otras figuras no reconocidas hasta hace muy poco: las mujeres nativas que acompañaron, alimentaron y cuidaron a los españoles durante la Conquista de México.
Los indígenas conquistadores
Otros personajes poco apreciados en los eventos de 1519 a 1541 son los indígenas conquistadores. Resulta sorprendente que estas figuras hayan sido especialmente ignoradas por nuestras historias de la Conquista cuando sabemos que la mayoría de los pueblos indígenas se aliaron a los españoles en las guerras, entre 1519 y 1541. Sabemos también que el ejército que sitió y tomó México-Tenochtitlan tenía por lo menos cien soldados indígenas por cada soldado español. Los participantes mesoamericanos en estas fuerzas aliadas, por lo tanto, no fueron ni vencidos ni aniquilados, como nos hace creer la leyenda. Por el contrario, vencieron y destruyeron juntos a los mexicas y a muchos otros pueblos enemigos mientras comenzaban a construir un nuevo mundo, que luego fue llamado la Nueva España, en el que se consideraban conquistadores, vencedores y actores fundamentales, y así lo fueron por muchos años.
En este espíritu, el Lienzo de Tlaxcala nos muestra las victorias militares comunes de los tlaxcaltecas y los españoles en la mayoría de sus escenas. Éstas comienzan con la masacre de la población civil en la gran ciudad y santuario de Cholula, en noviembre de 1519, y culminan con la conquista de Guatemala, del Mixtón y otras regiones distantes de la Nueva España, 22 años más tarde. En todas estas escenas aparece la figura temible de un caballero español con lanza que casi siempre pisotea a sus enemigos indígenas derrotados y descuartizados. Detrás, casi siempre detrás, al lado y a veces en frente de este personaje victorioso, se representan invariablemente a múltiples guerreros tlaxcaltecas que comparten y apoyan su victoria.
El jinete español no es el simple retrato de un caballero, se trata de un ser complejo, como la Malinche. En primer lugar, encarna a los capitanes de la expedición de 1519, a Hernán Cortés, pero también a Pedro de Alvarado y más tarde a Nuño de Guzmán. Asimismo representa al ejército español en su conjunto, por medio de una metonimia; es decir, simboliza el todo por una de sus partes. Representa finalmente a la figura sagrada de Santiago Matamoros, santo patrono de los guerreros cristianos en su guerra contra los musulmanes, en la península ibérica y luego contra los infieles en América. Como el propio rey de España era representado como Santiago, servía igualmente para representar el poder de la Corona. Así como Marina, la intérprete indígena se asimiló visual y narrativamente con la figura sagrada de la Virgen María y con el altepetl de Tlaxcala, en este caso, la figura histórica de Hernán Cortés y sus hombres se asimiló con la del apóstol Santiago y su culto guerrero y con la soberanía española. Así quedó sellada la alianza, el pacto religioso-histórico entre Tlaxcala y las dos principales deidades de los conquistadores, la Virgen y Santiago.
A primera vista, la preeminencia de estas dos figuras en el Lienzo de Tlaxcala parecería confirmar la imposición de la cultura española y la aculturación rápida e irreversible de los tlaxcaltecas. De hecho, George Foster argumentó que el éxito rápido de las creencias y rituales vinculados a la guerra española contra los musulmanes entre los indígenas mesoamericanos, parte de lo que él llamó “cultura de conquista”, fue un paso irreversible en su subordinación cultural a los españoles. Tal vez inspirados por esta misma convicción, Josefina García Quintana y Carlos Martínez Marín titularon en 1967 su erudito estudio historiográfico sobre el Lienzo de Tlaxcala, “La conquista de México por Hernán Cortés”.
Dejemos de lado esta visión purificadora y examinemos de cerca las redes que implicaron a indígenas y españoles desde antes y después de 1519. La confirmación más directa e incontrovertible de la importancia de los indígenas conquistadores es estadística. Según una estimación reciente del historiador inglés Matthew Restall, el ejército que sitió, destruyó y tomó México-Tenochtitlan en 1521 estaba compuesto por 200 soldados indígenas por cada soldado español. Aunque las fuentes históricas del siglo xvi no nos proporcionan cifras exactas, esta estimación no parece exagerada. Incluso si adoptamos una más moderada, cien indígenas por cada español, la conclusión sería la misma: más que hablar de un ejército o una expedición españoles es más exacto y justo hablar de un ejército indo-español.
Más allá de su número, los soldados indígenas en este ejército no eran simples ayudantes de los guerreros españoles, sino que cumplían funciones estratégicas esenciales. Eran los encargados de realizar las primeras cargas en las batallas, de derruir las edificaciones y fortificaciones enemigas, de construir las fortificaciones para proteger a los ejércitos indo-españoles, de tomar prisioneros a los enemigos y vigilarlos, y de cubrir las retiradas de los españoles. Además, las expediciones eran guiadas por exploradores y mensajeros indígenas, los únicos que conocían los intrincados caminos a través de poblados hostiles, bosques tupidos y sierras fragorosas. Incontables mensajeros y espías indígenas transmitían noticias entre las columnas expedicionarias y los asentamientos españoles, que eran pocos y muy distantes, y obtenían además información estratégica, cuidaban las retaguardias, etcétera. Por su parte, los gobernantes aliados aconsejaban a Hernán Cortés y sus hombres sobre las estrategias para enfrentar a los mexicas, les indicaban los pueblos amigos que podían dar refugio y comida a las tropas, elegían a los gobernantes y pueblos que podían convertirse en nuevos aliados, y los orillaban a atacar a quienes eran enemigos irreductibles. Es muy probable que la distinción entre amigos y enemigos obedeciera en primer lugar a los intereses y necesidades de los propios aliados indígenas, más que a los de los españoles.
Las tropas indígenas y españolas a su vez eran acompañadas y avitualladas por grandes contingentes de tamemes o cargadores, de mujeres y de servidores. Los relatos de los conquistadores españoles suelen exagerar sus padecimientos y trabajos durante las campañas militares porque eso les servía para demandar mayores recompensas a la Corona. Por ello omiten hablar de las mujeres que les preparaban sus alimentos, los cuidaban, aseaban y deleitaban sus cuerpos, de los tamemes que portaban sus bultos, de los pajes que limpiaban y cargaban sus armas. Podemos afirmar que a partir de que Hernán Cortés y sus hombres se mudaron a vivir a la ciudad totonaca de Zempoala, en junio de 1519, confiado en su alianza con el llamado Cacique Gordo, se hicieron por completo dependientes del apoyo de sus aliados: guerreros, cargadores, guías, espías, cocineros y mujeres indígenas.
Una vez establecida la importancia de los conquistadores indígenas debemos considerar sus posibles razones para aliarse con los españoles. La visión colonialista ha descartado estas decisiones con dos argumentos: por un lado, son definidas como mezquinas venganzas tribales, como hace Enrique Semo; por el otro, son considerados ingenuos al haber tomado una decisión cuyas consecuencias terminarían siendo funestas para ellos mismos.
Según la primera versión, los pueblos indígenas de Mesoamérica tuvieron la grave deficiencia de ser incapaces de construir una identidad compartida y un sentido de lealtad mutua que les permitiera defenderse entre sí y confrontar juntos a los invasores extranjeros. Las decisiones de las diferentes personas y grupos que se aliaron con los españoles, desde la Malinche y las mujeres indígenas, hasta los totonacas de Zempoala y los tlaxcaltecas, son vistas como producto de este defecto esencial del mundo indígena, demasiado dividido y confrontado entre sí. La voluntad de Malinche, la adhesión política de los gobernantes zempoaltecas o tlaxcaltecas no son analizadas como actos racionales, sino convertidas en productos de las fallas estructurales de un sistema social considerado primitivo. Por ello son consideradas acciones comprensibles, pero en el fondo autodestructivas.
Según la segunda visión, ni los totonacas ni los tlaxcaltecas, y mucho menos Marina, sabían lo que hacían al aliarse con los españoles. Lo que es peor, no podían saberlo pues no tenían manera de comprender que, al abrir la puerta de su mundo a unos cuantos combatientes desarrapados, la estaban abriendo a España, a Europa y, tras ellas, a un inmenso universo de cientos de millones de personas con una insaciable demanda de trabajo humano y de metales preciosos, con incontables contingentes de guerreros y colonos hambrientos y desesperados, dispuestos a colonizar todas las tierras que encontraran, impulsados por una ideología religiosa agresiva y por un sistema económico que los hacían explorar, atacar, conquistar y dominar a cualquier pueblo con que se topara. Por ello, aunque su decisión de apoyar a los españoles contra los mexicas pudo haber sido correcta en el corto plazo y en el ámbito restringido del mundo mesoamericano, se reveló más tarde como un terrible error a un mayor plazo temporal y en la arena más amplia del mundo recién globalizado.
Con estos argumentos, la visión colonialista convierte a los aliados indígenas en una especie de tontos útiles que sirvieron a los intereses españoles y ayudaron a los expedicionarios por motivos defectuosos y por razones falsas. Por ello, ha sido tan fácil creer a Hernán Cortés cuando los presenta como simples instrumentos de su voluntad individual. Por ello, en verdad no importa cuánto se han esforzado los tlaxcaltecas en presentarse en el Lienzo de Tlaxcala como los conquistadores indígenas de la Nueva España; nosotros, los historiadores, sabemos que en realidad no podían más que obedecer a los designios del varón blanco Hernán Cortés y por ellos lo único que lograron fue ayudarlo a que conquistara México. Por eso su punto de vista no merece ser tomado en serio y es mejor descartar sus “ilusiones”, como las ha llamado Serge Gruzinski, o incluirlos, de plano, entre los vencidos.
Desde nuestra perspectiva de análisis, sin embargo, la negación de la importancia de los conquistadores indígenas debe ser considerada no sólo como una interpretación más de lo que pasó entre 1519 y 1541, sino como otro acto retroactivo de sometimiento y conquista. Al negar la importancia de sus aliados indígenas, los conquistadores buscaban exaltar sus propias hazañas y aumentar sus recompensas. Al magnificar retroactivamente su importancia y negar la de los indígenas, los historiadores españoles justificaban el dominio de los españoles durante el régimen colonial. Las versiones nacionalistas de la Conquista, que denigran a la Malinche y tildan a los tlaxcaltecas de traidores también han servido para justificar el dominio de las élites occidentalizadas sobre México tras la independencia. Negar la importancia de los aliados indígenas en la Conquista es otra manera de negar la importancia de los pueblos indígenas a lo largo de los siguientes cinco siglos. Por ello es imperativo proponer una interpretación alternativa que resulte al menos tan convincente.
Los posibles motivos de los aliados
En este capítulo no es posible presentar con detalle las motivaciones de cada uno de los sectores indígenas que se acercaron a los españoles. Mencionaré sólo algunas líneas de comprensión generales que pueden elucidar las acciones de los gobernantes y pobladores mesoamericanos.
La primera es comprender que los nativos de estas tierras negociaron con la alteridad radical de los españoles, sus cuerpos, utensilios, animales y tecnologías tan novedosos, el peligro también de su agresividad incontrolable, utilizando prácticas de intercambio y apropiación cultural que tenían cientos de años de existir en Mesoamérica. Entre ellas destaca la costumbre de intercambiar personas y bienes con los extranjeros, con el propósito de integrarlos a las redes de intercambio y humanidad mesoamericanas, de acuerdo con la lógica de la dádiva o del don imperante en las sociedades indígenas. Como en tantas otras sociedades humanas, dar un obsequio a otra persona o grupo servía para iniciar una relación duradera con ella. El receptor quedaba obligado a corresponder al presente en el futuro y por lo tanto contraía una especie de deuda con quien realizó la dádiva. Los regalos que dieron los indígenas a los españoles desde su llegada a estas costas, mujeres cautivas y mujeres nobles, alimentos y utensilios, joyas y tesoros, trajes ceremoniales y divinos, no eran testimonios de sumisión, como los interpretaron los españoles, y mucho menos productos de un ingenuo engaño que ellos creyeron perpetrar contra los indígenas al cambiarles oro por baratijas, una idea que no tuvo fundamentos entonces y que es increíble que siga repitiéndose en el siglo xxi. Eran más bien formas de involucrar a los recién llegados en las centenarias redes de intercambio que se habían construido en Mesoamérica y así domesticarlos y humanizarlos.
Para explicar esto es importante recordar que los pueblos mesoamericanos reconocían la existencia de tipos muy diferentes de deidades, seres humanos y animales, más allá de nuestra simple clasificación tripartita. Las diferencias entre estos seres no eran esenciales o predeterminadas, sino que se construían por diversos medios: las diferentes dietas, las diversas prácticas productivas, las tecnologías y la organización política modificaban la forma de ser y la corporalidad de los seres a lo largo de los años y de las generaciones. Por eso en Mesoamérica convivían diversos tipos de personas y pueblos. Los toltecas eran seres humanos con una dieta basada en la agricultura del maíz y el riego, tenían una cultura urbana sofisticada, con formas de gobierno y de religión elaboradas, con tecnologías y formas de expresión artísticas refinadas, y su corporalidad era definida por el autosacrificio, a la manera de Quetzalcóatl. Los chichimecas, por su parte, eran cazadores itinerantes o agricultores aldeanos, con una dieta basada en el consumo de carne y la cacería, con formas de gobierno y religión más sencillas, tecnologías y formas artísticas diferentes. A lo largo de los siglos estos tipos diferentes de seres humanos intercambiaron regalos de comida, de ropa, de mujeres, de tecnología y de otros bienes culturales que provocaron que los chichimecas se toltequizaran, lo que muchos historiadores han considerado una “evolución cultural” y han llamado “la aculturación de los chichimecas”, suponiendo equivocadamente que estas dos formas de ser humanos corresponden a los estadios evolutivos que reconoce la historia occidental. Lo que no suelen tomar en cuenta es que también los toltecas se chichimequizaron por medio de estos intercambios. El resultado fue que casi todos los pueblos indígenas que encontraban los españoles combinaban estas dos formas de ser, la tolteca y la chichimeca.
Sabemos que los mexicas y los otros pueblos mesoamericanos regalaron a los españoles bienes toltecas —maíz, telas de algodón y también códices— así como bienes chichimecas —carne, pieles de animales y armas. De este modo buscaban toltequizarlos y chichimequizarlos a la vez para incorporarlos a las centenarias redes de intercambio humano y cultural que habían construido los seres humanos de estas tierras y a sus culturas. Por el otro lado, al hacer suyos los alimentos, los nombres, las vestimentas y las armas de los españoles, así como sus dioses, sumaban un nuevo elemento cristiano a sus identidades complejas que integraban ya las formas de ser tolteca y chichimeca. Las historias tlaxcaltecas y las del autor texcocano Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, nos muestran que ambos pueblos estaban orgullosos de la identidad cristiana adquirida durante la conquista, pero para ellos se complementaba sin suprimir sus anteriores identidades toltecas y chichimecas, las enriquecían sin anularlas.
Esta ambiciosa empresa de intercambio cultural y de asimilación de lo ajeno fue emprendida por los pueblos indígenas desde 1519 y ha sido mantenida contra viento y marea a lo largo de cinco siglos pese a las agresiones culturales, a la intolerancia religiosa, a la construcción de un régimen colonial discriminatorio y de un Estado-nación racista y excluyente. Su éxito se ha dado pese a la negativa reiterada de historiadores, filósofos y escritores a realizar el menor esfuerzo para reconocerla y comprenderla.
De muy poco sirve explicar este proceso de cambio aditivo y plural como un sincretismo porque va más allá de una simple mezcla: los elementos cristianos y occidentales son reinterpretados a la luz de los elementos nativos y viceversa. Menos útil aún es sostener que se llevó a cabo una aculturación irreversible de los indígenas, como hacen tantos autores que insisten en su progresivo e inevitable sometimiento a la cultura occidental, supuestamente superior, y en la disolución igualmente inevitable de sus anteriores identidades culturales y étnicas en el camino de su integración a la verdadera religión, a la civilización, al progreso, a la Historia con mayúscula, y aquí la lista puede prolongarse. Ambas posturas escamotean a los indígenas su capacidad de acción y de pensamiento, lo que significa volver a conquistarlos retrospectivamente. Si dejamos de lado estos prejuicios colonialistas no parece descabellado reconocer que pudo pasar lo contrario, al menos en parte: que por medio de sus regalos y sus alianzas, de sus intercambios y alimentos, los indígenas domesticaron efectivamente a los españoles, los humanizaron y los mesoamericanizaron.
Para los mesoamericanos, en efecto, las personas son seres en constante devenir que logran adquirir y desarrollar su humanidad sólo por medio de grandes esfuerzos propios y de sus semejantes. En la actualidad, por ejemplo, los nahuas de la sierra norte de Puebla brindan a la salud de sus comensales y amigos con una expresión: “xitlacachihua”, que significa a la letra “hagámonos humanos juntos”. Este brindis quiere decir que la humanidad es siempre una relación, los seres sólo se pueden hacer humanos interactuando entre sí y de manera repetida en un proceso colectivo de intercambio y colaboración. En cada brindis los nahuas reafirman su compromiso con este proceso colectivo y constante de humanizarse juntos, viéndose los rostros, como dice otra frase frecuente en su poesía y en sus cantos. No olvidemos que Malinche era el rostro humano, indígena, de Hernán Cortés, de ese ser dual que también incluye a Cortés. Por ello podemos imaginar que, al convidar a los españoles de su comida, al vestirlos con su ropa, al entregarle a sus mujeres, los diferentes pueblos indígenas buscaban hacerlos humanos a su manera y a su conveniencia.
Antes de desechar estos esfuerzos como irreales o ilusorios, vale la pena detenernos a pensar. Quizá lo verdaderamente sorprendente de las alianzas y encuentros de la Conquista no sea la ignorancia, el fatalismo o la credulidad que los europeos atribuyen a los indígenas, sino por el contrario, es la arrogancia, la insensibilidad y la prepotencia de las actitudes españolas y de la visión colonialista hasta el día de hoy. Ya hemos visto la manera en que ignoraron o menospreciaron la importancia y la influencia de las mujeres sobre ellos, y las posibles razones para esta negación. En las descripciones que hicieron de los regalos que recibieron, lo único que les llamó la atención fue el valor material de los presentes, en términos de su contenido de piedras y metales preciosos, seguido muy de lejos por un posible mérito artístico siempre juzgado en términos estéticos occidentales. Igualmente, en la interpretación que hace Hernán Cortés, y que han repetido sus seguidores, de las negociaciones diplomáticas con los diferentes gobernantes indígenas, sólo han sido capaces de percibir y comprender su aceptación o no de la soberanía española, un concepto que era muy difícil o casi imposible de comprender para los mesoamericanos. No han sido capaces de concebir siquiera la posibilidad de que los indígenas planteaban formas de relación e intercambio menos verticales y menos autoritarias y que no giraban alrededor de la supremacía española.
En pocas palabras, los conquistadores no estaban dispuestos a aceptar obligaciones de intercambio recíproco, vínculos políticos equilibrados con los indígenas, tal vez incluso eran incapaces de concebir relaciones humanas de este tipo. Sólo podían concebir los obsequios como tributos y como parte de un botín que iban acumulando en sus viajes. Sólo podían aceptar las ofertas de amistad como actos de sumisión o vasallaje que en todo caso debían ser recompensados por el señor, pero nunca reconocidos como una relación de igualdad. Lo que llama la atención es que la mayoría de los historiadores siguen siendo incapaces de hacerlo hasta el presente. A la fecha se podría decir de la visión colonialista que no ha podido entender que no entiende.
Las razones de los tlaxcaltecas
Frente a esta cerrazón irreductible, las ideas planteadas permiten comprender las acciones de los conquistadores indígenas bajo una luz más compleja y completa, como veremos en el caso de los tlaxcaltecas.
En primer lugar, es importante tomar en cuenta que los gobernantes de esta confederación de altepetl no se entregaron a los españoles. Al principio consideraron a los recién llegados como una amenaza a su independencia, que habían mantenido durante más de medio siglo frente a constantes ataques mexicas, pese a una prolongada y cruenta relación de guerra florida y al bloqueo comercial que los privaba de importantes bienes de consumo y alimentos. A la vez, los reconocieron como una oportunidad de romper este asedio asfixiante y de debilitar o incluso vencer a sus enemigos de México-Tenochtitlan. Debido a esta ambigüedad, los tlaxcaltecas optaron por una estrategia dual. Por un lado midieron la fuerza de los desconocidos y probaron si era posible vencerlos por las armas, haciendo que los vasallos otomíes, que se contaban entre los guerreros más fieros de Mesoamérica, atacaran a los españoles en una batalla que duró varios días y que casi acabó con ellos. Al mismo tiempo abrieron canales de negociación diplomática con ellos, enviando embajadores a ofrecerles alimentos y armas.
La solución final a este dilema no se debió a ninguna victoria española, producto de una supuesta superioridad tecnológica o cultural, sino a la disposición reiterada de los invasores a recurrir a la violencia más extrema. Al cabo de varios días de combates, cuando la situación se volvía insostenible para su tropa, Hernán Cortés realizó una serie de incursiones nocturnas contra los habitantes civiles de las poblaciones cercanas. Al día siguiente del más cruento de estos ataques, los gobernantes tlaxcaltecas se presentaron en el campamento español a ofrecer una alianza con los recién llegados. Como ninguna historia de Tlaxcala menciona la batalla, tampoco contiene una explicación de esta decisión crucial. Podemos suponer, sin embargo, que cuando los españoles rompieron las reglas de la guerra mesoamericana, al realizar ataques nocturnos a mansalva contra una población civil indefensa, los dirigentes concluyeron que eran demasiado violentos y peligrosos, por lo que era mejor pactar con ellos para evitar nuevos ataques y, sobre todo, para dirigir esa violencia incontrolable contra sus enemigos. El pacto no significó que los de Tlaxcala se subordinaran a los invasores y a su programa político militar; por el contrario, aprendieron rápidamente a manipular las ambiciones y los miedos españoles para lograr que Hernán Cortés y sus hombres cumplieran sus propios objetivos estratégicos.
Fue así como los orillaron a realizar la atroz masacre de civiles desarmados en octubre de 1519 en el importante santuario de Quetzalcóatl en Cholula, la enemiga acérrima de su altepetl. La noticia de este acto de violencia sin precedentes, un verdadero golpe de terrorismo religioso, benefició a los españoles al sembrar el miedo entre la población de Mesoamérica, y confirmar la violencia y el poder de sus dioses, particularmente Santiago Matamoros. Otra posible consecuencia es que invalidó cualquier identificación entre los españoles y Quetzalcóatl. Esto fue aprovechado por los tlaxcaltecas pues el violento santo español se consagró también como su protector y aliado. Seguramente, los otros pueblos indígenas aprendieron pronto que el poderío de los tlaxcaltecas residía asimismo en su relación con esta deidad temible, y en su capacidad más inmediata de dirigir la fuerza española contra sus enemigos y librar de ella a sus amigos.
A partir de fines de 1520 y hasta agosto de 1521, los tlaxcaltecas acompañaron y dirigieron a los españoles en la prolongada campaña contra sus rivales y enemigos principales, los mexicas, desmantelando sistemáticamente la compleja red de alianzas y conquistas que sustentaba su dominio. Esta larga campaña siguió en gran medida los protocolos mesoamericanos de la guerra y la política. Los españoles enfilaban sus fuerzas siempre contra los pueblos que sus aliados les indicaban y les daban la tradicional alternativa, unirse a ellos por las buenas o enfrentarlos militarmente, de acuerdo con la tradición bélica mesoamericana. En el primer caso, solían ratificar al gobernante local. En el segundo, tras la victoria militar era frecuente que lo sustituyeran con otro miembro de su linaje pero que les fuera leal, generalmente un pariente de aliados indígenas conquistadores. Es más que probable que en cada caso fueran los tlaxcaltecas, y otros aliados indígenas de los españoles, quienes se encargaron de las complejas negociaciones políticas y de las intrincadas maniobras dinásticas que se requerían. Desde luego Hernán Cortés niega siempre esta influencia y se atribuye estas decisiones, pero ya conocemos sus razones.
Después de la destrucción de México-Tenochtitlan, durante las décadas de los veinte y treinta del siglo xvi, los indígenas conquistadores, particularmente los tlaxcaltecas, fueron el sustento real y efectivo del nuevo régimen. En este periodo, los conquistadores españoles estaban enfrascados en constantes disputas internas y la distante Corona tardó en establecer las instituciones y fundamentos de su dominio colonial. Por ello, el continuado apoyo de los aliados en las campañas militares de conquista por todo lo que sería la Nueva España, y en la reconfiguración de la estructura política mesoamericana y lo mismo en el éxito del cristianismo, fue clave para que el dominio español pudiera mantenerse y no se colapsara.
No hay que olvidar tampoco que una de las instituciones claves del gobierno colonial sobre los indígenas, la república de indios, según las ideas de Jovita Baber, puede ser considerada una invención tlaxcalteca también, pues fue ese altepetl en el que se constituyó de modo voluntario y espontáneo el primer cabildo indígena de América y demandó a la Corona el reconocimiento de su gobierno propio en esos términos legales españoles. Así sentó un precedente que fue retomado y aprovechado por los españoles para gobernar a los demás pueblos indígenas. Por ello podemos decir que cuando los tlaxcaltecas mandaron a pintar el Lienzo de Tlaxcala, en 1552, menos de una década después del fin de las largas guerras de conquista que habían durado 20 años, no exageraban al presentarse como el centro del nuevo orden político que habían ayudado a construir.
Espero haber demostrado que la certidumbre aplastante que ha adquirido la victoria española no data de 1521, sino que ha sido producto de 500 años de historiografía e interpretaciones construidas dentro de la visión colonialista. No fue producto de una milagrosa victoria militar y política de Hernán Cortés, sino de procesos más largos y poderosos: la consolidación gradual pero implacable del régimen colonial que terminó por desarticular las redes de intercambio y poder que sustentaban a los poderes indígenas; la imposición violenta de la ortodoxia católica a lo largo del periodo colonial; la imposición igualmente intolerante de la lengua española y la cultura occidental en los últimos 200 años de la vida independiente de México.
Sin embargo, el futuro no explica el pasado. A lo sumo podríamos proponer que la imposición gradual y acumulativa de la dominación colonial española, el debilitamiento de los mundos indígenas por las epidemias, la desarticulación de sus redes económicas, políticas y productivas y la integración irreversible de la Nueva España a las grandes redes comerciales y sociales de la primera globalización eran un futuro posible, pero no el porvenir deseado por Hernán Cortés y sus hombres entre 1521 y 1541. Los conquistadores y el propio Hernán Cortés murieron frustrados por no haber recibido las recompensas y riquezas que creían merecer y, sobre todo, porque el régimen señorial racista que querían establecer en tierras de indios —una especie de fantasía neofeudal en que ellos y sus hijos gobernarían sobre sus siervos indígenas durante generaciones— fue sustituido muy rápidamente por las estructuras centralizadas de la Nueva España.
Al mismo tiempo, deberíamos reconocer que las acciones de la Malinche también podrían apuntar a un porvenir potencial y deseado por ella, una salida que la intérprete indígena esclava pudo haber imaginado para sí misma y para su mundo, como propone Camilla Townsend. No podemos conocer estas expectativas porque a las personas de su origen étnico, de su género y de su condición social, no se les ha reconocido nunca la capacidad o el derecho de enunciar un futuro propio ni en el mundo mesoamericano ni en el español, ni en el siglo xvi ni en el xxi. Pero su triple marginación, de género, de clase y de situación social, no significa que sus acciones carecieran de horizonte y de intención. Negárselo sería un nuevo acto de violencia racista, de género y social.
En contraste, no nos puede caber mucha duda de que Tlaxcala protagonizó la gran guerra mesoamericana de 1519-1541 con el objetivo firme de convertirse en un nuevo centro político y religioso en Mesoamérica, en la sucesora de México-Tenochtitlan, como se presenta claramente en el Lienzo de Tlaxcala. Que ese destino no se haya cumplido cabalmente es otra historia y no explica ni invalida las decisiones y las acciones de los tlaxcaltecas durante estos años fatídicos. Si no escamoteamos a Hernán Cortés sus méritos a partir de la premisa de que el futuro que él avizoraba para sí mismo no se realizó, no lo debemos hacer con los tlaxcaltecas. Tampoco debemos dar por supuesto que los indígenas en general dejaron de tener futuro y se convirtieron en puro pasado a partir del 13 de agosto de 1521, como pretende la historiografía nacional mexicana a la luz de su imaginaria derrota.
En suma, las acciones de los diferentes conquistadores, indígenas o españoles, estaban orientadas a sus propios futuros, enunciados o no, y esos porvenires, contrarios y plurales, han sido cumplidos parcialmente, negados en parte y modificados mayormente en los siguientes siglos. Sin embargo, no han sido extintos, aún hoy iluminan nuestra percepción de ese pretérito y lo vuelven inseparable del presente. La presencia de estos futuros no cumplidos pero tampoco abandonados, siempre llenos de potencial para explicar el pasado y el presente, no dejan que los eventos de lo que llamamos Conquista de México se vuelvan realmente pasado, que queden atrás de manera definitiva. Aun ahora, que se cumplen 500 años de los hechos, se pueden todavía buscar respuestas diferentes e imaginar porvenires distintos para poder mejorar nuestro pasado y volver a imaginar nuestro futuro.
El concepto de conquista
Mi última reflexión se centrará en el concepto mismo de conquista y su largo éxito en nuestra historia política. Podemos proponer que se trata de una combinación del concepto europeo medieval de conquista, en particular el ibérico, vinculado a la guerra religiosa con los musulmanes, con el concepto mesoamericano de tepehualli, en náhuatl, o tepewal, en maya quiché, una victoria militar vinculada también a una guerra sagrada. En ambas concepciones resultaban claves el uso espectacular de la violencia y la intervención explícita de las deidades acompañantes de los guerreros victoriosos, Santiago Matamoros para los cristianos, Huitzilopochtli para los mexicas o Camaxtle para los tlaxcaltecas. La interacción entre los españoles y sus aliados dio un nuevo alcance a este concepto intercultural al vincularlo con la guerra total que inventaron los españoles y los tlaxcaltecas entre 1519 y 1522. Así se convirtió en el fundamento de una estructura de poder centralizada y vertical sin precedentes en la historia mesoamericana y dio pie al más prolongado periodo de paz en la historia de nuestro país, los tres siglos del periodo colonial.
Sin embargo, creo que hemos sobreestimado el carácter cruento de este acuerdo entre los pueblos indígenas y los españoles, tal vez porque esa violencia brutal y espectacular sirve, una y otra vez, para confirmar la superioridad española y la derrota indígena. Por eso 500 años son tiempo suficiente para que exploremos otra posible interpretación del concepto y de lo que sucedió entre 1519 y 1541.
En esta visión alternativa se debe enfatizar, en primer lugar, la importancia de las alianzas, la diplomacia, el intercambio cultural y la comprensión mutua, entre los factores que llevaron a la construcción de una nueva legitimidad política compartida entre españoles y mesoamericanos. Para hablar en los términos construidos por la memoria tlaxcalteca de la Conquista, hay que reconocer el papel fundamental de la Malinche, encargada de tender los puentes y negociar los acuerdos que construyeron el nuevo mundo.
También es importante reconocer la capacidad que han tenido las y los mesoamericanos, como en el caso de los indígenas conquistadores, para incorporar a los españoles a sus redes sociales y culturales, para adaptarse a las nuevas realidades, para aprender lo que los europeos y los africanos tenían que enseñarles, para interpretar lo que aprendían de acuerdo con sus propios cánones, para cambiar y transformarse sin por ello subordinarse ni desaparecer en sus particularidades. Es gracias a estas habilidades, muchas veces sorprendentes, la mayor parte de las veces ignoradas o negadas, que siguen teniendo futuro propio en este siglo xxi. También debemos reconocer e investigar mejor las maneras en que los españoles y sus descendientes han cambiado, se han dejado penetrar por el mundo mesoamericano y han sido domesticados por los mesoamericanos. En suma, debemos dejar atrás las narrativas colonialistas y purificadoras que les impiden reconocerlo, reconocerse por miedo a perder su poder y su imaginaria superioridad. No sé si eso podría llamarse una reconciliación, de lo que estoy seguro es que servirá para que reconozcamos nuestra deuda con la Malinche, con los conquistadores indígenas y con el futuro que imaginaron y en el que hoy vivimos también, aunque no lo sepamos admitir.
Bibliografía recomendada
El Lienzo de Tlaxcala, México, Cartón y Papel de México, 1983.
Matthew, Laura y Michel R. Oudijk, (eds.), Indian Conquistadors. Indigenous Allies in the Conquest of Mesoamerica, Norman, University of Oklahoma Press, 2007.
Navarrete Linares, Federico, ¿Quién conquistó México?, México, Debate, 2019.
, “Las historias tlaxcaltecas de la conquista y la construcción de una memoria cultural”, en Revista Iberoamericana, 2019, v. 19, núm. 71, pp. 35-50.
Restall, Matthew, Cuando Moctezuma conoció a Cortés, México, Editorial Taurus, 2019.
Townsend, Camilla, Malintzin. Una mujer indígena en la conquista de México, México, Ediciones Era, 2015.
* Instituto de Investigaciones Históricas, unam.