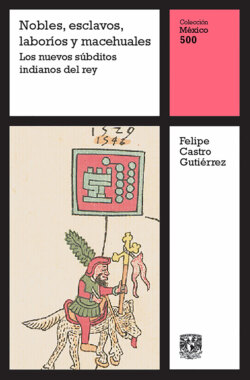Читать книгу Nobles, esclavos, laboríos y macehuales: Los nuevos súbditos indianos del rey - Felipe Castro Gutiérrez - Страница 8
Introducción
ОглавлениеEl arribo a Mesoamérica y su posterior conquista planteó a los españoles una situación inédita: la de comprender y gobernar una vasta población que tenía una estructura social compleja, con grandes ciudades y numerosos pueblos, así como formas de posesión de la tierra, gobierno, tributación y justicia muy arraigadas. Era distinto a lo que habían conocido en las Antillas, donde las poblaciones estaban constituidas por aldeas con una estructura social y una jerarquía relativamente sencillas. La situación contrapuesta es también cierta: los diversos grupos de la sociedad nativa, desde los nobles y comerciantes hasta los campesinos, debieron afrontar el desafío de adaptarse a un gobierno imperial cuyas intenciones, prioridades y propósitos no comprendían del todo, así como a otra forma de concebir el orden social.
Estos primeros años fueron difíciles, y para la población originaria, de grandes sufrimientos y pesares. Los crueles y brutales episodios de la conquista de México eran muy recientes y pesaban en actitudes y conductas. Las campañas de sometimiento perduraban, como en Colima, en 1523; Guatemala, en 1524; Chiapas, en 1528; la Nueva Galicia, en 1529, y en esta última, la gran rebelión del Mixtón, en 1541. Hay que recordar que los ejércitos, aparte de los soldados propiamente dichos, llevaban un gran número de auxiliares, cargadores y personal de servicio; vivían sobre el territorio por el que transitaban, y dejaban tras de sí una cauda de saqueo y destrucción. Fueron años de sobresaltos en los que el ruido de las armas parecía nunca cesar. Como consecuencia, hubo escasez de maíz durante varios años, porque no había quién cultivara las tierras o recogiera las cosechas. En algunos lugares, los caminos eran inseguros y el grueso de los habitantes había huido para refugiarse en los bosques y serranías. Entre la conquista formal y la pacificación efectiva de una región podía pasar largo tiempo.
Por otro lado, detrás del paisaje de aldeas destruidas, casas arrasadas y personas vagando desconcertadas y sin rumbo, de forma paulatina comienzan a introducirse y establecerse instituciones, leyes y relaciones de convivencia que luego fueron características y permitirían cierta estabilidad en la convivencia cotidiana. Fueron décadas de violencia y confusión, pero también de acomodos, adaptaciones, conflictos y oportunismos, en las que convivieron las utopías señoriales de los conquistadores, los sueños misioneros de crear una nueva y más perfecta cristiandad, las ambiciones de los colonos, los intereses particulares de la Corona, las maniobras de la nobleza nativa para preservar su lugar privilegiado y los intentos del común de los indios, los ahora llamados macehuales, para sobrevivir, adaptarse y medrar en el nuevo orden. A la larga, todo ello derivó en la tumultuosa creación de una nueva sociedad en la que se aprecian continuidades y herencias de las que le dieron origen, pero que fue asimismo inédita, sustancialmente distinta a cualquier otra.
En muchos aspectos este periodo inicial, caótico pero fundamental para comprender lo que vino después, se cierra a mediados de la década de 1560, cuando concluyen su labor los jueces “visitadores” enviados a distintas regiones del reino. Estos magistrados informaron al rey sobre la condición y población de distintas provincias y el estado de la doctrina cristiana de los indios; además, se encargaron de aplicar y ratificar reformas iniciadas en los años precedentes, de regular los tributos y de sancionar a los encomenderos que cometían abusos.
“Año de once casas y de 1529 se partió Nuño de Guzmán para Jalisco yendo a sujetar aquella tierra”. Códice Telleriano Remensis.
El envío de los visitadores muestra una realidad subyacente: la inexistencia de un aparato de gobierno bien asentado, dotado de autoridad y recursos para implantar las políticas de la Corona. Así, fue necesario recurrir a un medio casuístico y extraordinario. Con todas sus inevitables limitaciones, su labor fue muy relevante para el establecimiento y consolidación de un orden que regiría la sociedad durante largo tiempo. Son asimismo los años con los cuales, en términos generales, concluye esta obra.
Debe advertirse que, en estricto sentido, referirse a una “sociedad novohispana” tiene algo de imagen retórica o por lo menos de vasta generalización. El virreinato fue una entidad jurisdiccional creada por circunstancias incidentales derivadas del proceso de conquista y de diversos arreglos políticos que acabaron por constituir una gobernación común; abarcaría un enorme ámbito, desde Cuba a las Filipinas, y desde la Alta California a Guatemala, pero bien podría haber excluido alguna de estas provincias.
Aun si nos limitamos al antiguo espacio mesoamericano, encontraremos una gran diversidad en las nuevas conformaciones sociales que surgieron y se consolidaron paulatinamente en el siglo xvi. Hay elementos comunes derivados de la sujeción al Imperio español —como la “calidad” legal de los que ahora pasaron a llamarse “indios”—, pero en otros aspectos hubo enormes variaciones. El mayor o menor flujo de la migración hispana —concentrada en las regiones templadas y bien comunicadas del Altiplano—, los recursos naturales disponibles para la nueva economía —como es el caso notable de los asentamientos mineros, que crecieron de la nada en ámbitos inhóspitos— y la densidad de la población nativa de cada región tuvieron importantes consecuencias. La demanda metropolitana de nuevos productos, como la seda o la grana cochinilla, impulsaron súbitos desarrollos y poblamientos. Así, los resultados de la conquista y la colonización fueron muy plurales, desde la sociedad de matices señoriales de Yucatán, pasando por las regiones cálidas donde hubo plantaciones con una fuerte presencia de esclavizados africanos, hasta la combinación de ciudades, pueblos de indios y haciendas que fue típica del centro de México, y que es el asunto principal de este ensayo.
Hay que hacer notar, por último, que la conmoción de la conquista y la primera colonización no fue igual en todos lados. La ciudad de México fue casi arrasada, como en parte ocurrió con Tlatelolco. En otros lugares el cambio fue muy visible, con la construcción de ciudades (Puebla, en 1531, o Valladolid de Michoacán, en 1541), la concesión de encomiendas, el asentamiento de colonos españoles, la creación de alcaldías mayores, el establecimiento de obispados, parroquias y conventos. En pocos años, nuevas relaciones sociales e inéditas actividades productivas provocaron la transformación radical del paisaje rural y urbano.
En contraste, para algunos grupos que en la época prehispánica habían tenido una posición marginal y subordinada, que vivían en pequeñas aldeas aisladas en montes y malpaíses, como los otomíes del norte del valle de México, el cambio no debió de ser tan notable. Las batallas, la caída de los señoríos, la aparición de nuevos amos y nuevas instituciones debieron conocerse en un principio como algo remoto y confuso. Así lo fue incluso siglos después en los que se llamaban “manchones de gentilidad”, como la Sierra Gorda de Querétaro, a pesar de que no distaba mucho de la capital virreinal.