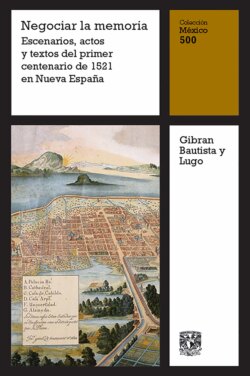Читать книгу Negociar la memoria: Escenarios, actos y textos del primer centenario de 1521 en Nueva España - Gibran Bautista y Lugo - Страница 9
Introducción
ОглавлениеOcurrió una mañana húmeda de fines de julio de 1621 en la ciudad de México. El apresurado mensajero se detuvo ante el dintel de la puerta; con pesantez crujió la madera al abrir ante sus ojos el patio rectangular con la fuente en el centro. Un haz de luz matinal en aquel impluvio americano confundía las gotas precipitadas desde las tejas con el alboroto cristalino que las recibía. La temporada de lluvias inundaba las noches y las calles de aquella capital imperial, sumida en el aroma de tierra mojada, presagio de renovados lodazales, puentes rotos y turbias mezclas de agua salobre. Su ímpetu colmaba las acequias, contaminándolas con el hedor y las purulencias de despojos animales arrastrados por la corriente lacustre hasta las calzadas de la ciudad.
Los charcos de la plaza mayor reflejaban el inacabado edificio de la iglesia catedral, cuya construcción consumía las arcas capitulares y las fuerzas de cientos de indios de Santiago y San Juan. Repartidos por tandas semanales, con sus manos convertían la cantera chiluca en templo principal de la nueva cristiandad. Era México una ciudad pétrea. Iglesias, conventos y palacios se alzaban en competencia con plazas, soportales y casas particulares.
Tanta agua y tantas piedras no impidieron la carrera del joven criado, enviado por don Gonzalo de Carvajal —alcalde ordinario y teniente de corregidor— a recorrer las calles de la ciudad para sacar del sueño a sus regidores. Su trayecto alcanzó aquella casa magnífica en que habitaba el enriquecido Simón Enríquez, portugués avecindado y depositario general del Ayuntamiento, quien, todavía amilanado, recibió el bando funesto: el teniente de corregidor lo compelía a presentarse a cabildo para conocer las nuevas de Castilla que anunciaban la muerte del rey.
El último día de marzo de aquel año centenario, Felipe III había expirado. Su primogénito, con 16 años, y muchos interesados ministros girando en torno suyo, esperaba de México, como de las demás ciudades de sus extendidos reinos europeos y americanos, la correspondiente aclamación que lo confirmara como su señor natural y nuevo soberano.
Como un fractal barroco que colmaba el retablo de aquella tierra, la imagen apresurada del recadero de cabildo se multiplicaba, inexorable, en cada ciudad de las Indias Occidentales. Tanto en Veracruz y Tlaxcala, como en Puebla, Valladolid y Oaxaca, la fatídica noticia se esparció rápidamente por las villas, pueblos y ciudades de una Nueva España que, a la sazón, se encontraba sin virrey. El último, don Gonzalo Fernández de Córdoba, marqués de Guadalcázar, había sido transferido al Perú meses antes, bajo la presión de los jueces superiores del reino, los oidores que integraban la Audiencia real de México. Este tribunal y sus señores tenían su asiento en una de las principales capitales indianas de la monarquía española, que estaba por cumplir cien años de su fundación cristiana.
Que el rey de España hubiera muerto en una fecha cercana al centenario del asedio a Tenochtitlan fue pura y simple coincidencia. Pero el ascenso y la proclamación de su heredero, sin duda, condicionó el modo en que se conmemoró aquella fecha fundacional en las ciudades de Nueva España; especialmente en las urbes que empeñaban su vínculo con la monarquía a partir de la memoria de su participación en aquella guerra.
Días después de que corriera la noticia desde México, en Tlaxcala, don Gregorio Nacianceno, designado juez gobernador por noveno año consecutivo, comunicó la muerte regia y la solicitud de reconocimiento del nuevo rey a los alcaldes de las cuatro partes de la provincia. El número y procedencia de los representantes convocados reflejaban la antigua estructura del gobierno tlaxcalteca, vestigio de las casas señoriales que integraban aquel reino cuando llegaron los españoles. Uno a uno se hicieron presentes en una reunión de cabildo que se prolongaba días enteros, en la medida en que los traslados desde cada centro dilataban el paso y la presencia de sus representantes en aquella capital, orgullosa de sus históricos privilegios como primera aliada del rey de España y protagonista de la guerra cortesiana.
La derrota de México-Tenochtitlan en 1521 echó las bases para el establecimiento del dominio español en América continental. Su primer centenario tuvo el sentido de un gran festejo, pues ocurría en el marco del orden político que había surgido de aquella invasión. Las fiestas dieron ocasión a vecinos y autoridades de algunas ciudades del centro de Nueva España para afirmar su lealtad al rey, redefinir los términos de su incorporación a la monarquía española y lidiar con los problemas económicos que las asediaban.
Durante los primeros cien años de dominio español sobre América, sus sociedades aprendieron a escenificar sus celebraciones, en buena medida, de la mano de los frailes y otros religiosos. Los habitantes de las ciudades iberoamericanas heredaban de las tradiciones mediterráneas traídas por los europeos las formas teatrales de impronta griega y romana, dotándolas de nuevos significados y elementos de su propia tierra, que cambiaban al ritmo que cambiaba la comedia en la península ibérica.
Las fiestas eran actos públicos en los que toda la vecindad participaba en torno a tablados, que eran teatros temporales construidos con grandes tablones de madera en medio de las plazas mayores de cada pueblo, villa o ciudad, según la ocasión. Cada celebración se acompañaba de textos, sobre todo obras dramáticas y autos sacramentales, aunque también se escribían loas y otras formas literarias; en algunos casos, las fiestas eran descritas por escritores que buscaban guardar la memoria de aquellas acciones.
Así, resulta pertinente recurrir a los tres elementos constitutivos del teatro, a saber, escenario, acto y texto, para abordar los vértices de aquellas conmemoraciones. Las ciudades y sus plazas, los aprietos de sus habitantes, sus conflictos y negocios, fueron el espacio en que ocurrieron las fiestas realizadas en 1621, es decir, su escenario. Los pormenores de su organización reflejaban el tejido humano de los actos festivos en sí mismos; en tanto que las obras escritas para los festejos o en ocasión de éstos, fijaban en textos impresos la selección de una memoria orientada a afirmar el lugar de los celebrantes en el concierto de una monarquía que se pretendía universal.
Escenarios, actos y textos son los ejes articuladores de este ensayo sobre las primeras conmemoraciones de la llamada conquista de México-Tenochtitlan. Éstas tuvieron un significado particular en las ciudades de México y Tlaxcala; por ello, como ejercicio especular, en cada parte pongo en relación, una frente a otra, las condiciones de las dos principales ciudades cuyas autoridades emprendieron actos públicos en el marco de aquella primera conmemoración. Una declaradamente “india”, Tlaxcala, y la otra presuntamente “española”, México.