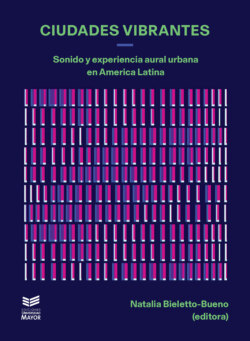Читать книгу Ciudades vibrantes - Группа авторов - Страница 7
ОглавлениеSamba outsider:
Música, historia y territorialidades en São Paulo, Brasil, 1950
Guilherme Gustavo Simões de Castro2
Las crónicas y la historia de la música
De manera análoga a muchas fuentes históricas (cine, entrevistas, novelas, prontuarios, monumentos), las fuentes literarias necesitan de un tratamiento teórico y metodológico específico. Si una de las características esenciales de las crónicas, en cuanto a género literario, es lo “efímero”, esto se debe principalmente a cómo la crónica en general es producida y absorbida: una forma de escritura utilizada en los periódicos que interactúan en la prensa con los acontecimientos del día. La crónica, efímera, acaba siendo descartada cada día como la edición del periódico. Parte de la crítica literaria considera la crónica como un género menor, ya que habría sido elaborada sin pretensión de durabilidad en el tiempo ni de eternizar aquellas palabras en la literatura. No obstante, según el crítico literario brasileño Antonio Candido, la crónica puede tener muchos artificios para el estudio de una determinada realidad, pues ella consigue atraer los temas más complicados de forma nítida y logra percibir las situaciones del día a día de una manera que otros géneros literarios no lo logran. Mirando los despojos de lo cotidiano, la crónica humaniza y acerca al lector a la dimensión de las cosas del mundo (Candido, 1992, p. 14).
Si la crónica surgió con los periódicos hablando sobre las noticias del día, ¿cómo puede analizarse fuera de este contexto, tal como ocurre en el caso de las crónicas publicadas anacrónicamente en un libro? La crónica reeditada en un libro tiene una durabilidad persistente y puede, incluso sin el periódico, comunicar el espíritu de una época o de un periodo histórico, asemejándose a una charla de bar donde las conversaciones abordan los casos y dramas que las personas enfrentan a diario (Chalhoub, 2005, pp. 17-18). A través de su aparente literalidad y sus pocas pretensiones de permanencia, la crónica se presenta como una especie de fragmento arqueológico que apunta a las costumbres, los territorios y los ambientes culturales de las calles, y que aborda, bajo un ángulo determinado, algunos aspectos de la vida de personas excluidas de derecho: las minorías sociales, los negros, los transeúntes y los habitantes de la calle. Las crónicas que aquí presento hablan de los sambistas pobres de la ciudad de São Paulo. Al igual que los trabajadores de estaciones de tren y cargadores, estos personajes urbanos, no parecen visibles para la Historia si se les busca, por ejemplo, dentro de la “gran literatura” de la Historia, en textos como manuales y libros didácticos. Tampoco aparece su presencia y su legado en discursos oficiales sobre la historia cultural de la capital paulista.
El estilo y la técnica del escritor periodístico Osvaldo Moles (1913-1967) –autor de crónicas, guiones y productor de piezas radiofónicas, desde los años 1940 hasta el final de la década de 1960– recurrió a una serie de estrategias fundamentadas en un tipo de etnografía de las calles de la ciudad y que él mismo llamó un “viaje alrededor de los humildes”. Asimismo, en 1962, publicó el libro Piquenique Classe C: Crônicas e flagrantes de São Paulo, con 63 crónicas, y en donde destacó aspectos sobre la vida de músicos callejeros, los habitantes de las favelas y la samba outsider. En esos textos, el autor construyó una narrativa a partir de su percepción de la humildad de sus personajes (a juzgar, por ejemplo, por las constantes referencias al hecho de que los instrumentos resultaban de acceso difícil para los músicos), lo que causó entre sus lectores una mayor credibilidad y verosimilitud de la narrativa.
Las crónicas de Osvaldo Moles tratan sobre los testimonios y narrativas de sambistas como Adoniran Barbosa, Toniquinho Batuqueiro, Osvaldinho da Cuíca, Germano Mathias y Geraldo Filme, todos compositores con una relevante producción de samba y quienes registraron sus músicas en discos dentro del mercado fonográfico y radiofónico. Todos ellos fueron de origen pobre y usaban las calles como escuelas de música. Ellos contaban, a veces en forma de broma y otras veces de forma seria, aspectos sobre las técnicas para construir sus instrumentos de percusión con cuero de gato, dada la situación de exclusión económica de los músicos por su pobreza. A través de Moles, podemos acercarnos a cómo los sambistas vivían la violencia de la policía, quienes siempre maltrataban sus tambores para destruirlos o simplemente con la intención de perforar la piel de los instrumentos para impedir su uso. A tales abusos se sumaron los casos de prisión y persecución en las calles, plazas y sambas de sótano.
En la crónica titulada “La última aventura del hombre que tiene un pandero” dentro de Piquenique Classe C, Osvaldo Moles presentó una situación ficticia sobre un ambiente cultural de samba callejera nacida en Cubatão, municipio localizado entre las ciudades de Santos y la capital paulista, conectadas por la línea férrea de São Paulo Railway, uno de los ejes que da origen a la samba en São Paulo. Está línea estaba ligada al flujo de trabajadores negros de las estaciones ferroviarias que conectaban al puerto de la ciudad costera con el interior del Estado, específicamente Campinas y Sorocaba. A través de la vía ferroviaria, el desarrollo de la samba paulistana tuvo un gran impulso debido al flujo de personas en torno a la estación ferroviaria de Barra Funda, ubicada en Largo da Banana.
Sobre la condición social del negro sambista, es interesante destacar la ironía del autor al usar el término “capital” en el sentido de propiedad de algo con valor económico, para referirnos al pandero en la noche libre de Adolfo Gonçalves dos Santos. También cabe destacar en el extracto a continuación cómo el autor de la crónica intencionalmente utilizó de manera incorrecta las versiones de las palabras en la lengua portuguesa como un recurso estilístico para registrar las formas lingüísticas, expresiones y modismos propios de la calle.
Adolfo Goncalves dos Santos tenía 25 años, un pandero y una noche libre. ¿Quién es negro y tiene ese capital que apenas puede entrar en la palma de la mano, ¿que más necesita para hacer una fiesta? Y se fue por las calles de Cubatão, a tocar su pandero de piel de gato que, en su opinión, producía un sonido suave y que adornaba bien las melodías del sábado por la noche. Y a él se unían dos o tres más que tocaban la guitarra y la cuica. Pronto, se formó la samba. Y aquella serenata se estaba convirtiendo en algo cada vez más interesante, cuando apareció un inspector de la cuadra llamado “seu” Barbosa. “Seu” Barbosa estaba durmiendo. Encontró una insolencia aquella serenata.
¿Quién se atreve a estremecer así la armonía de los oídos de un inspector de cuadra? Se acercó al grupo para prohibirles:
-Es medianoche. Es hora de dejar dormir a las familias.
¿Se detendría así la samba, en medio de la noche? ¿En la noche del sábado? El que tuvo piedad, de hacer valer su autoridad de “inspector” de la cuadra “Ahí por sus mujeres negras”. Ansioso, el dueño del pandero comenzó a tocar con más fuerza, comunicando con el sonido del pandero que la constitución le garantizaba el derecho de hablar, no solo la palabra humana si no además la [palabra] instrumental. El señor Barbosa amenazó y exclamó en tono de ultimatum:- ¡O detienen la samba, o los convierto en cadáver!
Y estiró la “nariz de burro”, la “herramienta para hacer un cadáver”, “38” capaz de ahuyentar hasta un difamador, cuanto más al panderista. Sin embargo, Adolfo no se espantó, no. Afirmó que quien estaba ocupado tocando el pandero, no tenía tiempo para asustarse con un revólver. Y ofendió al inspector con esa frase definitiva: “El revólver necesita de un hombre para sostenerlo.”
Fue ahí, que el inspector decidió demostrar que era hombre. Disparó varias veces. Dos de las balas perforaron la piel del pandero. Otras dos perforaron la piel del panderista. Adolfo cayó muerto. Y el pandero también. [...] (Moles, 1962, pp. 131-132).
Instrumentos urbanos
La crónica anterior describe los instrumentos utilizados en la aventura mortal del personaje Adolfo Goncalves dos Santos: la guitarra, la cuica y el pandero. A pesar de estar presente, la guitarra era un instrumento más costoso comparado con el pandero y la cuica, que, en cambio, podían ser construidos de forma artesanal por los músicos pobres. Por ello su presencia es generalmente más común en los encuentros de tiririca3 y en la samba improvisada en las calles y plazas. No es que estos instrumentos fueran exclusivos de los sambistas negros; no obstante, en sus relatos, Moles hizo de estos instrumentos personajes marcados por el problema social y racial que atestiguaba en lo cotidiano.
Y si bien el pandero era uno de los instrumentos más baratos, también era a menudo confeccionado por los propios sambistas, lo que pareció ser un hábito común entre ellos. Como fue mencionado anteriormente, y basado en los testimonios de los músicos Toniquinho Batuqueiro, Geraldo Filme y Adoniran Barbosa, la samba nació cuando ellos eran aún niños pequeños. En las calles ellos aprendieron a improvisar y a hacer sus instrumentos musicales con cajones para lustrar zapatos. Esas técnicas de confección fueron transmitidas por los bailarines de samba mayores, es decir, fue una herencia cultural propia de los territorios negros de ciudades como Largo da Banana. Estos circuitos de aprendizaje ocurrían en espacios localizados al lado de la estación de trenes de Barra Funda, donde estaban conectados los trenes que venían del litoral, el puerto de la ciudad de Santos y los trenes que venían del interior del estado de São Paulo. En esta zona, se producía café y otros importantes productos agrícolas comerciales. Por lo tanto, la estación de Barra Funda estaba conectada con las tres mayores líneas ferroviarias de la región: la estación São Paulo Railway, Estrada de Ferro Sorocabana y la Estrada de Ferro Central do Brasil.
Sobre las técnicas de confección de los instrumentos musicales desarrollados entre los músicos callejeros, el sambista Adoniran Barbosa presentó en su declaración algunos ejemplos de la creatividad de los bailarines de samba, quienes realizaban espontáneas improvisaciones en medio de una ciudad que los despreciaba. En la crónica Cazadores de gato en la selva de arranha-céu, Osvaldo Moles desarrolla su creatividad literaria para hablar sobre la confección de instrumentos por los músicos de las escuelas de samba, planteando la idea de una jerarquía entre el pandero y la cuica. A continuación, algunos fragmentos:
Quien tiene en casa un gatito de pedigree digno de exposición, llena al animalito de cuidados. Porque enero es el mes en que se suman los gatos a esta festiva ciudad. Es en este bosque de rascacielos que se puede ver hombres cazando gatos.
¿Sabe usted cuanto cuesta una piel de pandero? Todo ha subido, señores, y para [el incremento de] la piel de pandero ahora es la hora. No hay instrumentista de la escuela de samba que pueda comprar la piel para el pandero debido a cómo van las cosas. Entre tanto, volvamos, ahora, a la caza del gato.
En la noche, en la madrugada misma, es cuando se forman los “comandos” para cazar a los gatos de la ciudad. El gato, ingenuo, ama las noches de verano, gimiendo en la calle como si la cuica tuviera apendicitis. Entretanto, llega el cazador a robar, y le tira el saco de arpillera al animal, enroscándole la cara; vibra, se retuerce, pelea, y al final, se entrega. Es necesario matar al gato de la forma más virtuosa posible. Dice la receta de las escuelas de samba que no se debe perforar la piel del minino, porque el pandero suena mal con la piel cosida. Y no sirve. Sirve, sobre todo, el del gatito macho con piel oscura. Ahí, entonces, se une el grupo para “despellejar”. Allí, aquella piel amplia y bonita va siendo lentamente estirada en el fuego. Luego de eso, las escuelas de samba, pueden formar su sala de treinta o cuarenta instrumentistas que van tocando para alegrar las calles del Carnaval. Y no se sorprendan mucho si aparece por ahí alguna samba con la letra que termine de la siguiente forma:
Aquel gato
Fue gato
Hoy es un pandero
Ahora, para crear una cuica, es necesario tener una piel especial. No es cualquier piel, no, mis señores, la que sirve para la cuica. Ella pertenece a la aristocracia de la escuela. Para que una cuica brote a fondo y melancólica y pueda, así, introducir su voz africana en la samba, es preciso que la piel sea de un gato ancho, como el de gato de angora. Solo sirve el angora. He ahí la importancia de la cuica en la escuela. No siempre en las noches cálidas, los cazadores pueden atacar a los gatos angoras en los bosques de asfalto. Porque el angora es un gato conocido y, el angora brasileño, ha aprendido las mañas de la gente de la tierra. Se dice, que cuando llegan enero y febrero, el angora solo sale de día. Anda a ver si el gato va arriesgar su piel saliendo por las calles en peligro en la madrugada... (Moles, 2014, pp. 167-168).
Entre los músicos con mayor necesidad económica, el acceso a instrumentos musicales más caros como el violín, el machete, el banjo y la mandolina era casi imposible. Sin embargo, algunos músicos pudieron practicarlos e introducir su uso a la samba. Tal fue el caso del músico Garoto, que a los 13 años ya tocaba muy bien todos esos instrumentos. En tanto, el piano, que siempre fue un instrumento musical más difícil de adquirir debido a su alto costo, estuvo representado desde el inicio de la samba por personajes como Ernesto Nazareth o Sinhô o Chiquinha Gonzaga, entre otros. Sin embargo, la presencia del piano es poco común entre las imágenes de los bailarines pobres de samba que quedan en los registros. (Imagen 1). En contraste, el piano continuó su tradición dentro de la samba entre los músicos de bares, entre los años cuarenta y cincuenta. Influenciados por los boleros mexicanos, los tangos argentinos y por el jazz estadounidense, los músicos de estos espacios fueron creadores de un estilo que luego se transformaría en la bossa nova.
Imagen 1 Conjunto Camponeses do Egito, que formaba parte del Cordão da Barra Funda creado por Dionisio Barbosa. Autor: Anónimo
Fuente: Câmara Municipal de São Paulo. Banco de imágenes USP,4 ca. 1920.
Entre los sambistas más humildes, los instrumentos improvisados o de confección artesanal estaban conformados en su mayoría por cajas de fósforos, el bombo, el tambú, matracas, cajas de lustre para zapatos, tapas de las latas de grasa, sartenes, el castañeo de tapas de botella (chapas o corcholatas), los panderos de piel de gato, entre otros. Todos estos instrumentos fueron fruto de la capacidad y creatividad de los músicos para transformar su realidad trabajando dentro de las redes solidarias entre los territorios de samba en la ciudad. Botes de basura, palmas de las manos, cantos y silbidos eran las formas más seguras de hacer samba sin tener que cargar un instrumento pues, por lo general, al ser encontrados, los instrumentos eran destruidos por la policía.
Vías de transporte e intercambios culturales
La ciudad de Largo da Banana era poco atractiva para la llamada “gente de bien”. Entre pilas de cajas de racimos de banana y cajones derramados por todos lados, se confundía una multitud de empacadores y cargadores, que se mezclaban con los malandrines locales. Según Osvaldinho da Cuíca, ningún “civilizado” se metía allí. Aquello era un espacio muy propio para el desarrollo de la “(...) Naciente samba paulistana, pues la marginalidad social también implicaba el distanciamiento de la mirada reguladora de sociedad de la época (...) que no tenía los códigos de conducta (...) el desprecio y el rechazo de la sociedad paradójicamente, y que les propiciaba mayor libertad de expresión a los que tocaban a la vida en Largo da Banana” (Cuíca, 2009, p. 85). Conforme a la descripción hecha por el músico:
Tanto los trabajadores como los maleantes de allí solían ser personas sin studio, que aseguraban su supervivencia principalmente con los brazos y piernas. Fue por la fuerza, estibando y transportando bananas en los trenes; fue a través de la habilidad y la valentía, robando billeteras, engañando y cartereando o intentando cualquiera de las muchas y pequeñas estafas que asustaban a la sociedad paulista de la época (...) el ocio se limitaba a las veladas nocturnas en las tabernas a los prostíbulos de baja categoría en la región –cuando tenían algún dinero– y las ruedas de samba en Largo, gratuitas, animadas, enriquecedoras y muy democráticas. (Cuíca, 2009, pp. 84-85).
La cachaça, la samba, el trabajo pesado y la mariguana formaban parte del vínculo de solidaridad entre las personas de aquel lugar. No es de extrañar que la samba paulista haya surgido en el barrio de Barra Funda ya que la estación ferroviaria de Largo de Banana proporcionaba la oportunidad de crear un ambiente cultural de enlace y encuentros. Tales intercambios ocurrieron en la región del litoral y gracias a los marineros que frecuentaban el puerto de Santos provenientes de Río de Janeiro, Salvador, Recife, Montevideo y Buenos Aires. Estos viajeros hicieron aportes significativos al ambiente cultural de la samba santista circulando influencias, sonidos y prácticas entre los músicos que frecuentaban las calles de los muelles. Entre las pausas de trabajo y en los momentos de ocio de cargadores, marineros, portuarios y navegadores, los músicos cantaban y tocaban por las calles, en bares nocturnos, por centros de baile de gafieira, en los antros cercanos, creando un ambiente cultural caracterizado por una diversidad de influencias.
Por otro lado, la samba paulista también recibió otras influencias por vía de los puntos de encuentro entre los trabajadores de trenes (ferrovías, cargadores, etc.) y personas provenientes de regiones del interior del estado, de municipios como Campinas y Sorocaba. Esas otras influencias fueron el lenguaje y el modo de hacer cultura de la samba rural paulista, como la samba de bombo; las romerías y las fiestas religiosas de los negros. Esta tradición continúa en Santos, en São Paulo y en el interior paulista, así como en otras diversas regiones del país. Ligada a la samba está además la vida social y religiosa de los habitantes de los territorios en donde se practican umbanda y candomblé.
(...) Parte importante dentro de la formación de la samba paulista ocurrió en terrenos, donde los afrodescendientes que profesaban su fe en los orixás –ya consagrado como los santos católicos desde los templos de senzalas– tenían libertad para crear música que representara sus memorias ancestrales, alejados de la represión y del prejuicio que manifestaciones de ese tipo sufrían en lugares públicos, bajo la mirada de la elite mayormente blanca (Cuíca, 2009, p. 90).
En las calles de Barra Funda había algunos territorios que resultaron significativos para los sambistas; tal vez el más relevante haya sido el de Tía Olympia, que también fue frecuentado por el sambista Dionisio Barbosa y por el cordón de Barra Funda, un grupo carnavalesco de sambistas del barrio, que obtuvo éxito gracias a la influencia de la sacerdotisa Mãe-de-santo. Este espacio estaba situado en la calle Anhanguera cerca de la línea ferroviaria, justo en el terreiro de Barbosa; es decir, en el espacio que usaban para la práctica del umbanda y el candomblé.
Como fue mencionado anteriormente, el vínculo entre las ciudades del litoral costero, Santos e Cubatão, con la ciudad de São Paulo y las ciudades del interior, se realizaba a través de las vías férreas de São Paulo Railway y Sorocabana, y la línea Central de Brasil. Fue a través de ese intercambio cultural entre el litoral y el interior que la samba paulista se formó y acabó por convertirse en una mezcla de sambas cariocas que llegaba al puerto de Santos, tal como ocurrió con la samba rural que venía de Campinas y Sorocaba. En lo que toca a sus aspectos estéticos, la samba callejera de la ciudad de São Paulo no presentaba mucha disciplina ni arreglo rítmico entre quienes tocaban los instrumentos. Los bailarines de samba paulistanos tenían un estilo rústico y en sus modalidades de improvisación terminaban tocando el mismo arreglo musical y las mismas cantidades de alternancias rítmicas en el pulso, los solos y las pausas que eran propias de las sambas con ritmo producidos en las calles de Río de Janeiro. Gracias a la presencia de la samba rural en la ciudad, la samba de la capital paulista adquirió tonos más agudos en instrumentos graves como el tambu y el bumbo. Asimismo, incorporó otros instrumentos improvisados como tapas de latas de grasa, las violas caipiras, la cuica, la caja de lustrado de zapatos y la zabumba, que ya llevaban la marca de la samba de la metrópolis paulista.
Control y represión
El sambista Geraldo Filme, narró en su declaración que la policía perseguía a los sambistas, y los capoeiristas. Por esta razón, la sociedad cerró las puertas a los negros de São Paulo. Durante los años 1950, en varias ciudades del interior de São Paulo había territorios segregados: las calles estaban divididas en calles para blancos y calles para negros, barberías para blancos y para negros. Eso ocurrió en ciudades como Piracicaba, Capivari y en Campinas. Hijo de una familia humilde del barrio de Barra Funda, Geraldo Filme frecuentaba las batucadas en Largo de Banana. Cuando niño, trabajaba como lustrador y en los días libres, se juntaba con un grupo de amigos para practicar samba con deshechos como latas de grasa de zapatos, además de sus palmas y su canto.
La samba da tiririca también estaba prohibida; aun así, se practicó en calles y espacios públicos como la Praça de Sé, pues no había locales específicos destinados a las prácticas culturales de los negros. Conocida en su versión paulista, las ruedas de capoeira eran una actividad practicada por los sambistas lustradores, cargadores, bandidos y tantos otros, en lugares públicos como la plaza de Sé y la plaza de la República. Tanto en la capital, como en Santos y en la costa, los luchadores-danzantes tenían prohibido el uso de las manos, así como realizar el balanceo característico de la capoeira; lo único permitido era realizar la pelea en la forma en que se bailaba la samba. En las ruedas de tiririca, se producía un desafío sin pausa entre los bailarines, quienes iniciaban el juego con la intención de lucha, simulaciones y engaños de movimientos, hasta que uno de ellos, por medio de una arrastrada, lograba derrocar a su oponente en el suelo. Los bailarines de samba Pato N’Água e Guardinha se encontraban entre los mejores capoeiristas, según cuentan sambistas como Geraldo Filme, Osvaldinho da Cuíca e Germano Mathias quienes también eran luchadores y frecuentaban las ruedas de tiririca.
A pesar de que en Largo de Banana, ningún barrio de Barra Funda era un punto de origen de la samba, esta práctica se había ya convertido en una especie de ritual urbano: los sambistas tocaban de manera itinerante. La samba debía ser tocada en movimiento, es decir, los bailarines tenían que tocar la samba andando por las calles para evitar ser localizados por las autoridades, pues al ser una práctica prohibida, les habría merecido la captura por la policía. Desde Largo de Banana, la gente subía a la Plaza del Patriarca, considerado territorio de “clase a” de la élite negra que no se mezclaba con los sambistas negros pobres. Una vez ahí, los sambistas provocaban a los vecinos lanzando latas de basura, actividad que formaba parte habitual de la ruta. Después, el grupo subía a la calle Direita hasta la plaza de Sé o plaza João Mendes, en donde hacían ruedas de samba y de tiririca hasta que llegara la policía. Era conveniente tener algo de dinero para sobornar a la policía y evitar así el confinamiento. Pero antes de llevarse a todos arrestados, había algunos policías que, teniendo buen ritmo, participaban también de la samba.
Ven gatito
Ven gatita
Están presos
Para mañana hacer limpieza.
(Faro, 1982)
Aparentemente, los bailarines de samba que eran detenidos pasaban la noche en la cárcel realizando labores de limpieza hasta el amanecer y luego eran liberados. El sambista Toniquinho Batuqueiro cuenta que fue abordado varias veces por los policías por ser bailarín de samba y que, en 1941, fue detenido simplemente por llevar en las manos un pandero mientras caminaba. Oriundo del municipio de Piracicaba, Toniquinho se mudó a la ciudad de São Paulo cuando aún era un niño y trabajó como lustrador de zapatos en la Plaza da Sé para sobrevivir. Toniquinho fue considerado un maestro de la “samba de roda” por los lustradores. Durante sus horas libres, y junto a sus amigos, sentado en la caja de lustrar, tomaba dos escobillas y golpeaba la parte alta de la madera para crear los sonidos más agudos y con las manos creaba los sonidos graves al golpear la parte más grande de la caja, tocándola hasta quebrarla. Según lo menciona en su discurso, siempre existió mucha represión por parte de la policía contra los sambistas quienes eran considerados vagabundos, ociosos y peligrosos. Autor de varias “sambas-enredos” (sambas de carnaval) pasó por varias escuelas de samba en São Paulo como Vila Maria, Rosas de Ouro, Unidos do Peruche e Império do Cambuci.
Otros entornos de la ciudad relevantes para el desarrollo de la samba eran las tiendas de instrumentos, como la Casa Manon y la Casa Del Vecchio, en la cuales se realizaban encuentros entre los músicos, que acabarían en las “ruedas de choro”. Pero esos territorios eran apenas vitrinas bonitas para la mayoría de los músicos pobres y aficionados, ya que los instrumentos eran muy caros. A pesar de eso, en torno a las tiendas de rua Direita, aparecen testimonios de músicos como Osvaldinho da Cuíca o Adoniran Barbosa. Según ellos, las personas salían a las calles los domingos y algunos se quedaban admirando e imaginando algún día poder tocar los instrumentos de la vitrina.
El ambiente cultural formado en el interior de los barrios y territorios humildes en espacios como cortiços5 y favelas, se caracterizaba por un mayor número de personas que convivían en el espacio público de calles y esquinas que funcionaban como puntos de encuentro, así como también lo hacían pasajes que unían espacios privados. La actuación de los músicos callejeros ocurrió en estos ambientes urbanos, generalmente transformando esos espacios en oportunidades de intercambio social, pero también de disputas con la autoridad. Tanto en las ciudades del interior del Estado, como en Santos, Cubatão o São Paulo, la samba y la cultura callejera eran duramente reprimidas por los agentes oficiales. Como ilustra la crónica antes citada, en que Moles cuenta el último toque de samba de Adolfo Gonçalves, su relato es parte de una estrategia de resistencia casi intuitiva, que destacaba el reclamo de los sambistas, por el derecho a utilizar los espacios urbanos. La última samba de Gonçalves aconteció en la calle, utilizando el espacio público como una manera de demarcar, con el cuerpo, un espacio propio y que, a través de la música, se convirtió en un espacio político.
A través del recurso literario del antropomorfismo de objetos, Moles hace que el pandero se convierta en un ser viviente, un ser que habla. Gracias a esta estrategia, logra imaginar la aventura que debió vivir el ejecutante del instrumento y empatiza con su reivindicación del derecho a expresar las “palabras instrumentales” y después morir junto a su compañero de samba. Esa característica del lenguaje sirve para amplificar el drama en la narración, al tiempo que la resaltó la insensibilidad y la intolerancia del agente represivo, oficial representante de la ley y de un orden jurídico injusto. De tal modo, el canto del pandero y la crónica sirven como denuncia de las formas violentas de la justicia y de los abusos de los oficiales. Abusos ante los cuales los personajes actuaron y reaccionaron por medio de sonidos y ruidos. Como indica Moles: “Ansioso, el dueño del pandero comenzó a tocar con más fuerza, comunicando con el sonido del pandero que la constitución garantizaba el derecho de hablar, no solo la palabra humana pero también la instrumental” (Moles, 1962, pp. 131-132).
Ambientes culturales
La gafieira fue otro elemento importante del ambiente cultural de la samba outsider de la ciudad de São Paulo. Estos eran espacios de bailes donde competían parejas. Fueron muy comunes también en Río de Janeiro durante los años de 1950. Las gafieiras fluminenses eran pomposas y organizadas, con competencias más serias y, a pesar de que las gafieiras paulistas eran más simples en comparación a las de Río de Janeiro, no resultaron irrelevantes en la historia local. No es de sorprender entonces que Osvaldo Moles las registrara en alguna de sus crónicas. La crónica Reglamento de Gafieira, publicada también en la colección Piquenique Classe C, en 1962, retrata una de las formas de organización de la samba en la ciudad en la década de los 1950. Es importante señalar nuevamente que en el texto original las palabras en lengua portuguesa escritas incorrectamente son intencionales por parte del autor y usadas para señalar modismos, acentos y maneras de hablar propias de los ambientes culturales y los personajes narrados.
[...] Muchas veces, el reglamento interno estaba pegado en la pared, justo en la entrada. O aparece solo apenas uno de sus ítems, el más importante, infaliblemente. Uno de ellos, una pesa, tenía una frase de advertencia: Quien no quiera ser robado aquí dentro puede dejar la caltera6 [sic] en la administración. (Moles, 1962, p. 201).
Algunos letreros prohibían la discusión: “Está expresamente prohibido discutir sobre política, religión, fútbol y otras filosofías”. Pero el reglamento interno más pintoresco, sin duda, fue el de una sociedad llamada Sociedad Recreativa Cor de Otelo. A continuación, algunos ítems del reglamento:
a)Las bebidas solicitadas por los socios son gratis… ¡Pero su consumo es pagado!
b)Los caballeros del consorcio deben mostrar, en la puerta, su carné de identidad y su recibo de ingreso. Las damas no necesitan mostrar nada.
c)En los bailes del carnaval, los caballeros no pueden fantasear con mujeres, ni ellas con ellos. Porque obteniendo viceversa es muy viceversa (Ibid).
Y así continúan los ítems de todos los reglamentos internos de gafieira. No obstante, el señor Geló, que era un personaje negro, no pudo registrar el estado de la gafieira porque a los establecimientos oficiales (oficinas notariales) no les gustaba tratar con negocios negros. (Moles, 1962, pp. 201-202). Aquí aparece la idea del “dueño del baile”, una figura central en espacios como el de la Sociedad Recreativa Cor de Otelo y que en la narración anterior estaba representado por el personaje Geló. La gafieira descrita anteriormente, estaba bien organizada, por lo que el autor resaltó la importancia de su reglamento en el título, ilustrando que las reglas de conducta que se debían cumplir estaban publicadas en la entrada del lugar. Al mismo tiempo, Moles apunta de manera más clara al respecto de cuál era la clase social de las personas que frecuentaban el baile, recurriendo a la escritura de las palabras en un portugués “incorrecto” para dar la impresión de que los personajes no eran personas letradas o estudiadas. Algunos ejemplos de ellos son: “soleicitadas” en vez de “solicitadadas;” “cavaiêros” en vez de “cavalheiros”; “caltera” en vez de “carteira” o “fantasiá de muié” en vez de “fantasiar de mulher”.
Otra crónica publicada en el libro Piquenique Classe C y que también aborda esos bailes fue titulada Prejuicio de color local en la gafieira. En ella, el autor describe una situación de prejuicio racial. A continuación, algunos fragmentos:
–Caballeros solteros pagan veinte cruzas –dice el portero refinando el lenguaje porque está hablando con un blanco–. Ahora, si viene acompañado de dos damas, paga solo diez cruzas. Estoy, claramente “solo” aunque no sea muy caballero. Y pago mis veinte. Todo eso, para entrar al Inferninho, llamado así porque era un baile en que las mujeres tenían que mostrar sus libretas. En la entrada, la gente luego es recibida por dos “tiras” que aplauden. Nada bajo la manga, nada en el calcetín, ninguna botella debajo del brazo. Puede pasar. La gente puede pasar o no pasar. Permanece en la puerta unos quince minutos, esperando que se inicie la contradanza, ocasión en que se abre la puerta. Por consiguiente, entramos. Pronto hay un aviso de advertencia en medio del baile: “Está prohibido obligar a la dama en el salón”. Esto significó que el “caballero” no podía bailar dos veces seguidas con la misma dama. El aire de la gafieira es tan denso que, ahora sí podría pasar como pan en mantequilla.
Reconozco a una cocinera que ha estado allí en casa. Me trata amistosamente, con golpecitos en el hombro. No sé si debería invitarla a bailar o pedirle huevos fritos. Estoy en duda. Y en cuanto a la duda, alguien me comenta que el sábado habrá “Baile de Penteados”. El “Baile de Penteados” es aquel en que la gafieira distribuye premios a las damas que presentan, como dice el reglamento, “el peinado más original” o distintto (distinto con dos tt). Empiezo a ver pasar cerca del escenario, donde está la comisión del jurado, las mulatas de peinados altos. Hay una que le puso asfalto al cabello, y fue un peinado llamado Via Anchieta. Otra con un lazo de novia en el pelo. Más allá está la candidata con el peinado “distinto”. La comisión juzga. Emiten su dictamen. Las candidatas que han ganado premios están a punto de llorar. El baile se reanuda. “[...] Se detiene la polca militar y todo el mundo va a tomar cerveza. Está prohibido vender aguardiente. Gafieira sin aguardiente es cuerpo sin alma. Y las personas que van ya saben eso, y ya que las botellas no son un arma, traen el licor escondido entre la camisa y la piel”. [...] La orquesta toca una samba. Con la samba todos bailan. Hasta yo. Sobre todo, cuando voy entrando triunfalmente al salón, la sala principal advierte: “Los blancos no hacen fila. Sólo ingresan como espías”. Solté a mi pareja indignado por tantas restricciones. Pago en la entrada. Me requisan en la puerta, “está prohibido forzar a la dama” “Los blancos no hacen fila”. No. Definitivamente la próxima vez iré a un baile más fino. Por lo menos allí, no existe el prejuicio… y el aguardiente rueda con toda franqueza (Moles, 1962, pp. 217-219).
En la mayoría de sus crónicas Osvaldo Moles construyó una estructura del relato en la cual había un narrador que presentaba los sucesos de los acontecimientos del texto de manera más imparcial. Sin embargo, en esa trama el narrador participó e interactuó más con la trama, incluso habiéndose descrito a sí mismo como “perjudicado” por la acción de los personajes y el ambiente. Entre algunos lectores, es posible que esto despierte la imagen de una cierta postura de esnobismo, de burla e intolerancia. El tono de indignación del narrador, quien se identifica como víctima de prejuicios por ser un individuo “blanco” sugiere su pertenencia a una clase social mejor estructurada, que censuraba los hábitos y el territorio de los negros. A través de este recurso literario, Moles altera la posición del narrador y el contenido de lo narrado, manifestando su opinión a través del estilo narrativo. Uno de los posibles resultados, es que el lector desconfíe si tal relato ficticio implica una atribución de valor por parte del autor o si el narrador la escribió dominado por los sentimientos que le despertaron sus propias experiencias de interacción con los personajes y ambientes que relata.
El ambiente descrito en la crónica fue referido por el narrador como un “infierno” donde “(...) el aire es tan denso que, ahora sí, puede pasar por pan con mantequilla (...)” y, al mismo tiempo, la cachaça estaba prohibida. El escenario presentó un supuesto baile completo de nueve horas con el sonido de una “polca militar” tocada por una “orquesta”, en el cual las damas de clase popular desfilaban en el Baile dos Penteados. En ellas tenían que presentar “sus libretas”7 donde las reglas eran tan rígidas como el hecho de tener prohibido bailar más de una vez con las damas del salón. Utilizando una estrategia metodológica para filtrar la lectura a la crónica, quedó evidente que las gafieras eran espacios de ocio, integración social y de solidaridad entre los que participaban, de territorialidad dentro de una ciudad fragmentada y que, ya sea en el ambiente de las favelas, las viviendas de la periferia, las personas habitaban en esos lugares muchas veces en condiciones de peligrosidad, enfrentando carencias de toda naturaleza como la limpieza básica, falta de acceso a la educación, salud, transporte, trabajos en condiciones de subempleo y de sobrevivencia con ganancias salariales mínimas e incluso semiesclavitud, y que asimismo buscaban estrategias para encontrar formas de emprender su cultura a través de una articulación entre entretenimiento y resistencia política social.
Otra crónica de Osvaldo Moles también publicada en el libro Piquenique Classe C llamada “El silbador y su crimen”, presenta la historia ficticia del personaje sambista Pente Fino, detenido en una estación de policía para así explicar la injusticia y extrema medida de los polícías, al haberle detenido por silbar una samba en una calle del barrio de Perdizes, región que en la década de 1950 tenía un gran número de habitantes de escasos recursos.
Pente Fino había sido valiente. Él había sido detenido deshonestamente. ¿Dónde se ha visto que la “policía” arreste a gente que no está haciendo nada?
Entonces un policía dio un paso adelante y comenzó a explicar que Pente Fino estaba en la misma esquina de las Perdices, a las dos de la mañana silbando como un desesperado. De manera que encontraron el silbido muy sospechoso y “desconfiado”.
Mientras tanto argumenta Pente Fino: –¿Está prohibido silbar en las calles? ¿Y la Constitución? ¿La Constitución no garantiza la libertad de la palabra? ¿No es silbar un gesto de que la música tiene que ser palabra? Fue por eso que él se enfureció: –En una ciudad adelantada como São Paulo, ¿un hombre no tiene ni siquiera derecho a silbar?
Pero él estaba silbando de una manera muy sospechosa, dice el policía.
–¿Cómo sospechosa? ¿Entonces –corregía Pente fino en su lengua de Barra Funda– entonces silbar es conspiración? Por lo que le entendí, no lo era. Además, el policía hizo lo que demandaba la justicia. Si [el policía] pensaba que merecía permanecer “custodiado” para
“ver el sol nacer desde un cuadrado”8 entonces, eso es lo que debía hacer. Pero ¿qué crimen? si él no había cometido ninguno.
El delegado reconoció la inocencia de Pente Fino. Al final de cuentas, silbar no era delito. Podía ir en paz. Eso fue. Pero ya no silbó más por las calles, porque eso podía incomodar a la vigilancia.
Y luego Pente Fino se fue, feliz, y, poniéndose “siempre a las órdenes” del delegado, resumió toda su historia con una frase:
¡Ah... su dote... el silbido es la lección de violín del pobre! (Moles, 1962, pp. 257-259).
La situación de Pente Fino retrató los testimonios de los sambistas Geraldo Filme, Toniquinho Batuqueiro e Osvaldinho da Cuíca, quienes rememoran en sus discursos lo difícil que fue para los negros demarcar sus territorios en la urbe. Como relatan, si los policías divisaban a un negro cargando un instrumento, fuera pandero, viola, cuica o tamborin, ahí mismo su instrumento era destruido y la persona era detenida para pasar la noche en una celda. Los negros, sin embargo, encontraban formas de corromper la lógica de represión que contra ellos se había construido en la capital paulista y lo hacían dentro de sus territorios, que eran ambientes culturales colectivos, ilegales y constantemente amenazados.
Reflexiones finales
En una ciudad de un ritmo tan acelerado como era entonces São Paulo no se podía silbar, tampoco se podía hacer política, no había una democracia de hechos y no existía derechos básicos, ni garantías constitucionales. Más aún, la segregación socioespacial en los distintos territorios estaba presente a través de la situación miserable de los barrios empobrecidos, que, al localizarse en los bancos de los ríos se inundaban en los periodos de lluvia. Era sobre todo en esta época cuando los habitantes enfrentaban frecuentes situaciones de incomodidad: largas y cansadas esperas en las filas de trenes, tranvías y omnibuses, gente colgada a los estribos, habitantes que debían enfrentar el alto costo de vida de la ciudad y la imposición de reglas y normas de conducta que aislaban a los negros pobres. Como resultado de estas medidas, los negros no podían circular en restaurantes, plazas y parques, clubes de fútbol, edificios y barrios de elite como Higienópolis y Campos Elíseos. En barrios populares centrales como Barra Funda, Bixiga y la Liberdade, por ejemplo, así como en los barrios empobrecidos en las regiones periféricas, los negros ocupaban a menudo lugares cercanos a los inmigrantes pobres en viviendas y sótanos, malocas y favelas. Entre tanto, la convivencia entre ellos en esos espacios muchas veces no pasaba de mera formalidad, pues cada uno tenía sus costumbres propias. Por eso, la calle y otros espacios públicos se convirtieron en los lugares más comunes de encuentro.
Frente a todas las dificultades de la vida y con un fuerte espíritu de pelea, la gente de las “malocas”9 creó una de las manifestaciones musicales más originales e interesantes, cargada de significados históricos y que fue olvidada junto a las ruinas de los sótanos y favelas en los años 1950. La samba outsider fue producto de la experiencia de las personas que habitaron esos entornos –la mano de obra barata– y el símbolo de la marginalidad excesiva. Estas personas fueron marginalizadas de los derechos básicos para la vida, la dignidad y fueron sujetas al proceso de mecanización que sufrió el ambiente cultural de la ciudad. La samba fue una música que estaba excluida de la radio y de los relatos dominantes de la línea evolutiva de la música popular brasileña. Sin embargo, en tanto música que perdura, requiere ser escuchada porque tiene mucho que decir sobre la historia de Brasil y sobre las consecuencias sociales de su proceso de industrialización. El final que el autor construye para la trama a partir del desahogo de Pente Fino fue semejante al desahogo de Charutinho, personaje sambista de las favelas del programa radiofónico História das Malocas, también creado y producido por Osvaldo Moles y que fue emitido en 1958: “(...) No duele. No tiene importancia. Ahora voy para la “cana”,10 pero he tenido mis días de ingenio11 (Moles, pp. 553-567).
El periodista, productor de radio y escritor Osvaldo Moles consiguió expresar en su trabajo literario aspectos relevantes sobre los ambientes culturales marginalizados en la ciudad de São Paulo, Brasil, en la década de 1950. La samba paulistana, la samba de malocas y favelas, la samba de porão y la samba callejera fueron manifestaciones musicales que nacieron en medio de las vías ferroviarias, pero que han mantenido su estilo fundado en las danzas de ombligos y en los sonidos graves de los tambores cargados de raíces africanas. Los intercambios culturales de esta época y entorno dieron pie a distintas formas de samba cuyo hábitat fueron las calles de la ciudad. Fue así también que se formó la samba paulista, una mezcla de influencias de samba carioca con los ritmos de bailes de la samba rural paulista. La samba outsider, aquella producida en la ciudad de São Paulo, fue una fusión de los estilos en que se usaban en la samba en Río de Janeiro, es decir, los más consagrados por la crítica de la clase media, registrados en los periódicos y enaltecidos por la radiodifusión y transformados en producto de exportación. La samba rural paulista, casi invisible en los grandes medios, fue una música de estética rústica, perteneciente a un universo de manifestaciones religiosas de esclavos y negros libres en el interior de São Paulo. Sin embargo, esta práctica músico-dancística acumula las experiencias y prácticas culturales acumuladas desde el siglo XVIII, casi siempre en condiciones de ilegalidad y clandestinidad.
Referencias
Adorno, T. y M. Horkheimer (1985). Dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos. Zahar.
Ahmad, A. (2002). Linhagens do presente: ensaios, coord. Maria Elisa Cevasco. Boitempo.
Almeida, T. V. (2008). O corpo do som: notas sobre a canção. En Neiva de Matos, C., Travassos E. y Teixeira de Medeiros, F. Palabra cantada: ensaios sobre poesia, música e voz, Coords. Claudia Neiva de Matos, Elizabeth Travassos y Fernanda Teixeira de Medeiros, (pp. 316-26). Letras.
Almeida, T. V. (1998). A ausência lilás da semana de arte moderna: o olhar pós-moderno. Letras Contemporâneas.
Andrade, M. (1991). Samba rural paulista. En Andrade de M. (Coord.). Aspectos da Música Brasileira. Coord. Mário de Andrade, (pp. 112-85). Villa Rica.
Andrade, M. (1995). En Camargo Toni, F. (Coord). Introdução à Estética Musical, Hucitec.
Arnheim, R. (1980). Estética Radiofônica. Editorial Gustavo Gili.
Bastide, R. y Fernandes, F. (1959). Brancos e Negros em São Paulo. Brasiliense.
Batuqueiro, Toniquinho (2009) Memória do Samba Paulista. (CD) Con producción musical de Renato Días. São Paulo, Tratore.
Candido, A. [et al.]. (1992). A Crônica: o gênero, sua fixação e suas transformações no Brasil. UNICAMP, Fundação Casa de Rui Barbosa.
Carajol, P. D. (2010). “Entrevista com Toniquinho Batuqueiro”. Oficina de História Oral e Documentário. Centro de Documentação, Cultura e Política Negra de Piracicaba e SESC Piracicaba. Filó Comunicação Educação e Arte.
Centro de Estudos Rurais e Urbanos (1981). Depoimento de Adoniran Barbosa. Com Juvenal Fernandes, Paulo Puterman, Moacir Braga y Olga Von Simpson. São Paulo, Museu da Imagem e do Som de São Paulo – MIS-SP.
Chalhoub, S., Neves de Souza, M. e Pereira de Miranda, L. (org). (2005). História em cousas miúdas: capítulos de história social da crônica no Brasil. UNICAMP.
Cuíca, O. y Domingues, A. (2009). Batuqueiros da Pauliceia: enredo do samba de São Paulo. Editora Barcarolla.
Eksteins, M. (1992). A sagração da Primavera: a grande guerra e o nascimento da era moderna. Rocco.
Faro, F. (1982). Programa Ensaio Geraldo Filme. TV Cultura.
Fontes, P. (2008). Um Nordeste em São Paulo: trabalhadores migrantes em São Miguel Paulista (1945-1966). Editora FGV.
Hobsbawm, E. (1995). Era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991. Companhia das Letras.
_________. (1990). História Social do Jazz. Paz e Terra.
Koselleck, R. (2006). Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Contraponto/PUC – RIO.
LP Plínio Marcos em prosa e samba. (1974). Nas Quebradas do Mundaréu, com Geraldo Filme, Zeca da Casa Verde e Toniquinho Batuqueiro.
Marcelino, M. M. (2007). Uma leitura do samba rural ao samba urbano da cidade de São Paulo. Dissertação. Tesis de Maestría en Geografia Humana. Universidade de São Paulo (USP).
McFarlane, J. y Bradbury, M. (1989). Modernismo: guia geral 1890-1930. Companhia das Letras.
Mello, G., Camargo, Y. y Freire, L. (2007). Samba à Paulista: Fragmentos de uma História esquecida. [Video Documental]. São Paulo, Fundação Padre Anchieta e Fundo da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP, 3.
Menezes Bastos, R. J. (2014). Ensaio sobre Adoniran: um estudo antropológico sobre a Saudosa Maloca. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 29(84), 25-41.
_________. (2013). A festa da jaguatirica: uma partitura crítico- interpretativa. UFSC.
_________. (1999). Musicológica Kamayurá: para uma antropologia da comunicação no Alto Xingú. UFSC.
Moles, O. (2014). A última pescaria do cadáver do cearense. En de Campos Junior, C. (Ed.). Recado de uma garoa usada: flagrantes de São Paulo e crônicas sem itinerário, (pp.159-60). Garoa Livros.
_________. (1958). História das Malocas. Guión del programa transmitido el 28 de noviembre de 1958, a las 21:00h. Episodio “Pobre só tem cartaz quando se chama promessinha”. En Campos Jr., Celso. (Ed.). Adoniran: uma biografia. (pp. 553- 567). Globo.
_________. (1962). Piquenique Classe C: crônicas e flagrantes de São Paulo. Boa Leitura.
_________. (2014). Caçadores de gatos na floresta de arranha-céu. En Campos Junior, C. (Ed.), Recado de uma garoa usada: flagrantes de São Paulo e crônicas sem itinerário. Celso de Campos Junior (Ed.), (pp. 167-168). Garoa Livros.
Moraes de, J. G. V. y Saliba, E. T. (2010). O historiador, o luthier e a música. En de Moraes, J. G. V. y Saliba, E. T. (Eds.) História e Música no Brasil, (pp. 9-32). Alameda.
Moraes de, J. G. V. (2000). Metrópole em Sinfonia: História e cultura e música popular na São Paulo dos anos 30. Estação Liberdade.
Napolitano, M. (2007). A Síncope das Ideias: A questão da tradição na música popular brasileira. Editora Fundação Perseu Abramo.
_________. (2014). Cultura brasileira: Utopia e massificação (1950-1980). Contexto.
_________. (2016). História e Música – História cultural da música popular. Autêntica.
Oliveira, M. R. (2002). Uma leitura histórica da produção musical do compositor Lupicínio Rodrigues. Tesis de Doctorado en Historia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Roizemblit, S. e Lohmann, T. (2004). “Um canto de força, liberdade e poder”. Documental Terra Paulista. Oeste Paulista.
Rolle, C. y González, J. P. (2007). Escuchando el passado: Hacia una historia social de la musica popular. Revista de História da USP, 157, 31-54.
Sandroni, C. (2001). Feitiço Decente. Transformações no Samba no Rio de Janeiro (1917-1933). Jorge Zahar Ed./Ed. UFRJ.
Santos de Matos, M. I. (2007). A cidade, a noite e o cronista: São Paulo e Adoniran Barbosa. EDUSC.
Schafer, R. M. (2011). A afinação do mundo: uma exploração pioneira pela história passada e pelo atual estado do mais negligenciado aspecto de nosso ambiente: a paisagem sonora. UNESP.
Schafer, R. M. (2011). O ouvido pensante. UNESP.
Sevcenko, N. (1992). Orfeu extático na metrópole: São Paulo, sociedade e cultura nos frementes anos 20. Companhia as Letras.
Williams, R. (2013). A política e as letras: entrevistas da New Left Review. UNESP.
_________. (1969). Cultura e Sociedade: 1780-1950. Ed. Nacional.
Wisnik, J. M. (1989). O som e o sentido: uma outra história das músicas. Companhia das Letras.