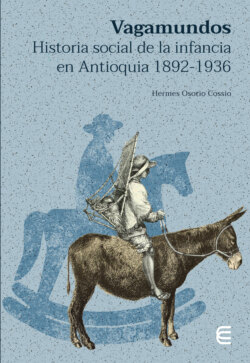Читать книгу Vagamundos - Hermes Osorio Cossio - Страница 13
ОглавлениеIntroducción: el lugar de la infancia
Tal vez un relato de infancia disipe la extrañeza que puede generar el título de este libro. En aquel momento, desde hacía varios días escuchaba en la radio y en la televisión que se aproximaba a la Tierra el cometa Halley. En mi maravilloso álbum de chocolatinas Jet encontré una sucinta explicación sobre los cometas que avivó mi curiosidad. Lo llamativo de dicha visita, además de la fácil visibilidad pronosticada, era que acontecía tan solo cada setenta y seis años. Este detalle saturó mi mente de elucubraciones y preguntas que alcanzaron a turbarme: ¿hacia dónde seguía Halley en su viaje luego de pasar por la Tierra?, ¿por qué si viajaba a una gran velocidad se demoraba tanto para volver?, ¿qué tan grande podía ser el universo?, ¿cuántos años podía tener ese cometa?, y tal vez la más aterradora, ¿podría volver a verlo otra vez? Ante la incertidumbre generada por estas preguntas, sobre todo la última, me propuse ver a Halley cuando pasara ese 11 de abril de 1986.
Ese día, como era habitual, caminaba hacia la escuela tomado de las manos de mis tías María Eugenia y Luz Helena. Ir en medio de ellas, conducido por sus pasos, me permitía mirar de extremo a extremo el firmamento a la espera de la señal. Ya estaba cerca de la escuela, al inicio del repecho que daba a la entrada, cuando divisé por instantes un fulgor que cruzó el cielo. Hoy no podría asegurar que lo que vi esa mañana fuese el cometa Halley. Lo importante es que, desde entonces, este astro fascinante que recorre distintos mundos sin quedarse en ninguno fue la imagen poética que, sin saberlo, guio mis derivas investigativas. Halley quedó en mi memoria como un símbolo del viaje, del trasegar, de la fuga, acciones que en el trascurso de esta investigación se fueron asociando a la experiencia de los niños. Al fin vengo a descubrir que, en mi recuerdo, Halley es una representación de los niños. Una palabra entonces los define a la perfección: vagamundos.
Desde principios del siglo XIX, en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRAE), la voz “vagamundo” perdió su significado propio, remitiendo a la entrada “vagabundo”, de ahí en adelante, más que sinónimos, ambos lexemas son equivalentes. Tenemos que remontarnos al DRAE de 1739 para encontrar el sentido particular de este nombre compuesto por la unión de un verbo (vagar) y un sustantivo (mundo). En la primera acepción, tiene el mismo significado que vagabundo: “Holgazan ú ocioso que anda de un lugar en otro, sin tener determinado domicilio, ó sin oficio, ni beneficio” (Real Academia Española, 1739/s. f., p. 409), una connotación claramente negativa. Pero en la segunda acepción se introduce un matiz que indica la presencia de un sentido en ese trasegar en apariencia inmotivado: “Se aplica tambien al sugeto que anda vagando de un sitio, ú de un lugar en otro, sin detenerse en ninguno, aunque lleve fin, ú intento” (Real Academia Española, 1739/s. f., p. 912). Desde una mirada adulta las experiencias de los niños pueden ser vistas como sin oficio ni beneficio, este libro muestra por el contrario que están plenas de sentido1. El título recoge entonces lo que podríamos denominar la positividad de la infancia.
La crudeza de lo real, expuesta casi a diario en los titulares de prensa, en la radio o por otros medios masivos, muestra a los niños como destinatarios de una violencia incomprensible. Sin embargo, concebir a los niños solo como sujetos susceptibles de ser vulnerados deja por fuera gran parte de la vivencia de la infancia. La intuición de que era necesario pensar a los niños más allá de la efectiva y sistemática vulneración a la que son sometidos, una idea formada durante mi ejercicio como psicólogo en un programa de atención a niños y niñas vulnerables, persistió hasta tomar forma en una investigación. Me animaba creer que si se concebía a los niños de otra manera, tal vez podrían emerger otras formas de abordar el problema social de la infancia.
***
Los niños pasaron de ser un grupo social no diferenciado, a convertirse en la actualidad en foco de diversas y especializadas intervenciones estatales, incluso trasnacionales. La Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN) aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1989 es el instrumento político y jurídico que, en teoría, regula el campo de la infancia y la adolescencia. Ha sido llamada “la primera ley de la humanidad”, ya que es el tratado internacional que más ratificaciones ha tenido a lo largo de la historia, 191 países, incluido Colombia2. La existencia de una legislación que los reconoce como sujetos, el surgimiento de saberes especializados para su comprensión y cuidado, y la proliferación en el mercado de productos y servicios exclusivos para esta población dan cuenta del protagonismo que los niños han alcanzado en las sociedades contemporáneas. Varios autores incluso apodaron la centuria pasada como el siglo del niño.
No obstante el aumento de los medios disponibles para la protección y defensa de sus derechos, los niños en el siglo XXI siguen encabezando la lista de la población más vulnerable y vulnerada3. Mejorar su situación es una de las metas para el nuevo milenio que Colombia, a pesar de los esfuerzos, sigue lejos de alcanzar. En el reciente informe de la Unicef, publicado el 20 de junio de 2018, Roberto De Bernardi, su representante en Colombia, destaca lo trascendental que es para la región y para Colombia haber puesto fin al conflicto armado más antiguo del continente; el cual dejó un saldo de 8.3 millones de víctimas registradas, de las cuales el 31 % fueron niños, niñas y adolescentes. Más allá de las alarmantes cifras, conocer los efectos que deja la guerra en la experiencia de un niño puede ser aún más aterrador4. Los efectos del conflicto armado en los niños de la población civil y en los mismos combatientes dejan secuelas que dificultan su inserción a la vida social, recuperar su condición de niños para muchas víctimas del conflicto es casi imposible5.
Aún con las perspectivas que abre la posibilidad de una salida negociada del conflicto, y la esperanza de que el reclutamiento de menores por parte de grupos armados al menos disminuya, el panorama en materia social para los niños sigue siendo sombrío. La tasa de trabajo infantil para el trimestre de octubre-diciembre de 2017 fue la más baja de los últimos seis años, 7,3 %, en 2012 fue de 10,2 %; sin embargo, si esta actividad se amplía a los oficios del hogar, la cifra ascendería a 11,4 %. Es decir, que en Colombia trabajan aproximadamente 793.000 niños; de los cuales un 70 % recibe también educación y un 54 % lo hace sin remuneración alguna. A pesar de estar expresamente prohibido en la Constitución, la explotación de la fuerza de trabajo de los niños sin ninguna o poca remuneración es una práctica inveterada en nuestro país (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2018).
Un estudio de 2016 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2016) sobre la educación en Colombia revela unos datos llamativos sobre la situación de los niños en general. En los últimos años se ha reducido la pobreza, lo que ha generado mayor acceso a los servicios de salud, educación, recreación y justicia a los sectores más necesitados de la sociedad, sin embargo, en las zonas rurales y en las regiones donde prevalecen las poblaciones de grupos indígenas y afrodescendientes las condiciones son aún críticas6. En este contexto, en Colombia diariamente están muriendo niños de hambre y de enfermedades prevenibles o curables por los cuales nadie responde; así, estos niños entran en la categoría del homo sacer, definida por Giorgio Agamben (2003) como “aquel a quien cualquiera puede matar sin cometer homicidio” (p. 93).
Las políticas educativas recientes han contribuido a ampliar la cobertura de la educación en Colombia, en particular en aquellos niveles más descuidados: entre 2000 y 2013 la proporción de niños matriculados en educación preescolar se incrementó del 36 % al 45 %, a pesar del aumento, la cifra es aún muy inferior al promedio de la OCDE (84 %). Situación similar acontece con la secundaria, en el mismo periodo, las tasas netas de matriculados aumentaron del 59 % al 70 % en básica secundaria y del 30 % al 41 % en educación media; empero, aproximadamente uno de cada cinco estudiantes en Colombia no continúa estudiando después de la primaria, y solo el 30 % de los jóvenes hace la transición del colegio a la educación superior; y una proporción aún más baja logra culminar los estudios (OCDE, 2016).
De febrero de 2016 al mismo mes en 2017, el ICBF recibió más de 28.000 niños y jóvenes en sus instalaciones debido al maltrato físico y psicológico del que fueron víctimas por parte de su círculo familiar. Debido a esta problemática, en la actualidad, más de 12.000 menores de edad viven en hogares de paso de la entidad. Los niños, y en especial las niñas, son las principales víctimas de violencia sexual, la cual suele acontecer, como lo señalan los reportes, en la propia vivienda, y los agresores son personas cercanas, familiares o conocidos. En 2016, “hubo 21.399 casos de exámenes médico-legales por presunto delito sexual. El 86 % de las valoraciones fueron realizadas a niños, niñas y adolescentes (18.416 casos) y de estas víctimas, aproximadamente, 8 de cada 10 fueron niñas” (Unicef, 2018, p. 10)7.
La vulneración sistemática de la integridad de los niños en Colombia, según Ángela María Rosales, directora de Aldeas Infantiles SOS8, obedece a dos razones. La primera razón es logística, Colombia carece de una red de servicios adecuados para el apoyo temprano de las familias, la intervención del Estado llega la mayoría de las veces cuando ya ha ocurrido la vulneración de los niños. La otra razón, más fundamental para la directora y pertinente para nuestros fines, es cultural: “No tenemos claro el lugar que debe ocupar la infancia en la sociedad” (“En Colombia no tenemos claro”, 2017). Hay una violencia que tiene que ver con la carencia de condiciones materiales mínimas de existencia, y otra violencia menos visible, simbólica en términos de Bourdieu, que tiene que ver con el reconocimiento: ¿cuál es el lugar de los niños en la sociedad?
***
El análisis histórico como recurso para afrontar los problemas sociales del presente arranca con una interrogación por las condiciones que hicieron posible su aparición en el pasado. En consonancia con el interrogante anterior, ¿en qué momento la sociedad no supo darle un lugar al niño? O, de manera más expedita, ¿qué cambios sociales hicieron preciso destinarle un lugar específico a la infancia en el entramado social? Para proyectar la pregunta es necesario un recorrido rápido por la condición social del niño en la historia de Colombia.
En el siglo XVII, las intervenciones sobre la infancia estaban concentradas en resolver el destino de la cantidad de niños expuestos y abandonados, tanto por los indígenas y negros como por los españoles. La desintegración de los resguardos y la extensión del mestizaje hicieron que comunidades religiosas crearan instituciones para criar a los lactantes e instruir a los niños. Alcanzada la edad de seis años, los niños negros eran comercializados como esclavos y los descendientes de blancos pobres y, sobre todo, de indios y mestizos eran ofrecidos en adopción a familias que los utilizaban para el trabajo, o en el mejor de los casos eran puestos a disposición de un maestro artesano para que aprendieran un oficio (Restrepo Zea, 2007).
A mediados del siglo XVIII, las intervenciones de las políticas ilustradas sobre la infancia estuvieron dirigidas a enfrentar los perniciosos efectos de la vagancia de los niños que sin provecho ni labor deambulaban por las ciudades. Luego de las guerras de independencia, el objetivo estuvo centrado en encerrar a los niños para que se enmendaran de las faltas cometidas y reformaran sus costumbres a través de la destreza en un oficio. En estas casas refugio, los menores convivían con penados, enfermos crónicos, viejos e incapaces.
En los albores de la modernización del país, a finales del siglo XIX, en el contexto político de la Regeneración, la intervención sobre la infancia estuvo centrada en separar a los niños de los espacios en que compartían la socialización con los adultos. Hasta entonces, cuando cumplían cierta edad, alrededor de los siete años, los niños compartían las mismas condiciones y, sobre todo, las mismas obligaciones, en escenarios como el trabajo y la guerra, que el resto de la población. En contravía de estas costumbres, desde finales del siglo XIX empezaron a implementarse una serie de estrategias y a diseñar y consolidar espacios específicos para diferenciar el mundo de los niños del mundo de los adultos. La pregunta por el lugar que les corresponde a los niños en la sociedad surgió cuando el niño empezó a ser estudiado por una serie de saberes interesados en conocer su particularidad.
Al convertirse en objeto de estudio, los niños fueron aislados de los adultos, separados y clasificados según sus actitudes y aptitudes y preparados para que incorporaran la disciplina que les permitiría después entrar de nuevo a la sociedad. La masificación de la educación pública fue el gran proyecto del Gobierno central para intervenir el problema social de la infancia; en este, el principal espacio de reclusión sería la escuela. Dicho proyecto entró en marcha con la promulgación de la gran reforma de la educación implantada por el entonces ministro de educación Liborio Zerda, la Ley 89 de 1892 sobre Instrucción Pública. Esta fecha marca el inicio del periodo de estudio, ya que es el comienzo de la implementación sistemática de una estrategia para asignarles a los niños un lugar específico diferenciado de los adultos.
Dar cuenta del lugar que ocuparon los niños en la sociedad durante el periodo de estudio es el propósito de este libro. La aspiración es que el recorrido realizado en esta investigación dé luces para entender por qué en el presente ese lugar aún no es claro en la sociedad. A manera de hipótesis podría plantearse que el desconocimiento del lugar que culturalmente deberían ocupar los niños obedece a que los adultos han querido asignarle un lugar al niño sin tener en cuenta su experiencia.
El objeto específico de esta investigación fueron los niños de Antioquia que entre 1892 y 1936 se vieron enfrentados a una acción de gobierno que pretendía encausar su conducta. El periodo se extiende hasta donde aparece una discontinuidad en el abordaje de la infancia, pues si bien la hegemonía conservadora terminó en 1930 con la llegada a la presidencia de Olaya Herrera, del partido liberal, los cambios en las políticas públicas en materia de intervención a la infancia solo empiezan a ser visibles en Antioquia en el año de 1936, en el marco de la revolución en marcha que emprendió Alfonso López Pumarejo para modernizar al país en materia social.
El estudio de dicho periodo histórico no tiene por finalidad mostrar que la pregunta actual por el lugar que deben ocupar los niños en la sociedad no es nueva, ni para señalar que antes sufrían vulneraciones peores de las cuales ahora están a salvo. La función del historiador no es rescatar un pasado “pasado”, sino integrar al presente, desde una mirada crítica, un pasado que viene siendo. Esta investigación se inscribe en una tradición historiográfica que considera preciso trascender el lugar de víctimas inocentes y de receptores pasivos subordinados a los mandatos de los adultos que cierta mirada historiográfica ha pretendido fijar para los niños en el pasado. Historiar la infancia para resaltar el carácter activo de los niños no ha sido la perspectiva predominante en la historiografía de la infancia en Latinoamérica, y menos aún en Colombia, donde la historia de la infancia apenas en las últimas décadas ha concentrado el interés de los investigadores en ciencias humanas, sobre todo desde la pedagogía, lo que contrasta con el poco interés por parte de los historiadores; con notables excepciones como la de Pablo Rodríguez9.
***
La historiografía de la infancia en América Latina en las últimas tres décadas se encuentra en constante producción, principalmente en México, Brasil, Chile y Argentina. Desde la perspectiva de Susana Sosenski (2010), dichos estudios pueden dividirse en dos grandes grupos: el de la historia de las representaciones que los adultos adoptaron para moldear la conducta de los niños y el de la historia de los niños propiamente dicha, la cual concibe al niño como agente de cambio y protagonista de sus circunstancias históricas. El primer abordaje es el que ha concentrado la mayoría de los estudios, empero, de cuando en vez emergen excepciones que reconocen la pluralidad y la peculiaridad de las experiencias de los niños. Hagamos un recorrido por los estudios más representativos en ambos grupos, empezando por algunas obras clásicas de la historiografía europea, para luego centrarnos en los abordajes más representativos en Latinoamérica y especificar en el caso colombiano y antioqueño.
La crisis social derivada del auge del capitalismo fue retratada en los tempranos escritos de Marx y Engels, varios historiadores, sobre todo de la escuela social inglesa, analizaron la participación de los niños en las fábricas. Valga citar en esta perspectiva el clásico estudio de los esposos Hammond (1917), The Town Labourer, retomado y analizado por E. P. Thompson (2012). Gran parte de los investigadores destacan a Phillipe Ariès (1987) como el pionero en los estudios históricos sobre el niño. Su libro introdujo el debate sobre la concepción de los niños en las distintas sociedades y estableció la infancia como un objeto de estudio pertinente para la historia. Más allá de las múltiples críticas y refutaciones que suscitó su tesis de que la infancia era un invento moderno, y de lo cuestionable de algunas de sus inferencias extraídas, en su mayoría, de fuentes iconográficas, su trabajo dejó en claro que las representaciones sobre los niños han variado con las épocas y los lugares, y que es preciso estudiar casos puntuales para comprender qué era ser niño en una sociedad concreta.
Después de Ariès, DeMause (1991) es el referente de la historiografía europea más citado en las investigaciones históricas sobre la infancia en Latinoamérica. Abordó el tema de la infancia desde una teoría psicogenética de la historia, en la cual las relaciones entre padres e hijos iban pasando por unas etapas que se cumplían inexorablemente, así, cuanto más avanza la historia, mejores son las relaciones filiales. Su objeto de estudio son las normas y pautas de crianza, enfatizando que las relaciones padres e hijos son el centro de la variación de las distintas concepciones del niño a través de la historia. Crítico acérrimo de Ariès y un poco más benevolente con DeMause, Lawrence Stones (1986) sugiere que ambos se equivocaron al estudiar la infancia de manera aislada de las condiciones familiares y sociales. Sin embargo, su enfoque es igualmente restrictivo al concebir que la historia de la infancia es la historia de las formas de crianza.
Linda Pollock (1990) sugiere que los mencionados autores, entre otros, coinciden en sostener que los niños en el Antiguo Régimen eran maltratados y que las relaciones entre padres e hijos eran formales, marcadas por la distancia. Los resultados de su investigación fueron muy diferentes: los niños no siempre eran maltratados y, sin llegar a generalizar, las relaciones entre padres e hijos estaban soportadas en el cariño y la preocupación por el bienestar de los niños. Además, según esta historiadora inglesa, desde el siglo XVI existía una noción de infancia bien consolidada. El desfase de estas conclusiones con los planteamientos de Ariès tal vez obedezca al tipo y al tratamiento de las fuentes; para su estudio, Pollock analizó autobiografías y diarios de adultos y de niños. Este caso muestra con claridad la distancia entre una historia de las representaciones y una historia desde las vivencias de los implicados, es decir, desde la experiencia10.
En la misma perspectiva de análisis sugerida por Ariès, varios investigadores se han centrado en la escuela por el papel fundamental que cumplió en el cambio de sensibilidad hacia al niño. La escuela, como espacio privilegiado para la implementación de las estrategias de gobierno, ha sido abordada por numerosas investigaciones en Latinoamérica11. En esta línea es de resaltar en Colombia los trabajos producidos por el grupo de investigación Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia de la Universidad de Antioquia, el cual se ha ocupado de indagar por las relaciones entre el Gobierno y la educación para la dirección de la población, incluidos especialmente los niños. Dentro de su extensa producción valga destacar en primer plano Mirar la infancia de Javier Sáenz, Óscar Saldarriaga y Armando Ospina (1997), quienes se ocupan de estudiar el papel que cumplió la estrategia educativa en la configuración de la modernidad en el campo social a partir del tránsito de la escuela tradicional a la escuela nueva. Partiendo de las prácticas pedagógicas y de las concepciones de infancia derivadas de esta, acceden a todo un relato sobre la configuración de lo social en Colombia12. También, ubicados en la primera mitad del siglo XX, Alexander Yarza y Lorena Rodríguez (2007) rastrean los orígenes de la infancia anormal y de la educación especial en Colombia. Por su parte, Absalón Jiménez (2012) en su investigación doctoral se ocupa de situar la emergencia de la infancia contemporánea a partir de las crisis que sufre la familia patriarcal en los años sesenta del siglo pasado y la presencia cada vez más influyente de los medios de comunicación y la economía del consumo.
Las instituciones, ya sean punitivas, de beneficencia o asistencia social, han sido puntos de partida frecuentes para estudiar la condición de los niños en el pasado13. En dichos trabajos se subraya principalmente el abandono, la explotación, el abuso y, en general, la distancia con una sensibilidad que concibe al niño como un ser necesitado de cuidados y afectos diferenciados. Esta perspectiva adquiere tintes trágicos cuando se describe la situación de los niños pobres en las calles de las ciudades. El libro, si se quiere, fundacional de la historia de la infancia en Colombia, publicado en 1991, La niñez en el siglo XX, —hasta el momento el más citado en esta materia por la historiografía internacional— no escapa a esta visión trágica de la infancia. Las autoras recorren distintos escenarios de la vida de los niños bogotanos para mostrar las difíciles condiciones en las que sobrevivieron y sufrieron las acciones u omisiones de los adultos (Muñoz y Pachón, 1991)14.
La situación de los niños trabajadores ha sido un tópico con amplios desarrollos en la historiografía latinoamericana, mientras que en Colombia son pocos los trabajos dedicados a esta importante materia15. Sigue siendo el texto más destacado, en el periodo de estudio, el de Carlos E. García (1999), Niños trabajadores y vida cotidiana en Medellín, 1900-1930, cuya postura es de denuncia y lamento por la suerte funesta de tantos niños y, sobre todo niñas, consumidos bajo el sordo rumor de las máquinas en los inicios de la industrialización antioqueña16. Sin negar las duras condiciones que enfrentaron los niños, las investigaciones de Susana Sosenski (2010) en México y de Jorge Rojas Flores (1996; 2006) en Chile muestran en cambio cómo los niños, desde el trabajo, fueron sujetos activos que agenciaron sus vidas y aportaron al desarrollo del México posrevolucionario, e incluso lograron agremiarse y accionar en la arena política desde las huelgas y la organización sindical en Chile. La participación de los niños en las huelgas en Colombia es un tema que está todavía por estudiar, ha sido olvidado por completo por quienes han hecho la historia de los movimientos obreros17.
En la perspectiva de la historia de las ciencias, los saberes y las disciplinas, el niño se ha abordado como un objeto de experimentación del cual se extrajo un saber que luego fue implementado en la sociedad para el gobierno de sus habitantes. En esta perspectiva, los estudios sobre eugenesia y degeneración de la raza dan cuenta de cómo se intervino al niño en las primeras décadas del siglo XX (Sáenz, 2012). Como ya se mencionó, la pedagogía ha sido uno los saberes privilegiados por los estudiosos para analizar al niño en el pasado. La psicología fue precisamente el saber disciplinar que permitió hacer la separación y clasificación de los niños en la escuela (Sáenz y Zuluaga, 2004). Otra de las disciplinas que más aportaron a la configuración de la noción de infancia en la sociedad fue la medicina, en esta medida el surgimiento y consolidación de la pediatría se estudia como uno de las disciplinas que contribuyó significativamente al mejoramiento de las condiciones de salud de los niños18. En la perspectiva de la circulación y apropiación de conocimientos científicos sobre el niño, una fuente valiosa para estudiar la infancia de manera global son las memorias de los congresos panamericanos del niño realizados en la primera mitad del siglo XX19.
El niño también se ha estudiado en el marco de lo que se denomina, a partir de Foucault, medicalización de la sociedad, es decir, la extensión de un poder disciplinario a las prácticas cotidianas, dando lugar a varios trabajos en esta línea (Márquez y Gallo, 2011; Gómez, 2018). Los niños en situación irregular, abandonados o delincuentes, también han sido abordados desde la legislación específica que se empezó a producir en todo el continente desde las primeras décadas del siglo XX20. Así mismo, la historia de la criminalización de la infancia y del niño criminal es un campo de estudio activo en Latinoamérica (Azaola, 1990; Speckman, 2005; Freidenraij, 2017). Estas líneas de investigación no han sido muy desarrolladas en Colombia, un paso en esa dirección es el trabajo que desde el concepto de minoridad realizaron José Fernando Sánchez y María del Carmen Castrillón (2014).
En los últimos años se ha estudiado también la trasformación del niño como un destinatario privilegiado de los productos del mercado y de los medios de comunicación. En esta dirección, Absalón Jiménez (2008) considera que la emergencia de la infancia contemporánea se debe pensar con base en la trasformación de la familia, las pautas de crianza y la socialización, en las que el juego y los juguetes cumplen un papel protagónico en los procesos de subjetivación de los niños. El trabajo de Diana Aristizábal (2015) sobre los juguetes se inscribe en el marco de los estudios culturales sobre la infancia y en especial en su cultura material, empero, su abordaje está más cercano a una historia de las representaciones, ya que hace depender el cambio de sensibilidad hacia los niños de las dinámicas del consumo y del aumento de la producción de objetos específicos para ellos. Otro acercamiento a la historia de la infancia desde la cultura material es el catálogo que elaboraron Patricia Londoño y Santiago Londoño (2012) para la exposición sobre los vestigios de la infancia que organizó el Banco de la República.
En síntesis, podría afirmarse que los análisis historiográficos sobre la infancia en Colombia han abordado el objeto de estudio enfatizando las estrategias implementadas para encerrar, corregir, instruir, estudiar o proteger a los niños; es decir, se han centrado en la familia, la educación, el trabajo, la delincuencia o en la vida al interior de las instituciones de beneficencia o encierro. En dichos enfoques ha predominado una mirada desde la perspectiva de los adultos, y más aún, configurada por los organismos de control estatal, delineando una versión del niño como un ser que padece las acciones de los adultos. La función crítica, cuando aparece, ha estado puesta del lado de la denuncia de dichas prácticas de sometimiento, mas no en la visibilización de las tácticas de los niños para sortear, enfrentar o escapar de dichos dispositivos hacia otros espacios de socialización y vivencia de la infancia. Es posible aseverar, entonces, que, en Colombia, al igual que en Latinoamérica, ha predominado una historia de las representaciones en torno de la infancia, más que una historia de los niños y niñas propiamente dicha.
La otra perspectiva de estudio de la historia de los niños difiere no solo en el enfoque, estudiar al niño en cuanto tal, es decir, como sujeto de su historia, sino también en las fuentes. En efecto, los testimonios directos de los niños para el periodo son escasos21, por lo que se precisa buscarlos de manera indirecta: bajo la trascripción de los funcionarios públicos, como en el caso de los expedientes judiciales; en los recuerdos de los adultos, ya sean estos escritos u orales, o bien, espontáneos o dirigidos por un entrevistador. Las autobiografías como fuente fueron utilizadas en el estudio realizado por Susana Sosenski y Mariana Osorio (2012) en México. Un ejemplo de un estudio de los recuerdos de infancia a través de entrevistas es el trabajo de Rodrigo Vescovi (1997) quien reconstruyó la percepción que tuvieron los niños de la represión política en Uruguay, sus vivencias durante los allanamientos, las visitas a la cárcel o las actitudes de sus padres prisioneros. En esta línea también se destaca Sandra Carli (2011) con el uso de autobiografías y relatos de infancia de personajes silentes de Argentina en la primera mitad del siglo XX.
Paula Andrea Ila (2013) en su texto “Recordar la infancia en el siglo XX” utiliza memorias y autobiografías de autores colombianos como fuente para una reconstrucción de vestigios de infancias olvidadas. Aunque no es propiamente una investigación exhaustiva sobre el tema de la infancia, sí es una invitación para avanzar en el uso de este tipo de fuentes en los análisis históricos. Una novedad en nuestra historiografía sobre la infancia es el trabajo de Yeimy Cárdenas (2018), el cual reconstruye siete relatos autobiográficos de la infancia de tres hombres y cuatro mujeres, de diferentes regiones y clases sociales, a través de entrevistas semiestructuradas. Su trabajo se centró en la experiencia de los niños desde sus trayectorias en la vida doméstica, el proceso de escolarización, la socialización política y las diversiones. A pesar de ser un trabajo pionero en la historia de la infancia en Colombia, a la espera de ser replicado por otros investigadores, no establece una contrastación suficiente con otro tipo de fuentes, imposibilitando así un acercamiento entre las representaciones de la infancia y la experiencia de los niños.
Esta escisión entre una historia de la infancia y una historia de los niños ha sido la manera predominante de abordar el objeto de su estudio. Aunque en los últimos años parece haber más consciencia sobre la necesidad de cerrar la brecha existente entre estas dos perspectivas, por lo menos en Europa22.
***
En sus estudios tempranos, Walter Benjamin (2016a) señalaba que la “experiencia” (en el sentido de saber acumulado por haber pasado ya por la infancia) era la máscara que los adultos utilizaban para constreñir el espíritu de los niños y, de esta manera, meterlos en el molde de la tradición desde el que pensaban (o dejaban de pensar) los adultos. Esta actitud de los adultos tenía una finalidad: desvirtuar las vivencias de los niños como algo disparatado y sin importancia que más pronto que tarde tendrían que abandonar. En pocas palabras, lo que Benjamin señala es que los adultos pretenden despojar a los niños de sus propias experiencias, según ellos, carentes de sentido en la “vida real”. Ante esto el niño filósofo que siempre fue Benjamin (2016a) se revelaba: “No, cada una de nuestras experiencias tiene sin duda alguna contenido. Nosotros mismos le daremos contenido desde nuestro espíritu” (p. 55). Recoger y acoger este testimonio fue una premisa de partida para esta investigación: las experiencias de los niños tienen sentido, un contenido espiritual.
Lo que llamamos experiencia, aquello que se ha experimentado, es el recuerdo o la memoria a través de un relato (oral o escrito) de las vivencias del pasado. En sentido estricto la experiencia siempre es a posteriori y además requiere una articulación a través del lenguaje. Es preciso, entonces, distinguir con Benjamin dos conceptos que apuntan a lo que acabo de señalar: Erlebnis (derivado de la raíz Leben, “vida”, se traduce como “vivencia”), se refiere a lo inmediato, a la respuesta refleja y automatizada frente a los estímulos, hace referencia, si se quiere, a un presente inmanente; Erfahrung (de la raíz Fart, “viaje”, se traduce como experiencia), denota una duración en el tiempo, una conexión entre el individuo y la sociedad en la que se inscribe a través de la palabra. En otros términos, no toda vivencia o encuentro con el mundo es una experiencia, lo es cuando es elaborada en forma de un relato significativo para el sujeto y para los otros.
¿Qué les acontece a los niños en una sociedad que no acoge sus experiencias? Quedan sin lugar, el mundo de los niños queda apartado y lejos de la vida en común. Más adelante, Benjamin pudo constatar que esto también podía sucederles a los adultos, los combatientes que regresaban a Alemania al final de la Primera Guerra Mundial volvían empobrecidos, es decir, no lograban comunicar ni darles sentido a las vivencias sufridas en el campo de batalla. En condiciones límite, los adultos también pueden perder el don supremo de compartir experiencias, he ahí, según Benjamin (2016b), la pobreza de nuestro tiempo: “Porque, ¿qué valor tiene toda la cultura cuando la experiencia no nos conecta con ella?” (p. 218).
El uso de la categoría experiencia en la historiografía remite de inmediato a la obra de Reinhart Koselleck (1993), quien formula dos conceptos, a su parecer tan fundamentales para el análisis histórico como el de espacio y tiempo: espacio de experiencia y horizonte de expectativa. Ambos conceptos son interdependientes, no se puede tener uno sin el otro, ya que para Koselleck (1993), la experiencia y la expectativa son dos categorías adecuadas para tematizar el tiempo histórico en su entrelazamiento entre el pasado y el futuro. A pesar de fungir como categorías formales, estos conceptos permiten explicar el cambio histórico: lo que caracteriza la modernidad es la distancia mayor entre la expectativa y la experiencia23.
En los términos de Koselleck (1993), el problema social de la infancia se origina por la distancia entre las expectativas de los adultos y las experiencias de los niños. Los estudios dedicados a los niños en el pasado han privilegiado como objeto de estudio las expectativas de los adultos sobre las experiencias de los niños. De esto se extraen dos indicaciones valiosas para el análisis. Primera, la experiencia de los niños solo puede tener sentido histórico si se estudia en relación con las expectativas que los adultos tenían de ellos en una sociedad concreta. Y segunda, que al rescatar y aumentar el contenido de la experiencia de los niños se podría ampliar su horizonte de expectativa en la sociedad: “Cuanto mayor sea la experiencia, tanto más cauta, pero también más abierta [será] la expectativa.” (Koselleck, 1993, p. 356).
La introducción del concepto de experiencia en esta investigación se justifica por la posibilidad que ofrece de retomar lo que ha quedado por fuera de los espacios privilegiados para la conformación histórica de la noción de infancia, lo que a su vez ayudaría a visibilizar aspectos no contemplados en las representaciones hegemónicas, cruciales para comprender el fenómeno desde otras perspectivas y para diseñar intervenciones que superen la actual paradoja sobre la valoración de los niños. Empero, la línea de acción que guía la investigación no es oponer una historia de las experiencias de los niños a una historia de las representaciones de la infancia, la consigna es mantener la tensión entre ambos enfoques para señalar las opacidades, las zonas grises o las generalizaciones abusivas que germinan al privilegiar un enfoque sobre el otro.
En pocas palabras, este libro recoge el reto que hace un tiempo Susana Sosenski y Helena Jackson (2012) lanzaron a los investigadores en este campo: “Hay todavía una carencia de estudios que atiendan al vínculo de dos grandes temas: por un lado, las experiencias y prácticas infantiles, por otro, las representaciones sobre la infancia” (p. 8). Esta investigación acoge ambos tópicos, las representaciones y las experiencias, dentro de una historia social de la infancia que se ocupa de las prácticas que destacan el carácter activo de los niños, con la expectativa de que al hacerlo así, se abran otros horizontes para la comprensión de las particularidades de los niños que deriven en políticas públicas más acordes al mundo de los niños que a las representaciones basadas en el deber ser de los adultos.
Esta investigación es deudora también del método implementado por Michel de Certeau (2007) en La invención de lo cotidiano para estudiar las respuestas creativas de los consumidores en su cotidianidad ante las presiones del mercado. La concepción de práctica de resistencia, primer acercamiento al planteamiento del problema, adquirió otro carácter en la investigación luego de la lectura de la obra de este jesuita, etnógrafo, psicoanalista e historiador. Como utillaje mental o rejilla interpretativa, de Certeau propuso dos conceptos que, al mismo tiempo que retoman a Michel Foucault y a Pierre Bourdieu, dan un paso adelante para estudiar ya no tanto la celda que nos disciplina sino los sutiles modos de salirse de ella: estrategias y tácticas.
Si bien Foucault (2008) mostró cómo el ejercicio del poder en la modernidad ya no se ejerce necesariamente desde la fuerza, ya que se encuentra diseminado en distintas prácticas microfísicas24, las opciones de resistencia se mueven en un espectro que va de la lucha a la parresía y de esta al cuidado de sí (Foucault, 2010). Para los fines de esta investigación fue preciso pensar en una acepción de resistencia que diera cabida a la creatividad y al ingenio en las maneras de apropiarse y responder de los niños a los embates de un orden disciplinario. El recurso de Certeau (2007) fue clave en este tránsito, en su afán por trascender una visión de las prácticas centradas en el disciplinamiento y el control, es decir, una visión de la práctica solo desde el gobierno, plantea que si el poder está diseminado en múltiples estrategias de control, soportadas en saberes disciplinares, es posible suponer que las prácticas de resistencia a dicho poder, las tácticas, se encuentran a su vez diseminadas en múltiples flujos que desbordan los límites que prescribe la estrategia de gobierno25.
De este modo, las acciones como cerrar, delimitar, clasificar, ordenar, corregir, castigar, de Certeau las ubicó del lado de las estrategias; y las acciones como abrir, salir, transitar, desviar, vagar, pasar, del lado de las tácticas. La estrategia es el cálculo o manipulación de relaciones de fuerzas que hace posible que un sujeto sea aislado y ubicado en un lugar que lo define y a la vez un tipo específico de conocimiento que sustenta y determina el poder de darse un lugar propio (de Certeau, 2007). La estrategia, en clave foucaultiana, es la implementación del dispositivo26. Las tácticas por su parte, en relación con las estrategias, son acciones calculadas que determinan la ausencia de un lugar propio, es un no a la categorización que pretende clasificar y definir a los que están insertos. La táctica se encuentra organizada por la ausencia de poder, así como la estrategia se organiza por el principio de un poder. Así, apelando a los sofistas clásicos, de Certeau (2007) entiende la táctica como una acción que intenta convertir la posición más débil en la más fuerte.
Es posible afirmar, entonces, que existen prácticas que no se dejan reducir a las representaciones que describen o prescriben lo que es ser niño, la búsqueda y visibilización de dichas prácticas y del contexto en el que emergieron fue la clave de lectura con la que se abordaron las fuentes.
***
¿Qué nos pueden decir los archivos sobre las prácticas de los niños y niñas? La premisa de partida fue que existen huellas o indicios de la delimitación de un lugar para la clasificación y control de los niños y niñas y de las argucias de estos para salir de ahí en los fondos documentales que se eligieron como fuentes para la investigación. En este sentido, fue preciso diferenciar y no confundir la huella con el registro: la huella funciona o existe cuando se ponen en contacto y se relacionan los distintos registros con las hipótesis explicativas27. El procedimiento consistió en detectar en distintas y variadas fuentes cómo se implementaron y se movilizaron las estrategias y las tácticas. Para esta investigación desde la historia social, a diferencia de otro tipo de abordajes, fue indispensable utilizar varios tipos de fuentes que permitieran seguir las huellas en distintos archivos y, a la vez, contrastar los respectivos hallazgos como parte de la crítica de fuentes28. Para la configuración de la prueba empírica, la crítica de fuentes privilegió la contrastación entre fuentes primarias, más que la confrontación de estas con la producción historiográfica.
Mencionemos brevemente cómo fue el tratamiento de las fuentes más representativas.
Para el abordaje de los más de treinta expedientes judiciales analizados, lo primero fue conocer y reconocer en el documento las fórmulas jurídicas que caracterizan los expedientes (sumario, instrucción, declaraciones, informes, sentencias, vistos, etc.), pues dichos protocolos revelan la trama social en la que se inscriben las acciones de gobierno. La indicación fue entonces buscar por fuera de las fórmulas del lenguaje estereotipado (de las estrategias), los saltos en el discurso en donde se evidencia una enunciación no regulada por el orden jurídico (las tácticas). Esto requirió a su vez de un movimiento metodológico para leer los documentos no desde el punto de vista de la información directa, sino desde “la información indirectamente involuntaria que nos ofrecen” (Silva, 2007), un movimiento que partió de las formulaciones discursivas para llegar al mundo cotidiano de las prácticas. Así, de los expedientes fue posible extraer, teniendo en cuenta la desfiguración a la que fueron sometidos los discursos, no solo lo que hacían los niños, sino también sus testimonios y la manera como fueron afectados por distintas situaciones, es decir, sus experiencias. El análisis tuvo como finalidad pensar los distintos aspectos de la infancia, no desde los discursos prescriptivos o los saberes, sino desde las situaciones cotidianas en las que trascurrió la vivencia de los niños, como una manera de dislocar y desorientar las narrativas globales y generalizantes sobre la infancia.
Los informes del secretario de Gobierno al gobernador de Antioquia fueron la fuente oficial con la cual se hizo la reconstrucción histórica de la institución bandera creada en Antioquia para el encierro y la corrección de los niños: la Casa de Menores y Escuela del Trabajo (CM). En estos informes, estudiados sistemáticamente desde 1915 hasta 1937, están incluidos los reportes anuales del director de la institución, el médico, el síndico, los profesores, los maestros de los talleres, entre otros funcionarios públicos. A pesar de ser una fuente oficial, no es necesariamente homogénea, allí fue posible captar discrepancias y tensiones entre los funcionarios, igualmente, con el paso de los años, aparecen diferentes enfoques que denotan distintas concepciones sobre la infancia y su intervención. De igual modo, bajo ciertas condiciones de presión, los funcionarios terminaban revelando el discurso velado que en condiciones normales hubiesen preferido ocultar, lo que permite contrastar lo ideal de las ordenanzas y normas con las prácticas cotidianas. En medio del “deber ser” que predomina en muchos informes, la mirada del investigador estuvo puesta en las prácticas: qué hacían con los niños y cómo respondieron estos a dichas acciones.
Otra fuente valiosa, tanto para la figuración del contexto como para la comprensión de la experiencia de los niños, fueron las entrevistas. Si bien no fue posible realizarlas directamente para mi estudio, por lo alejado del periodo, sí fue posible utilizar las que elaboró Jorge Mario Betancur (2000) entre 1991 y 1997 para su trabajo sobre la historia del barrio Guayaquil. De las grabaciones en video de estas entrevistas, disponibles en el Laboratorio de Fuentes Históricas de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, fueron seleccionadas aquellas que permitían realizar una reconstrucción más completa de los años de infancia de los entrevistados. En cada una de estas historias, a pesar de ciertos rasgos comunes, es posible reconstruir las peculiaridades que configuran una experiencia subjetiva particular. El tratamiento de fuentes consistió en extraer, de unas entrevistas pensadas y diseñadas con otro fin, los relatos autobiográficos de infancia de quienes vivieron siendo niños durante el periodo de estudio. El uso de este tipo de fuente tiene sus limitaciones y sus dificultades: las limitaciones obedecen al propósito del entrevistador, quien pregunta y enfatiza en los aspectos relevantes para su investigación, así que aquello relevante para la mía aparece de manera fragmentaria y dispersa. Las dificultades de la memoria como fuente consisten en que la narración del pasado se mezcla con su valoración desde el presente, lo que trasforma el testimonio. Frente a esta dificultad insalvable, el análisis histórico consistió en develar, en lo posible, los vínculos de los hechos con su interpretación, así como de las vivencias con la experiencia.
Para este trabajo fueron muy útiles las crónicas, cuentos y novelas escritas durante el periodo, en especial las de Tomás Carrasquilla, observador perspicaz y analista agudo del mundo de los niños. En su literatura abundan los personajes niños (Simón, Blanca, Eloy, María, San Antoñito…), sus acciones, voces, valores y juicios reflejan el fondo social en el que trascurría la vivencia de los niños. El tratamiento de este tipo de fuentes obliga a mantener presente que fueron construidas a partir de códigos literarios (Silva, 2007), es decir, que su estudio ofrece información relevante, sobre el marco social en el que se inscribe el autor y su obra. Chartier (2005) recurre al campo de la literatura, no para extraer de ella el contenido de verdad que puede tener sobre los acontecimientos pasados, sino para reconocer en ella “la puesta en representación de prácticas y representaciones que estructuran el mundo social donde ellas se inscriben” (p. 12). El mundo de los niños recreado en las obras de Tomás Carrasquilla permitió un acercamiento a sus expresiones, formas de tratamiento, juegos, hábitos, los castigos recibidos o el rol de los niños en la familia y en la sociedad en su conjunto. Esta fuente ayudó, desde otra mirada, a reconstruir las experiencias de los niños y su relación con el contexto social en el que vivían.
Aparte de las fuentes ya mencionadas, también fueron utilizadas leyes, códigos, normas y ordenanzas; publicaciones seriadas, periódicos y revistas; fotografías y pinturas; comunicaciones de la comunidad dirigidas a los funcionarios públicos; entre otras. Con esta masa heteróclita de fuentes se intentó descifrar, más allá de las intenciones de los emisores, las estrategias para el encierro, control y categorización que se implementaron con los menores de edad y las tácticas de desvío, escamoteo o fuga que ejecutaron los niños y niñas para continuar la vivencia de la infancia en otros espacios. Para esto, fue preciso, más allá de las fuentes mismas, una manera de leer y analizarlas: partir del enunciado para remontarse a la enunciación, tratando de encontrar las prácticas no discursivas en lo discursivo. Una mirada que contempló las opacidades, los silencios y las omisiones cuando aparecían entretejidas en los discursos protocolarios y en las fórmulas manidas que podrían borrar u ocultar las alteridades que también respiraban en ese momento.
***
Los capítulos en los que está dividido el libro se corresponden metafóricamente con los tres tiempos lógicos que Jacques Lacan (1984) estipuló para la configuración de la evidencia y con los tres abordajes del espacio que formuló Henry Lefebvre (2013). Así, el primer capítulo sería el instante de ver y se ocupa de la infancia percibida; el segundo sería el tiempo para comprender y se ocupa de la infancia concebida; y el tercero sería el momento de concluir y se ocupa de la infancia vivida.
El primer capítulo se ocupa de la trasformación urbana y su relación con la vida cotidiana de los niños, responde a dos preguntas básicas: dónde se ubicaban los niños y qué hacían allí. Comprende una descripción de los espacios que habitaban y de las prácticas que realizaban los niños en una sociedad embarcada en una modernización de las costumbres. También devela las representaciones de la infancia que subyacían a los esfuerzos por sancionar, prohibir o reforzar ciertas conductas en desmedro de otras. En síntesis, este capítulo permite conocer cómo trascurría la vida cotidiana de los niños y comprender dónde los grupos hegemónicos de la sociedad situaban la amenaza y las justificaciones para emprender el control y el encierro de los menores en instituciones destinadas para su corrección.
Si en el primer capítulo los niños aparecen afuera moviéndose por los distintos espacios urbanos entre la amenaza y la libertad, en el segundo capítulo están encerrados y detenidos en la institución modelo para la atención del problema social de la infancia en Antioquia: la CM. El estudio abarca desde las razones para su fundación, enmarcadas en el contexto internacional, pasando por la caracterización de los menores y sus causas de ingreso, hasta un análisis detallado de las técnicas, epistemes y disciplinas que se implementaron en la institución para cumplir con la misión de defender la sociedad de la amenaza de quienes no tenían incorporada la disciplina del trabajo. Este capítulo muestra en acción una estrategia de gobierno compleja que cumplía en un mismo espacio varios propósitos, la CM, en efecto, fue cárcel, casa, escuela, taller, centro de castigo, sanatorio, laboratorio social, etc. Antes que para la protección de la infancia, la CM fue una institución diseñada para que los niños dejaran de serlo, es decir, para reducir y limitar la vivencia infantil a las expectativas de los adultos que los gobernaban.
El tercer y último capítulo se ocupa en específico de la experiencia de los niños. Frente a estas estrategias de encierro y domesticación del cuerpo, los niños no siempre respondieron de manera sumisa, sus acciones muestran lo lejos que se encontraban en ocasiones de los ideales que pretendían inculcarles. Dentro de las múltiples prácticas de resistencia que se fueron esbozando en los capítulos anteriores, aquí se amplían y profundizan aquellas que emergieron del análisis como las más representativas en términos de la prueba empírica y porque ilustran de forma más evidente las tácticas utilizadas por niños y niñas en sus procesos de subjetivación. La vivencia de la infancia, en su inconstancia y volubilidad, en su predilección por la vagancia y la improductividad fue la gran amenaza para la sociedad del momento. Este capítulo muestra cómo, a pesar de todo este andamiaje, no fue posible despojar totalmente la vivencia de la infancia de los niños que padecieron una acción de gobierno, a pesar del encierro y la debilidad algunos niños urdieron y ejecutaron planes de fuga para rescatar y mantener la vivencia de la infancia.
De este modo, se plantea, entonces, que la experiencia de la infancia acontecía en el no lugar, sino en el trasegar, en la salida de los moldes que pretendían regularla. Las posibilidades de experiencia de la infancia surgieron precisamente en las tácticas que los niños y niñas ejecutaron para escapar y burlar los lugares desde donde se prescribía o proscribía lo que debería ser y hacer un niño.
1 Por cuestiones de estilo, utilizaremos la expresión “el niño” o “los niños” para referirnos de manera indistinta a varones y hembras, cuando se quiera especificar un género se hará la respectiva distinción.
2 Con la Constitución de 1991 los niños pasaron de ser objetos de protección a ser concebidos también como sujetos de derecho. El artículo 44 prescribe que los niños “serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia” (Const., 1991). Incluso Colombia fue de los pocos países que mantuvieron el espíritu de la ley al mantener el “interés superior del niño” de la versión original, cambiada por el de “mejor interés del niño”, la Constitución de 1991 estipula que “los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás” (Const., 1991, art. 44).
3 Eduardo Bustelo (2011) considera que el amparo de la ley para los niños en Latinoamérica es frágil y en la práctica concreta poco claro: “Los derechos se reconocen en su condición de existencia pero se desconocen en su condición de ejercicio” (p. 114). (Cursivas en el original).
4 Como muestra de estos efectos puede ser elocuente el documental Ciro y yo o las memorias de la época de la violencia registradas por Jaime Jara Gómez (2017).
5 “En el caso de los niños y las niñas colombianas que habitan contextos de conflicto armado se ha identificado, como elementos constitutivos de la condición de infancia, la presencia de la venganza, el miedo, la tristeza, la culpa, la desconfianza, la victimización y la desprotección, al igual que la ausencia de vínculos fundamentales como los familiares, las pocas oportunidades de opciones alternativas a las violencias en el futuro y las relaciones fuertemente jerárquicas y patriarcales, en las cuales el niño constituye su hombría desde la valentía y el cuerpo de la niña se cosifica como un objeto de la guerra” (Ospina et al. 2013, p. 55).
6 Aproximadamente uno de cada tres colombianos vive en condiciones de pobreza, es decir el 33 % de la población, esta cifra, de por sí alarmante, en algunos departamentos llega a ser escandalosa: a 55 % en la Guajira y a 62 % en Cauca y Chocó (OCDE, 2016).
7 Al llegar por estos días al aeropuerto de Medellín y al recorrer las vías de la ciudad, el visitante puede observar una serie de pancartas que le advierten sobre el tráfico sexual de menores y le informan además que muchos casos de abuso sexual de menores no son reportados.
8 ONG internacional con presencia en 134 países. En la región, apoya a más de 70.000 menores de edad. En Colombia acompaña a más de 11.000 en 11 territorios por todo el país.
9 Aunque para hacer honor a la verdad, como lo destaca Absalón Jiménez (Jiménez y Reina, 2019), los primeros artículos publicados sobre el tema en Colombia fueron realizados por dos historiadores: el primero, Carlos Eduardo Jaramillo con “Las Juanas de la Revolución. El papel de las mujeres y los niños en la Guerra de los Mil Días” de Carlos Eduardo Jaramillo en 1987; y el segundo fue precisamente de Pablo Rodríguez en 1991, “El amancebamiento en Medellín”, ambos publicados en el Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, números 15 y 18-19, respectivamente.
10 Sobre el enfoque investigativo de Linda Pollock, afirma Zoila Santiago (2007) en su preciso balance: “Lo que ella propone es que los investigadores no se centren en un solo tipo de fuente, debido a que sus conclusiones podrían distorsionarse, como pasó con la mayoría de los trabajos que se han dedicado al estudio de la infancia. Argumenta que no se debe tomar en cuenta a los niños como seres totalmente pasivos, y que en vez de explicar los supuestos cambios en las relaciones padres-hijos, los historiadores deberían prestar más interés a las causas por las que la atención de los padres es una variable que se resiste al cambio de un modo singular” (p. 35).
11 Dentro de los más destacados está el trabajo pionero en Argentina de Sandra Carli (2005), Niñez, pedagogía y política. Trasformaciones de los discursos acerca de la infancia en la historia de la educación argentina 1880-1955; y de Lucía Lionetti (2007), La misión política de la escuela pública. Formar a los ciudadanos de la República (1870-1916); y en México el de Milada Bazant (2006), Historia de la educación durante el Porfiriato.
12 Otra de las publicaciones destacadas en Colombia sobre este tópico es la de Martha Cecilia Herrera (1999), Modernización y Escuela Nueva en Colombia (1914-1951).
13 Es el caso de las investigaciones de Ximena Pachón (2007), “La casa de corrección de niños de Paiba en Bogotá”; Diana Alzate Yépez (2010), Corregir el alma y el cuerpo de los niños: trabajo, pedagogía e higiene en la Casa de Menores de Antioquia (1921-1931); Beatriz Castro Carvajal (2007), Caridad y beneficencia. El tratamiento de la pobreza en Colombia 1870-1930. En Latinoamérica pueden señalarse los trabajos de Felipe Ávila en México y de María Maricilio en Brasil, incluidos en el libro compilado por Pilar Gonzalbo y Cecilia Rabell (1994), La familia en el mundo iberoamericano.
14 No por ser el más citado, ha escapado a la crítica historiográfica, en su favor cuenta que es un libro pionero que abrió un nuevo campo de estudio en Colombia, empero, Jorge Rojas Flores (2001) considera que el libro: “Es un caso extremo que revela las limitaciones a que puede conducir una investigación que no cuenta con una solvente base teórica y metodológica. Utilizando una gran cantidad de información de tipo sensacionalista, las autoras intentaron reconstruir la vida cotidiana de los niños y niñas en Colombia. El resultado es una secuencia interminable de relatos anecdóticos (que se extrapolan al conjunto de la sociedad) donde el maltrato, el control y la disciplina dejaron poco espacio para la vida común” (p. 12).
15 Mencionemos algunos representativos. En Brasil: Esmeralda Blanco B. de Moura (1982; 1991), Mulheres e menores no trabalho industrial. Sexo e idade na dinámica do capital, y “Crianças operárias na recém-industrializada São Pablo”. En Argentina: Juan Suriano (1986), “Niños trabajadores. Una aproximación al trabajo infantil en la industria porteña de comienzos de siglo”; María M. Aversa (2016), “Las tramas sociales de la minoridad: infancias pobres y oficios deshonestos en la ciudad de Buenos Aires, fines del siglo XIX y principios del XX”. En Chile: Jorge Rojas Flores (1996; 2006), Los niños cristaleros: trabajo infantil en la industria. Chile, 1880-1950, y del mismo autor, Los suplementeros: los niños y la venta de diarios, Chile 1880-1953. En México: Susana Sosenski (2010), Niños en acción. El trabajo infantil en la ciudad de México, 1920-1934.
16 Un libro que, por cierto, casi siempre es referenciado por los estudiosos del tema en Latinoamérica y en otras partes del mundo.
17 Otras investigaciones en el continente que destacan este aspecto de la historia de la infancia son: de Dora Barrancos (1987), Los niños proselitistas de las vanguardias obreras; y de Ludmila Scheinkman (2016), “Pequeños huelguistas: participación de menores en los conflictos de la industria del dulce en Buenos Aires en la primera década del siglo XX”.
18 Pablo Rodríguez (2007) resalta la labor de esos médicos que desde finales del siglo XIX estuvieron comprometidos en reducir la mortalidad infantil y en mejorar las condiciones de vida de los menores. También caben en esta línea, aunque con menos optimismo, los trabajos de Alberto del Castillo (2005; 2009) en México: Conceptos, imágenes y representaciones de la niñez en la Ciudad de México, 1880-1920 y De normas y trasgresiones, enfermedad y crimen en América Latina (1850-1950).
19 Un avance en esta dirección son los trabajos de Eduardo Silveira Netto Nunes (2012), “La infancia latinoamericana y el Instituto Internacional Americano de Protección a la Infancia (1916-1940)”; y de Andrea Cordeiro y Gizele de Souza (2015), “Os primeiros Congressos Americanos da Criança e a pan‐ americanização dos debates sobre a infância (1916 a 1922)”.
20 Véanse: Nara Milanich (2007), “Informalidad y extralegalidad de los niños en América Latina. Del periodo colonial hasta el presente” y Susana Romero (2007), “Un siglo de legislación sobre infancia en América Latina. Un cuadro cronológico”.
21 Una rareza en este sentido es el testimonio escrito de una niña editado y comentado por Susana Sosenski et al. (2015): Conxita Simarro. Diario de una niña en tiempos de guerra y exilio, 1938-1944.
22 “Parece haber un creciente consenso, en la literatura europea, respecto a que los acercamientos a la ‘infancia’ (en cuanto construcción social) se enriquecen cuando no prescinden de su contrastación con la experiencia de los ‘niños’” (Rojas, 2001, p. 26).
23 “Nuestra tesis histórica dice que la diferencia entre experiencia y expectativa aumenta cada vez más en la modernidad o, más exactamente, que la modernidad solo se pudo concebir como tiempo nuevo desde que las expectativas aplazadas se alejaron de todas las experiencias hechas anteriormente” (Koselleck, 1993, p. 351).
24 Es tal vez en Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión donde se puede observar mejor todo el despliegue e implementación de un dispositivo de disciplinamiento, allí Michel Foucault muestra cómo la administración de las prisiones cambió del castigo físico y público que recaía sobre el cuerpo a un castigo-control privado y silencioso que propende por la trasformación moral.
25 “Si es cierto que por todos lados se extiende y precisa la cuadrícula de la ‘vigilancia’, resulta tanto más urgente señalar cómo una sociedad entera no se reduce a ella; qué procedimientos populares (también minúsculos y cotidianos) juegan con los mecanismos de la disciplina y solo se conforman para cambiarlos; en fin, qué ‘maneras de hacer’ forman la contrapartida […] de los procedimientos mudos que organizan el orden sociopolítico” (de Certeau, 2007, p. 44).
26 Como definición operativa podemos adoptar la propuesta por Giorgio Agamben (2011b) en “¿Qué es un dispositivo?”: “Está claro que el término, tanto en el uso común como en aquel que propone Foucault, parece remitir a un conjunto de prácticas y mecanismos (invariablemente, discursivos y no discursivos, jurídicos, técnicos y militares) que tienen por objetivo enfrentar una urgencia para obtener un efecto más o menos inmediato” (p. 254).
27 “Las fuentes han pasado a ser así una referencia indirecta de la realidad social, incapaz de ilustrar todos sus aspectos o de responder a todas las preguntas que podamos formular sobre ella. Por esto, cualquier inferencia sobre esa realidad no reposa ya en las fuentes mismas sino en la asociación entre una fuente y una teoría, un modelo o una hipótesis explicativa” (Colmenares, 1997, p. 79).
28 “De hecho, como enseña el análisis documental en el campo de la historia social, la limitación a una fuente nunca es el mejor camino en investigación […], la combinación de diferentes tipos de fuentes, aceptando todos los problemas metodológicos que ello plantea, siempre será una mejor opción, posiblemente con la excepción de los trabajos de estricta historia económica o demográfica cuantitativa” (Silva, 2007, p. 115).