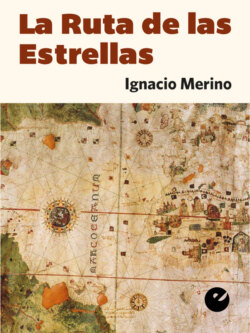Читать книгу La Ruta de las Estrellas - Ignacio Merino - Страница 8
ОглавлениеIII Una singladura incierta Palos Madrugada del 3 de agosto de 1492
“Es más fácil quedarse fuera que saber entrar”.
Mark Twain
El viaje se hacía realidad, verdad incuestionable. Aunque a muchos les costara creerlo, cada día que pasaba significaba un triunfo del empeño de Colón, la prédica de los frailes y la intuición de la Reina. Juan de la Cosa hizo suya la idea, buscó dineros, armó un barco y se entregó en alma y cuerpo al proyecto. El chico montañés que en Cádiz se había convertido en navegante y geógrafo, comenzó a predicar la expedición como si fuera una misión sagrada. Quería lo mejor, los marineros más capaces, los buques con mayor envergadura. Contaba con la colaboración de todos los paleños, una obligación legal que impuso la Corona tras comprar la mitad de la villa a la familia Cifuentes. Como la mayoría de los puertos andaluces dependían de los señoríos locales, los Reyes se las arreglaron para tener autoridad al menos en Palos. Isabel y Fernando no querían que un particular costeara la expedición y desde el principio dejaron claro su deseo de que la empresa fuera a cargo del Estado, la patria común que estaban construyendo. Con la adquisición de Palos lograban que la expedición saliera de un puerto real. Cádiz fue excluido, al estar su puerto ocupado con la expulsión de los judíos. Sevilla también, por su lejanía del mar.
Sólo faltaba enrolar a la marinería y seleccionar a los jefes. Conseguir hombres dispuestos fue un escollo más difícil de salvar de lo que habían imaginado De la Cosa y Colón. No había muchos voluntarios para enrolarse en un viaje hacia lo desconocido, sin objetivos claros y bajo el mando de un extranjero del que desconfiaban. Con perspectivas tan poco tentadoras, ni las recompensas prometidas ni la autoridad de los frailes de La Rábida consiguieron animarles para que se apuntaran.
Una voz convincente vino a cambiar la situación. Martín Alonso Pinzón respaldó el proyecto. Su opinión, dictada con la autoridad de un caudillo y escuchada con fervor por sus paisanos, resultó decisiva. El viaje debía hacerse, quienes fueran en él serían héroes para la posteridad y tal vez ricos hacendados en un futuro próximo.
Era Martín el jefe de una familia de marineros-corsarios, primogénito de cuatro hermanos, armador y hombre de capitales dispuesto a invertir en un negocio arriesgado con el mar por medio. El marino andaluz tenía experiencia en el comercio con las Islas Canarias y se había enfrentado a menudo, y en distintos mares, a navíos castellanos, portugueses y aragoneses.
También tenía un gran ascendiente sobre sus paisanos.
El convencimiento del jefe de los Pinzones arrastró a los demás. Junto a él, se enrolaron sus hermanos Vicente Yáñez y Francisco Martín. Otra familia poderosa, los Niños de Moguer, se unieron al proyecto. Juan, Peralonso y Francisco aportaban sus conocimientos y también su dinero. Ellos armaron la carabela Santa Clara y la cambiaron el nombre por el de La Niña, en honor a su gentilicio.
En total se alistaron noventa hombres. La mayoría procedían de la comarca del Odiel-Tinto, de las villas de Ayamonte, Moguer, Puerto de Santa María, Vejer, Palos y las ciudades de Huelva y Cádiz. Diez hombres del norte, entre vizcaínos y cántabros, se enrolaron con Juan de la Cosa. El cántabro armó de su propio peculio la nao capitana, una poderosa embarcación construida para desafiar el Océano. Colón le nombró maestre, un cargo que implicaba ser segundo de a bordo con mando directo sobre la marinería y a las órdenes del Almirante.
Participaban en la aventura cinco extranjeros procedentes de Venecia, Génova, Calabria y Portugal, además de cuatro criminales beneficiados por la real provisión que permitía redimir penas a quien se enrolara. Se trataba de Bartolomé Torres, que había asesinado al pregonero de Palos, y de tres amigos que intentaron liberarle de la prisión.
Sumaban setenta y cinco andaluces, once del norte y cinco extranjeros. Todos marineros o gentes de oficios necesarios para el largo viaje. No había frailes ni soldados, ya que en este primer viaje no había propósito de combatir ejércitos enemigos ni se proponía convertir infieles. Sí contaba entre la tripulación con una holgada nómina de carpinteros, médicos, grumetes, marmitones, varios oficiales reales y un veedor o contable que debía anotar y guardar los ingresos que habrían de corresponder a la Corona. También les acompañaban un alguacil real para hacerse cargo de los que cometiesen algún delito y un intérprete de árabe y hebreo, que no era otro que Diego Arana, primo de la mujer de Colón. Todos los expedicionarios iban a sueldo de Castilla.
Los barcos fueron aparejados. Sólo quedaba embadurnar de pez las quillas y dar la última capa de almáciga en las juntas. Eran finalmente tres. La nao capitana, que había cambiado su nombre de La Gallega por el más cristiano de Santa María; La Pinta, una carabela de tres palos y aparejo redondo propiedad de Cristóbal Quintero y capitaneada por Martín Alonso Pinzón; y La Niña, otra carabela de aparejo latino bajo el mando de Vicente. Aquel rápido bajel, maniobrero y ágil, habría de ser el preferido del Almirante. Los tres navíos iban equipados con bateles para el desembarco y su armamento era más bien escaso: lombardas, falconetes, espingardas, arcos, lanzas, rodeles y algunas espadas por si se presentaba combate. Las carabelas desplazaban unas setenta toneladas y la capitana cien. Más alargada que sus hermanas menores, la nao llevaba castillo de proa, aparejo redondo en el trinquete y latino en los mástiles de mesana y el bauprés.
El presupuesto final, según las Capitulaciones, rondaba los dos millones de maravedíes. La mitad a proveer por Castilla fue tomada en préstamo de los fondos de la Santa Hermandad y la cantidad se devolvió, con sus réditos, una vez concluida la expedición. Los 140.000 maravedíes de sueldo que había de recibir el Almirante los adelantó Luis de Santángel, escribano de ración de Fernando el Católico, quien además prestó también a la Corona una importante suma. Colón pudo reunir su parte gracias a los créditos de banqueros genoveses, la amplia red de benefactores andaluces y el financiero florentino Juanoto Berardi. Hasta el tesorero de la Corona de Aragón contribuyó con 17.000 florines de oro, por orden expresa del rey Fernando. Aunque la leyenda gusta de afirmar que la reina Isabel empeñó sus joyas, no hubo tal cosa, ya que por entonces la soberana no disponía de ninguna de valor. Todas las había empeñado para la campaña de Granada.
Al fin, todo está a punto. Los habitantes de Palos cargan pertrechos y alimentos, sesenta arrobas por hombre, agua para seis meses de navegación y comida para cuatrocientos días. Entre los víveres hay harina, bizcocho, galletas de cereal, tocino, garbanzos, judías, lentejas, embutidos de cerdo, arroz, pescado en salazón, carne ahumada, miel y quesos. Los jefes no olvidan llevar chucherías de poco valor y mucho brillo para traficar con los nativos que, están seguros, habrán de encontrar. Como la expedición es sólo de descubrimiento y comercio no embarcan caballos, gallinas u otros animales, ni tampoco útiles para construir casas y misiones.
Los barcos zarpan en la madrugada del 8 de agosto de 1492, con rumbo a las Islas Canarias. Franquean la barra de Saltes y los sentimientos de aquellos hombres reunidos en espacio tan mínimo comienzan a desatarse. El entusiasmo de unos se mezcla con el recelo de otros. Las quejas y críticas menudean hasta que el primer contratiempo hace callar las bocas de los ociosos, reuniendo los esfuerzos de todos. El día 6, el gobernalle de La Pinta se desencaja. Colón hace su primera interpretación maliciosa, sesgada y cargada de recelo hacia los andaluces.
—Ha sido obra de su propietario, Cristóbal Quintero —sentencia lacónico el Almirante—. Bien sé que le pesaba venir desde el principio.
Hasta el día 9 no consiguen llegar a Canarias, pues las reparaciones de La Pinta retrasan la navegación. Entretanto, empieza a mostrarse el carácter agrio, autoritario y desconfiado del genovés.
Un mes transcurre entre las islas de La Gomera y Gran Canaria, mientras cambian la vela mayor de La Niña por un aparejo redondo. Beatriz de Bobadilla, la confidente de Isabel la Católica, les ofrece hospitalidad como gobernadora de las Islas y se encarga de que hagan acopio de provisiones. La tripulación carga más agua en el aljibe y almacena fruta fresca en la bodega. Saben que uno de los mayores enemigos del viaje es el escorbuto y que el mejor modo de combatirlo es a base de naranjas y zumo de limón.
Las Canarias son un ensayo general para lo que vendría después, una experiencia similar a la que les esperaba al otro lado del Océano. En el archipiélago, los españoles encuentran una raza no musulmana ni hebrea, los guanches, de gran corpulencia, ojos verdigrises, piel bermeja y cabellos lisos que van del negro azabache al rubio ceniza. Los nativos canarios hablan una lengua extraña, autóctona, que no se parece a las europeas ni a ninguna de las africanas o asiáticas. Son nobles, serviciales y reconcentrados. Parcos en el hablar, aprenden pronto el idioma de los invasores y no tardan en mezclar su sangre con la de sus mujeres.
Doña Inés Pedraza, madre del primer conde de La Gomera, se encontraba en la isla cuando arribaron las naves. La dama recibió a la tripulación al completo y les ofreció un banquete al que también acudieron algunos lugareños y un grupo de pescadores de la isla de El Hierro. A los postres, animados por el vino, algunos comenzaron a referir sus experiencias navegando por el Océano.
El Almirante escuchaba sin perder detalle y lo mismo hacían los hermanos Pinzón y Juan de la Cosa. Ventura Torres, hijo de gaditano y una nativa de El Hierro, afirmaba haber visto islas y costas cuajadas de palmeras al oeste de las Azores.
—Os lo juro por el Cristo de la Buena Sangre, que me caiga aquí muerto si no es verdad. He llegado a rodear una treintena de ellas, unas grandes como El Hierro o La Palma y otras tan pequeñas como vuestra nave capitana. Algunas tienen árboles robustos de una madera liviana que nosotros no conocemos y con la que los nativos construyen grandes lanchas de una sola pieza. También he visto pájaros de muchos colores y lagartos enormes como mi brazo.
—Yo también he visto tierra —el que hablaba ahora era Juan Perucho, un piloto conocido por su fanfarronería y tendencia a exagerar—. Y más cerca de lo que dice maese Ventura. Desde la Caldera de Taburiente en la isla de La Palma, y desde los Llanos de Aridane los días claros, se ve una isla muy verde por donde se pone el sol. ¡Anda, díselo tú, Eustaquio! Este cagaleches no habla porque es medio lelo, pero él también lo ha visto en la Punta de Sabinosa, al poniente de la isla de El Hierro.
Los murmullos de los habitantes de La Gomera acallaron los esfuerzos de Eustaquio por hablar. Dos hombres barbados y con el rostro curtido, mucho más jóvenes de lo que parecían, negaban con la cabeza.
—Ya estamos con las sandeces de siempre. Es la misma tierra que ven los de las Azores cada año.
El que se sentaba a su lado, que por su gravedad y mayor edad parecía ser su padre, habló con voz cavernosa como si pronunciase una sentencia.
—No es tierra firme, sino una ilusión de los ojos que aparece por efecto del sol y el vapor. Yo también lo he visto y puedo aseguraros, excelencia, que la isla de San Brandán, que así la llaman los portugueses, no existe. Cuando crees que has llegado a ella, sólo hay mar. Todos los años, cuando llegan los calores de julio, sucede lo mismo.
El Almirante asentía y miraba a unos y otros como si pidiera más información. Juan de la Cosa preguntó a uno de los jóvenes barbudos.
—¿Alguno de vosotros ha oído o visto lo que cuentan sobre náufragos a la deriva en pleno Océano?
Todos miraron a Eutimio, un andaluz bajo y cetrino que llevaba cerca de treinta años viviendo en La Gomera. Tenía mujer guanche y cinco hijos varones que se hacían a la mar con él, para comerciar con los africanos y pescar merluzas. Navegando tras los bancos, habían llegado a internarse en el mar de los Sargazos, que ellos llamaban de las Algas.
No era Eutimio hombre al que le gustara fanfarronear y ni siquiera probaba el vino. Como todos lo miraban, carraspeó y sacó una bolsa de tabaco. Sólo algunos canarios conocían por entonces esa práctica aprendida de los indios. Los españoles venidos de la Península contemplaron atónitos cómo el hombre llenaba una pequeña cazoleta de barro blanco con boquilla de madera y luego encendía las hojas del interior, aspirando el humo.
—Vamos, Eutimio, cuéntanos.
Juan se dio cuenta de que el marinero no quería hablar por miedo a que se burlasen de él. Debía haberlo narrado ya otras veces y probablemente no le creyeron. Decidió apoyarle con datos geográficos y sacó de la talega unos pergaminos con cartas náuticas dibujadas según la información de unos pescadores de ballenas vizcaínos y un pariente cántabro que había cruzado el Océano dos veces en busca de bacalao.
—Si me lo permite, señor Eutimio —desplegó una de las cartas, la más grande, y la sujetó por los bordes con cuatro copas de metal—, nosotros sabemos que navegando hacia el oeste se encuentran islas y hasta la tierra firme de Asia.
Eutimio dio una larga chupada a su pipa. El humo molestó a Juan, que parecía empezar a irritarse. El cántabro continuó sus explicaciones, tratando de que el hombre hablara por sí mismo.
—Tenemos datos geográficos y marítimos que nos indican la ruta del norte, pero queremos navegar hacia el sur, buscando el Ecuador, porque así los vientos oceánicos nos favorecerán y podremos llegar antes. ¿Qué sabe usted?... ¡Por Dios, buen hombre, se lo ruego, hable de una vez!
Eutimio no apartaba la vista de su bolsa de tabaco y parecía sumido en un impenetrable silencio. Sus camaradas le animaban sin resultado. Colón miró a Martín Alonso Pinzón y a Juan de la Cosa. Había desprecio en sus ojos, pero también ansiedad. Juan elevó el tono de su voz.
—¡Se lo ordeno en nombre de nuestra soberana Doña Isabel de Castilla!
Eutimio levantó el rostro y tragó saliva. El nombre de la lejana Castilla, su patria, y el de la mujer que llevaba su corona, fueron como un aldabón que llamara a las puertas cerradas de su conciencia. Había apremio y mucha autoridad en la llamada. Tenía que abrir.
—Está bien, señores, está bien.
Dejó la pipa, bebió un sorbo de agua y cruzó las manos sobre el tablero. Todos le miraron. Colón se echó hacia atrás en su asiento, Juan apoyó sus brazos sobre la mesa mientras miraba a los ojos al hombre que parecía un acusado. Pinzón observaba con cara de pocos amigos, como un fraile de la Inquisición.
—Ya lo he contado antes. Han sido varias veces, las que me he encontrado con seres humanos de la otra parte del mar.
Hasta el posadero dejó de limpiar la vajilla. Un silencio cargado de presagios ocupó la mesa en la que dos hombres sentados frente a frente no se quitaban ojo. Mientras, uno de ellos empezaba su confesión y el otro sacaba pluma, tintero y papel para tomar notas.
—Hará cosa de diez años que los encontramos por vez primera. Yo iba con mis dos chicos mayores, que por entonces no habían echado la barba, cuando nos vimos rodeados por islotes en medio de un mar caliente lleno de algas. Era al amanecer y nos despertaron los graznidos de gaviotas y grandes pájaros marinos. Sabíamos que habría tierra y nos dispusimos a bojear alguna de aquellas islas. Cuando habíamos pasado ya varias, encontramos una flotilla a la deriva con unas cuarenta personas distribuidas en siete embarcaciones. Remaron hasta nuestro costado, hasta que mi Diego les apuntó con un arcabuz y les dio el alto. Llevaban arcos y flechas y hablaban una lengua extraña que no comprendíamos... Estaban casi desnudos, pero no parecían desnutridos ni enfermos... Había algunas mujeres y varios niños.
Eutimio Hinojosa, hijo de Vejer y nieto de un villorrio zamorano, no quiso continuar. Estaba claro que había algo oculto en la narración, algo que parecía torturarle.
—Proseguid, os lo ruego.
—No parecía que quisieran hacernos ningún mal, así que le dije a Diego que dejara de apuntar con su arcabuz. Entonces se acercó una de aquellas barquichuelas, a las que llaman canoas, y un hombre joven de buen cuerpo que iba a proa y parecía el jefe comenzó a dar voces apuntando con la mano hacia una isla que se veía en el horizonte. Nosotros no le comprendíamos bien pero Antón, el pequeño, empezó a hacer gestos afirmativos con la cabeza. Sonreía y hacía como si estuviera entendiendo. Antes de que yo pudiera reaccionar ya los teníamos encima, a menos de diez yardas. La verdad, señor Juan, eran aquellas gentes criaturas dignas de ver con sus plumajes y los cabellos embadurnados de aceite. Tenían ojos muy vivos y la sonrisa franca...
—¿Qué hicisteis entonces? —Colón preguntó a bocajarro.
—Tiramos una escala y el hombre subió por ella con una agilidad asombrosa. Mis hijos le ayudaron a saltar a cubierta y le sujetaron con cuidado por los brazos, pero él los miró muy serio y ellos le soltaron. Luego vino hacia mí y se arrodilló llorando. Yo no sabía qué hacer, os lo juro por la Virgen del Puerto, pero puedo asegurar que ver a aquel guerrero, que debía ser un príncipe o algo parecido, postrado ante mí y llorando, me movió a la compasión. Ordené al cocinero que le trajera un vaso de ponche y el muchacho lo bebió de un sorbo. Pude ver sus dientes blanquísimos y completos cuando me sonrió dando las gracias. Por entonces, dos compañeros suyos habían escalado por la cuerda y saltado a cubierta. Mis hijos y ellos se hacían señas y se observaban con curiosidad. Por fin Diego sacó un papel y un carboncillo y se lo dio al jefe. No lo dudó mucho el indígena y comenzó a dibujar con frenesí. Primero una isla grande, luego otras más pequeñas y finalmente un grupo de islotes que resultaron ser pequeñas embarcaciones, como las que estaban a nuestro costado. Parecía que las barcas eran la flota en la que habían abandonado una de las islas porque otra tribu los había echado. El nativo se señaló en el pecho y pronunció un nombre, una palabra sonora y fácil de repetir que aprendimos enseguida: Guaracaibo, dijo, señalándose a sí mismo. Luego extendió las palmas de sus manos hacia arriba y volvió a sonreír. Antón le contestó pronunciando su nombre y el de su hermano. Luego me señaló a mí y dijo una sola palabra: padre. El salvaje se concentró en esta palabra y me miró a los ojos. Luego la repitió. Los otros dos también la dijeron, aunque apenas se les entendía, y los tres se arrodillaron poniendo sus manos en mis pies. Yo estaba realmente conmovido y dispuesto a ayudarles, así que les hice levantarse y juntos, con Diego, Antón y los otros cinco tripulantes, nos acercamos a la barandilla y saludamos. Todas las personas que estaban en las canoas se pusieron a dar gritos de alegría y a batir palmas. Éramos amigos y parecían muy felices por ello.
Eutimio hizo una pausa, pero no necesitó que le animasen para retomar el hilo de su narración.
—Me di cuenta de que en la canoa del jefe había dos mujeres y un niño. La mayor, aunque todavía era joven, miraba ansiosa y no aplaudía. Guaracaibo la señaló y me miró con ojos suplicantes. Hice una señal con la cabeza y permití que subieran a bordo las mujeres con el niño. La verdad, no sabía bien qué se proponían, pero ante sus ruegos no pude hacer otra cosa. Un capitán no debe abandonar a su suerte a los huérfanos del mar.
—Hicisteis bien.
Juan había dejado de tomar notas y escuchaba atento el relato del marinero. Como volvía a dudar y hasta parecía que se le nublaban los ojos, Juan le puso una mano sobre el brazo y asintió. El gaditano sacó un pañuelo sobado de las calzas y se sorbió la nariz. Con los ojos enrojecidos continuó su historia.
—En cuanto subieron al barco las mujeres, los hombres que acompañaban al jefe descendieron por la escala. En las canoas todos empezaron a despedirse con la mano y a llorar. Guaracaibo seguía sonriendo y saludando a los suyos desde la barandilla, abrazando a mis hijos y tomándolos por la cintura. Como se había levantado viento de poniente, ordené virar a babor y seguir la estela del alisio. A las pocas horas ya no veíamos las canoas, ni siquiera las islas. Estábamos volviendo a casa.
—¿Cuánto duró la travesía? —La voz del Almirante volvió a interrumpir con autoridad.
—Veinte jornadas.
Colón miró al maestre De la Cosa y por primera vez sonrió. Esos datos confirmaban sus teorías. A buen seguro, aquellas gentes de oriente serían habitantes del archipiélago de Cipango.
Pero Juan seguía con el ceño fruncido. Tenía la impresión de que aquellos guerreros no eran súbditos del Khan de Mongolia ni del emperador de China. Eutimio no hablaba de piel amarilla ni barcos con velas de papel, que era lo que Marco Polo y otros navegantes portugueses habían conocido por los parajes y mares asiáticos. Esas gentes de las que hablaba el piloto gaditano debían ser distintas, de un país desconocido, aún más primitivo.
Fue en ese instante cuando Juan presintió que aquellas tierras extrañas y alejadas no eran Cipango, ni siquiera Asia. Durante unos pocos minutos, breves pero de intensidad reveladora, un pensamiento avasallador se fue abriendo paso en los territorios de su mente, inundándolo todo. Aquellas islas bien podían ser las esquirlas del inmenso continente que se interponía entre Europa y Asia, un mundo por conocer y explorar. La terra incognita de la que tanto se hablaba. La Atlántida de Platón.
Juan oía rumores, a sus oídos llegaban preguntas cargadas de tensión disimulada, respuestas lacónicas o amedrentadas. Escuchaba suspiros de alivio, toses contenidas y voces que asentían con interjecciones y palabras gruesas. Pero no prestaba atención. La luz abría oquedades sin explorar en su cerebro y un cosquilleo le recorrió la espalda. Tuvo que hacer esfuerzos para no dejar que la ensoñación se apoderase de él y lo arrastrara, por volver a la realidad de ese banquete de marineros que apenas bebían y guardaban silencio entre densas parrafadas. Debía estar atento a cuanto se dijera en aquella mesa.
Bien es verdad que tenía conciencia de que a veces lo más importante, el origen de las cosas trascendentales, no sucede a través de la inteligencia o la voluntad sino que es la intuición la que a menudo muestra la senda de lo verdadero y la emoción de lo hermoso, con sabiduría automática. Con frecuencia la auténtica vida tiene poco que ver con la realidad del mundo o el soplo engañoso del presente.
Los indicios geográficos, los cálculos de las distancias y aquellas experiencias que contaban quienes se atrevían a navegar más allá de las Azores, apuntaban la posibilidad de que existiera tierra aún por explorar. Pero más lo presentía la intuición afilada de aquel hombre que ensimismado dibujaba un barco en su resma de papel. Había que saber más. Dejar de mirar la costa y alzar la vista a las estrellas.
Juan interrogó con la mirada a Eutimio. El andaluz no necesitaba ya de ruegos, veladas amenazas, ni siquiera palabras de ánimo. Estaba lanzado y quería contarlo todo.
—Navegamos cómodamente a favor del viento hasta que encontramos la primera tormenta siete días después de dar la vuelta. Guaracaibo y su mujer, Ninié, se mareaban continuamente y pasaban las horas tumbados en cubierta, acostados juntos en una loneta que habían sujetado con cuatro palos a la que llamaban hamaca. La otra chica cuidaba del niño. Diego supo un día que era hermana del jefe y que sabía cocinar. A partir de entonces nos preparaba tortas de harina, retiraba nuestros platos y los lavaba. Diego sonreía y se le veía más alegre. Yo también he sido joven y sé que cuando a un mozo de dieciocho años se le cruza una hembra hermosa en un barco, empieza a pensar en algo más que sujetar jarcias y tensar velas. La rapaza era guapa como una gitanilla y andaba medio desnuda, con los pechos al aire. Caminaba despacio, esquivando enseres y maromas con una gracia que parecía estar bailando. En alguna de las guardias Diego debió acercarse a su hamaca y ella no lo rechazó. El crío dormía con sus padres, y la joven, a quien mi hijo le puso de nombre Araná porque ella repetía esta palabra continuamente, le dejó hacer. Yacieron juntos y pasó lo que pasa entre un doncel y una hembra cuando el mar está en calma, las estrellas brillan en el cielo y la brisa refresca el cuerpo. Yo... no pude hacer nada... Hubiera sido como ir en contra de la Naturaleza.
Nueva pausa. Eutimio se concentró en los recuerdos mientras su mente luchaba por recuperar la noción de aquellas jornadas que se le aparecían envueltas en una bruma espesa, como de pesadilla.
—Lo malo es que, entre tanta tranquilidad, Guaracaibo enfermó y su mujer también. El día catorce tuvimos que arrojar sus cuerpos al mar porque él había muerto por la noche y ella estaba agonizando. Como apenas quedaba comida para los demás, decidí que no alimentaran más al niño con papilla de harina. La criatura dejó de existir en silencio, totalmente consumida. Araná se retiró a un rincón. No quiso hablar con nadie ni tampoco que Diego la consolara.
Cuando volvimos a La Gomera, nada dijimos de lo que nos había sucedido. Escondimos a la chica y dejamos pasar el tiempo. Yo era viudo y fueron mis otros hijos quienes se ocuparon de ella. Araná parió un varón a los nueve meses y luego murió. Nos quedamos con el niño y lo criamos como uno más de la familia. Le llamamos Caibo. La verdad es que no me disgustaba ser abuelo, aunque el mozalbete, que es listo como un conejo, siempre me ha llamado padre.
Nadie dijo una palabra cuando Eutimio puso punto final. Nadie excepto el Almirante, quien al comprobar que el marinero no decía más, continuó el interrogatorio.
—¿Hicisteis más viajes como ése?
—Sí.
—¿Recogisteis a más gente?
—No.
—¿Qué visteis?
—Muchos indígenas que vivían pacíficamente en sus islas pescando y cazando. Casi todos sanos y amables. Dejamos señales nuestras y mojones. También algún hijo más, me temo. Pero la tercera vez que nos adentramos por aquellas aguas, hará cosa de cinco años, nos topamos con una tribu de guerreros que iban pintados y armados. Cuando quisimos conversar con ellos, nos atacaron y dieron muerte a mi hijo Antón. Desde entonces no he vuelto.
Colón se enderezó en su asiento y se frotó despacio las manos. Tenía un brillo en la mirada que todos pudieron observar. A Martín Alonso Pinzón se le había ido la cara de sargento y hasta el color. Los demás marineros estaban impresionados, alguno emocionado. Juan puso su mano sobre el brazo del viejo marino.
—Descuidad, maese Hinojosa. Nosotros buscaremos esas señales.