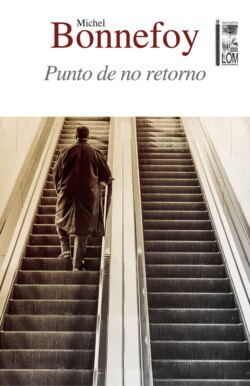Читать книгу Punto de no retorno - Michel Bonnefoy Rosenzuaig - Страница 4
ОглавлениеMi papá murió un día como hoy, lluvioso, hace cincuenta años, en una carretera segundaria en la Región de Los Lagos, un domingo por la tarde, aunque pudo haber sucedido en la mañana. A los niños no se les cuentan los detalles. Ya es mucha consideración que mi madre nos haya sentado en la alfombra de la sala, a mi hermana y a mí, el domingo por la noche para explicarnos que nuestro papá había muerto y que eso significaba que no lo volveríamos a ver, que los muertos se van para siempre, no porque quisiesen abandonarnos, sino porque los accidentes suceden. Por supuesto, no nos comunicó la noticia con esa frialdad. No paraba de llorar. Trataba de contener los sollozos y esconder las lágrimas, pero los dos nos dimos cuenta de que estaba triste. Nunca antes la habíamos visto así. Después sí, a cada rato la veíamos llorar, generalmente cuando creía que estaba sola y que no la estábamos viendo.
No pudo haber sucedido el sábado, salvo que la lluvia no les hubiera permitido instalar la carpa al borde del lago y hubiesen tenido que regresar a Santiago antes de lo previsto. Cualquiera sea la verdad, el día y la hora del accidente no modifican la tragedia. Durante todos estos años, los distintos componentes del drama han cambiado de sitio infinidad de veces en el almacén de la memoria. Hoy, lo que más recuerdo de esa noche es la tristeza de mi mamá. No recuerdo la desaparición de mi papá, sino las lágrimas de mi mamá. A los seis años de edad no podía entender eso de la muerte. Mi hermana y yo estábamos tristes por mi mamá y ella por nosotros. No quiero decir que no estábamos tristes por la muerte de nuestro padre ni ella por la partida del hombre que amaba, pero llorábamos más por nosotros tres que por él. Quizás mi hermana, que era más grande, acababa de cumplir nueve años, entendió el drama de la muerte y lloraba por mi papá. No lo quería más que yo, pero tenía más relación con él, una relación más de persona. La mía era de cachorro juguetón, casi sin diálogo. Las palabras apenas servían para acompañar las morisquetas de los juegos.
Esa mañana yo había roto un trompo de plástico que me habían comprado hacía menos de una semana. Les había prometido que lo cuidaría y que ése no se rompería, como todos los anteriores. Tenía los pedazos en el bolsillo del pantalón y mi mortificación era que mi mamá se acordara del trompo y yo tuviera que explicarle que se había roto cuando lo estrellé contra la pared para verificar que era irrompible, como me lo habían garantizado: Este te tiene que durar porque es irrompible. Tenía los sentimientos confundidos entre la tristeza de mi mamá y el alivio, porque en esas condiciones no se acordaría del trompo de mala calidad.
Finalmente, nos mandó a acostarnos con una sonrisa que a nadie engañó, porque el ánimo no estaba para risas. En esa época yo no diferenciaba la risa de la sonrisa. Ahora que soy grande entiendo que la diferencia no es de intensidad, sino de contenido, porque la risa es una reacción espontánea de alegría y la sonrisa es calculada y sirve incluso para la tristeza. La risa hace bien, pero es menos práctica. Ese domingo en la noche, cuando los tres estuvimos sentados sobre la alfombra rojiza con dibujos de ramas y venados y flecos en los bordes, de eso sí me acuerdo porque yo estuve jugando a enredarme los dedos en los flecos mientras mi mamá nos explicaba eso de la muerte de mi papá. Del color de alfombra también me acuerdo, porque siguió estando en la sala mucho tiempo después. Ese domingo, entonces, la sonrisa de mi mamá no era una expresión espontánea de alegría, sino una seña útil que pretendía concluir la conversación con una nota tierna, consoladora y cargada de esperanza en un futuro que dependía de nuestra capacidad para superar el dolor.
Al día siguiente de su muerte, o de la noticia de su muerte, no me despertaron para ir al colegio. Me acuerdo que de repente abrí los ojos con miedo, porque pensé que mi mamá se había quedado dormida, o peor aún, que se había olvidado de mí. Esa semana estaba aprendiendo a leer y ya estábamos en las palabras complicadas, con tres sílabas y más. No era el momento de faltar a clases. Hasta pensé que estaba enojada porque había descubierto lo del trompo y me estaba castigando no llevándome al colegio, lo que no era un castigo muy lógico, al menos según la lógica de ella y de todos los adultos que me rodeaban en esa época. Ningún papá de mis amigos del colegio recurriría a ese método para escarmentar a su hijo, aunque quisiese darle una lección inolvidable.
La casa estaba en silencio, sin voces ni aspiradora ni ruidos en la cocina. Mi hermana no estaba en su cama. Compartíamos la habitación, ella junto a la ventana y yo pegado al armario. Ella tenía mesa de noche, porque le gustaba leer. En esa época ya leía libros. Yo prefería las revistas con dibujos. La gente cree que es más fácil, pero no es así, porque hay que imaginar los diálogos entre el vaquero y los indios, mientras que en el libro te lo cuentan todo con detalle. Basta con avanzar en la lectura para enterarse hasta lo que piensan los personajes. Es más cansador, pero más fácil. Mi hermana no estaba de acuerdo con esa teoría, pero no le interesaba discutir conmigo. Ella prácticamente no me hablaba. Éramos demasiado diferentes. A ella le gustaba leer y jugar con su laboratorio de química y yo era del estilo patines, pelota de fútbol, arcos y flechas. Una vez una pelota le rompió una instalación y se puso furiosa. La culpa no era del todo mía, porque fue un rebote imprevisto en la esquina del armario que desvió la ruta de la pelota hacia el estante del laboratorio. Me dijo de todo y se puso a llorar. Lloraba amargamente, desproporcionadamente, ya que solo se había quebrado una probeta y un frasco rosado.
El hecho es que cuando desperté ya no estaba en la cama, lo que me preocupó doblemente. No sabía si debía levantarme a averiguar o hacerme el enfermo, un recurso del que no se debe abusar aunque sea infalible. En esa época era el estómago el que fallaba en los momentos engorrosos. Ahora que soy grande es la cabeza, más difícil de verificar la veracidad del malestar. Finalmente, opté por salir de la cama a explorar la situación y me llevé una sorpresa: mi hermana estaba en casa, también mi mamá y mis tíos. No así mis primos, lo que era una lástima porque me entiendo bien con ellos.
El ambiente no era el acostumbrado en las reuniones familiares. De inmediato sospeché que era la continuación del asunto de mi papá de la noche anterior. Yo era el único en pijama. Cuando aparecí en la sala todos me abrazaron y me besaron como si fuese mi cumpleaños, que no era. Mi hermana estaba al lado de mi mamá, vestida sin el uniforme del colegio, con cara de haber llorado bastante. Mi mamá tenía la misma cara de la noche anterior. La peor cara era la de mi abuela, la mamá de mi papá, famosa por lo severa. Creo se molestó conmigo porque yo no estaba triste. Eso lo entiendo ahora, retrospectivamente. Ese día solamente sentí que estaba enojada conmigo sin razón, puesto que no era culpa mía si no me habían despertado para ir al colegio, tampoco que su hijo se hubiese muerto. Y del trompo no podía saber que estaba roto, porque yo había escondido los pedazos en un escondite secreto detrás del armario. Mi mamá me llamó para que fuera junto a ella, me abrazó muy fuerte y así se quedó un rato largo, abrazándome, casi ahogándome con un pañuelo que tenía alrededor del cuello. Hacía frío esa mañana dentro de la casa.
No recuerdo más escenas ni más pensamientos de ese tiempo lejano, excepto una tarde en que estaba sentado en el asiento de atrás de un automóvil que manejaba mi tía Laura, a quien mi madre le dijo que, si no fuese por sus hijos, es decir mi hermana y yo, ella también se hubiese muerto, que no quería vivir más. Supongo que se había olvidado que yo estaba en el asiento de atrás o quizás pensó, como suelen pensar los adultos, que los niños siempre están concentrados en otras actividades y no escuchan lo que dicen los grandes. Cuando le conté, muchos años después, que yo había escuchado esa conversación, negó rotundamente que ella hubiese dicho algo así.
Con el paso de los años empiezan a aparecer en mi limitada memoria más escenas de mi papá, sin él por supuesto, porque efectivamente su muerte significó que no volvió nunca más a estar físicamente con nosotros. Estaba, eso sí, en las anécdotas que reproducían mis tíos y sus amigos cada vez que se reunían para comer pescado frito, pescado al horno o sopa de pescado, siempre con vino, blanco y tinto. Empezaban hablando de pesca y terminaban reconstituyendo retazos de la vida de mi papá, con más o menos entusiasmo según la hora y el número de botellas vacías que se iban acumulando sobre la mesa. Mis tías eran generalmente más discretas y se limitaban a completar o corregir los cuentos que relataban sus esposos. Mi madre en esos casos hablaba poco, quizás porque era de las que menos vino bebía. Yo la miraba de reojo para vigilar que no se le pusiesen los ojos rojos, pero era buena actriz y recurría a la sonrisa, que le servía en esos momentos para decir que no estaba triste y que no había razón para interrumpir la reproducción de las narraciones de episodios que a menudo se repetían, con los aportes ficticios de quien las narraba. Una misma anécdota podía servir para inmortalizar su generosidad o para enaltecer su audacia. La mayoría de las veces las visitas venían con sus hijos, con quienes conformábamos una mesa aparte, donde se trataban otros temas, nunca sobre mi papá, porque a mis primos no les importaba mi papá ni la vida de ningún ausente, menos aún adulto. Los niños escuchan las conversaciones de los adultos solamente para averiguar la agenda y sopesar el grado de información que manejan ellos sobre nosotros, los niños.
El primer período después de su muerte, mi madre, mi abuela y los demás adultos eran extremadamente complacientes con mi hermana y conmigo. Todo se perdonaba y el nivel de exigencia era muy bajo. Hasta el vecino que solía alterarse por el gato, las ramas del cerezo en el muro divisorio, el ruido durante la siesta del domingo y la pelota que a veces se elevaba más de la intención del pateador, era comprensivo y nos devolvía la pelota sin las advertencias de antes, como si de pronto le hubiese empezado a gustar participar del juego, devolviéndonos la pelota a cada rato, incluso el domingo a la hora de la siesta. Los efectos que tiene la muerte sobre la gente son sorprendentes. Hubo quienes ni se percataron que mi papá había muerto, no preguntaban por él ni lo mencionaban, mientras que otros únicamente hablaban de él cada vez que nos veían. Cada quien afronta las cosas a su manera. El señor de la pastelería, por ejemplo, consideró que su aporte a la muerte de mi papá sería la distribución gratuita de pasteles a los dos hijos del difunto. Fue su manera de solucionar el problema. No era asunto suyo si a mi abuela no le gustaba que comiéramos pasteles antes de la cena.
Muchos años después, cuando ambos ya éramos adultos, antes de encontrarme yo en este recinto, nos divertíamos recordando los abusos que cometíamos, explotando la compasión de los vecinos. No lo hacíamos por necesidad económica, puesto que afortunadamente nunca fuimos pobres, incluso después de la muerte de mi padre. Seguimos asistiendo al mismo colegio, viviendo en la misma casa, a pesar de la disminución de los ingresos familiares, que obligaron a mi madre a trabajar también por la noche y a abrir posteriormente una consulta privada, siendo que había acordado con su esposo, mi papá, que nunca ejercerían la medicina privada. Ambos eran funcionarios del Sistema Nacional de Salud y consideraban un honor y un orgullo trabajar para el SNS, que en esa época era un ejemplo en América Latina. Se ganaba poco, pero ambos eran comunistas y les parecía indigno y egoísta enriquecerse ejerciendo la medicina.
En eso también intervino su muerte. A mi mamá se le acabó el tiempo para asistir a las reuniones políticas. No sé si eso lo entendió el partido, pero hubo un distanciamiento que acabó en ruptura. Me pregunto cómo hubiese reaccionado mi padre ante esa separación. Para él la felicidad estaba directamente relacionada con la lucha por el socialismo. Se conocieron en la facultad de medicina, pero el cimiento del amor no fue el ejercicio de la profesión, sino la militancia. Un par de décadas después, en circunstancias diferentes, yo constataría en carne propia la fuerza de atracción que ejerce el combate por una causa común en la compenetración de dos seres que comparten un ideal. El ejercicio de ayudar a la gente en los momentos difíciles de la enfermedad es una forma generosa de relacionarse con la sociedad, pero ese acto altruista se engrandece cuando está enmarcado en un esfuerzo conjunto por mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de un país y del mundo. Así hablaba mi padre. Al menos así lo recuerdan sus antiguos camaradas del Partido Comunista de Chile.
Nosotros éramos todavía muy pequeños para ser comunistas, aunque mi hermana ocasionalmente repetía frases comunistas. Me temo que lo hacía más por encantar a nuestros padres que por convicción política. Leía mucho, pero Julio Verne y Rudyard Kipling no eran comunistas. Una vez mi hermana le preguntó a los tíos si también eran comunistas y ellos le dieron una explicación que no entendí y sospecho que ella tampoco, porque la respuesta era que sí, pero que no, que en el fondo sí, pero que no. Me acuerdo que la pregunta suscitó una discusión entre mi papá, que decía que no lo eran, y ellos, que decían que sí. Fue bastante confuso. Hoy para mí la explicación es que en esa época todas las personas que no se consideraban egoístas querían ser comunistas, pero nadie quería el comunismo que pregonaba el Partido Comunista. Mi mamá no se metía en esas discusiones. Quizás porque era menos comunista que mi papá, lo que significaría, según mis tíos, que era más comunista que mi papá.
En el funeral hubo problemas, porque un jefe del partido quería hacer un discurso y mi abuela, que era anticomunista, se opuso y se quedaron sin anunciar todo lo que iban a decir sobre mi papá, que estoy seguro que era positivo. En ese sentido mi abuela se equivocó, porque no iban a decir nada malo sobre él. Es lo que la gente llama prejuicios. Mi abuela se prejuició y nos quedamos todos sin escuchar las maravillas que los comunistas iban a revelar sobre mi papá. De todas formas, nosotros no estábamos invitados al funeral. Nos dejaron en casa de una amiga de mi mamá que se sacrificó. Un sacrificio relativo, porque le tocó un almuerzo de día de fiesta, sin que hubiese fiesta ni motivo de fiesta.
La muerte de mi papá marcó el fin de los días normales. Antes de la noticia, a ninguno de nosotros se le ocurrió que algo así podía suceder y, por consiguiente, nadie preparó el escenario para ese vuelco dramático, ni siquiera Fresia, que solía adivinar el futuro. La rutina de la casa era agradable, con Fresia que cocinaba, limpiaba y se ocupaba de nosotros. Ahora que lo pienso, Fresia estaba siempre haciendo algo. No la recuerdo sentada pensando, o descansando, o leyendo, o mirando las ramas del cerezo, o escuchando radio. Siempre se estaba agitando. Y la muerte de mi papá no modificó en nada su ritmo frenético.
Ella es una de las personas que más me ha explicado la psicología de mi padre. Fuera de mi madre, nadie conocía mejor sus hábitos. Fresia vivía en nuestra casa, le lavaba la ropa, preparaba la comida, ordenaba su habitación y estudiaba sus costumbres para anticipar. Lo único en que no se metía era en los utensilios de pesca. Ahí nadie se metía, excepto mi hermana que a veces lo ayudaba a preparar un viaje. Mi padre era un excelente pescador de agua dulce. Lo dice todo el mundo, empezando por Fresia, que no sabe de pesca, ni de río ni de mar.
Una vez, cuando todavía era niño, mi madre me mostró el canasto donde metía las truchas y las carpas muertas. Olía mal. También me mostró la caja metálica con las moscas y los anzuelos, los plomos, los flotadores y las cucharas. Los carretes iban aparte. También me mostró las cañas, porque tenía varias, más largas, más flexibles, de una pieza o desmontables. Ese día me regaló la gorra de pescador que usaba para el sol y para la lluvia. No sé qué la hice. Era niño y no entendí que esa gorra era importante, porque era de mi papá. Las cosas simplemente me gustaban o no me gustaban. Sus botas de goma estuvieron un tiempo detrás de la puerta, hasta que desaparecieron. Me quedaban grandes y no me importó que un día no estuviesen más en su sitio.
Si hubiese tenido papá, hubiese sido más cuidadoso con esos detalles, porque habría entendido que no era cualquier gorra ni eran unas botas sucias. Sabría que un objeto de un papá no es un objeto cualquiera. Pero era muy pequeño para entender los misterios de los sentimientos. Yo sabía del amor, pero del otro, del que sentía por la niña que a veces me miraba y que yo espiaba en el colegio; Verónica se llamaba, de ella sí me acuerdo, era bonita y era buena alumna, no como yo que tenía malas notas. Supongo que a ella sus padres la ayudaban a hacer las tareas. Eso facilita las cosas, pero mi mamá no tenía tiempo, siempre trabajando o encerrada en el baño llorando. Nosotros la escuchábamos y le veíamos la cara en la mesa, nunca con apetito, como si hubiese cenado en el hospital antes de regresar a la casa. De mi papá tampoco recibía ayuda por razones obvias.
Creo que mi vida no cambió sustancialmente con la muerte de mi padre. Como dije antes, algunos aspectos mejoraron, como la actitud de los adultos hacia mí y mi hermana, todo el mundo más tolerante. También mi madre, menos exigente con el equilibrio en nuestra alimentación, podíamos permutar la betarraga por una dosis suplementaria de puré, y Fresia nos dedicaba más tiempo. En el colegio, paradójicamente, nada sufrió modificaciones, ni en las notas, que no subieron, ni en la maestra, que se hizo la desentendida. Tampoco disminuyeron los castigos y las tareas, siempre excesivas. Verónica no se dio por enterada hasta mucho más tarde. Un día, algunas semanas después del suceso, quizás meses, en el recreo de las diez, aunque pudo haber sido en el segundo recreo, de pronto me dijo de sopetón que mi padre había muerto. El tono no fue de interrogación, sino de información, como si yo no estuviese enterado. Si sé, le respondí. ¿Entonces por qué no me habías dicho nada?, me soltó con ese sonsonete de reproche inconfundible en las niñas que no soportan que uno piense en otra cosa que no sea ellas. Fue una falta de confianza de mi parte, lo reconozco, un olvido imperdonable, porque nuestra relación merecía que se lo dijera. Recuerdo ese impasse como un obstáculo en nuestra relación. Estaba ofendida y dolida. Creo que para ella fue más grave que yo no le hubiera informado, que la misma muerte de mi padre. A veces, en una situación, la importancia que adquiere un componente de esa misma situación es desproporcionada al papel que juega ese componente en el conjunto de la situación. Con las mujeres a menudo sucede eso: se enojan con uno por errores que uno comete sin mala intención y pierden la dimensión de lo global. Al menos eso me indicaba mi experiencia, corta, dado que a los ocho años no había tenido la ocasión de conocer otra mujer además de Verónica.
La vida siguió su curso, alejándose semana a semana del accidente fatal. Ese año floreció el cerezo del patio de la casa, se llenó de copos de nieve, aunque no trajo la alegría que solía suscitar en la familia. Mi papá nos congregaba debajo del árbol para enseñarnos la evolución de los brotes. Mientras algunas ramas culminaban en un botón cerrado, en otras el capullo ya desplegaba sus pétalos blancos. De esa escena no me acuerdo, pero me la cuentan cada año en primavera, cuando florece el cerezo.
Era la época de Frei. Cuando mi padre murió, el Presidente de la República era Alessandri, pero cuando Verónica se ofendió conmigo y mi mamá dejó de obligarnos a comer betarragas y la gente era tolerante con mis desmanes, el Presidente era Frei. No sé qué opinaban de él los comunistas, porque después del accidente, el asunto del comunismo verdadero y del falso dejó de ser tema de conversación en la casa. La tragedia apaciguó los ímpetus de mis tíos, que consideraron que el ambiente no se prestaba para controversias ideológicas. Seguramente estimaron que la permanencia de mi madre en el partido adquiría una función terapéutica, que neutralizaba el extravío político que significaba integrar las filas del estalinismo.
La verdad es que no sé si ella siguió acudiendo a las reuniones de célula, por la condenada consulta que tuvo que abrir para subvenir a las necesidades de sus dos hijos, es decir, las mías y las de mi hermana, además de las de ella y las de Fresia, que vivía en nuestra casa. Las pacientes del hospital, más las de la consulta, no le dejaban mucho tiempo para pensar en el marxismo-leninismo, los proletarios del mundo y la Unión Soviética. No me cabe duda que no claudicó en ninguna de sus convicciones profundas, pero me temo que las prioridades cambiaron al encontrarse sola con dos hijos y un sueldo de empleado público, digno pero insuficiente. La sociedad no contemplaba el escenario de las madres solteras, al menos no en el nivel de clase-media-profesional, como se le llamaba a nuestra clase social.
No sé si Verónica era de clase-media-profesional, nunca fui a su casa ni le pregunté si su padre estaba muerto o qué hacía su mamá, pero todo indica que éramos parecidos. Me pregunto qué será de Verónica hoy, cincuenta años después, cómo habrá atravesado los períodos tumultuosos de la Unidad Popular y la dictadura. A mí me cambiaron de colegio antes del golpe, de tal manera que perdí el contacto con ella antes de ese fatídico 11 de septiembre de 1973, cuando la vida cambió para tantos chilenos. Eso sucedió diez años después de la muerte de mi padre. Me pregunto cómo hubiesen influido en mí y en mi familia esa brutal irrupción de los militares en la escena política si él hubiese estado vivo.
A los seis, siete, ocho años uno no se formula preguntas existenciales ni hace especulaciones sobre las variantes posibles en la vida, según si tal o cual evento no hubiese ocurrido. En esa primera mitad de la década del 60, nadie se preparaba para un golpe de Estado, menos yo que vivía pendiente de la relación inversamente proporcional entre las tareas y el tiempo con los amigos de la cuadra. Obviamente, me dolía cuando descubría a mi mamá en su sufrimiento, pero debo confesar que no era mi preocupación mayor. Y la ausencia prolongada y absoluta de mi padre iba rápidamente diluyendo su figura en mi volátil memoria.
Nunca había manifestaciones en la calle Santa Julia, donde jugábamos al fútbol o hacíamos carreras de patines. Los pocos vehículos que circulaban sabían que esa cuadra era peligrosa por los niños que se apoderaban del asfalto. No era una calle de tránsito hacia ninguna parte. Por ahí solo transitaban los vehículos de los habitantes del barrio o de las eventuales visitas a nuestros vecinos, lo que no era habitual durante la tarde. Tampoco había disputas políticas durante los encuentros con los tíos, a veces debajo del cerezo un domingo a la hora de once, un momento estelar porque había palta molida, manjar, pan amasado y a veces hasta helado y Fanta. El país parecía avanzar en paz y sin tropiezos. La señora del almacén, donde Fresia me mandaba a comprar algún ingrediente que le faltaba para un guiso, seguía dando «ñapa» y empacando con el mismo papel feo la harina y las lentejas. Nunca decía “no hay”, como sucedía después de que ganó las elecciones Allende, cuando Fresia ya no me decía anda a comprar medio kilo de arroz sino anda a ver si llegó arroz. En ese entonces yo ya era grande y militante, tenía quince años, pero algunas personas, sobre todo Fresia, mi mamá y mi hermana me reprochaban un comportamiento infantil, no sistemático, pero recurrente, especialmente cuando intervenía la imagen ausente de mi papá. Según ellas, cada vez que se hablaba de él o que él aparecía en una situación, yo retrocedía en la edad y actuaba como un niño de ocho años. Fresia fue la que empezó con esa observación.
En esa época en que no había manifestaciones en la calle Santa Julia, tampoco las había en el colegio, ni peleas entre los alumnos, excepto por la interpretación del recorrido de un trompo o el desvío de un tirito picado por una trinchera ilegal cavada en la tierra. A nadie se le pasaba por la mente tomarse el colegio y mantenerlo ocupado con guardias nocturnas durante el tiempo que definiese la asamblea. No sé si los más grandes hablaban de política. Creo que no. Creo que en esa época la política no abarcaba a los hijos de la clase-media-profesional.
Mi hermana me dirigía poco la palabra en la casa y nunca en el colegio. Solía estar enojada, lo que es comprensible dado que ella sí entendía lo de la muerte de nuestro padre. Manejaba información que yo no tenía, como, por ejemplo, que no lo veríamos nunca más. Antes del accidente era más comunicativa y se enojaba solamente cuando había una razón, lo que sucedía con frecuencia conmigo. Mi condición turbulenta repercutía en la convivencia pacífica que debíamos preservar en la habitación que compartíamos, a riesgo de transformar ese exiguo cuarto en un infierno.