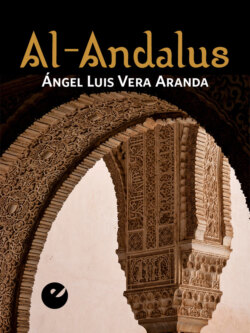Читать книгу Al-Andalus - Ángel Luis Vera Aranda - Страница 8
ОглавлениеCAPÍTULO II
EL EMIRATO DEPENDIENTE Y LA LLEGADA DE LA DINASTÍA OMEYA
La conquista del reino visigodo
Dos mundos tan distintos y antagónicos, y en un principio tan lejanos, como eran el visigodo y el islámico, habían llegado a unirse prácticamente con una frontera común. A principios del siglo VIII, solo los catorce kilómetros de agua que configuran al que habría de darse en llamar estrecho de Gibraltar separaban a uno del otro.
Esa distancia no podía ser obstáculo suficiente para que un mundo en expansión, como era el islámico, pudiera evitar la tentación de dar ese pequeño salto para ocupar un Estado en decadencia, como era el visigodo. Solo hacía falta que la oportunidad se presentase para atravesar ese pequeño espacio y penetrar en el continente europeo desde el norte de África.
Lo que dejó sorprendidos a propios y extraños no es que los musulmanes decidieran penetrar en la península Ibérica, sino la facilidad con la que lo hicieron y sobre todo la rapidez con la que ocuparon ese extenso territorio.
Para explicar esto, las crónicas cristianas posteriores recurrieron a crear curiosas leyendas que explicaban por qué la monarquía visigoda se rindió a las primeras de cambio sin prácticamente oponer resistencia a los invasores.
Según algunos, los visigodos fueron sorprendidos por los musulmanes pues, absortos en sus luchas internas, casi desconocían el peligro que procedía del sur. Esto es casi con toda probabilidad falso. Es cierto, no obstante, que en esta época perteneciente a la denominada Alta Edad Media, las comunicaciones se habían deteriorado hasta tal punto desde época romana que cada parte del mundo Mediterráneo se había convertido casi en una especie de isla, cuyo aislamiento hacía que las noticias procedentes de otros lugares apenas sí tuvieran eco en otros territorios.
No es imposible que esto sucediera dada la postración en la que se encontraba el mundo de aquel tiempo. Pero aun así, no es creíble que hechos como la caída de Jerusalén o la del patriarcado de Alejandría en manos de los musulmanes no llegasen al menos al conocimiento de las altas jerarquías eclesiásticas hispanas. El factor sorpresa, por tanto, no es suficiente para explicar la rápida desaparición del reino visigodo.
Hay otra curiosa leyenda que, unos cuarenta años después de la caída de la monarquía visigoda, intentó explicar el porqué de la rapidez de la invasión. Según esta fue el conde de Ceuta, don Julián, el que llamó a los musulmanes para vengar una afrenta personal. Esta se basaba en que la hija del conde, Florinda, apodaba la Cava (qahba, ‘prostituta’ en árabe), había sido violada en la corte de Toledo por don Rodrigo, que al parecer se había prendado de ella cuando la vio bañándose desnuda en el río Tajo, mientras que por el contrario, la hija del conde no se avenía a los requisitos amatorios del monarca.
El indignado Julián, cuando se enteró de que su honor había sido mancillado por el rey, tramó dura venganza y se prestó a apoyar a las tropas musulmanas con el objeto de que invadieran la Península, para lo cual él cedería el puerto de su ciudad y también su escasa flota para poder transportarlos.
Esta leyenda, aunque ha cautivado la imaginación de muchas generaciones, no tiene el más mínimo viso de realidad, pese a que, como toda leyenda, algo de verdad sí que esconde.
Como vimos en el capítulo anterior, la península Ibérica a comienzos del siglo VIII era prácticamente un Estado que vivía en la anarquía. Las conspiraciones y las luchas intestinas entre los aspirantes a la corona habían minado la vitalidad del reino y lo habían debilitado enormemente.
Es más, cuando se produjo el hecho de la invasión musulmana, una nueva guerra había estallado en la Hispania visigoda. Fueron los witizianos, es decir, los partidarios del bando perdedor en esa guerra civil, los que sin duda llamaron a los musulmanes para que les ayudasen en la lucha contra el usurpador Rodrigo.
Musa ibn Nusayr, que por aquel entonces era el emir o gobernador musulmán de la provincia de Yfriqiya, lo que hoy conocemos como el norte de África y más propiamente como el Magreb, prestó oídos a la petición y decidió intervenir en la lucha. Para ello ordenó a su lugarteniente Tariq ibn Ziyad que llevase con él a unos siete mil bereberes, es decir, hombres pertenecientes al pueblo que habitaba y aún habita en la zona del Magreb, y que con ellos desembarcase en la Península para ayudar al bando que lo había llamado.
Con la ayuda del conde de Ceuta, Tariq desembarcó en abril del 711, en un lugar que los geógrafos de la Antigüedad denominaban el promontorio de Calpe. Pero los musulmanes le cambiarían el nombre, y a partir de esta época el lugar se conoce como el ‘Monte de Tariq’, en árabe Yabal Tariq, y esa misma denominación por deformación ha llegado hasta nosotros como Gibraltar.
Cuando llegaron los musulmanes, el rey visigodo se hallaba de campaña por el norte, según unos para sofocar una rebelión de los vascones, según otros combatiendo contra Agila II, que era el candidato de los witizianos que todavía luchaba contra él al sur de los Pirineos. Sea como sea, con las comunicaciones existentes en aquella época, la noticia debió tardar al menos dos o tres semanas en llegar a conocimiento del rey Rodrigo y su ejército.
El monarca pidió a las escasas tropas que había en el sur peninsular que se enfrentaran con las de Tariq y las detuvieran, pero este las derrotó con facilidad en una breve escaramuza que debió tener lugar entre mayo y junio del año 711 cerca de la zona de al-Yazira, en árabe ‘la isla’, conocida hoy por nosotros como Algeciras, muy cerca de Gibraltar.
Conocedor de estas noticias tan desastrosas, Rodrigo hizo un llamamiento a la nobleza visigoda para que se reuniera con él en Toledo y Córdoba y se aprestara a enfrentarse contra el enemigo musulmán. Con renuencia, muchos nobles acudieron a la batalla, pero entre ellos se hallaban también partidarios de Agila que no se habían atrevido a oponerse a las órdenes del rey, si bien resultaban ser tropas escasamente de fiar como se demostró poco después.
Tariq tampoco perdió el tiempo. Visto la facilidad con la que había desembarcado, y las escasas dificultades que había encontrado en los meses posteriores, solicitó más ayuda a su superior Musa ibn Nusayr y le pidió permiso para enfrentarse directamente al grueso del ejército visigótico.
Musa le envío unos cinco o seis mil hombres más, y con ese pequeño ejército, Tariq se decidió a penetrar más hacia el interior en busca del ejército visigodo que se dirigía contra ellos.
El choque tuvo lugar a finales de julio del 711. El lugar no está nada claro. Debió ser entre la laguna de la Janda (que ya no existe como tal laguna, pues fue desecada hace aproximadamente medio siglo para que la superficie que ocupaba fuera puesta en cultivo) y el río Guadalete, que atraviesa aproximadamente la parte central de la actual provincia de Cádiz. Se trata de un lugar bastante impreciso, pues entre un hito y otro hay una distancia de unos sesenta o setenta kilómetros, pero las crónicas de la época no dan más precisión al respecto.
La batalla del Guadalete fue un desastre absoluto para los visigodos y un gran triunfo para los musulmanes. Rodrigo se situó en el centro de su ejército, mientras que en las alas del mismo puso a las tropas que les resultaban menos fiables, lo que en el transcurso de la misma se reveló como un terrible error. Es muy difícil precisar el número de visigodos que lucharon bajo sus órdenes, pero se calcula que debieron ser algo más de treinta mil, es decir, probablemente el doble o quizás el triple que las fuerzas de Tariq que se le enfrentaban.
La lucha pareció ir más o menos igualada hasta que en un momento de la batalla, una parte del ejército de Rodrigo al mando del obispo don Oppas lo traicionó y se pasó al enemigo. Ante esta pérdida, los visigodos no pudieron reaccionar, y fueron las tropas musulmanas las que se lanzaron al ataque definitivo y masacraron a buena parte de los visigodos. Se calcula las bajas de estos en más de diez mil hombres, mientras que las de los musulmanes quizás no llegaron a tres mil.
El cuerpo del rey jamás se halló, aunque sí el de su caballo, que fue encontrado junto al río totalmente destrozado por una gran cantidad de saetas que le habían clavado los arqueros musulmanes. Don Rodrigo probablemente cayó al río y allí se ahogó, si es que no estaba muerto anteriormente a que esto sucediera. De todas formas, luego aparecieron nuevas leyendas que narraban que el rey se había salvado y había huido, pero jamás se volvió a saber nada de él, y con su muerte se inició también la del reino visigodo.
Tariq se encontraba ahora libre para avanzar y no desaprovechó el tiempo en absoluto. Inició una rápida carrera que le llevó hasta la corte de Toledo. Según algunos autores, el motivo de tan veloz marcha era capturar el tesoro de los reyes visigodos que se había ido acumulando allí durante tres siglos. Otra explicación más razonable es pensar que era allí donde se tomaban las decisiones del reino visigodo y que por tanto el control de la ciudad era una necesidad estratégica de primer orden.
Durante el resto del año 711 y los comienzos de 712, Tariq avanzó con sus hombres con una escasa oposición por parte de los vencidos. Es más, lo que se encontró en muchas ocasiones fue el sentimiento contrario, porque las minorías perseguidas por los visigodos, como los judíos, se prestaron a ayudarle cada vez que pudieron, como sucedió cuando las tropas musulmanas llegaron a la actual ciudad de Écija. De ahí se dirigieron a Córdoba, sede de la facción que apoyaba a Rodrigo, y de ahí a Toledo, que se rindió como las anteriores prácticamente sin combatir.
Una vez tomada la capital del reino, las tropas de Tariq siguieron avanzando sin un objetivo claramente definido. Parecía como si los invasores no tuvieran muy claras las ideas desde un punto de vista geográfico y avanzaban por aquí y por allá sin llevar un orden determinado que les permitiera ocupar sistemáticamente un territorio que desconocían. Así, a lo largo de ese año, el 712, fueron ocupando diferentes localidades del norte como Guadalajara, Soria, León o Astorga.
Por otra parte, Musa seguía atentamente la evolución de los acontecimientos. Se sorprendió por el rápido triunfo de su general, y cuando le llegaron noticias sobre la facilidad con la que se estaba derrumbando el reino visigodo, consideró que había llegado su momento y tomó también cartas en el asunto. A mediados de ese año 712 desembarcó a 18.000 hombres al otro lado del Estrecho y se dispuso a completar la conquista que Tariq había iniciado un año antes. En este caso, sus tropas ya no solo eran de la etnia bereber, sino que en ellas tomaban parte también árabes y gentes procedentes de otros territorios de Oriente, en particular sirios, así como algunos bereberes más del norte de África.
Entre el 712 y el 713, las tropas de Musa se dieron casi otro paseo militar por la Península sin apenas resistencia. Las ciudades y los notables que dominaban el territorio se iban rindiendo prácticamente sin oponerse a los invasores. Sus tropas llegaron a Sevilla, de allí a Mérida, donde tuvo lugar el único caso en el que se planteara una verdadera resistencia por parte de los antiguos visigodos, pero después de varios meses de asedio, la ciudad acabó también capitulando. Luego continuaron hacia Palencia, Oviedo, Logroño y Zaragoza.
La facilidad de esta victoria solo puede ser comprendida desde la óptica de la disgregación del mundo visigodo y de sus constantes luchas internas que lo habían llevado a un estado de casi anarquía. Los nobles godos que habían sido partidarios de Witiza preferían estar dominados por los musulmanes que por el usurpador Rodrigo. Daba igual que estos hubieran llegado para prestar ayuda a su bando, los preferían incluso después de esta traición a caer bajo la férula del monarca que ostentaba la corona. También los judíos se pusieron rápidamente de parte de los musulmanes. Durante las últimas décadas habían sido duramente perseguidos por los reyes visigodos, y su situación era bastante lamentable. Eran gentes con riqueza y con instrucción, y fueron una apreciable ayuda que les brindó un gran apoyo a los invasores en su avance.
Estaba también la población hispanogoda que, mayoritariamente, residía en las zonas rurales. Pero a estos les daba realmente igual quien mandara. Los visigodos no eran precisamente unos terratenientes amables y condescendientes, más bien todo lo contrario. Los esquilmaban a base de elevados impuestos y siempre estaban enzarzados en querellas internas en las que los grandes perdedores eran siempre los más pobres y los que nada tenían que ver con las guerras de sus señores. En consecuencia, optaron por mantenerse al margen de los acontecimientos y esperar que el gobierno de los recién llegados fuese más eficaz que el de los antiguos nobles, y en efecto, así fue con el paso del tiempo.
Y por si esto fuera poco, los musulmanes optaron también por la táctica más sensata. Procuraron no tener que enfrentarse directamente con toda la nobleza visigoda y con todo el campesinado cristiano. A este le respetaron íntegramente su religión, al igual que hicieron con los judíos. Con los nobles visigodos hicieron todo lo posible por llegar a acuerdos. Quizás el más conocido de todos estos acuerdos o capitulaciones es el que se llevó a cabo con Teodomiro, o Tudmir según las fuentes árabes, que era el señor de la región de Murcia.
Teodomiro llegó a un pacto con los invasores en el año 713, del cual todavía se conservan las capitulaciones del mismo. En este acuerdo aceptaba el dominio de los recién llegados y, a cambio, estos le concedían autoridad sobre el territorio siempre y cuando les pagase unos impuestos que se fijaron de manera justa y equitativa entre el propio Teodomiro y los representantes de Musa. Esos mismos acuerdos se llevaron a cabo en otros lugares de la Península, y es con ellos como se explica en gran medida por qué la conquista fue tan fácil y por qué visigodos e hispanos apenas si se opusieron a los conquistadores.
Musa completó la ocupación del territorio que Tariq no había puesto todavía bajo su control. Otras tropas se dirigieron hacia Galicia y fue su hijo Abd al-Aziz el que ocupó la región murciana después del pacto con el ya mencionado Teodomiro.
Abd al-Aziz se separó del grueso del ejército de su padre, y entre el 713 y el 715 ocupó Andalucía oriental y la mayor parte del Portugal actual, además de la ya citada región de Murcia. En un intento por legitimar su situación como gobernante en la Península, decidió casarse con la viuda del rey visigodo Rodrigo, y de esta forma contrajo matrimonio con Egilona. La vida de esta mujer fue curiosa, pues no solo estuvo unida a dos de los principales caudillos de su época, sino también con otro que poco después daría mucho que hablar, Pelayo, con quien al parecer mantuvo una excelente relación en la corte toledana antes de contraer matrimonio con el rey Rodrigo.
A finales del año 714, la mayor parte del territorio peninsular estaba en manos de los musulmanes. En solo tres años se había completado de manera sorprendente la ocupación de un considerable espacio, y ello se había hecho con escaso derramamiento de sangre y con una casi inexistente oposición por parte de los nativos. Solo algunas zonas al norte de las montañas cantábricas y al sur de los Pirineos permanecían prácticamente sin ocupar, pero esto era más por el desinterés que mostraban los invasores con respecto a esos territorios fríos y húmedos, que porque realmente hubiera existido entre sus habitantes una oposición organizada contra los mismos.
No obstante, en algunos lugares sí que se gestó una desesperada oposición. Por ejemplo, los partidarios de Agila se refugiaron en el norte de la actual Cataluña, y allí, durante algunos años mantuvieron un pequeño e intrascendente reino que incluso llegó a emitir algunas monedas propias. Pero pronto fueron también absorbidos en cuanto el impulso musulmán se puso de nuevo en marcha.
El final del expansionismo islámico
De la rapidez de la conquista podría deducirse que esta fue una especie de paseo militar exento de problemas para los invasores. Pero eso no fue del todo así. Los dos caudillos implicados en la misma tuvieron fuertes desavenencias, y estas llegaron a oídos del califa de Damasco Suleimán I.
Así, en el 714, el califa ordenó que tanto Musa como Tariq se presentaran ante él para rendir cuentas de su actuación. Tariq aprovechó la ocasión para denunciar a su superior por haber malversado los fondos destinados a la conquista y por haberse apropiado de ellos. Suleimán I condenó a Musa a muerte, pero finalmente lo indultó a cambio de que el antiguo emir pagara una multa considerable como compensación a todo lo que había robado. No obstante, pocos años después, Musa resultó asesinado como consecuencia de una conspiración contra él.
Pero Musa había dejado en la Península a su hijo Abd al-Aziz como encargado del gobierno y de la expansión por nuevos territorios. El nuevo califa decidió también destituirlo y en el 716 nombró como walí a al-Hurr. El título de walí tenía un significado parecido al de emir, pero este último se aplicaba a gobernadores de territorios más extensos, mientras que el walí gobernaba sobre territorios más reducidos.
El waliato de al-Hurr fue importante por tres motivos. En primer lugar porque su reconocimiento supone la primera división administrativa del nuevo territorio conquistado. En segundo lugar porque por primera vez aparece el nombre de al-Andalus, escrito en una moneda de un dinar que se acuñó en el año 716.
En tercer lugar porque al-Hurr decidió cambiar la capital que hasta entonces se había fijado en Sevilla y trasladarla a Córdoba. No están muy claros los motivos de esta decisión de gran trascendencia, pero quizás en ello influyó el hecho de que la ciudad cordobesa había sido la base del gobierno de Rodrigo en la Bética, mientras que Sevilla, que había permanecido más favorable a la invasión árabe, mantuvo en cierta medida en el poder a las familias nobiliarias visigodas que apoyaron a los invasores. Tampoco hay que olvidar que Córdoba poseía el puente sobre el Guadalquivir más cercano a su desembocadura (puente de piedra construido en época del emperador romano Augusto y que todavía hoy se conserva en perfecto estado), además de tener una posición más central en el valle del gran río.
Durante el gobierno de al-Hurr se incorporaron a al-Andalus los territorios de lo que hoy día es el País Vasco, Navarra y el alto Aragón, aunque como veremos su permanencia en manos musulmanas fue efímera.
En 719 fue nombrado walí al-Sahm, quien en los escasos dos años que se mantuvo en el poder tomó la decisión de continuar la expansión hacia el norte. Por primera vez los musulmanes se atrevieron a pasar los Pirineos y penetraron en lo que en la actualidad es el sur de Francia.
Ya entre el 719 y el 721 las tropas del walí tomaron Lérida, Urgel y Narbona, y cuando se dirigían a capturar la ciudad de Tolosa, el duque de Aquitania, Eudes, se enfrentó contra sus tropas y en la batalla que tuvo lugar el 10 de junio del año 721 falleció el emir.
Su sucesor fue otro walí llamado Ambasa, que continuó con la política de expansión por el sur de la Galia.
Para ello, Ambasa capturó en primer lugar Barcelona y Gerona, y luego pasó los Pirineos, conquistando Carcasona y Nimes. En el año 725, sus avanzadillas llegaron incluso a un lugar tan septentrional como Autun, tras remontar el rio Ródano, pero en este caso sus intereses no eran tanto la ampliación territorial de los dominios musulmanes como el saqueo de las ricas abadías y de los monasterios que existían en el territorio franco.
Y es que los árabes no sentían una especial atracción por las tierras del norte, casi siempre frías y húmedas, cubiertas por extensos bosques. Estas les eran ajenas a sus lugares de origen, cálidos y secos, de ahí que no mostraran interés en ellas más allá de la mera exploración y rapiña de las riquezas que atesoraban.
Eso explica, en parte, el porqué del poco caso que hicieron a los territorios de las montañas cantábricas. El clima lluvioso y fresco era muy distinto al del resto de la Península y al del mundo mediterráneo o del Próximo Oriente, que les resultaba más familiar. Además, entre aquellos escarpados riscos se refugiaban los últimos supervivientes de los nobles visigodos.
Los pueblos astures, cántabros y vascones ya opusieron una feroz resistencia a las legiones romanas, y lo mismo ocurriría con los jinetes árabes, siete siglos y medio después.
El 28 de mayo del año 722 (aunque las crónicas no son nada precisas pues también hay quien sitúa el acontecimiento hasta cuatro años antes), una expedición musulmana, que según los historiadores cristianos estaba compuesta por la improbable y exagerada cifra de 10.000 soldados, penetró en la zona asturiana de Covadonga, y allí, en lo alto de las peñas, los estaban esperando agazapados unos 300 montañeses bajo las órdenes del noble visigodo Pelayo, que había combatido en la batalla de Guadalete, consiguiendo escapar con vida de aquel desastre.
Para los cronistas cristianos, la escaramuza de Covadonga se convirtió en una gran batalla en la que las escasas tropas cristianas derrotaron por completo al potente ejército musulmán, causándole más de mil bajas. En la realidad, probablemente, nada de eso sucedió, pero los vapuleados cristianovisigodos necesitaban narrar un hecho favorable de armas, por pequeño e intranscendente que fuera. Covadonga les dio la excusa perfecta para convertirla en un símbolo de propaganda antimusulmana y el punto de inflexión, según el cual, se iniciaría la decadencia del poder musulmán en la Península.
Para muchos autores, Covadonga significa el comienzo de un largo proceso al que se denomina Reconquista y que consiste en la “recuperación”, lentísima, por parte de los cristianos de los territorios que tan rápidamente habían perdido a manos de los musulmanes en el 711.
Covadonga también supone un hito, porque conlleva la creación del nuevo reino de Asturias, del que partirá la mayor parte del esfuerzo militar y político que se desplegó en siglos posteriores. Pelayo será el primer rey de ese territorio cristiano y de este modo fue considerado tradicionalmente por muchos historiadores posteriores como el primer rey de una nueva Hispania, o España, como se denominará a este territorio desde la Edad Media.
El hecho de que desde este lugar partiera el fenómeno de la Reconquista hizo que posteriormente, a partir del siglo XIV, los monarcas atribuyeran el título de “príncipe de Asturias” a todos los herederos que deberían de ser proclamados reyes a la muerte del soberano reinante. Felipe de Borbón, el actual príncipe de Asturias, no sería sino el último eslabón de esa larga cadena que comenzó hace más de seis siglos.
Durante un siglo, desde que en el 622 Mahoma protagonizara la Hégira, el imperio musulmán no había hecho otra cosa que avanzar en su expansión por los tres continentes conocidos hasta entonces. En el 712 había llegado a la India, en el 751 hasta los confines occidentales del mundo chino, y entre el 717 y el 739 había intentado conquistar Constantinopla, la capital del Imperio bizantino, tanto por tierra como por mar, fracasando estrepitosamente.
Durante la primera mitad del siglo VIII, el mundo islámico había alcanzado su máxima expansión. Se había creado un imperio inmenso, solo superado posteriormente en la Historia en cuanto a su superficie por el mongol y el español.
Pero su impulso se estaba agotando. La rapidez de las conquistas había llevado a los árabes a miles de kilómetros de distancia de su núcleo central, y cuanto más se alejaban, más difícil se hacía el control de las regiones periféricas y la adquisición de nuevos dominios de los ámbitos exteriores que todavía estaban sin controlar.
En este contexto es donde hay que ubicar la siguiente y última campaña de importancia que tuvo lugar al norte de los Pirineos. En el 730, un nuevo walí llamado al-Gafiqi, decidió vengar la muerte de su antecesor ante Eudes, duque de Aquitania, y se dispuso a darle un escarmiento.
Para ello sus tropas partieron de Pamplona, atravesaron de nuevo los Pirineos, esta vez por su sector occidental y se dirigieron hacia el norte, justo hacia el corazón del reino franco. Los hombres de al-Gafiqi tomaron las ciudades de Burdeos, Angulema y Poitiers (los nombres de las ciudades no son los que tenían en aquella época, pero para su más fácil comprensión, los hemos actualizado en todos los casos). El duque, aterrorizado ante el imparable ejército musulmán, solicitó ayuda al rey franco en el poder, Teodorico IV, un pelele que no pintaba nada en realidad, pues la dinastía merovingia que fundara Clodoveo había decaído de tal forma en dos siglos que a los soberanos que por aquel entonces reinaban se les denominaba despectivamente “los reyes holgazanes”. Pero estos reyes tenían la enorme suerte de contar a su lado con alguien en quien delegar de forma eficaz los asuntos importantes, y estos eran los mayordomos de palacio.
Desde hacía más de un siglo, una familia procedente del norte de la actual Francia era quien verdaderamente llevaba las riendas del reino. Cuando en el año 732 Eudes solicitó ayuda a uno de ellos, se encontraba al mando de los asuntos del gobierno Carlos Martel, el más poderoso de todos los vástagos que hasta aquel momento habían existido en dicha familia.
Carlos Martel se dio cuenta inmediatamente del peligro que se cernía sobre el territorio franco y comenzó a reclutar rápidamente a todos los hombres que le resultó posible. Se calcula que en octubre del 732 entre 15.000 y 30.000 guerreros (algunos autores hablan exageradamente de hasta 75.000), se reunieron bajo el mando del mayordomo en la ciudad de Tours, hacia donde se dirigían las tropas musulmanas en busca de ricas abadías e iglesias de las que apoderarse de sus tesoros.
Las tropas de al-Gafiqi que debían de contar con entre cuarenta y sesenta mil hombres, aunque quizás su número fue posteriormente exagerado por los historiadores cristianos, abandonaron Poitiers siguiendo la antigua calzada romana que conectaba a esta ciudad con la de Tours.
En algún lugar de esta calzada situado entre las dos ciudades se encontraron ambos ejércitos y allí, el día 10 de ese mes de octubre del año 732, tuvo lugar una de las batallas más conocidas de la Historia, pero hay que reconocer que también a su vez se trata de una de la más sobrevaloradas.
Nuestro conocimiento histórico actual deriva en buena medida de los historiadores de Europa occidental de los últimos siglos. Para esos mismos historiadores franceses esta “decisiva” batalla supuso una trascendental derrota de los musulmanes y un cambio radical en la historia del mundo a partir de aquel momento.
Nada más alejado de la realidad. Aquel enfrentamiento en una zona marginal y periférica del imperio musulmán tuvo una escasa repercusión real en el mundo de su tiempo.
Muy probablemente se trató de una batalla más de las muchas que por estas fechas los musulmanes empezaron a perder, pero no fue en modo alguno un hecho decisivo que acabara con el expansionismo islámico y que cambiara de forma definitiva el curso de la historia.
Si acaso hubiera que encontrar esa batalla decisiva habría que buscar al otro extremo del mundo mediterráneo. Allí, entre el 717 y el 718, tuvo lugar un gigantesco asedio contra Constantinopla, la capital del Imperio bizantino, en el que, durante casi dos años, cientos de miles de hombres bizantinos y musulmanes decidieron en buena medida cuál sería el futuro de la humanidad en los siguientes siglos.
Pero fuera como fuese, el empuje islámico estaba llegando a su fin. NI en la Galia, ni en Constantinopla, ni en casi ningún lugar, las tropas musulmanas eran capaces de seguir avanzando. Su vigor inicial parecía haberse detenido por todas partes en el breve espacio de treinta o cuarenta años, y este hecho iba a acabar pasándole una dura factura a los últimos califas de la dinastía Omeya.
Todavía entre el 735 y el 737, el gobernador musulmán de la Septimania (nombre de origen latino que los árabes habían mantenido para el territorio que se encuentra al norte de Cataluña, en la región septentrional de los Pirineos), hizo un último intento por avanzar. Se dirigió con sus tropas hacia la desembocadura del Ródano, ocupando Arlés y Aviñón y penetrando en la Provenza, pero esa acción representaría el canto del cisne del empuje islámico.
Al año siguiente Carlos Martel, cuyo apodo se deriva de “martillo”, pues era así como machacaba a los árabes, irrumpió con su ejército en este territorio y expulsó de él a los invasores, que a partir de entonces comenzaron definitivamente a retroceder.
A mediados de ese siglo VIII, Pipino el Breve, hijo de Carlos Martel, fue recuperando paulatinamente el territorio de manos musulmanas. En el 759 conquistó Narbona, la capital de Septimania. Los musulmanes nunca, salvo en alguna esporádica ocasión, volverían a traspasar la barrera de los Pirineos y desde ese momento quedarían constreñidos a los límites físicos de la península Ibérica.
Como tantas veces se demuestra a lo largo de la historia, es mucho más fácil conquistar un territorio que mantenerlo y administrarlo posteriormente.
En el caso de al-Andalus esto fue lo que ocurrió. A lo largo de casi 800 años, el territorio andalusí no paró de sufrir una crisis tras otra. En algunos momentos se trató de insurrecciones o motines esporádicos, sin menor transcendencia. En otros, por el contrario, los acontecimientos alcanzaron tal gravedad que llegaron incluso a tomar el cariz de verdaderas guerras civiles que se prolongaron durante muchos años.
¿Cuáles fueron las causas de esta situación tan inestable? Para explicarlo se pueden citar factores muy variados que más adelante analizaremos con mayor profundidad. Por un lado, hay que tener en cuenta la presencia de, al menos, tres religiones (musulmana, cristiana y judía), diferentes grupos étnicos (árabes, sirios, yemeníes, bereberes, eslavos, negros africanos, hispanogodos, etc.) y, por otra parte, un complejo componente social (mozárabes, muladíes, esclavos, judíos…).
Es preciso tener en consideración estas circunstancias para comprender los difíciles avatares históricos en los que se vería envuelto al-Andalus. Como en todas las sociedades complejas interétnicas, existieron unas grandes diferencias en cuanto a riqueza y poder.
Estaba en primer lugar el grupo de los árabes, que formaba la élite social y que procedían, como su nombre indica, de la península Arábiga. En este grupo también se podría incluir a yemeníes y sirios. Sin embargo, entre los musulmanes también se encontraban los llamados bereberes, procedentes del norte de África y punta de lanza del ejército que conquistó la Península. Este grupo étnico apenas si había conseguido privilegios y sólo recibieron los territorios más alejados y montañosos en el reparto del botín de conquista.
Los bereberes no sólo no consiguieron prebendas sino que estaban obligados a pagar elevados impuestos. Por ese motivo, cuando el gobernador de Tánger amenazó con incrementar la presión fiscal, e intentó impedir que la población emigrara desde el norte de África a al-Andalus, estalló una feroz revuelta en aquella región del imperio.
En el 740, la insurrección se había extendido a al-Andalus, y la casta árabe dominante no sabía cómo detener a los amotinados. Ante el cariz que tomaban los acontecimientos, el walí decidió solicitar directamente la ayuda del califa de Damasco, y este se vio obligado a enviar a 12.000 hombres del yund o distrito militar sirio.
Estos sirios, acompañados de algunos egipcios y yemeníes, se enfrentaron a los bereberes norteafricanos derrotándolos. A continuación, pasaron a la Península y se dirigieron a la ciudad de Toledo, foco de la rebelión en al-Andalus, donde, tras una batalla en las proximidades del Tajo, derrotaron a los insurrectos.
Pero ahora surgió un nuevo e inesperado problema. Los sirios habían acabado con las revueltas y no desean volver a su país. Prefirieron quedarse en esta nueva tierra que les agradaba más. Mas los árabes andalusíes no estaban dispuestos a aceptar la pérdida de su destacado papel socioeconómico y político. De nuevo, vientos de guerra soplaron en la península Ibérica.
Los califas de Damasco, entretanto, cada vez tenían más problemas en Oriente y, en consecuencia, no deseaban perder más tiempo ni más hombres a 4.000 kilómetros de distancia.
Durante tres años, árabes y sirios mantuvieron sus posturas enfrentadas, pero finalmente se llegó a un acuerdo. Los primeros mantendrían el poder, aunque cederían parte del mismo a los sirios. La solución de compromiso funcionó porque no había más remedio.
Es preciso tener en cuenta que el número total de musulmanes que llegó a la Península fue muy escaso. Las distintas fuentes dan cifras muy dispares que van desde un mínimo de 40.000 a un máximo de 200.000, y es necesario comparar esta cantidad con la de 3 o 4 millones de hispanogodos que formaban el resto de la población y que, de momento, parecían solo limitarse a contemplar las querellas internas entre los recién llegados.
No sólo fueron disputas por la propiedad de las tierras conquistadas o por prerrogativas y privilegios, los únicos que afectaron a esta etapa final del waliato. La naturaleza, como sucede en tantas ocasiones, también quiso imponer su ley, y cuando ella lo hace, las consecuencias suelen ser mucho más terribles que las derivadas de los propios seres humanos.
Entre el año 751 y el 755, se abatieron sobre la Meseta septentrional una serie de años extraordinariamente secos. En una época en la que la productividad de la tierra era muy escasa, al igual que las técnicas para la conservación de alimentos, la única alternativa que quedaba a un lustro de malas cosechas era el hambre.
De esta manera se generó un círculo vicioso, al que los historiadores de la demografía denominan “el ciclo de la muerte”. El hambre traía la muerte por inanición, pero, antes de que eso ocurriera, se debilitaban tanto las defensas naturales de las personas que éstas se convertían en seres totalmente proclives a contraer cualquier tipo de enfermedad. Era entonces cuando llegaba la peste.
La peste es una enfermedad contagiosa producida por las pulgas que viven entre los pelos de determinados roedores, en particular de las ratas. En condiciones normales, la cepa del bacilo que provoca la epidemia no suele ser excesivamente virulenta. Pero cuando sucede una época de debilitamiento generalizado de las poblaciones humanas, unido al contagio, los resultados son catastróficos.
No obstante, hay que resaltar que, comparada con las epidemias que hubo entre el siglo II y el VI, esta peste no fue particularmente mortífera. Y aún lo serían menos las que aparecieron hasta mediados del siglo XIV, cuando el fenómeno se reactivó dramáticamente.
Sequía, hambre y pestes tuvieron consecuencias muy importantes. Buena parte de la población que vivía entre el río Duero y las montañas cantábricas huyó de aquel territorio ante las dificultades que tenían para sobrevivir. De hecho, miles de bereberes que se habían establecido en la zona, decidieron regresar a sus territorios de origen, si hacemos caso a los cronistas del momento.
Para aprovechar la coyuntura, el rey de Asturias, Alfonso I, decidió realizar una serie de violentos ataques contra las poblaciones y fortalezas que habían creado allí los musulmanes. El objetivo era muy claro, expulsarlos de aquel territorio para crear un vacío, una especie de “tierra de nadie”, como se llamó en su época, para garantizarse la seguridad de su frontera meridional y evitar en el futuro nuevos ataques de los musulmanes, dado que éstos se tuvieron que retirar inevitablemente hasta bases más lejanas.
Así, a mediados del siglo VIII, se consolidó una frontera permanente entre cristianos y musulmanes. Aquellos quedaron confinados en sus inaccesibles montañas. Los habitantes de al-Andalus se quedaron con la mayor parte de la Península, que también era la más fértil, en su conjunto.
Esta delimitación cambiaría, como veremos, a lo largo del tiempo, pero durante los tres primeros siglos de la existencia de al-Andalus, la línea fronteriza se mantuvo casi igual, con ligeros retoques de escasa importancia.
El final del waliato. La llegada del príncipe Omeya Abd-al-Rahman
Durante los últimos 27 años del waliato, llegó a haber nada menos que 23 gobernadores, es decir, casi uno por año. La cifra es sin duda muy elevada, pero cobra aún mayor importancia si se tiene en cuenta que, con el sistema de comunicaciones existente en la época, en el trayecto entre Damasco y Córdoba se podía tardar hasta cuatro meses. El dato habla por sí sólo de la inestabilidad que se vivió durante estas primeras décadas de la historia de al-Andalus como provincia del imperio islámico. También de la dificultad de los califas de gobernar sobre un territorio tan lejano.
Para que al-Andalus dejara de ser territorio del imperio, y las relaciones político-administrativas se interrumpieran definitivamente, fue preciso un hecho transcendental en la historia del islam. Para entenderlo mejor, será preciso retroceder hasta el año 750 y ver lo que ocurría en Damasco y, en general, en Mesopotamia.
Durante casi un siglo, la dinastía Omeya había llevado el califato a su máxima extensión. El imperio islámico se había convertido en una gigantesca extensión de tierras que englobaba a pueblos y antiguos reinos de los tres continentes. Parecía como si la doctrina de Mahoma fuese invencible, y los designios de Alá acabarían imponiéndose en todo el mundo.
Pero no ha existido, hasta ahora en la historia, un imperio que, por poderoso que fuere, haya sido capaz de imponer su autoridad al resto del planeta, y el islam no iba a ser una excepción, aunque sí ha sido uno de los que más cerca han estado de conseguirlo.
Poco después de la batalla de Guadalete, los invencibles jinetes árabes, montados en sus ágiles corceles, en camellos y en dromedarios, empezaron a ser vencidos en todas partes. Hasta entonces, habían mantenido varios frentes abiertos a la vez, con una táctica que, contemplada retrospectivamente, parece ser suicida. Pero habían triunfado hasta ese momento; sin embargo, todo tiene sus límites.
Durante la primera mitad del siglo VIII, los ejércitos musulmanes comenzaron a experimentar derrotas en todas partes, y su expansión se detuvo. Las consecuencias pronto se dejaron sentir, y comenzaron las críticas hacia el califato y con ellas la división interna del mismo.
Una familia cuyos miembros son conocidos como los Abbásidas o Abbasíes empezó a reunir partidarios para expulsar del poder a los Omeyas. En el año 750 tuvo lugar el enfrentamiento decisivo. A orillas del río Gran Zab, un afluente del Tigris, al norte de Mesopotamia (en el actual Irak) las fuerzas abbasíes derrotaron completamente a los Omeyas.
Los Abbasíes eran conscientes de que para poder imponer su poderío sobre la totalidad del mundo islámico era imprescindible que ningún miembro varón de los Omeyas quedara vivo. De esta forma, procedieron implacablemente a exterminar uno por uno a todos los Omeyas que habían sobrevivido al desastroso enfrentamiento del Gran Zab.
Sin embargo, hubo un príncipe Omeya, de nombre Abd al-Rahman (731-788) que logró sobrevivir milagrosamente a todas las persecuciones. El joven príncipe contaba solo con 19 años, pero era inteligente, valiente y decidido. Comenzó una larga huida buscando a antiguos partidarios que quisieran apoyar su causa perdida. Pero no los encontró. Durante más de cinco años viajó por todo el Próximo Oriente y por el norte de África, escondiéndose, disfrazándose y viviendo una serie de dramáticas aventuras en lo que constituye una de las peripecias más asombrosas de la historia.
Desesperado en su huida, el príncipe fugitivo marchó a los confines del territorio musulmán, allá donde él creía que el control de los Abbasíes no sería tan férreo.
A mediados del año 755, Abd al-Rahman se encontraba en el norte de África. Allí recibió noticias de que en al-Andalus habían estallado de nuevo los enfrentamientos tribales entre árabes, sirios y bereberes. Esta era la oportunidad que estaba buscando. ¿Por qué no aprovecharse de la anarquía reinante allí para ponerse al frente de uno de los grupos y derrotar al otro?
El último de los Omeyas tomó una arriesgada decisión. Atravesó el mar de Alborán con un grupo reducido de partidarios, y en septiembre de ese mismo año desembarcó en la localidad granadina de Almuñécar. Consiguió reunir un grupo de adeptos y marchó hacia Córdoba, la capital de al-Andalus.
En marzo del 756, se produjo el enfrentamiento en la al-Musara, en las afueras de Córdoba. Las tropas de Abd al-Rahman atacaron con brío a las de Yusuf al-Fihri, gobernador y cabeza de la causa abbasí. En un determinado momento del fragor de la batalla, el príncipe Omeya necesitó guiar a sus hombres en una dirección determinada contra el enemigo, y al no poseer en ese momento pendón o bandera que los guiase, se quitó el turbante, que era de color verde, lo ató a una lanza y lo tremoló como estandarte, guiando a sus hombres a la victoria definitiva.
El triunfo tras el turbante verde dio lugar a que este color se convirtiese en el símbolo de la dinastía Omeya. Todavía, hoy día, las banderas oficiales de las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura mantienen en ellas el color verde como símbolo de aquella época histórica.
En recuerdo de su procedencia extranjera, Abd al-Rahman fue apodado por sus contemporáneos al-Dajil, que significa ‘el Inmigrado’.
Una vez asentado en el poder, Abd al-Rahman proclamó a al-Andalus como territorio independiente del califa de Damasco, y él mismo asumió el gobierno como emir, es decir, como representante máximo de la administración del nuevo Estado y como cabeza de su ejército. Así pues, al período que comienza a partir del año 756 y hasta la proclamación de Abd al-Rahman III como califa en el 929, se le conoce como el emirato de Córdoba, independiente de Bagdad.
Y es que seis años después del comienzo del emirato, los Abbasíes decidieron abandonar Damasco, a la que se la recordaba como capital Omeya, para trasladarla a una ciudad nueva que construyeron en Mesopotamia, Bagdad, y que hoy día sigue siendo capital de ese mismo territorio al que conocemos como Irak. No obstante, los califas de Bagdad no aceptaron, como era de esperar, la pérdida de una de sus provincias, por muy lejana que estuviera. De esta forma, fomentaron constantes rebeliones contra el que ellos calificaban como príncipe usurpador, cuando no incluso llegaron a enviar sus propios ejércitos para destronarlo.
Así, entre el 761 y el 768 estallaron hasta cuatro levantamientos pro abbasíes en al-Andalus. Abd al-Rahman, al que numeramos como primero por dar comienzo a una larga dinastía en la que abundaron sucesores con su mismo nombre, no se amedrantó ante las continuas insurrecciones si no que, por el contrario, se enfrentó a ellas con mano dura y firme.
La voluntad del nuevo emir para mantenerse independiente quedó bien demostrada cuando, tras capturar a los cabecillas, no se le ocurrió una venganza mayor que cortar las cabezas a los líderes insurrectos, guardarlas en tinajas, conservándolas en alcanfor y sal, y enviársela al califa de Bagdad para que viera cómo se pensaba tratar a todos aquellos que, a 4.500 kilómetros de distancia, se rebelaban contra el príncipe Omeya.
Aún así, el califa intentó mantener la discordia en al-Andalus y, entre el 768 y el 776, tuvieron lugar nuevas rebeliones organizadas por elementos bereberes en Zaragoza que, como veremos, propiciaron la intervención del rey franco Carlomagno. Al año siguiente, en el 777, desembarcaron en la zona de Valencia tropas enviadas por el califa y allí se mantuvieron durante dos años, intentando que la población se levantara contra el emir. No lo consiguieron y, en el 779, las tropas del emir de al-Andalus aniquilaron a las del califa. Éste no lo volvió a intentar más y, de esta forma, al-Andalus se consolidó definitivamente como un territorio independiente de Bagdad.
Para consolidarse en el poder, Abd al-Rahman se rodeó de una guardia personal en su palacio a la que se conocía como la guardia muda. Tan extraño apelativo se debe a la desconfianza que el emir tenía hacia árabes y sirios, de quienes no se fiaba porque pensaba que podrían asesinarlo. Por ese motivo, eligió a lo que hoy llamaríamos sus escoltas entre eslavos y bereberes, gentes que en general no hablaban el árabe y que, difícilmente, se podrían poner de acuerdo con posibles traidores que quisieran asesinar al emir, de ahí el apelativo de mudos. Esta estrategia ha sido llevada a cabo muchas veces a lo largo de la historia, ya que este tipo de hombres no hacen causa común con las posibles rebeliones populares que puedan estallar, sino que establecen una relación de fidelidad con el soberano, basada en que él es quien los paga directamente y, por tanto, su sustento depende de las órdenes de, en este caso, el emir.
Abd al-Rahman no sólo se rodeó de hombres fieles que le protegieran, sino que también sintió la necesidad de poseer un poderoso ejército que causara temor entre sus enemigos e impidiera las veleidades de los gobernadores de las provincias más alejadas de rebelarse contra su emir.
De esta forma, Abd al-Rahman llevó a cabo una profunda reforma del ejército a cuya cabeza se puso él mismo. Organizó uno de hasta 40.000 hombres con carácter mercenario, pues sus miembros recibían mensualmente una paga por combatir. Eligió sus tropas, principalmente, entre cristianos, bereberes y eslavos, y a su mando puso oficiales sirios que le fueran fieles. Esto le permitió enfrentarse de tú a tú al más poderoso soberano de la Europa cristiana: el rey de los francos, Carlomagno, que por aquella época estaba extendiendo sus dominios constantemente.
El motivo para la intervención de Carlomagno en la Península se lo daría una de las insurrecciones que tuvieron lugar en Zaragoza contra el Omeya en el 776. Los sublevados pidieron la ayuda del rey franco para resistir a las tropas del emir, y aquel se la prometió. Así que se puso al mando de su ejército y atravesó los Pirineos. Pero cuando llegó a la ciudad del Ebro, la facción que había solicitado su ayuda había sido ya expulsada del gobierno de la villa, y el nuevo gobernador nombrado por Abd al-Rahman no estaba dispuesto a rendirse ante el soberano franco.
Carlomagno puso sitio a Zaragoza con la intención de conquistarla, pero cuando comprobó la firme determinación de sus defensores por resistir, y se enteró de que las tropas del emir marchaban en ayuda de los sublevados, se lo pensó mejor y decidió levantar el cerco y regresar, de nuevo, tras la protección de los Pirineos, luego de asolar Pamplona como muestra de su venganza.
Con lo que no contaba Carlomagno era con que los indómitos vascones lo estaban esperando, apostados en las alturas del desfiladero de Roncesvalles. Cuando pasó el grueso del ejército carolingio no se atrevieron a atacarlo, dada la diferencia de fuerzas, pero cuando apareció la retaguardia, los vascones cayeron sobre ella aniquilándola.
Este hecho daría lugar a uno de los cantares de gesta más importantes de todos los tiempos, La canción de Rolando o Cantar de Roldán (Chanson de Roland), que sería la primera obra escrita en francés, pues Roland (Rolando, o Roldán, en castellano) era el nombre del jefe de la retaguardia carolingia que acabaría muriendo en la batalla.
Carlomagno había aprendido la lección y, mientras vivió Abd al-Rahman no se atrevió a volver a enfrentarse con él, a pesar de las continuas escaramuzas y provocaciones en la frontera.
Abd al-Rahman no sólo creó un poderoso ejército al que respetaban hasta sus más poderosos enemigos, también se preocupó por aumentar el nivel cultural y económico de sus territorios, emprendiendo obras muy notables con el objeto de embellecer la capital del emirato de Córdoba, que acabarían por convertirla, dos siglos más tarde, en la ciudad más grande y hermosa del mundo.
Hacia el 785, se iniciaron las obras de la que, con el paso del tiempo, se convertiría en uno de los templos más famosos de todos los tiempos, la Gran Mezquita Aljama de Córdoba. Para ello, el emir llegó a un acuerdo con la, por entonces, comunidad cristiana de la ciudad. Le propuso la compra de la basílica de San Vicente, y aunque al principio se decidió compartir el lugar de culto, finalmente se llegó a un acuerdo y la basílica fue derribada para convertirla en una de las mezquitas más bellas del islam. Estas primeras naves permitieron que en su interior pudieran tener cabida unos cinco mil fieles orando. Se sabe que el monto de las obras ascendió a unos 80.000 dinares, que equivalen a unos 340 kilos de oro, lo que al precio actual supone aproximadamente unos catorce millones de euros.
Abd al-Rahman también inició las obras de lo que se convertiría con el tiempo en el alcázar o palacio de los posteriores emires y califas cordobeses.
Para reclutar un ejército con las proporciones antes descritas y para iniciar las costosas obras artísticas y de remodelación urbana de Córdoba, Abd al-Rahman tuvo que contar con un elevado nivel de ingresos que le permitiera acometer estos gastos. Para ello, el emir llevó a cabo una profunda y eficaz reorganización de los impuestos y la Hacienda.
Existían cinco tipos principales de impuestos. El zakat o diezmo, que se pagaba, según el Corán, para dar limosna a los pobres; el hasd, destinado a subvencionar los gastos militares; la gabala (de donde se derivaría posteriormente la palabra castellana alcabala o ‘impuesto’), que se aplicaba a todo tipo de compraventa de productos y mercancías; la yizya o chizya, un impuesto personal o por cabeza; y el jaray o jarach, que era una tasa de tipo territorial.
En una primera etapa, la chizya y el jarach solo se aplicaban a aquellos contribuyentes que no habían abrazado la religión musulmana, y a los que para permitirles libremente cualquier otro tipo de credo o de religión se les obligaba al pago del mismo. Sin embargo, y por circunstancias que veremos posteriormente, estos impuestos se acabaron extendiendo a toda la población independientemente de cuál fuera su credo.
No solo se reestructuró todo el sistema fiscal, sino que incluso la administración de Abd al-Rahman se permitió el lujo de reducir el porcentaje de contribución que hasta época visigoda se había pagado. Se ha calculado que, en aquel momento, los grandes señores visigodos cobraban al campesinado bajo su control entre un cincuenta y un ochenta por ciento de lo que producían. Abd al-Rahman redujo este porcentaje a solo el veinte o el cincuenta por ciento según los casos.
Esto tampoco quiere decir que la Hacienda cordobesa fuera particularmente generosa con los contribuyentes, en absoluto, estos seguían siendo exprimidos onerosamente por el fisco, pero en menor medida que lo que hasta entonces habían sido.
Pero a cambio, la productividad de la tierra se incrementó gracias a una serie de innovaciones técnicas relacionadas con el regadío, mientras que probablemente la población comenzaba a crecer, con lo que también aumentaba el número de contribuyentes.
A modo de ejemplo, se ha calculado que solo la campiña existente en los alrededores de la ciudad de Córdoba, producía por término medio anualmente unas 16.000 toneladas de trigo y unas 22.000 de cebada. Eso permitió incrementar los ingresos derivados de los tributos hasta los 600.000 dinares anuales en oro, es decir, unos 2.550 kilos de oro, lo que equivale actualmente a más de cien millones de euros.
Para hacer más eficaz este sistema contributivo, se fijó la emisión de tres tipos de monedas. Los dinares de oro, con algo más de cuatro gramos de peso (es decir equivalentes a unos 170 euros actuales por su peso en oro), los dirhems de plata, con una pureza de metal del 99%, y los feluses de bronce, que eran la moneda de uso corriente entre las clases populares.
El sistema financiero ideado por el emir fue tan eficaz que cuando el propio Carlomagno quiso también reorganizar sus finanzas, se basó en la estructura tributaria que poco antes se había llevado a cabo en al-Andalus.
La infatigable labor reformadora del primer Omeya no solo se limitó a las grandes finanzas o a espectaculares realizaciones artísticas, sino que también se plasmó en otros pequeños detalles, menos importantes sin duda, pero no por ello menos significativos.
Así, en un mundo donde las redes de transporte y las comunicaciones eran cada vez más deficientes desde la desaparición del Imperio romano, al-Andalus contó con un excelente (para aquellos tiempos) sistema de correos, mediante la utilización de palomas mensajeras. La colombicultura fue una gran aportación para mejorar la comunicabilidad en el territorio andalusí.
En otro orden de cosas, fue en esta época cuando se introdujo la palmera en la Península. Según una tradición, la primera palmera de la que supuestamente descienden todas las que ahora existen en el suroeste de Europa, la mandó traer Abd al-Rahman de Arabia y la plantó en el jardín de su palacio, para que le recordara la tierra de donde procedía. Muchos otros productos llegarían a continuación, incrementando el número de alimentos para una población en crecimiento.
Pero donde sin duda más destacó la labor reformadora del primer Omeya cordobés fue en el campo de la organización del Estado. Abd al-Rahman, descendiente de una antigua familia de gobernantes, conocía a la perfección, a pesar de su juventud, las claves para una correcta administración del territorio que controlaba. Para ello lo dotó de una serie de cargos y de instituciones que le permitieron a él y a sus sucesores administrarlo de una manera muy eficaz como no se había visto desde la época romana.
No toda esta estructura fue debida a la labor del primer emir, pero sí fue él quien estableció las bases fundamentales que posteriormente serían perfeccionadas por sus sucesores en determinados aspectos.
Desde un punto de vista territorial, la organización del Estado andalusí se estructuraba en cuatro grandes divisiones administrativas: el emirato en sí como unidad estatal; las regiones o nahiyas, que en las zonas fronterizas sometidas a los continuos enfrentamientos bélicos dieron lugar a las marcas o thugur (en singular, thagr), que a lo largo del tiempo demostraron ser territorios díscolos y conflictivos.
Los gobernadores de las mismas tenían bajo su responsabilidad amplios territorios que proteger. Estos se gestionaban desde una gran ciudad: Badajoz en la marca occidental, Toledo la central y Zaragoza la oriental. Pero la lejanía de la capital cordobesa, unidas a la fuerte presencia de tropas acantonadas en ellas, le daba un gran poder a sus gobernantes, quienes, en numerosas ocasiones, hicieron uso de él para rebelarse contra los emires y califas cordobeses.
Existían otras dos divisiones territoriales a menor escala. Las coras o kuras, que equivalen aproximadamente a lo que hoy día conocemos como provincias. Su número fluctuó a lo largo del tiempo, pero por lo general llegó a haber entre veinte y treinta. Finalmente se crearon los aqalim (en singular, iqlim) o distritos, cuyo equivalente actual podría ser lo que conocemos como comarcas.
La administración política del Estado giraba en torno a la figura del emir o, posteriormente, del califa. En la historia de al-Andalus hubo ocho emires, aunque el último de ellos, Abd al-Rahman III, fue el primero en convertirse en califa. Este último título uniría a las funciones política y militar que poseía el gobierno del emir la de jefe de la comunidad religiosa musulmana, la denominada umma. Dicho de otra forma, y comparándolo con el momento actual, el emir, como posteriormente el califa, era el Jefe del Estado, pero con unos poderes muy amplios. En torno a su figura se centralizaban todas las decisiones importantes que se tomaban en el Estado.
El segundo en la escala era el hachib o hayib, al que también se le denomina en ocasiones el gran visir. Era el equivalente actual a un primer ministro o un jefe de gobierno y además el jefe supremo de todos los visires o ministros. Estos últimos eran los consejeros o asesores del emir o califa. Podemos considerar a los visires como una especie de ministros o secretarios de Estado que se encargaban de administrar el palacio, las finanzas, el comercio, la justicia, la diplomacia y la guerra.
Todos estos cargos superiores se apoyaban en el denominado diwan. Con este nombre se hacía referencia al conjunto de oficinas de la administración central encargadas principalmente de la responsabilidad de los asuntos económicos, en particular de la emisión de moneda en las cecas o casas donde se acuñaban las monedas, y de la organización y recaudación de los impuestos.
Los valíes o walíes constituían el siguiente nivel de la administración. Aunque en un principio este nombre se había aplicado a los gobernadores militares enviados a la Península desde Damasco, con el tiempo pasó a designar a todos los gobernadores de las provincias del emirato.
La administración estatal se completaba con los cadíes o qadíes, que eran los funcionarios encargados de administrar justicia en nombre del emir, por tanto, eran una especie de jueces municipales. Sus funciones no se limitaban solo a litigios entre particulares, sino que eran mucho más amplias, englobando competencias sobre los impuestos, los mercados, las monedas, el comercio o las propiedades.
La consolidación del emirato independiente: los sucesores de Abd al-Rahman I
La vida del primer emir de al-Andalus fue, como diríamos hoy en día, una vida “de película”. Sin duda, el príncipe Omeya fue un hombre de un gran magnetismo personal sobre quienes le rodeaban. También sobresalió por su inteligencia. Esto lo demostró cuando en una sociedad tan compleja como la andalusí fue capaz de aunar a todas las facciones practicando la tolerancia religiosa y reconciliando a unos bandos con otros.
Cuando en el 788 le llegó la muerte a los 57 años de edad, al-Andalus era ya un territorio independiente consolidado. Con él, también lo hizo el principio dinástico basado en el carácter hereditario de la autoridad que, por espacio de más de dos siglos y medio, recayó en descendientes directos suyos. Todos los emires y la mayor parte de los califas que lo sucedieron pertenecieron a la dinastía Omeya andalusí que él había fundado.
Pero el sentido de la herencia del poder político entre los Omeyas no estaba establecido, por desgracia, en principios claramente determinados. En realidad este problema era común a casi todos los estados del mundo antiguo y medieval, hasta que posteriormente se estableció de forma generalizada el principio de que el heredero de la soberanía debería ser siempre el primogénito varón, y en caso de fallecimiento de este sin que tuviera hijos, el resto de sus hermanos por orden de edad.
Esto que luego llegó a ser aceptado comúnmente y que todavía lo es en las monarquías actuales, no era lo habitual hasta entonces. Imperios como el romano o el bizantino habían adoptado diferentes sistemas a lo largo de la historia para asegurar la sucesión pacífica de unos gobernantes a otros, aunque no siempre habían conseguido que esta fuera tan pacífica como era de desear.
Otros, como el reino franco, recurrieron al concepto patrimonial del Estado. Es decir, actuaban como si este fuese una propiedad exclusiva del rey que, poco antes de morir, lo repartía en partes más o menos iguales entre todos sus hijos varones (y a veces incluso entre las hembras también). Existía la idea de que estos hermanos gobernarían entre sí apoyándose fraternalmente, pero la realidad demostró también que esa forma de actuar se convertía casi siempre en papel mojado y que lo más habitual sería que tras fallecer el rey estallasen guerras civiles entre sus hijos.
Los visigodos habían optado en Hispania por otra alternativa. Aunque en ocasiones defendieron la herencia directa de padres a hijos, a partir del siglo VII se impuso la idea de la monarquía electiva. Es decir, un grupo de personas pertenecientes a las altas jerarquías nobiliarias y eclesiásticas (reunidos en el Aula Regia), elegía entre la alta nobleza al candidato que supuestamente era el más idóneo. Esto es lo mismo que sucedió en el Imperio romano cuando se impuso durante el siglo II la elección de “el mejor”.
Pero esta teoría también falló. En un mundo en decadencia en el que el rey no tenía grandes apoyos ni un verdadero poder, nunca faltaban candidatos poderosos, pero también descontentos por no haber resultado elegidos. Estos conseguían en ocasiones aunar a un grupo de nobles deseosos de medrar, que apoyaban al candidato derrotado en la elección. La guerra civil era por tanto lo habitual con bastante frecuencia. El caso más conocido y que ya analizamos fue el enfrentamiento entre rodriguistas y witizianos que supuso el inicio del fin del Estado visigodo.
Los gobernantes andalusíes optaron por una vía distinta que era diferente a todas las demás. El heredero debía pertenecer obligatoriamente a la familia Omeya, es decir, a los hijos o nietos del anterior emir o califa, pero no tenía por qué ser necesariamente el mayor. Es más, salvo en un solo caso, nunca fue el primogénito, sino el “mejor” hijo de todos, aquel a quien su padre decidiera otorgarle la legitimidad sucesoria de la autoridad.
Se podría pensar que esto supuso un avance en el sistema de transmisión hereditaria del poder, pero en realidad tampoco funcionó bien casi nunca. El motivo principal de su fracaso radicó en que los primogénitos, que por algún motivo no resultaron elegidos como sucesores, siempre encontraron personajes poderosos en el entorno de la corte que intrigaron a su favor y los empujaron a la rebelión contra una decisión paterna que les perjudicaba. Estos personajes intrigantes trataban de esta forma de medrar o conseguir prebendas en el caso de que el príncipe aspirante pudiera acabar haciéndose con el poder.
De este modo, las rebeliones de príncipes malhumorados, o insatisfechos con su padre o con el hermano menor que había resultado elegido, fueron por desgracia una constante en la historia de al-Andalus.
La situación se complicó además por la forma de vida familiar que adoptaron la mayor parte de los gobernantes omeyas. El islam permitía oficialmente hasta cuatro esposas legítimas, pero también resultaba extraordinariamente tolerante con el caso de las concubinas o “amantes oficiales” en el caso de la máxima autoridad de Estado.
Todas las esposas y concubinas vivían recluidas en una parte específica del palacio. Era el harén. Allí se desarrollaba la vida de estas mujeres en compañía de sus hijos, rodeadas de constantes disputas e intrigas. En el harén estaba prohibida la entrada a los hombres, salvo la de unos vigilantes especialmente contratados para su custodia, los eunucos, hombres que habían sido castrados durante su niñez o su juventud y que, por tanto, no podían mantener otra relación con las mujeres del soberano que no fuera la de su estricta vigilancia.
Muchos eunucos llegaron a alcanzar altos puestos en la administración del Estado. Los más inteligentes eran muy valorados como asesores de los emires. No podían aspirar al trono, dado que habían perdido su capacidad reproductora y por eso, solamente se centraban en su trabajo, olvidándose de otros tipos de cuestiones habituales en el resto de las personas.
Los eunucos eran además muy escasos. Se supone que solo un tercio de los jóvenes emasculados sobrevivían a la dolorosa operación de extirparle sus órganos genitales sin ningún tipo de anestesia y en muchas ocasiones sin la adecuada higiene. No obstante, parece ser que esta atrocidad llegó incluso a practicarse en numerosas familias como una forma de favorecer el futuro de sus hijos en altos cargos de la corte.
Abd al-Rahman I inició la costumbre de crear un harén y su éxito fue tal que se sabe que llegó a tener más de veinte hijos, once de ellos varones. Y ahí empezó el problema. Tuvo que elegir un sucesor, y su decisión recayó en uno de sus hijos menores llamado Hisam (a veces transcrito también como Hisham o Hixem). Pero sus hermanos mayores Sulayman y Abd Allah no aceptaron de buena manera el testamento paterno y se rebelaron contra él entre el 788 y el 789.
De nada les sirvió. Hisam derrotó a ambos y a sus partidarios, y se consolidó firmemente como el continuador de la dinastía Omeya.
La decisión de su padre puede considerarse acertada. Hisam fue un buen soberano, aunque sus realizaciones no llegaron, ni mucho menos, a la altura de las de su progenitor. Subió al trono en el 788, cuando contaba 31 años, y se mantuvo en él por espacio de ocho años solamente, ya que falleció en el año 796 con solo 39 años.
Hisam destacó por ser un hombre culto y piadoso que fomentó los estudios teológicos, fundando en Córdoba la que se considera la primera Facultad de Teología. Fue un gran defensor de la escuela malequí de jurisprudencia, caracterizada por su vigor y por el estricto respeto a la doctrina coránica, lo que por desgracia llevó a un conservadurismo bastante irracional. La peor consecuencia que tuvo este hecho fue que condujo a la naciente cultura andalusí a una pobreza filosófica de la que tardó décadas en salir.
Este rigor le llevó a reactivar el concepto de yihad o ‘guerra santa’ contra los infieles, y ante las continuas provocaciones de estos en la frontera septentrional, optó por castigar a los reinos cristianos con continuas aceifas o expediciones militares a partir del año 790.
Según parece, el motivo del inicio de las hostilidades fue la negativa del rey asturiano Bermudo I a continuar pagando el llamado tributo de las Cien Doncellas. Existe una tradición histórica según la cual Abd al-Rahman había impuesto este tributo al reino asturiano en el 783. Los reyes debían entregar cien mujeres jóvenes y vírgenes como forma de sometimiento al emir cordobés. Al morir este, el nuevo rey asturiano se opuso a lo que se consideraba una humillación, y Hisam lo solucionó declarándole la guerra.
Muchos historiadores han puesto en duda esta fábula, pero según otros, el tributo se mantuvo casi hasta mediados del siglo IX, cuando fue sustituido por un pago en metálico.
Sea como fuere, en uno de los ataques que el ejército cordobés dirigió contra los reinos del norte, las tropas llegaron hasta la ciudad de Narbona, en pleno reino de Carlomagno, quien reaccionó mandando a un ejército que se enfrentó con el del emir en Carcasona y lo derrotó. Para evitar que en el futuro pudiera suceder algo parecido, el rey franco (que desde hacía veinte años se había cuidado mucho de no molestar a sus vecinos del sur) decidió avanzar para castigarlos y ordenó a sus tropas cruzar los Pirineos y establecer un territorio militarizado con el objetivo de impedir nuevas acciones bélicas contra sus dominios. La frontera oriental quedó así fijada en el río Llobregat.
En el 795, el emir constituyó un embrión de lo que con el tiempo llegaría a ser conocida como la Marca Hispánica, a cuyo frente puso a un responsable militar al que por similitud con el nombre del territorio se le denominó marqués. Este título, con el paso del tiempo, acabó designando a uno de los más importantes de cuantos formarán parte de la más rancia nobleza de cada país.
Hisam tampoco tuvo demasiado éxito en la lucha que mantuvo contra los reinos cristianos occidentales. En el 794, un ejército enviado para castigar al rey asturiano Alfonso II fue derrotado en Lutos, cerca de Grado, en Asturias, lo cual obligó a desguarnecer de tropas la frontera del noroeste, y así acabó por ser aprovechado por los asturianos para penetrar en lo que hoy es Galicia, arrebatándosela así al islam tras ocho décadas de débil ocupación.
Más suerte tuvo la flota que mandó para ocupar las islas Baleares, por aquel entonces en manos de los bizantinos. No obstante, por su condición insular, el archipiélago tardaría todavía bastante tiempo en quedar completamente controlado por los soberanos cordobeses, ya que esto no se conseguiría definitivamente hasta el año 903.
Durante los breves ocho años de reinado, entre el 788 y el 796, Hisam fue un soberano apreciado por su pueblo, hasta el punto de que sus súbditos lo apodaron al-Rida, esto es, ‘del que se está satisfecho’. Sin embargo, no tuvo muchas oportunidades de continuar embelleciendo la capital del emirato, pero sí hubo de restaurar el antiguo puente romano que había sido destruido en parte como consecuencia de una terrible inundación. También acabó las obras que su padre había iniciado en la gran mezquita, construyendo un primitivo alminar que no se conserva.
Tras Hisam, nuevos e importantes problemas aparecieron. Y estos no se limitarían a cien doncellas vírgenes o a una inundación particularmente destructiva. Los habitantes del emirato iban a comprobar que convivir en una sociedad multiétnica y plurirreligiosa no resultaba nada fácil. En realidad sigue sin serlo más de mil años después en cualquier lugar del mundo.