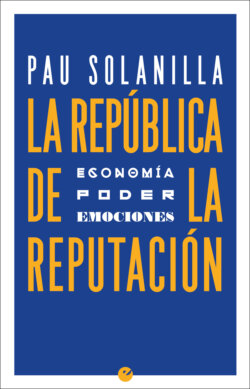Читать книгу La República de la reputación - Pau Solanilla - Страница 11
La desconfianza, el rasgo característico
de nuestra era
ОглавлениеEl ser humano es el único animal que se preocupa
por cosas que todavía no han pasado.
Miguel Rosique
El mundo se mueve a un ritmo vertiginoso con acontecimientos inesperados y difícilmente comprensibles para muchos ciudadanos. El auge de tecnologías disruptivas está cambiando la forma de comunicarnos, aprender, trabajar, producir, consumir y relacionarnos, lo que genera importantes desajustes funcionales y emocionales en amplios colectivos económicos y sociales.
La última década ha supuesto —sobre todo en Occidente— un tsunami económico, tecnológico y social para millones de personas, que han visto cómo se derrumbaba el relato vital y su proyecto personal. Aquel vaticinio victorioso e incontestable que proclamaba la sociedad de la abundancia del capitalismo financiero global, y que anunciaba que caminábamos hacia una nueva tierra prometida, reestructuró no solo la economía, sino los valores, las normas y los comportamientos. Todo ello fue posible gracias a la eclosión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que vinieron a revolucionar cómo se hacían los negocios financieros: rápidos, transnacionales y desmaterializados. Un profeta del nuevo tiempo como el politólogo estadounidense Francis Fukuyama tuvo un importante predicamento con su teoría del fin de la historia, según la cual la política y la economía del libre mercado se impusieron a las denominadas utopías de la Guerra Fría. Su teoría principal suponía la victoria del pensamiento único y el fin de las ideologías, que ya no eran necesarias y que serían sustituidas por la economía capitalista del libre mercado desregulado.
El poder de las redes: fast and furious
Sin embargo, el capitalismo tecnológico de este mundo fast también creó sin querer su propio antivirus, el infocapitalismo, el ser humano hiperconectado e informado, lo que ha permitido cuestionar y hacer frente a las estructuras de poder. Algo que David de Ugarte anunció en su lúcido libro El poder de las redes6, donde anticipaba hace más de una década las consecuencias del ciberactivismo, la emergencia de la cultura colaborativa en red y las ciberturbas, que vendrían a ser la versión digital de las grandes movilizaciones sociales de antaño, que como hemos visto a lo largo y ancho del planeta han socavado los cimientos del poder tradicional.
Hoy, la comunidad en la que vivimos y en la que trabajamos ha dejado de ser únicamente física o territorial para mudarse a la red y multiplicar nuestra pertenencia a una o varias comunidades. Es lo que el ensayista e informático estadounidense Steven Johnson7 calificó de «peer progressive» (par progresista). Estamos ante el nacimiento de una nueva polipertenencia a comunidades distribuidas y conversacionales cuyos miembros se relacionan entre sí de forma no jerárquica, y donde el que tiene la mejor historia es el que lidera la conversación.
La globalización y su alumno aventajado en aquel momento, el capitalismo financiero, nos transportaron en apenas diez años del sueño de la tierra prometida a la pesadilla de la incertidumbre, la crisis y la anemia política, social y económica. El storytelling del neoliberalismo demostró que en realidad era solo eso, una historia de ficción y, una vez despertados del sueño, la dura historia del día a día de millones de personas ha hecho de la rabia y la desconfianza en las élites y en las estructuras tradicionales el rasgo característico de nuestro tiempo. La consecuencia de ello es la cólera ciudadana y la revuelta contra las élites tradicionales, lo que alimenta nuevos movimientos populistas o xenófobos ante la incapacidad de las instituciones y los partidos tradicionales de dar respuesta a la enorme complejidad de nuestras sociedades. Nos toca hoy gestionar una época compleja no exenta de riesgos y contradicciones, y es precisamente en momentos como estos «donde nacen los monstruos de la historia», como proclamó el pensador italiano Antonio Gramsci.
Vivimos momentos de incertidumbre y de cambio de paradigma; una nueva era en la que el viejo mundo no acaba de morir y el nuevo mundo no acaba de imponerse. Los ciudadanos no comprenden los golpes del destino y el progreso, como explica Zygmunt Bauman en su libro Tiempos líquidos8, ha dejado de ser una estación de destino para convertirse en un lugar que genera incertidumbre, en el que, como en el juego de las sillas, cualquier momento de distracción puede suponer una derrota irreversible y una exclusión inapelable:
El destino, en otro tiempo la manifestación más extrema del optimismo radical y promesa de una felicidad universalmente compartida y duradera, se ha desplazado hacia el lado opuesto, hacia el polo de expectativas distópicas y fatalistas. Ahora el progreso representa la amenaza de un cambio implacable e inexorable que, lejos de augurar paz y descanso, presagia una crisis y tensión continuas que imposibilitan cualquier momento de respiro.
La incertidumbre y, sobre todo, el miedo constituyen probablemente el más temible de los demonios de las sociedades actuales, y algunos saben sacarle rédito. Eso hace necesarias —más que nunca— una nueva narrativa y una nueva ética basadas en el compromiso y la transparencia que se hagan cargo del estado de ánimo de la gente, algo que las viejas élites políticas y económicas no han entendido. Es necesario ofrecer una hoja de ruta para construir colectivamente un nuevo relato, nuevas coherencias en un mundo cambiante y desconocido en el que no hay brújulas que nos indiquen con certeza cuál es el camino.
El escritor Arthur C. Clarke solía decir que los efectos de las innovaciones tecnológicas suelen ser exagerados a corto plazo pero subestimados a largo plazo. Algo de eso vivimos en la mayoría de los países y regiones del mundo. Hablamos constantemente del impacto de las nuevas tecnologías, de los grandes beneficios que aportan a nuestras sociedades, pero no somos capaces de gestionar y vencer el desconocimiento, el miedo y la desconfianza. Millones de ciudadanos ven hundirse bajo sus pies el mundo conocido, se adentran en una nueva terra incognita llena de desafíos para los que no se sienten preparados ni acompañados por las instituciones y organizaciones tradicionales.
Como muestra del divorcio entre los ciudadanos y las instituciones y organizaciones tradicionales, baste echar un vistazo a los resultados del Barómetro de Confianza de Edelman 2018. Una encuesta realizada a más de treinta y tres mil personas en veintiocho países revela que más de la mitad de los encuestados en veinte de esos países no confía en los gobiernos, las empresas, los medios o las ONG. Según este índice, no solo estamos en una fase de pérdida de confianza, sino que esta va más allá con la «falta de voluntad para creer en la información, incluso de aquellos más cercanos».
La incredulidad ha crecido tanto que ya afecta a todos los canales y fuentes de información tradicionales. Vendría a ser la cuarta ola del tsunami de la desconfianza. La estabilidad de las instituciones ya ha sido peligrosamente cuestionada por las tres olas anteriores: la primera fue el miedo a la pérdida de empleo debido a la globalización y la automatización; la segunda fue la gran recesión, que debilitó a la clase media; y la tercera, los efectos de la enorme migración internacional. «Ahora, en esta cuarta ola, vivimos en un mundo sin hechos comunes ni verdad objetiva, que debilita la confianza incluso cuando la economía mundial se está recuperando», sostiene el estudio de Edelman9.
La desconfianza es un cáncer que va minando la credibilidad y la reputación del sistema tal y como lo conocemos. La Gran Recesión de la última década no ha sido una crisis más. En el caso de España, a pesar de que las estadísticas apuntan a que la economía va saliendo del profundo hoyo en el que cayó y va recuperando los niveles anteriores, la opinión mayoritaria entre los españoles es que el país no termina de salir de la crisis. Así lo refleja la opinión del 84% de los españoles10, en una mezcla de realismo y pesimismo. Particularmente relevante es el dato de los sectores más desacreditados o los que son percibidos como responsables de esta situación. Más del 90% de los encuestados señalan a la banca y a la clase política de la crisis, con una importante insatisfacción en relación con la democracia y las élites económicas y financieras. Es decir, las instituciones sistémicas —política y sistema financiero— no generan ningún tipo de confianza.
Ante la falta de respuestas y referentes creíbles que den sentido y dirección a las expectativas de los ciudadanos, muchos abrazan las actitudes excluyentes, xenófobas o populistas de aquellos que les prometen la vuelta a los good old times, es decir, el camino de retorno a aquellos viejos y gloriosos viejos tiempos que ya no volverán. Una tendencia peligrosa que alimenta no solo a los grupos radicales o xenófobos, sino a la gran fábrica de las fake news, que amerita un capítulo por sí sola por el impacto presente y futuro que va a tener la llamada posverdad en la sociedad.
En busca de nuevos profetas
Una de las carencias a las que nos enfrentamos para combatir la creciente desconfianza en las instituciones, las empresas e incluso las organizaciones sociales es la falta generalizada de referentes y liderazgos. Carecemos de figuras de prestigio que puedan reconstruir el vínculo emocional y de credibilidad con los ciudadanos. El peligro que esto genera es una cierta fascinación por los liderazgos caudillistas que cuestionan el principio de representación. Para evitarlo, tenemos que reconciliar de nuevo destino y convicciones en las organizaciones e instituciones para crear nuevos referentes. Sin embargo, ya no es suficiente con crear relatos o discursos audaces o creativos —lo que hoy día denominamos storytelling—, desplegar acciones llamativas de marketing responsable, o sostenible en el caso de las empresas, o construir discursos políticos que suenen bonitos. Hoy solo tiene sentido hacerlo desde la conciliación del storydoing y el storytelling. Primero hacemos lo que tenemos que hacer y luego lo contamos a los cuatro vientos por diferentes canales para llegar a la audiencia. Solo así puede conseguirse legitimidad y credibilidad frente a los ciudadanos.
La falta de referentes y liderazgos sólidos y coherentes emerge como una de las grandes carencias de nuestra era. Estamos ante las generaciones mejor formadas de la historia y a pesar de ello no surgen de forma natural personalidades de relevancia que logren acumular el capital reputacional necesario para liderar un proyecto colectivo ilusionante y mayoritario. Desde luego, no es por falta de materia gris ni de talento, sino quizá por un cambio de percepciones en el seno de las sociedades posmodernas, donde parece más atractivo convertirse en una celebrity que en un líder. El liderazgo se sustenta en la reputación, que es mucho más que lo que hacemos o contamos en los medios de comunicación, en las redes sociales o en materiales corporativos u organizacionales. La reputación es el resultado del modo en que desplegamos con coherencia el conjunto de acciones que realizamos y cómo nos relacionamos con el entorno. Sin embargo, lo más importante es cómo nos perciben los demás.
Para liderar sociedades posmodernas y generar la confianza suficiente para influir y cambiar las cosas, el poder hacer tiene más que ver con la capacidad de crear nuevas coaliciones mediante liderazgos abiertos, inclusivos y colectivos que de buscar nuevos profetas. Nelson Mandela es un buen ejemplo de pedagogía política y liderazgo en un entorno altamente complejo, desconfiado e incierto. Una vez, uno de sus colaboradores le espetó que algunas de sus decisiones en favor de la conciliación nacional, y su tolerancia con la minoría blanca del país, otrora opresores racistas, le podían costar el puesto. Ante eso, Mandela respondió: «El día que eso me preocupe, habré perdido el derecho a dirigirlos». Y es que el liderazgo no es hacer lo que la gente quiere que hagas, sino tener el coraje, la visión y la autoridad para compartir y defender la visión del interés general y hacer que la gente haga lo que tiene que hacer, aunque pueda costarte el puesto.
El liderazgo tiene también mucho que ver con liderar el terreno de las ideas y de los relatos. Una buena idea mal contada o mal transmitida se convierte en una idea de poco recorrido: es necesario acompañarla de una adecuada estrategia y gestión de la comunicación para que se amplíe y genere un círculo virtuoso de aceptación y movilización en favor de un liderazgo colectivo. El liderazgo abierto e inclusivo tiene como rasgo característico que no es propiedad de una persona, sino del colectivo. Un líder desempeña un papel durante un período determinado, pero hay que tener la humildad para analizar el contexto en el que puede hacer que este se desplace hacia otra persona o personas. Lo importante es que haya liderazgo colectivo, no que nosotros seamos los líderes.
El liderazgo se promueve con ideas y con relatos, aunque se acredita con acciones que dan crédito a esas ideas para generar coherencia y confianza. Solo la conexión emocional garantiza el liderazgo individual o colectivo para establecer relaciones estables, sólidas y duraderas. En el momento en que se pierde esa conexión, se pierde el liderazgo. En el mundo de hoy, el pacto social está roto y hay que reconstruirlo mediante nuevas coherencias que generen confianza en un futuro mejor, un proceso eminentemente emocional, más que racional.
El neurólogo de origen portugués António Damásio, autor de numerosos libros sobre el impacto de las emociones en el comportamiento humano, publicó un brillante libro, El error de Descartes11, en el que explicaba que las personas no somos racionales, como nos enseñaron en la escuela, sino que tomamos decisiones condicionados por la emoción. Damásio acuñó entonces el término de «la huella somática», un mecanismo mediante el cual las emociones guían (o sesgan) el comportamiento y la toma de decisiones de las personas donde la racionalidad requiere una buena aportación emocional. El neurólogo sostiene que el error del célebre filósofo René Descartes fue la separación dualista entre la mente y el cuerpo, esto es, entre racionalidad y emoción. En definitiva, en tiempos de incertidumbre es necesario reconstruir el vínculo emocional entre política, economía y sociedad para consolidar un proyecto colectivo movilizador e inclusivo.
6 Ugarte, David de: El poder de las redes, Barcelona, El Cobre, 2007.
7 Johnson, Steven: Futuro perfecto. Sobre el progreso en la era de las redes, Madrid, Turner, 2013. Col. Noema.
8 Bauman, Zygmunt: Tiempos líquidos, Barcelona, Tusquets, 2007.
9 Zamarriego, Laura: «La imparable fábrica de las fake news», en Ethic, 11 de abril de 2018. Consultado el 4 de abril de 2019. Disponible en línea: https://ethic.es/2018/05/marcas-y-etica-la-imparable-fabrica-de-las-fake-news
10 «Encuesta sobre el impacto de la crisis» de la consultora 40dB para El País, noviembre de 2018.
11 Damásio, António: El error de Descartes: la emoción, la razón y el cerebro humano, Barcelona, Crítica, 1996.