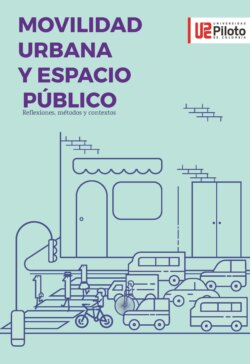Читать книгу Movilidad Urbana y Espacio Público - Ronal Orlando Serrano Romero - Страница 4
ОглавлениеEste texto hace parte de una investigación realizada en la Maestría en Arquitectura de la Universidad de los Andes titulada Caminar: objeto y método. El espacio de la ciudad caminable en Bogotá D.C. El propósito es introducir y describir el concepto de caminabilidad en la ciudad contemporánea y su rol asociado a los procesos de planeación del espacio público y la movilidad. Para esto, se desarrollan tres partes en las que se presentan un cuestionamiento a la pertinencia del tema, una aproximación conceptual y, finalmente, una perspectiva sobre la aplicación de los conceptos revisados a la planeación urbana.
1. ¿Por qué del peatón, la movilidad peatonal y otrosmodos no motorizados en una ciudad como Bogotá?
El modelo de ciudad construida en torno al vehículo privado es un desarrollo de naturaleza común en las ciudades contemporáneas (Herce y Magrinyà, 2013, p. 14). En este modelo, los límites de la ciudad se extienden motivados por las distancias que pueden cubrir los automóviles, mientras que los centros tradicionales sufren presiones en términos de densidad y ocupación de la infraestructura vial disminuyendo notablemente la eficiencia de los sistemas de transporte en las centralidades consolidadas de las urbes. Esta extensión de los límites de la ciudad influye en la aparición formal de procesos de zonificación en los que el suelo empieza a fragmentarse en correspondencia con sus usos específicos, de naturaleza residencial, comercial, industrial, etc., y que van desagregando los componentes funcionales de la ciudad. En consecuencia, aumenta la cantidad de recorridos, así como la distancia entre éstos, alejando a los barrios de las características de compactación y diversidad (Jacobs, 1967, p. 160).
Este cambio fundamental en la naturaleza de los barrios influye en la vida pública entre los edificios, pues un barrio que no brinda soporte a una mezcla de diversos usos en primeras plantas favorece la desaparición del lugar social de encuentro, en la medida en que imposibilita el estar presente (Gehl, 2006, p. 147) en el espacio público a diferentes horas del día. El soporte de la vida pública se relaciona con la composición formal del espacio de la ciudad y cuando éste no favorece las actividades opcionales1, por condiciones que privilegian la privatización del espacio para proveer “recintos seguros”, se castiga la permanencia de las personas en la calle, se reduce considerablemente el contacto2 y desparecen las actividades colectivas que consolidan la función social de la calle.
La planeación del espacio público en la ciudad construida en torno al automóvil también aporta a la modificación de la escala urbana, ya que responde a las necesidades de movilidad y ocupación del espacio propias del tránsito motorizado y somete a las personas a sistemas de ordenamiento que no consideran las necesidades humanas ni de espacio colectivo. Bogotá es una ciudad en la que ocurren estos fenómenos.
La capital colombiana obedece a principios de ordenamiento que satisfacen las necesidades de los vehículos antes que las necesidades de las personas. Con esto se tiende al incremento de la suburbanización y se reduce la eficiencia de los modos públicos de desplazamiento. Este argumento es corroborado por Castro (2007, p. 210), quien afirma que Bogotá ha sido pensada en términos progresistas buscando garantizar un desarrollo de infraestructura vial en el que prima un modelo que favorece al vehículo particular. Con esto, se han castigado los modos colectivos y no motorizados de viaje, en contraste con la gestión de un sistema vial que no responde a las necesidades de los modos más autónomos de desplazamiento.
Además de las consecuencias en términos de movilidad, los impactos negativos en la construcción social del espacio público se hacen evidentes en Bogotá. En esta ciudad la calle se ha degradado y desconectado, entre otros motivos, debido a una cultura temerosa en la que se elimina casi cualquier vínculo directo entre el espacio público y el privado. Además, se implanta una arquitectura que aísla a las personas y les impide relacionarse directamente con el espacio de la ciudad y hacerse presentes en éste. Así, se redunda en la desolación del espacio entre edificios, la reducción de las actividades exteriores opcionales y, por ende, en la progresiva desaparición de la función social de la calle. Sobre este argumento, Castro (2007) comenta:
La manifestación arquitectónica de la búsqueda de la seguridad se materializa a través de diferentes elementos que en nuestro medio no tardaron en hacerse familiares. Se pueden mencionar, entre otros, parapetos de sólidos muros; control y vigilancia inevitable en cada acceso; cerramientos de antejardines, tanto en vivienda como en edificios institucionales, equipamientos comunales, calles, parques y espacios que por naturaleza son públicos; aditamentos de todo tipo, como alarmas, rejas, serpentines, circuitos cerrados de televisión; escoltas en las calles; vigilancia armada, casi sin excepción, en los conjuntos de vivienda. La ciudadanía, en búsqueda de seguridad, ha propiciado la construcción de una cultura temerosa y afincada en una serie de costumbres que difícilmente dan su brazo a torcer (p. 210).
Sumado a esto, el DADEP3 (2012, p. 4) sugiere que el espacio público en la ciudad es de carácter residual, como consecuencia de la promoción privada del entorno construido y de la organización de los sectores, y centrado en la implantación y ampliación de la infraestructura vial. En esencia, se han sacrificado las áreas de circulación peatonal, de encuentro, de articulación urbana (articulación social y recreación) y de conservación cultural y arquitectónica (interés general)4 a causa de la reducción de sus dimensiones y la modificación da la prioridad de inversión pública. Lo anterior se evidencia en el indicador de espacio público efectivo en Bogotá, el cual cumple tan sólo con el 26% de la cifra óptima (DADEP, 2013). Desde esta perspectiva y según el índice de movilidad (SDP, 2013), se plantea que, frente al impacto negativo generado por la extensión de límites de la ciudad y la planeación centrada en el automóvil, se hace necesario promover los modos alternativos de transporte en la ciudad.
Uno de estos modos alternativos es el peatonal. La teoría general de la caminabilidad propuesta por Speck (2012, p. 11), que será discutida más adelante, plantea principios de caminabilidad que mejoran las condiciones sociales, económicas, de movilidad y medio ambientales en las ciudades. Ésta propone soluciones sencillas que buscan dotar de una naturaleza más humana a las ciudades contemporáneas. La implantación de principios de ordenamiento urbano que respondan a las necesidades de las personas para la movilidad y la ocupación del espacio público consigue, entre otros beneficios, la reducción de kilómetros conducidos (Gotschi y Mills, 2008, p.12). En efecto, la promoción del desplazamiento a pie y en bicicleta favorece la reducción de un alto porcentaje de viajes cortos en automóvil particular, con lo que se puede mitigar la congestión (siempre y cuando se implementen itinerarios igual de convenientes a los motorizados) y optimizar las condiciones de movilidad en la ciudad.
Por otra parte, Herce y Magrinyà (2013, p. 35) sugieren que los itinerarios peatonales en la ciudad garantizan la consolidación de un sistema intermodal de movilidad realmente significativo, en el que se favorece la articulación de la red peatonal con plazas, plazoletas y parques. De forma paralela, su existencia supone la mejora de la economía en cuanto que se incrementan las zonas comerciales en las centralidades de la ciudad y se disminuye el uso de zonas comerciales en la periferia. El sistema multimodal al que se hace referencia permitiría “un uso óptimo de recursos limitados, como combustible, suelo, tiempo y dinero, en primera instancia, y mejora la salud pública y el medio ambiente” (Gotschi y Mills, 2008, p. 17).
Speck (2012) verifica esto y determina que los beneficios de implantar itinerarios peatonales, o de incrementar la caminabilidad en un sector de la ciudad, son de naturaleza económica, de salud pública, y relativos a la sostenibilidad ambiental. En primer lugar, respecto a los beneficios económicos de la gestión y diseño de ciudades caminables, ocurre un fenómeno de atracción de ciudadanos más jóvenes (generaciones más creativas y emprendedoras) a las ciudades o sectores cuya vida en la calle es más evidente5. La concentración de los jóvenes en ciertas zonas de la urbe, principalmente en las centralidades, interviene positivamente la economía local con base en el incremento de habitantes con altos índices de formación superior que, a su vez, son más emprendedores y creativos (Florida, 2009, p. 40).
En segundo lugar, en cuanto a los beneficios relacionados con la salud de los habitantes, se pueden destacar aquellos vinculados con la descontaminación del aire y la disminución de las afecciones respiratorias de los ciudadanos. Otros beneficios son: la reducción en los accidentes de tránsito, el aumento en la seguridad de las calles a raíz de una mayor presencia de personas (Jacobs, 1967, p. 38) y, por último, la disminución de la presión arterial y los niveles de estrés relacionados con la cantidad de tiempo de conducción de un vehículo.
En tercer lugar, en cuanto a los beneficios para la sostenibilidad medioambiental de las ciudades, la reducción en el uso de vehículos privados en comunidades caminables genera dos tipos de impacto. El primero, y más evidente, es la reducción de emisiones de gases invernadero que, entre otras cosas, incide en el confort climático en las primeras plantas de las edificaciones. El segundo impacto es la reducción del crecimiento de las zonas de influencia de las ciudades y la consecuente disminución de densidades de la zona compacta urbana.
Por su parte, en Bogotá se han evidenciado algunos beneficios en términos de movilidad para los modos no motorizados. Los modos alternativos de transporte en Bogotá y la inversión en infraestructura apropiada y su promoción tienen un impacto directo sobre el mejoramiento de la calidad de la movilidad, aun existiendo otros frentes de acción como el incremento del costo de conducir un vehículo particular y la integración poco eficiente del sistema de transporte público. Un ejemplo de la inversión en infraestructura favorecedora de los modos no motorizados de transporte en Bogotá son las alamedas6. Éstas surgieron en el marco del plan de desarrollo Formar Ciudad del año 1995. Su concepción se remite a entenderlas como elementos estructurantes de la ciudad y promotoras de la integración ciudadana y del uso de modos no motorizados de transporte. Su finalidad es complementar el sistema de transporte público de la capital, propiciar el mantenimiento y la recuperación del espacio público, y desincentivar el uso del automóvil particular (Avendaño et al., 2012, p. 3).
Los objetivos del sistema de alamedas se orientan en su funcionamiento como red que envuelve a la ciudad conformando un límite físico urbano sobre las franjas de protección ambiental como los parques y el espacio público. El sistema de alamedas incentiva el desarrollo organizado de áreas de expansión y organiza los sectores consolidados que se han desarrollado sin ninguna planeación (IDU, 2009, p. 52). Esto muestra que los itinerarios peatonales son articuladores del espacio público efectivo y no efectivo de la ciudad. Su vocación es la de ser elementos de organización del espacio urbano, tanto a nivel arquitectónico como en términos del sistema de movilidad.
Considerando este aspecto del sistema de alamedas en la estructuración del espacio público y de movilidad en la ciudad, habrá que desarrollar una aproximación conceptual a la caminata en relación con el espacio de la ciudad, su incidencia en los procesos sociales asociados al territorio de lo público y sus características como modo no motorizado de desplazamiento.
2. Una aproximación conceptual al caminar en la ciudad. La relación de la caminata con el territorio
2.1. El gesto del caminar
La posibilidad de caminar hace feliz y libre al ser humano. Es un gesto que crea y recrea la vida social de las personas, un gesto de quienes consiguen articular en un espacio simbólico su propia identidad y la de los miembros de la comunidad en la que cohabitan. La creación de este paisaje simbólico, favorecido por los recorridos a pie, tiene sus orígenes, según Careri (2002), en la escisión de la humanidad temprana, entre nomadismo y sedentarismo, cuyo resultado es la arquitectura misma.
El nomadismo, o errabundeo7 de los primeros seres humanos8 establece un sistema de recorridos que modifica la manera de habitar el espacio y determina referentes simbólicos en los sitios donde ocurre la vida en comunidad, todo esto a través del acto de andar, que “si bien no constituye una construcción física del espacio, implica una transformación del lugar y de sus significados” (Careri 2002, p. 51). La creación de dichos referentes simbólicos ocurre cuando los sucesos que componen la vida en comunidad son contemplados, comprendidos e inventariados por el caminante que es quien convierte en hitos los lugares en los que ocurren dichos sucesos y, al conectarlos por recorridos, configuran los propios paisajes simbólicos.
Los paisajes simbólicos, sus hitos y recorridos, resultan ser elementos de naturaleza inmaterial, pero es en la ciudad sedentaria donde se solidifican los principios y signos que ha intuido el homo ludens, nómada a partir de sus caminatas por el territorio. Entonces los caminos son los componentes tangibles que materializan, en primera instancia, la identidad simbólica del espacio y son el primer gesto arquitectónico de la ciudad. Esto demuestra que la construcción del espacio recorrido precede a la construcción del espacio arquitectónico y que este último es el espacio de la consolidación material de los significados inventariados por el caminante errabundo. El gesto de caminar resulta ser, por tanto, la herramienta de la que el hombre crea los primeros principios de ordenamiento de las ciudades.
Los errabundeos del homo ludens fueron replicados desde principios del siglo XX por los dadaístas, quienes también recorrieron el espacio con propósitos específicos. Estas ocupaciones consiguen entonces, elevar lo banal de la ciudad al plano glorificado del arte o, si se quiere, desmitificar el arte movilizando el hecho estético hacia un espacio de la cotidianidad por medio de la caminata, evidenciando la importancia del gesto inmaterial sobre el espacio de la ciudad como reinvención simbólica de la calle.
El grupo de surrealistas que mutan los principios de Dadá mientras corre el siglo XX, también se anima a recorrer la ciudad a pie. Aunque responde al gesto Dadá con la ocupación deambulatoria, en esta nueva operación, los artistas buscan perderse en el espacio (Careri, 2002, p. 92). Esta actividad se ejecuta en los bordes urbanos donde se presenta el espacio de la inconsciencia de la ciudad. El hecho de recorrer y atravesar esos límites para encontrarse en lugares más o menos agradables, permitió iniciar mapeos de zonas de atracción y de repulsión, construyendo con esto un lenguaje de la ciudad. En síntesis, la ocupación deambulatoria promociona la consolidación de una imagen de sendas y bordes que, en términos prácticos, hacen parte de los elementos que constituyen una imagen de ciudad.
En la segunda mitad del siglo XX el movimiento de la internacional situacionista9, que buscaba ubicarse fuera del arte, se apropió del concepto dadaísta de errabundeo y del de ocupación deambulatoria del surrealismo, para proponer en 1957 el término deriva. En este proceso, un grupo de personas recorre la ciudad, particularmente en barrios informales10, en una operación que “no sólo apunta hacia la definición de las zonas inconscientes de la ciudad, sino que también se propone investigar, apoyándose en el concepto de psicogeografía, los efectos psíquicos que el contexto urbano produce en los individuos” (Careri, 2002, p. 92).
Entendido lo anterior, las partes de la ciudad se encuentran disgregadas en un collage11 que invita a perderse en el espacio público, donde el andar se convierte en el medio para leer la urbe bajo un nuevo discurso y construir colectivamente una nueva ciudad. Cada uno de estos lugares será, desde la teoría letrista, un nuevo espacio de libertad, donde se construyen situaciones de manera colectiva para aprehender más lúdicamente el espacio de la ciudad.
El caminar, en estos cuatro momentos, se muestra como un gesto que trasciende la tarea de desplazarse y que se convierte en una operación que vincula al ser humano con un contexto susceptible de ser reorganizado, inventariado, comprendido y modificado, tanto en términos simbólicos como materiales, a partir de ocupaciones y recorridos a pie que estructuran la imagen de una ciudad. En estos términos, se puede concluir que el gesto arquitectónico de construcción del espacio de la ciudad debería dar respuesta a las expectativas creadas en los procesos de errabundeo, caminata, deriva, etc., que lleva a cabo el caminante en el territorio urbano.
2.2. La teoría general de la caminabilidad
Peters (1977) plantea que el caminante, además de ser un productor de paisajes simbólicos, es quien a partir del acto de caminar determina las reglas de dimensionamiento que deberían regir la construcción de la ciudad peatonal12. De manera ejemplificante, el autor establece cómo el peatón determina el espacio de la ciudad:
Comenzamos por las distancias que el hombre puede recorrer sin cansarse física ni psíquicamente, y acabamos con nuevas formas de espacios y edificios públicos que ya no son el simple resultado de la aritmética de las distancias o de la producción de piezas prefabricadas, sino que tienen por objeto una mejor calidad de vida (p. 7).
Gehl (2006, p. 147) soporta esta afirmación estableciendo que la caminata determina ciertas exigencias y límites del espacio, teniendo en cuenta que el hecho de caminar no es solamente una actividad de desplazamiento necesario, sino que involucra también la posibilidad informal y sin complicaciones de estar en el espacio público donde, según Jacobs (1967, p. 33), se formaliza la vida pública. Apegándose a esta línea de pensamiento, Speck (2012, p. 11) establece que el caminante es el actor que mide la calidad del espacio urbano en la medida en que se convierte en el eje hacia donde deberían estar orientados los esfuerzos en la planeación del espacio público.
A partir de esta noción, Speck (2012) afirma que la construcción de espacios caminables en la ciudad involucra la satisfacción de cuatro condiciones que denomina como: i) caminata útil, ii) caminata segura, iii) caminata cómoda y iv) caminata interesante. La teoría general de la caminabilidad es como Speck (2012) llama al conjunto de estrategias para satisfacer estas cuatro condiciones. Esta teoría se entiende como el conjunto de principios prácticos de diseño de las ciudades que brinda soluciones sencillas a problemas complejos empleando diez tácticas puntuales. A continuación, se desarrollan desde diversos autores cinco de estas estrategias.
1. Poner los vehículos en su sitio. El fenómeno de demanda inducida en el que la congestión vehicular motiva el incremento de la infraestructura vial de manera cíclica y constante, no ocurre únicamente en grandes vías, sino también en vías más menudas de penetración directa en los barrios, reemplazando el espacio arquitectónico del sector con vías vehiculares. Como resultado, algunos sectores urbanos empiezan a descomponerse por la ruptura generada a partir de las nuevas redes motorizadas. Para poner los vehículos en su sitio se sugiere una estrategia de demanda reducida en la que se plantea la reducción de la inversión en infraestructura vial, implicando menores índices de demanda de vías por la disminución del uso de vehículos particulares y el diseño vial asociado a itinerarios peatonales coherentes con las densidades y velocidades propias del sector.
Por otra parte, además del cobro por congestión, Monheim (1977) propone una atenuación del tráfico que es una disminución de automóviles que “no debe hacerse por medio de prohibiciones, sino a través de una reducción de la velocidad del tráfico en determinadas zonas, y fomentando el poder de atracción y el rendimiento de otras modalidades de transporte” (p. 54). Esta actividad pretende, por tanto, mezclar los usos de la calzada en términos de tipos de transporte (motorizado y no motorizado) y de actividades en el espacio público, con el fin de favorecer y priorizar los modos no motorizados y forzar al tráfico motorizado a adaptar su velocidad en relación a dichas actividades. La aplicación de este concepto, aunque busca disminuir la densidad de vehículos en las calles de los barrios, no intenta eliminar por completo la presencia de éstos en las calzadas, sino que más bien plantea la coexistencia del automóvil adaptándolo a nuevas circunstancias urbanas, mientras se promueve el uso y acceso a otros tipos de transporte en la ciudad.
2. Mezclar los usos. El llamado zoning es un fenómeno propio de las ciudades en el que las áreas funcionales de la urbe se individualizan y separan con base en los usos característicos de cada una y en la posibilidad de conectarlas con tráfico rodado, siendo el automóvil un elemento imprescindible al momento de hacer uso de la ciudad. En paralelo, el espacio público deja de ser utilizado ya que no hay una estructura de polifuncionalidad que se articule por recorridos peatonales en el espacio de la ciudad, o simplemente, no hay espacio público efectivo que brinde servicios para conectar con itinerarios peatonales. Es, por tanto, un fenómeno que hace difícil la vida entre los edificios, pues elimina la diversidad de usos en primer piso de las edificaciones, se reducen las actividades exteriores y se empiezan a desaparecer las posibilidades de usar la ciudad y garantizar su vitalidad (Gehl, 2006, p. 37).
En este paso, se sugiere que los códigos urbanísticos y de usos de suelos deben reformularse con el propósito de aumentar la diversidad de usos en cada sector de la ciudad. Aquí el centro se presenta como ámbito que explica lo que debería ocurrir en la mayor parte de los barrios: polifuncionalidad y diversidad de usos en los edificios y espacios de la ciudad. Según Jacobs (1967, p. 165), un barrio diverso ofrece más de una función primaria para garantizar la presencia de personas caminando en el espacio público, la mayor cantidad de tiempo posible, brindando un soporte vital a las actividades culturales, comerciales y sociales en el espacio público.
3. Ubicar correctamente los parqueaderos. La sobreoferta o la implantación arbitraria de estacionamientos en las ciudades tiene consecuencias sobre el espacio urbano relacionadas con la destrucción de la arquitectura histórica, la invasión de vías poco robustas y sus sistemas peatonales, la afectación de los tipos más eficientes de tránsito, la discontinuidad en los frentes de edificios que genera un recorrido a pie contiguo al lote con bordes poco interesantes y la ausencia de sentido de contención proporcionado por la fachada. Según Gehl (2006), la contención es un requisito para garantizar el tránsito y permanencia de personas en el espacio público motivadas por la presencia de un borde establecido que ofrece, no solo actividades, sino una altura mínima que genera sombra, umbrales o posibilidades de sentarse y encierra el espacio para hacer visiblemente menor la distancia de los tramos a abarcar en una caminata.
Para hacer frente a esto, Monheim (1977, p. 54) propone relocalizar los estacionamientos en la periferia de la zona central de la ciudad. Esto con el objetivo de generar un sistema park and ride en el que los automóviles particulares no accedan al centro, sino que deban estacionarse a las afueras del mismo para que los conductores continúen sus viajes a pie o empleando otro tipo de transporte. Speck (2012, p. 126), entre otras, también plantea esta estrategia para sectores de naturaleza predominantemente residencial proponiendo localizar estacionamientos comunales y mixtos13 en los bordes del barrio y así descongestionar sus vías internas. De esta manera, también se incrementa la percepción de seguridad frente a los accidentes de tránsito y motiva recorridos a pie garantizando la presencia de personas en la calle.
En cuanto a las tarifas de estacionamientos, Bocarejo (2009, p. 102) propone un incremento en las políticas de costos de parquear en el centro de las ciudades haciendo menos atractivo el uso del vehículo particular. Speck (2012, p. 135) asegura que los ingresos generados con el incremento en las tarifas de parqueo pueden ayudar a costear mejoras en el espacio público y la movilidad, teniendo en cuenta que dichos ingresos deben dirigirse directamente a la inversión pública enfocada en la implantación de la ciudad peatonal.
4. Permitir el funcionamiento del transporte público. Cuando no existe un sistema de tránsito público eficiente en las ciudades y las personas no logran acceder de manera democrática a la mayoría de los servicios que ofrece la urbe, empieza a ser necesario y hasta indispensable el uso del vehículo particular para llegar a las diferentes zonas de la ciudad. Sin embargo, esta tendencia garantiza también que los límites de la ciudad se extiendan. De acuerdo con esto, Speck (2012, p. 139) sugiere que el transporte público no sólo favorece la conexión entre diferentes sectores de la ciudad, sino que además funciona como regulador de crecimiento de la ciudad en la medida en que establece su alcance en relación a criterios de eficiencia.
La relación existente de la infraestructura del servicio de transporte público con las condiciones de caminabilidad establece que en las ciudades donde existe un mayor número de viajes en servicio público se genera un mayor número de viajes a pie y en general, de viajes en modos alternativos de transporte. Esta relación es bidireccional, es decir, si se diseña una infraestructura peatonal que sirva al sistema de paradas y estaciones del transporte público, se podría garantizar que las personas lo usen. Pero si los ciudadanos utilizan el sistema de transporte público se garantizaría que, al salir del mismo, se encuentren con espacios públicos diseñados para articular recorridos peatonales, no motorizados y motorizados, en focos donde se consolida la imagen de la ciudad, desfragmentándola a partir de la aparición de nodos de conexión sencilla a lo largo de una gran parte de la trama urbana (Lynch, 1970, p. 93).
Los recorridos peatonales que permiten a las personas acceder al servicio de transporte público, lo que, en condiciones ideales, supone dar continuidad a la red peatonal propia del barrio, cuyo carácter es compacto, heterogéneo y diverso, tal como se mencionó previamente. En efecto, se establece que la planeación de un sistema de transporte público debe realizarse considerando la implementación de una red peatonal, que permee en los barrios y se articule con el itinerario peatonal de estos para evitar el aislamiento del sistema frente a la estructura barrial.
5. Proteger al peatón. El peatón, según Speck (2012, p. 10) y Peñalosa (2000, p. 4), es el protagonista e indicador más importante de la calidad de la vida en la calle y, por este motivo, debe ser el actor sobre el que se ejerzan todos los esfuerzos relativos a asegurar su presencia en el espacio público. En los cruces con vías vehiculares, por ejemplo, Speck (2012) considera la estrategia de dieta de carriles según la cual, una vía de cuatro carriles, dos por sentido, puede convertirse, por ejemplo, en una vía de tres, un carril en cada sentido y otro central para giros a la izquierda.
Este tipo de soluciones generaría una reducción en las velocidades debido al aumento de la percepción del riesgo por el roce con vehículos en sentido opuesto. Con esto se disminuye la cantidad de accidentes, aumenta la seguridad de los peatones, se conserva la capacidad de carga, se obtienen entre tres y cuatro metros para estacionamientos paralelos, bicicarriles o ampliación de andenes. De la misma manera, el adelgazamiento de carriles puede favorecer la consolidación de una estructura vial donde tome lugar una relación de jerarquías que permita articular recorridos peatonales y motorizados y vincular el sistema de transporte público con las vías más menudas del barrio.
La percepción de seguridad, sin embargo, no tiene connotaciones exclusivamente relacionadas con los accidentes de tráfico. Jacobs (1967, p. 35) plantea que la percepción de seguridad está vinculada con la manera en que se puede garantizar la paz en las calles de la ciudad y establece que el conjunto de aceras, lugares donde ocurre la vida pública, es un instrumento que tiene el potencial de garantizar dicha paz. El primer concepto que sustenta esta aseveración es el de la diversidad. En un sector de usos diferentes en los primeros pisos se logra garantizar la presencia de personas, no sólo en la calle, sino de vigilantes desde el interior de los edificios que, según Gehl, Pozueta y Valcarce (2006, p. 31), observan la actividad humana que es atrayente de la atención de los pares. Según esto, los sectores donde las actividades son de naturaleza única, es decir, donde no se mezclan las funciones como en los suburbios de naturaleza casi completamente residencial, se presentan largos períodos de tiempo en los que no hay presencia de personas en la calle, con lo que no se podría garantizar la seguridad, pues “una calle muy frecuentada es igualmente una calle segura. Una calle poco concurrida es probablemente una calle insegura” (Jacobs, 1967, p. 38).
La seguridad en lo público también se asocia con los “ojos en la calle”. Este concepto, propuesto por Jacobs (1967, p. 45) se refiere a la presencia de personas en los edificios, mirando a la calle. Estos observadores ejercen un control pasivo sobre las personas en la esfera pública. No obstante, para que este proceso ocurra, la calle debe ser interesante, esto se consigue cuando en las aceras hay una cantidad alta de sucesos ocurriendo simultáneamente, y una de las maneras de fomentar la presencia de dichas actividades es, como se menciona previamente, favorecer la mezcla de usos en el primer piso, tarea que, según Jacobs (1967, p. 104), cumplen satisfactoriamente las tiendas de escala barrial.
De acuerdo con lo anterior, la seguridad de los peatones sólo ocurre cuando se reduce el riesgo de sufrir un accidente de tránsito (se reduce también la percepción de peligro por parte del viandante) y cuando se garantiza la paz en las aceras mediante la presencia de personas, propias y extrañas, realizando actividades diversas la mayor parte del tiempo, pero también a partir del diseño de espacios de escala humana que sirvan a las calles como umbrales de contención y con edificios que se dirijan al espacio público.
La teoría general de la caminabilidad, de acuerdo con los ejemplos presentados, está compuesta por principios de ordenación y configuración del territorio urbano, relativos al caminante: dimensiones, necesidades, conductas y costumbres; por principios de consolidación de la ciudad que no sólo vinculan el espacio público con el espacio de la movilidad, sino que también articulan el espacio público efectivo y no efectivo.
2.3. Espacio público: espacio humano
El espacio público es el lugar de la colectividad donde ocurre el contacto social y democrático entre personas de todos los estratos de la sociedad: “es por excelencia el elemento que estructura la ciudad y articula los espacios privados […] lugar de encuentro de los ciudadanos y factor determinante en la calidad de vida” (Castro, 2003, p. 77). Por tanto, la calidad de su estructura física y su cobertura son aspectos fundamentales en la consolidación de la vida pública y en la creación y fortalecimiento de una relación de afecto con el territorio asociada a la identidad simbólica colectiva.
Entonces, la forma del espacio público se relaciona directamente con el papel que los ciudadanos pueden jugar en la ciudad. Gehl (2013, p. 35) afirma que la manera en que se diseña el espacio público y sus elementos incide en la democratización del territorio favoreciendo el tránsito a pie y la permanencia de las personas en la calle. Esto último se verifica cuando las personas realizan diferentes actividades en el espacio de la ciudad.
Según el autor, existen tres tipos de actividades exteriores: las necesarias, las opcionales y las resultantes (que pueden entenderse como actividades sociales). Las actividades necesarias son de carácter cotidiano, los participantes no pueden elegir si las realizan o no, y por ello se realizan bajo casi cualquier condición sin tomar en cuenta el entorno construido. En otras palabras, las actividades necesarias son independientes de la configuración y la calidad del espacio. Las actividades opcionales están motivadas por el deseo. Una persona sólo realizará una actividad exterior opcional en caso de así quererlo y en la medida en que las condiciones del entorno construido sean idóneas. Las actividades resultantes o sociales toman lugar cuando se incrementa el tiempo de permanencia y surgen contactos espontáneos entre personas que intervienen en actividades necesarias u opcionales. Entonces, las condiciones del espacio construido inciden en la cantidad, calidad y duración de los encuentros, en la diversidad de las actividades y en la consolidación de un sistema de relaciones sociales más completo.
De este modo, se demuestra el papel del espacio público construido como elemento que, según su calidad, fomenta la aparición y consolidación de actividades colectivas14, dotando a la ciudad de lugares de encuentro en los cuales se da la función social de la calle a partir de la animación y el uso del territorio. Por esta razón, para soportar la vida en la calle no es suficiente con diseñar espacios que respondan únicamente a la necesidad de ir y venir, se requiere de un diseño susceptible de dar lugar a los viajes peatonales mientras se motiva la permanencia de pie, sentado o deambulando.
La relación de las personas con la ciudad se da de la misma manera en que el espacio público tenga un carácter acogedor que responda a unas necesidades propias del ser humano en términos de tamaños y velocidades. Por ejemplo, calles estrechas, cruces cortos y detalles que faciliten el goce de un entorno más próximo. Con base en dicho planteamiento, el espacio de la ciudad debería ser considerado desde una perspectiva peatonal, en la que el diseño, tanto del espacio como de los elementos que organizan la calle, sea perceptible al caminante con dos propósitos principales: i) generar un ambiente diverso en el que sea interesante deambular y ii) contribuir a la aprehensión del espacio como uno de naturaleza humana y cálida, apto para permanecer e involucrarse en diferentes actividades.
Como conclusión, se establece que la importancia del diseño formal del espacio público se hace evidente cuando la composición de la calle y la organización de los elementos del entorno construido brindan soporte a las necesidades del caminante y le otorgan la posibilidad de permanecer. Así, se motiva la transformación de las actividades necesarias, en opcionales y resultantes, con lo que aparecen espacios beneficiosos para la consolidación del carácter social del territorio y la creación o el fortalecimiento del paisaje simbólico colectivo.
2.4. El espacio público de la movilidad
La consolidación del paisaje simbólico y de la imagen de un sector de la ciudad ocurre en la medida en que éste se hace significativo para la colectividad a partir de las relaciones que se establecen entre personas y espacio. Los elementos que hacen significativo a un lugar son los sitios en los que pasa algo, es decir, donde la concentración de actividades humanas y los flujos próximos que permiten a más personas unirse a éstas convierten dichos espacios en nodos que brindan soporte físico a las experiencias colectivas15.
Sin embargo, en un sector en el que prime la presencia del vehículo privado, los nodos tienden a dejar de ser evidentes y pueden desaparecer en el paisaje homogéneo del tránsito motorizado, pues este último requiere de espacios pensados en una escala que se distancia, necesariamente, de la escala humana. Como resultado, se afecta la posibilidad de hacerse presente a pie en el espacio de la ciudad y se sacrifican las señales que hacen del barrio un ámbito espacial atractivo. Aquí se reconoce una desvinculación entre la persona y la esfera de lo público, lo que redunda en la imposibilidad del peatón de convertirse en ciudadano ya que se empieza a desvanecer el hecho colectivo y el mismo soporte físico de la experiencia.
Las personas “liberan su tendencia al contacto social cuando se les ofrece espacio para ello” (Wiedenhoeft, 1979, p. 137), pero cuando el entorno construido no ofrece lugar para el encuentro de diferentes clases sociales, por la irrupción del tráfico motorizado, se hace necesario replantear la relación del espacio construido para el transporte y del espacio construido para la vida pública de las personas considerando la planeación conjunta de estos territorios.
La planeación de la movilidad urbana debe conciliarse así, con la organización del espacio público en esquemas de ciudad que garanticen que la calle “admita a todos los usuarios de forma clara” (Herce y Magrinyà, 2013, p. 26), bajo principios de compactación, densificación y diversificación que contrasten con la desintegración social producida por el uso indiscriminado del vehículo particular. Un modelo sostenible de planeación de la movilidad urbana incluye, según Herce y Magrinyà (2013, p. 35), la adecuación del espacio de la ciudad a otras formas de movilidad y la distribución de la infraestructura y de la inversión pública de manera más equitativa, favoreciendo la coexistencia y el acceso a diversos modos de transporte por grupos sociales.
La caminata es un modo alternativo de movilidad urbana que concilia todos los aspectos de la planeación, ya que funciona como modo de desplazamiento sobre el espacio público-colectivo de la ciudad16 donde ocurre una pluralidad de funciones en el lugar de lo público. Por este motivo, los autores proponen que la atención a la adecuación del espacio para los recorridos a pie debe ser fundamental en la resolución de los sistemas de movilidad urbana sostenible.
3. A manera de conclusión: hacia una perspectiva del espacio de la ciudad caminable
3.1. El peatón y el espacio de la ciudad
El espacio organizado en torno a las necesidades humanas y colectivas configura, a lo largo de la historia, las calles, las plazas y los parques en las ciudades. El caminante encuentra en estos elementos sitios de contemplación, haciéndose un ser público por naturaleza mientras interactúa con el entorno construido de la ciudad y con otras personas. De esta forma, genera vínculos y una participación activa que lo convierte en ciudadano (Wiedenhoeft, 1979, p. 141). En concordancia, el espacio de la ciudad tiene una vocación social cuyo objetivo es brindar soporte a las actividades humanas que toman lugar cuando los ciudadanos se encuentran.
En los lugares donde se intensifican los encuentros sociales entre ciudadanos y elementos del entorno construido, los territorios se hacen más significativos y la identidad cultural se instaura. También se consolida el hecho colectivo en la medida en que los intereses comunes facilitan la identificación propia y del otro como miembros de un mismo grupo social con principios, creencias y prácticas comunes. A manera de conclusión, se puede establecer que caminar la ciudad, con cualquier intención, da lugar a contactos directos entre ciudadanos, favoreciendo la aparición fortuita de espacios públicos de encuentro y relaciones sociales cuya formalización y prevalencia dependen de la materialización de un paisaje simbólico17.
La materialización del paisaje simbólico resulta ser una tarea que le corresponde a ciudadanos encargados de planear la ciudad, fundamentalmente su espacio público. Esta planeación se realiza de acuerdo con lineamientos humanos en los que las necesidades de las personas se satisfacen de manera prioritaria. Sin embargo, con la aparición del automóvil, los lineamientos de la planeación han mutado hacia la atención de los requerimientos técnicos para la optimización del tránsito motorizado, disminuyendo las zonas de encuentro, sectorizando y separando los distritos de la ciudad y ampliando los límites de la misma.
3.2. Caminar como modo de transporte
Los impactos negativos, a nivel social y urbano, del incremento no controlado de viajes en vehículos particulares pueden mitigarse desde la planeación de una movilidad sostenible, en la que se prioricen los modos más eficientes de transporte, se garantice el acceso equitativo de la mayor parte de la población a los sistemas de transporte público y se articule la proyección del plan de movilidad con la del plan de espacio público. Entre los modos de transporte más eficientes se cuentan el transporte público y los modos no motorizados como la bicicleta y la caminata. Estos últimos son los modos en torno a los que se debería organizar el espacio público de la movilidad en ciudades donde se pretenden principios de sostenibilidad al tránsito (Herce y Magrinyà, 2013, p. 16).
Así, la forma en que se configure el espacio público de la ciudad es de vital importancia para motivar los diferentes tipos de viaje, es decir, el entorno construido de la ciudad puede favorecer los viajes en modos de mayor eficiencia a partir de la toma de decisiones estratégicas en las que se cualifique el espacio público. En el caso de la caminata como modo de transporte, se debe determinar que ésta, a diferencia de otros modos, ofrece la posibilidad de interactuar de forma directa con otros paseantes de la ciudad y de iniciar actividades sociales tan sutiles como observar al otro, o más complejas como entablar una conversación o un juego (Gehl, Pozueta y Valcarce, 2006, p. 19). Esta aclaración es pertinente porque soporta la afirmación que establece que el espacio público de la movilidad debe planearse de manera que se articule con el espacio del encuentro y las relaciones sociales (espacio público no efectivo y espacio público efectivo para el caso Bogotá).
Más allá de articular el espacio público de la movilidad y del encuentro social, puede concluirse, para la movilidad peatonal, que la escisión funcional del territorio público separa las zonas del tránsito de las zonas de la consolidación social y cultural, con lo cual persevera el modelo de ciudad desarticulada. Por este motivo, el espacio público en un sector de la ciudad en el que la movilidad peatonal es prioritaria, debe organizarse de manera que las aceras (o corredores peatonales) brinden lugar suficiente al caminante que se dirige a un sitio directamente sin desviarse, a aquel que divaga y a aquel que se detiene e inicia actividades opcionales y resultantes. En la figura 1 se muestra que cuando se priorizan los itinerarios peatonales, no sólo hay lugar para el tránsito de diversos modos, sino también para la permanencia y el encuentro social en espacios humanos entre edificios. De igual manera, el espacio debe proveer redes que se conecten con otros modos eficientes de transporte, con plazas, parques y equipamientos, sitios de alta importancia o significación colectiva y con otras redes peatonales más menudas al interior de los barrios.
Figura 1. La Prioridad en la Calle. Cuando la calle se planea para la movilidad y el tránsito, no hay lugar para el encuentro social. Cuando la calle se entiende como lugar de encuentro social y permanencia, también hay espacio para el tránsito. Extraído de Better Cities. Recuperado de http://bettercities.net/news-opinion/blogs/scott-doy-on/21544/better-streets-whats-priority
De acuerdo con lo anterior, se puede establecer que, si el objetivo es revitalizar la calle y motivar los modos alternativos y más eficientes de transporte, el espacio de la movilidad peatonal no puede diseñarse únicamente considerando la conexión entre dos puntos. Para lograr este propósito, es primordial brindar el soporte necesario a las actividades opcionales y resultantes, diseñando en detalle el entorno construido con el fin de garantizar la permanencia de las personas en la calle. Cuando se consigue que las personas permanezcan realizando actividades diversas a diferentes horas del día, aumenta la percepción de seguridad (Gehl, 2006, p. 161; Jacobs, 1967, p. 38) y la de un ambiente cómodo para caminar. En consecuencia, no sólo se logra incrementar la posibilidad de realizar actividades de segundo y tercer orden, sino también dar inicio nuevamente al ciclo (figura 2).
Figura 2. Ciclo de las actividades. Elaboración propia.
El diseño del entorno construido es un aspecto de primordial relevancia para la consolidación de la vocación peatonal prioritaria en un sector de la ciudad. El marco físico de la ciudad es el soporte de las actividades de cualquier naturaleza y es el lugar en el que se regulan las relaciones del grupo con un sector de la ciudad, instaurando y definiendo símbolos que construyen la identidad colectiva y facilitan el reconocimiento del territorio desde el contacto directo en ausencia de barreras como la ventanilla de un automóvil.
3.3. El diseño del espacio público para caminar
El diseño del espacio público en sectores donde el peatón es prioridad no puede fundamentarse en la implementación de soluciones formales tipificadas, sino en el soporte a la coexistencia de actividades humanas en el territorio. La escala humana debería ser el principio organizador de las relaciones entre personas y elementos que conforman el entorno construido. En este punto, es importante mencionar que la atención a las necesidades humanas en el sector caminable debe ser aplicada en el marco de lo público y, en lo posible, en el de lo privado.
La necesidad de sectores compactos18 en zonas caminables es un aspecto que debe solucionarse a partir del acuerdo entre la gestión pública y la privada. Esto debido a que la oferta de los diversos usos en los primeros pisos de la ciudad (residencial, comercial, cultural) deben gestionarse desde la implantación de normas de utilización del suelo en la planeación administrativa del territorio. Su consolidación ocurre cuando el actor privado se involucra en el plan de desarrollo territorial, sea como promotor de vivienda, comercio, etc.
El carácter diverso del sector caminable viene dado por la heterogeneidad de usos en el primer piso, en el espacio privado, en el público y en las fases de transición entre uno y otro. En términos de movilidad, el carácter diverso se define desde la intermodalidad, desde la susceptibilidad de los itinerarios no motorizados y desde la capacidad de articularse con modos de transporte diferentes que permitan cubrir mayores distancias. El espacio colectivo de la ciudad es en su naturaleza diverso por las diferentes actividades y relaciones que ocurren en la calle. Estas actividades la dotan de identidad colectiva, pero la forma y el nivel de detalle del espacio público construido pueden incrementar la complejidad, la cantidad y la calidad de dichas relaciones. Con esto, la vida en la calle se hace más completa, democrática y significativa. Se retoma y fortalece así su vocación de lugar social.
Como resultado de esta revisión conceptual, se logra inferir que un sector caminable puede caracterizarse por los siguientes ocho aspectos:
(1)Dar lugar a recorridos peatonales que permiten a los ciudadanos hacerse presentes en la esfera de lo público e involucrarse en actividades sociales que se hacen más completas y complejas, a medida que se diversifican los usos y servicios en primer piso, tanto en el ámbito de lo privado como de lo público.
(2)Integrar los modos de transporte, priorizando los más eficientes, y configurar el espacio para la permanencia de las personas en la calle.
(3)Allí toman lugar las tres clases de actividades exteriores y se verifican diversas dimensiones del espacio público. Esto significa que, además de dar espacio para la caminata, también se facilitan los lugares para la permanencia y la interacción social por períodos largos de tiempo y para amplios grupos sociales.
(4)Ser comprendido por una gran cantidad de habitantes de la ciudad, ya que esto facilita la cristalización del hecho colectivo y, por tanto, el fortalecimiento de la identidad cultural de un grupo social.
(5)Organizarse en torno a las necesidades y a la escala humana, es decir, las soluciones de espacio público están determinadas por los valores culturales y la manera en que los caminantes de una ciudad la aprehenden. Esto implica que un sector caminable debe ofrecer un paisaje simbólico comprensible y soportar las dinámicas cotidianas de la colectividad, además de articular los espacios de mayor significación colectiva.
(6)Un sector caminable no es una red de itinerarios que reemplaza los viajes motorizados en la ciudad, es un sistema que incrementa la eficiencia de los viajes en transporte público a partir de la complementación y la articulación de los corredores peatonales con estaciones y focos de intercambio modal. Por este motivo, la planeación del espacio público no puede separarse de la planeación del espacio de la movilidad sostenible.
(7)Un sector caminable tampoco es una zona sin tráfico de automóviles particulares, es un lugar de la ciudad en la que los vehículos motorizados se someten a principios de organización y uso del espacio público, priorizando los modos no motorizados de desplazamiento. Por esta razón, los estacionamientos resultan ser espacios importantes que sirven a los corredores peatonales.
(8)Los sistemas de redes peatonales se consolidan por sí mismos a medida que se van implantando y fortaleciendo los nodos de actividades en el espacio público. Así pues, la comprensión de las dinámicas sociales en el sector ofrece información vital para estructurar los ejes peatonales, considerando que el sistema se organiza en torno a nodos de actividades diversas que incluyen puntos de intercambio modal conectados por itinerarios peatonales exclusivos y prioritarios.
Bibliografía
Acevedo, J.; Bocarejo, J.; Echeverry, J.; Ospina, G. y Rodríguez, A. (2009). El transporte como soporte al desarrollo de Colombia: una visión al 2040. Bogotá: Universidad de los Andes.
Andreotti, L. (1996). Situacionistas - arte, política, urbanismo. Barcelona: Museu d’Art Contemporani.
Avendaño, D.; Cubides, D.; Gómez, C. y Ojeda, S. (2012). Evaluación de la operación de alamedas en Bogotá D.C., Estudio de caso Alameda El Porvenir. CISEV, 1(21). Recuperado de http://www. institutoivia.com/cisev-ponencias/intervenciones_infraestructura/Diego_Avendano.pdf)
Bocarejo, J. (2009). Desafíos en torno a la calle, la ciudad-región y la movilidad en Bogotá. En: La calle es nuestra... de todos (pp. 99–105). Bogotá: Universidad de los Andes.
Careri, F. (2002). Anti-walk. En: Walkscapes. El andar como práctica estética (pp. 68–119). Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
Careri, F. (2002). Errare humanum est... En: Walkscapes. El andar como práctica estética (pp. 29–67). Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
Careri, F. (2002). Land Walk. En: Walkscapes. El andar como práctica estética, (pp. 119–68). Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
Castro, L. (2007). Bogotá, ciudad apropiada. En: Bogotá: el renacer de una ciudad (pp. 208–220). Bogotá: Planeta.
Departamento Administrativo de Planeación Distrital. (1995). Formar Ciudad: Plan de desarrollo económico, social y de obras públicas para Santa Fe de Bogotá D.C. 1995-1998. Recuperado de http://institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/coleccion_digital/Cultura_Ciudadana/Plan_Desarrollo_Bogota_1995-1998-Mockus_Antanas.pdf
Departamento de la Administración del Espacio Público. (2013). Diagnóstico del espacio público en Bogotá. 1. Sentido Urbano. Bogotá D.C.: Departamento de la Administración del Espacio Público.
Dirección de Sistema Habitacional. (2005). Mecanismos de Recuperación del Espacio Público. 5. Espacio Público. Bogotá: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Florida, R. (2009). Las ciudades creativas: por qué donde vives puede ser la decisión más importante de tu vida. Barcelona: Paidós.
Gehl, J. (2006). New City Life. Copenhagen: Danish Architectural Press.
Gehl, J. (2013). How to Study Public Life. Washington: Island Press.
Gehl, J.; Pozueta, J. y Valcarce, M. (2006). La humanización del espacio urbano: la vida social entre los edificios. Barcelona: Editorial Reverté.
Gotschi, T., Mills, K. (2008). The Case for Increased Federal Investment in Bicycling and Walking. Active Transportation for America. Washington: Rails to trails conservancy. Recuperado de http://www.railstotrails.org/resourcehandler.ashx?id=2948
Herce, M. y Magrinyà, F. (2013). El espacio de la movilidad urbana. 1ra ed. Colección Movilidad. Buenos Aires: Café de las Ciudades.
Instituto de Desarrollo Urbano. (2009). Guía práctica de la movilidad peatonal urbana. Bogotá D.C.: Alcaldía de Bogotá D.C.
Jacobs, J. (1967). Condiciones previas de diversidad urbana. En:Muerte y vida de las grandes ciudades (pp. 155–258). Madrid: Ediciones Península.
Jacobs, J. (1967). Erosión de las ciudades o sacrificio de los automóviles. En: Muerte y vida de las grandes ciudades (pp. 359–392). Madrid: Ediciones Península.
Jacobs, J. (1967). La peculiar naturaleza de las ciudades. En: Muerte y vida de las grandes ciudades (pp. 33–154). Madrid: Ediciones Península.
Lynch, K., (1970). La imagen de la ciudad. Argentina: Ediciones Infinito.
Peters, P. (1977). La Ciudad Peatonal. (Arquitectura/Perspectivas). Barcelona: Gustavo Gili.
Monheim, H. (1979). Atenuación del tráfico, comienzo de un cambio en las tendencias de la planificación urbana y del tráfico. En: La ciudad peatonal, (pp. 50–57). Barcelona: Gustavo Gili.
Monheim, R. (1979). De la calle a la ciudad para peatones. En: La ciudad peatonal, (pp. 11–32). Barcelona: Gustavo Gili.
Peñalosa, E. (2000). La ciudad peatonal. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá.
Secretaría Distrital de Planeación, Departamento Administrativo del Espacio Público y Taller del Espacio Público. (2007). Cartilla de mobiliario urbano. Bogotá D.C.: Alcaldía Mayor de Bogotá.
Secretaría Distrital de Planeación y Taller del Espacio Público. (2007). Cartilla de andenes. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá.
Speck, J. (2012). A General Theory of Walkability. En: Walkable City: How Downtown Can Save America, One Step at a Time (pp. 7–13). Nueva York: Farrar, Straus and Giroux.
Speck, J. (2012). The Ten Steps of Walkability. En Walkable City: How Downtown Can Save America, One Step at a Time (pp. 65–262). Nueva York: Farrar, Straus and Giroux.
Speck, J. (2012). Why Walkability? En: Walkable City: How Downtown Can Save America, One Step at a Time (pp. 14–50). Nueva York: Farrar, Straus and Giroux.
Wiedenhoeft, R. (1979). El hombre y la ciudad para peatones: cuestiones sobre espacios ciudadanos agradables para el hombre. En: La ciudad peatonal (pp. 135–142). Barcelona: Gustavo Gili.