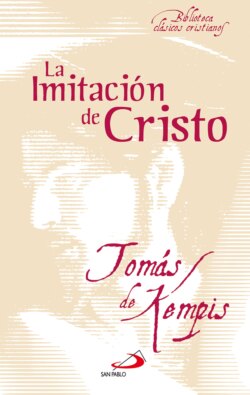Читать книгу La imitación de Cristo - Tomás de Kempis - Страница 3
ОглавлениеIntroducción
La Edad media, a pesar de los elogios del «romanticismo», fue en conjunto una época desgraciada, terrible y, en ciertos momentos y aspectos, dulce y rosada. Me refiero a la historia cultural de Occidente, pues del Oriente lejano nosotros apenas sabemos nada.
Su final fue agotador: el cansancio y casi la muerte arrollaron a la cristiandad, acosada por el islam. Guerras por doquier, peste negra, cisma, las escuelas en decadencia (del esplendor de Alberto Magno, Tomás de Aquino, Buenaventura, Duns Escoto..., se desciende hasta el nominalismo de Ockham), la relajación del clero y de los religiosos en general, las herejías... Todo esto ya se sabe.
Como también se sabe que la sacudida y reacción del «renacimiento» vino pujando a la vez en ese final triste y sombrío. La naturaleza y la Iglesia tienen reservas inagotables que nunca mueren. Las órdenes religiosas, sobre todo, van haciendo esfuerzos por superar la situación, y surgen otras nuevas, que volverán a mejorarla con sus instituciones y sus estudios, con sus trabajos evangelizadores entre fieles y entre infieles. Ello arrastró consigo, más pronto o más tarde, en unos y otros pueblos, a todo el estamento cristiano, llegando a toda la Iglesia oficial con el concilio de Trento.
Un movimiento de espiritualidad que aparece ya en el siglo XIV, uno de los primeros, si no el primero, fue el denominado «devotio moderna», en los Países Bajos. Cierto que el grupo dominicano del Rin y el del beato J. Ruysbroeck en Flandes son casi paralelos y hasta se relacionaron entre sí. Pero la especulación abstracta que cultivaron estos en sus escritos les hizo menos populares y su influencia fue muy recortada, aunque se quiera ahora subrayar exageradamente. Es más, las paradójicas elucubraciones y el lenguaje atrevido de Eckart contribuyeron no poco a la disociación entre la teología y la mística con sus consecuencias negativas para ambas.
Verdad también que santa Catalina de Siena provoca una sacudida espiritual en Italia, y aisladamente luego Jean de Gerson, san Vicente Ferrer, el beato J. Soreth, etc. Y sobre todo la «observancia» franciscana (con san Juan de Capistrano, san Bernardino de Siena, etc.) se va extendiendo, mejor o peor, por toda la Orden, dando lugar al mismo tiempo a un pulular de reformas dentro de ella y de los mismos claustrales a la vez que culminan en los capuchinos y en los descalzos de san Pedro de Alcántara.
Otro movimiento importante fue en Italia el de los «Oratorios del Divino Amor» (santa Catalina de Génova...), que inician y promueven obras de todo género (enseñanza, beneficencia...) para la edificación del pueblo cristiano.
Decía que, para llenar el vacío espiritual que la relajación de las antiguas instituciones religiosas dejan sentir, se crean también obras nuevas: los jerónimos españoles, los mínimos de san Francisco de Paula, nuevas congregaciones de canónigos regulares agustinianos, etc. Lo más original es, con todo, la invención institucionalizada de los «clérigos regulares» (teatinos, etc.), cuyo grupo más potente es la Compañía de Jesús de san Ignacio. Luego, a lo largo de los siglos XVI y XVII, todas las órdenes tienen su rama reformada y recoleta. Los movimientos sacerdotales a lo san Juan de Ávila se multiplican. Y las universidades, colegios y seminarios forman un ambiente más elevado, sobre todo en Francia en el siglo XVII, el gran siglo de Berulle, de Condren y Olier, de san Juan Eudes, de san Vicente de Paúl, de la Salle, etc.
No olvidemos tampoco lo que positiva o negativamente aportaron a esta sacudida del entumecimiento medieval figuras como Savonarola, J. Huss, el mismo Lutero. Y la de los grandes humanistas cristianos que el «renacimiento» suscitó, como santo Tomás Moro, Luis Vives, Erasmo, etc.
Pero volvamos a los Países Bajos y al movimiento de la «devotio moderna» que allí apareció.
El iniciador del mismo fue Gerardo (Grot o Groot), Gerardo «el Grande». Nació en Deventer en 1340. Y fue un hombre de su tiempo. Estudia en París (quizá también en Colonia y Praga), y tiene afición a todo, hasta a la nigromancia. Lleva una vida pecadora y anda a la caza de prebendas y beneficios eclesiásticos. Pero en 1374 se consuma su total conversión. Cede su casa a unas «beguinas», y se retira unos años a la Cartuja. Luego se siente movido a la predicación, estudia teología y se ordena diácono. Así puede predicar en las iglesias y en las plazas con gran eficacia. Predicación de reformador del clero y de los monjes y de las tremendas miserias de la época: simonía, herejía del «libre espíritu», quiebras del celibato, etc. Como era de esperar, surgió contra él una fuerte oposición, que hizo que el obispo de Utrecht prohibiera la predicación Agnetenberg (1398), que nos dará que hablar enseguida.
Pero lo que más nos interesa es el espíritu de este movimiento y de sus instituciones. Lo conocemos por las crónicas de algunas de estas casas, por los escritos de varios de sus miembros y por su influencia, cuya huella fue (y aún es en parte) grande y duradera, aunque diluida y difícil de precisar al mezclarse con otras corrientes. El monumento exponencial de la misma es el famoso Kempis, que aquí presentamos.
Los «devotos» no pretendían ser originales en su doctrina, por eso leyeron y se empaparon de anteriores autores. Su originalidad está en la selección que hacen de los mismos y de sus enseñanzas, y en el método y manera de utilizarlas. Por ello muchas de sus obras son «rapiarios» o «colectarios», colecciones de textos de autores agrupados más o menos sistemáticamente. Su gran fuente es la Biblia, pero sin demasiada teología y espiritualidad estrictamente bíblica, sino como sentencias y frases que o confirman o dan pie a sus disertaciones. Del Oriente usan, en versiones latinas, pues griego apenas saben, las Vitae Patrum, san Juan Clímaco, Casiano, san Juan Crisóstomo como moralista, algo del Pseudodionisio por algunas de sus fórmulas que eran moldes universales en Occidente. De los padres latinos citan bastante a san Agustín y, menos, a san Gregorio. Luego a los medievales: san Bernardo, san Buenaventura (menos de lo que antes se decía), la Epistola ad fratres de Monte Dei (como de san Bernardo), Voragine, David de Augsburgo, De Boheris, y a Enrique Suso, único de los renanos por ser más afectivo y afín a ellos. Alguna influencia, por la vecindad y relaciones, se da en algunos de ellos de J. Ruysbroeck.
Podemos reducir a tres las notas típicas de la «devotio moderna»: antiespeculativismo, ascética de desprecio del mundo e intenso cultivo de la interioridad.
Antiespeculativismo
No olvidemos que estamos en los estertores de la baja Edad media. Las grandes escuelas están casi agotadas. El nominalismo es el que pretende llenar el vacío. Los «devotos» desprecian la especulación. En el clima del nominalismo prima el voluntarismo, lo que cuenta es la voluntad, el corazón, la devoción... «Quid prodest tibi alta de Trinitate disputare, si careas humilitate, unde displiceas Trinitati?» (Kempis, l.1, c.1; todo el c. 3, etc). Por eso el vuelo metafísico de los renanoflamencos no les va, a pesar de su cercanía (Grot conoció a Ruysbroeck). Sin embargo, el psicologismo intenso de estos afectó a los «devotos», y les ayudó a cultivar la introspección, la interioridad, el «hondón» del alma. Aunque sea tan opuesta en conjunto la espiritualidad de Eckart esta les ha influido. Pero en definitiva los «devotos» son antiintelectuales e hizo que el humanismo renacentista no conectase en gran parte con ellos.
Ascetismo interior
Su voluntarismo (esforzarse en...) y su intimismo les lleva a exigirse un ascetismo espiritual, sencillo en sus manifestaciones, pero radical y profundo, práctico. A un exigente desprendimiento y pureza de corazón. Es una especie de «humanismo devoto» a la manera de san Francisco de Sales o santa Teresa del Niño Jesús. Su literatura es moralizante según la necesidad de reforma que pedían los tiempos. Por eso no nos extraña que simpaticen en su tanto con la ascética estoica (Kempis cita literalmente a Séneca, ep. 7: «Cuantas veces estuve entre los hombres, volví menos hombre»). Por eso, recogimiento, obediencia, humildad, desprecio de la vanidad del mundo. Se compendia todo en la frase contemptus mundi, con que es también conocido el Kempis. Sin embargo no son estoicos ni pelagianos. Se trata en definitiva de seguir a Cristo interior y exteriormente, y por lo tanto contando siempre con su gracia: de imitatione Christi.
Su practicismo les condujo al metodismo, sobre todo en la práctica de la oración. Se adelantaron al «renacimiento» que lo exaltó hasta el extremo. Los nuevos «devotos» quieren ser ordenados en todo, rítmicos, exactos. El Rosetum exercitorium spiritualium de J. Mombaer (1494) donde se incluye la Scala meditatoria de W. Gansfort (20,45,2), es el colmo de la metodización exagerada, mecanizada: contar por los dedos, versos mnemónicos, etc., demuestra ya una decadente y cansada esterilidad.
La interioridad
Es causa y efecto de todo lo anterior. Cuando el nivel espiritual está en baja forma aparecen como reacción los grupos y los movimientos que quieren superarlo, y suelen refugiarse en un cultivo intenso del intimismo personal que se hace poco a poco contagioso (algunos también tienen el carisma de la acción, como Grot que es a la vez un contemplativoactivo). Pero los «devotos» se dedican principalmente a la oración personal, y esto metódicamente. Oración meditativa con sus tiempos señalados para ella, con sus recursos sensoriales e imaginativos, con sus temarios previstos y ordenados. Es quizá la nota más acentuada y llamativa de la «devotio moderna» y que más presencia dejó en la espiritualidad del renacimiento y aún después. La «lectio, meditatio, oratio, contemplatio» de los monasterios cartujanos y cistercienses se precisa y canaliza más y mejor. Pero no se lanzan a grandes elevaciones místicas. Sí gustan de «sentir» la presencia de Dios, el encuentro con Cristo, pues son afectivos, pero todo suavemente, mesuradamente, muy al alcance de todos.
Pero todo este estilo y espíritu comportaba un defecto importante que se le ha achacado siempre a este movimiento espiritual: el individualismo. Cierto que ellos piensan en sus comunidades y cuentan con la caridad fraterna que ha de darse entre todos. Pero dentro de eso parece que cada cual es sólo cada cual, con su dirección espiritual privada. El horizonte eclesial universal apenas lo descubren, la evangelización no les inquieta, su eclesiología es corta, la liturgia se vive (son muy eucarísticos), pero individualmente. Y este subjetivismo así lo trasmitieron, un subjetivismo que se aviene muy bien con la cultura renacentista que les pisa enseguida los pasos.
Autores más representativos
No escribieron mucho original. Son austeros hasta en esto. Grot escribió sus Conclusa et proposita, y sermones y cartas, que interesan para conocer el espíritu del movimiento, así como el Modus vivendi Deo, los Qaedam puncta, las Notabilia verba y las Consuetudines de los Hermanos de la Vida Común de Radewijus. Gerardo Zerbolt de Zutphen con sus obras De reformatione virium animae, y De spiritualibus ascensionibus. Teodorico Dirc de Herxen, autor de varios rapiarios. Juan Busch, autor de varias obras, entre otras el Cronicon Windeshemense donde inserta la Epistola de vita et passione D. N. J. Christi et aliis devotis exercitiis, anónima, pero muy expresiva de la espiritualidad del movimiento. De Tomás de Kempis luego hablaremos. Gerlatio Peters y Enrique Mande, canónigos agustinianos y los más místicos de los «devotos». Wesel Gansfort, Tractatus de cohibendis cogitationibus, gran instrumento para la metodización, que llega a su culmen, ya lo dijimos, con el Rosetum de Mombaer.
Muchos otros se podrían indicar más o menos tocados por el aliento de esta escuela. Pero la «devotio moderna» es más un espíritu y un estilo que se insinuó por doquier, y cuyos datos concretos son difíciles de apresar.
Por eso su influencia ha sido inmensa. A pesar de ser tan incompleta, su insistencia en los temas de la renuncia al mundo, del dominio de las pasiones, de la imitación de Cristo, y sobre todo de la práctica de la oración metódica, ha sido enorme. El individualismo de la devoción del siglo XV a nuestros días es su gran déficit, pero en parte quedó compensado por el bien que ha hecho con aquella práctica oracional, que se impuso en las órdenes religiosas (hasta en las monásticas) como obligación, y que llegó hasta los seglares a través de los libros y ejercicios innumerables que se multiplicaron desde el XVI hasta hoy.
En España, aparte del Kempis, la gran influencia de la «devotio moderna» se realizó por medio del Ejercitatorio de la vida espiritual, del abad de Montserrat García de Cisneros, que está cargado de textos de «devotos» (Grot, Zerbolt, Kempis, Mombaer...), y con el que tiene mucho que ver el genial librito de los Ejercicios de san Ignacio de Loyola. Su estancia en aquel monasterio lo explica. La Compañía de Jesús después fue una de las instituciones que más divulgaron por todas partes la práctica de la oración meditativa personal y la hicieron popular. Esta, con unos u otros recursos y métodos antiguos o modernos, orientales u occidentales, sigue siendo abundantemente practicada.
El «Kempis»
Llamémosle así por ser un nombre breve y muy conocido. Y digamos que es una obrita exponencial de la espiritualidad de la «devotio moderna». Quizá bastaría esta presentación para decirlo todo. Pero ello mismo invita y exige hablar más.
El total está formado por cuatro libros de varios temas, fuera del IV que trata sólo de la eucaristía. El título general, sin embargo, agrupa bien todo: De imitatione Christi. También fue conocido con el nombre más bien negativo de Contemptus mundi, base ascética de su espiritualidad.
Como indicaba, es exponencial de la escuela de la «devotio moderna». Por eso todos los rasgos y las limitaciones de aquella se encuentran allí en toda su pureza. Antiespeculativo, voluntarista. Afectivo, y esto más y más según se avanza en la lectura de los cuatro libros, sobre todo el tercero. Es curioso cómo en el libro primero se llama casi siempre al Señor: Cristo. En los siguientes predomina el nombre de Jesús. También en el tercero son frecuentes los diálogos entre el Señor y el discípulo o siervo. Hay más ternura, más intimidad.
Escribe en un latín bajomedieval sencillo. Se repite, bastantes veces se hace un tanto pesado, pero es penetrante, insinuante. A base de frases breves, de sentencias. Él no escribe un tratado ni hace teología científica, quiere recordar y meter en el alma de sus novicios y lectores las grandes máximas de la vida práctica espiritual, el desprecio del mundo, el seguimiento interior de Cristo. Resulta bastante desordenado, muchos capítulos pueden intercambiarse de libros y no pasa nada. No digamos las sentencias que, de hecho, se reiteran con relativa frecuencia. Pero el conjunto y algunos capítulos resultan deliciosos. No olvidemos nunca al leerlo que el Kempis se escribe directamente para monjes y «devotos». Pero no lo es a pesar de las apariencias. Apenas cita autores, fuera de la Biblia, de la que hay más de mil citas. Pocos nombres (Ovidio, Aristóteles, Séneca, san Agustín...). Influencias sin duda de otros (Grot, Radewijns, Bernardo, Buenaventura, Lodulfo el Cartujano, J. de Dambach, E. Seuse o Suso, David de Augsburgo, J. Ruysbroeck, E. Egher de Kalkar, J. de Schoonhoven...).
El estudio de estas influencias, más o menos, necesitaría un trabajo largo y difícil. Imposible aquí de hacer. Pero el autor ha sabido hacer una obra personal, empapada de biblismo y de la tradición espiritual medieval, en especial de aquellos aspectos que Gerardo y Florencio acentuaron para sus planes de reforma y de vida cristiana cultivada en serio. Por eso el Kempis podría ser firmado por cualquier «devoto», sobre todo de los fundadores del movimiento, y no hubiese extrañado nada. Porque es una admirable síntesis de la sustancia real y formal de la escuela.
Digamos ahora algo de cada libro en particular.
Libro I
Advertencias útiles para la vida espiritual
Es quizás el que más sabe a Grot. El más frío, desordenado. Invita a vivir el hombre interior, auténtico, existencial. Para conseguirlo hay que renunciar a las vanidades, distracciones, vagabundeos, ciencia por la ciencia aunque fuese teológica. Y vida interior. Con amor. «Las obras no son nada sin el amor» (XV,3). Obediencia pues por amor. Discreción.
Libro II
Admonitiones ad interna trahentes
Preparado y liberado, así el hombre puede profundizar en su misión con Dios por su encuentro vivo con Jesucristo (cf el bello número 6 del c. I). Va llegando el hombre al amor puro, a amar a Jesús sobre todas las cosas, a su familiar amistad con él. A la verdadera libertad, desprendido de consolaciones divinas y humanas. A la identificación con Cristo crucificado. El libro termina con el conocido capítulo XII: De regia via sanctae Crucis. «¡Oh cuanto puede el amor puro de Jesús sin mezcla de ninguna comodidad ni amor propio!... ¿Dónde se encuentra aquel que quiera servir a Dios de balde?» (XI,3).
«Pues que así es, ¿por qué teméis tomar la cruz por la cual se va al Reino? En la cruz está la salud, en la cruz está la vida, en la cruz está la defensa de los enemigos, en la cruz está la infusión de la suavidad soberana, en la cruz está la fortaleza del corazón, en la cruz está el gozo del espíritu, en la cruz está la suprema virtud, en la cruz está la perfección de la santidad. No está la salud del alma, ni en la esperanza de la vida eterna, sino en la cruz. Toma, pues tu cruz, y sigue a Jesús, e irás a la vida eterna» (XII, 2). «Bebe afectuosamente el cáliz del Señor si quieres ser su amigo y tener parte con Él» (XII, 10).
Libro III
De interna consolatione
Este libro es una repetición alborotada de todo lo antes dicho. Pero tiene en conjunto un sabor más suave y más místico. Véase por ejemplo el capítulo V sobre el admirable efecto del amor divino.
«El Señor. Gran cosa es el amor, y bien sobremanera grande; Él sólo hace ligero todo lo pesado y lleva con igualdad todo lo desigual. Pues lleva la carga sin carga, y hace dulce y sabroso todo lo amargo. El amor noble de Jesús nos anima a hacer grandes cosas, y mueve a desear siempre lo más perfecto. El amor quiere estar en lo más alto y no ser detenido de ninguna cosa baja. El amor quiere ser libre y ajeno de toda afición mundana, porque no se impida su vista, ni se embarace en preocupaciones de provecho temporal, o caiga por algún daño. No hay cosa más dulce que el amor; nada más fuerte, nada más alto, nada más ancho, nada más alegre, nada más lleno ni mejor en el cielo ni en la tierra; porque el amor nació de Dios, y no puede aquietarse con todo lo criado, sino con el mismo Dios». Y por ejemplo también la oración pro iluminatione mentis, del capítulo XXIII. Se percibe una experiencia vivida por el autor en su insistencia sobre el amor, sobre la gracia, sobre la confianza en Dios. Por eso a pesar de que en esta vida siempre habrá miserias y cruces, pena por sí mismo, la perseverancia en el poder de la gracia y del amor nunca debe fallarnos. El tono de muchos capítulos es más deleitable e invita a que, a través de las pruebas purificatorias internas y externas, el alma aspire a descansar en Jesús, y que guste suavemente de consolaciones divinas. El mismo estilo coloquial entre Él y el lector ayuda a ello. Pero no se atreve a adentrarse en altos estados místicos y menos a disertar acerca de ellos. No es el estilo de la «devotio moderna», tan atrayente y accesible a todos los espirituales, sean monjes o sean seglares.
Libro IV
De Sacramento altaris
Sobre la eucaristía. Cierto, no es teológicamente completo: apenas alude al aspecto sacrifical de Jesucristo y de nosotros con Él, si es que se indica. De lo que trata es del misterio eucarístico en cuanto «sacramento» de la comunión. Pero esto lo hace con una ternura y una insistencia que no es frecuente en los espirituales de la última Edad media, que se fijaban más en la reverencia debida a la presencia real del Señor y poco más, hasta que la reforma eclesial del siglo XVI (Ignacio, Juan de Ávila, Teresa de Jesús...) fueron abriendo otros horizontes. Por eso el libro IV del Kempis es un tesoro.
La cuestión del autor
Con plena seguridad sólo podemos decir: la «devotio moderna».
Desde comienzos del siglo XV los códices se multiplican por centenares. Muchos de ellos sin nombre de autor (más de seiscientos códices). Y a fines del siglo comienzan las ediciones impresas (se conocen cincuenta y cinco incunables). No es de extrañar que las atribuciones se varíen con facilidad: que el copista, por cualquier indicio, haga del anonimato un autor concreto. La falta de sentido crítico y de preocupaciones literarias no daban demasiada importancia a este problema en aquel entonces.
Uno de los nombres que figuraron más como autor de la obra es el de Juan Gersón (†1429), el célebre Canciller de la Sorbona de París. Un códice de 1460 (Sangermanensis) es quizá el más antiguo que se conoce a nombre de Gersón, así como el incunable de Venecia de 1483, el primero impreso. La imprenta hizo fortuna a esta atribución, de tal modo que en España (y aún fuera de España) solía llamársele «el gersoncito». Pero el Canciller jamás alude a este escrito (y suele hacerlo de sus obras), ni los textos que pudieran tener algún parecido con nuestro libro son obras auténticas suyas. Hoy nadie admite esa paternidad.
En el siglo XVII surgió un nuevo autor, un tal Juan Gersen (o Gesseno, o Geersen, o Jessen...). Una serie de hipótesis acumuladas ha inventado este desconocido abad benedictino italiano, que en realidad es un fantasma al que se le ha dado carne y hueso. Todavía hoy algunos defienden esta atribución. (Así P. BonardiT. Lupo, L’imitazione di Cristo e il suo autore, Turín 1964).
Pero la más sostenida es la de Tomás Hemerken de Kempis.
Tomás nace en el pueblo de su apellido hacia 1380. Discípulo de F. Radewijus en Deventer, bebe en su misma fuente la espiritualidad de la «devotio moderna». A los veinte años entra en el monasterio windesheiniano de Agnetenberg. En este monasterio de Monte Santa Inés pasa, fuera de breves ausencias, toda su vida. Es copista, escribe sus propios libros, es maestro de novicios, y allí muere en 1471. Tomás de Kempis ha sido un escritor relativamente fecundo. La edición de sus obras completas de M. J. Pohl, Friburgo Br. 19101922, ocupa siete volúmenes. Nuestro libro se encuentra en el vol. II, 2263. Y como argumento contundente de la autoría de Tomás tenemos el códice bruxelensis 5,85561, firmado en 1441, autógrafo todo él del mismo Tomás, y que contiene trece opúsculos suyos, los cuatro primeros son los del Kempis en este orden: IIIIVIII (cf la ed. del códice por L. M. J. Delaissé, 2 vol., Bruselas 1956, y el estudio de J. HuijbenP. Debonguie, L’auteur ou les auteurs de l’Imitation, Lovaina 1957).
¡Y sin embargo todo esto no prueba que Tomás de Kempis sea el autor de la famosa obra!
No perdamos de vista que el uso de rapiarios es frecuente entre los «devotos». Ellos no quieren hacer obras originales ni científicas. En los libros de la Imitación hay bastante de aquellos, sobre todo en el libro I. Grot y Radewijus se asoman por entre las sentencias.
Los libros tienen códices antes del 1441, desde 1420, con parte de los actuales. ¿Eran esbozos de Tomás? La misma colocación del libro III después del IV en el autógrafo (cosa muy bien hecha dado el contenido misceláneo y de madurez del mismo) indica que se han hecho retoques, añadidos, repeticiones por unos u otros copistas aún en vida de Tomás. Se han puesto allí muchas manos. El estudio exhaustivo está por hacer. Se ha llegado a hablar de dos Kempis. Uno hacia el 1410, otro el que muere en 1471. Pero todo esto es muy frágil.
La tradición del monasterio de Zwolle, próximo a Monte Santa Inés, en su Cronicon escrito por el mismo Tomás hasta 1471, nada dice de su célebre libro; pero sí el Cronicon de Windesheim escrito por J. Busch. Parece que el monasterio principal ha hecho suya toda la tradición sobre el Kempis, como una propiedad familiar.
Después, la codiografía está más y más a favor de Tomás. Pero en las primeras ediciones prevalece Gersón. Aunque surgen nuevas pistas siempre con menos probabilidades.
Tomás de Kempis, ¿es el autor formal?, ¿es el que lo arregla en definitiva tal como hoy lo poseemos tomando de unos y otros?, ¿es un mero copista?, ¿qué valor tiene su firma al final del códice bruselense, todo el autógrafo de su mano y con otros tratados suyos? Evidentemente esto da mucha probabilidad a la autoría de Tomás. Pero las incertidumbres y las varias atribuciones desde aquellos primeros tiempos, y la humildad de los «devotos», anónimos copistas tantas veces..., hace que no se pueda afirmar con certeza quién es el autor. Muy probablemente Tomás Hemerken de Kempis; absolutamente seguro la «devotio moderna». (Aún no tenemos una verdadera edición crítica, que sería muy difícil, dada la cantidad de códices y ediciones, dadas las familias diversas de unos y otras, como la de los códices cartujanos alemanes, etc).
El hecho es que el Kempis es posiblemente el libro más editado (y por consiguiente leído), después de la Biblia, de toda la literatura cristiana. Y a pesar de todos sus defectos, también hoy vale (luego insistiremos en ello).
En España
Las traducciones del original latino fueron y son innumerables. Muchas no se conocerán nunca, pues siendo un libro pequeño y de mucho uso, no habrá quedado ningún ejemplar de las numerosas traducciones.
En España la primera conocida es de 1482 en catalán: nispreu del mon..., estampat en Barcelona. Y otra en Valencia en 1491. La primera conocida en castellano es de 1493 en Sevilla, impresa por Menardo Ungut Alemano y Estanislao Polono. Su único ejemplar se conserva en la Biblioteca Nacional. Y se atribuye el texto a Gersón. Luego se multiplican las ediciones: Burgos, Toledo, Zaragoza, Barcelona, anónimas hay en la Biblioteca Colombina de Sevilla y en la de El Escorial. La traducción de la misma es muy deficiente.
Por estas ediciones (o por otras) el Contemptus mundi o Gersoncito se leyó por todos los espirituales españoles del XVI. Y una nueva edición apareció en Sevilla en 1536 de los tórculos de J. Cromberger con este título: Contemptus mundi, agora nuevamente romançado y por muy mejory más apazible estilo que solía tener.
En una nueva edición hecha en Évora en 1555 por Andrés de Burgos, que lleva añadidas unas oraciones que el padre Luis de Granada tomó de diversos autores. Fácilmente todo, traducción y oraciones, se atribuyó a Granada. En otras ediciones repetidas (Alcalá, Pamplona, Turín) se atribuyen las correcciones a un padre de la Compañía de Jesús. Por fin en Sevilla en 1587 se hace una con este encabezamiento: «Contemptus mundi, el más cumplido que hasta ahora se ha impreso. De nuevo corregido por un padre de la Compañía de Jesús conforme al original latino, y en la antigua y común traducción que reformó el padre Maestro Juan de Ávila. Con un breve tratado de oraciones y ejercicios de devoción, recopilado de diversos y graves autores por el muy reverendo padre Luis de Granada. Con licencia en Sevilla en casa de Juan de León. Año 1587». ¿Quién es el autor? ¿Juan de Ávila? ¿Luis de Granada? Hasta en las traducciones es discutido el Kempis. J. Tarré fue el primero en atribuirla a Ávila (en Analecta Sacra Tarraconensia, 1942, 111118). Luego le siguieron los grandes avilinos L. Sala Balust y F. Martín Hernández, y hasta el famoso M. Bataillon. Pienso que es un texto corregido, por quien fuese, de las ediciones antiguas en el que ponen sus manos Granada y Ávila y quizá el P. Diego de Guzmán sj, discípulo fervoroso de Ávila y que andaba por Andalucía en esos años. Ávila mismo dice en el prólogo de 1564 para la edición corregida del Audi filia: «Yo no he puesto en orden cosa alguna para imprimir sino una Declaración de los diez mandamientos, que cantan los niños de la doctrina, y este tratado de ahora». Es verdad que Granada en la tercera parte del libro de la oración (Lisboa, 1556) publica de Ávila Otra breve regla de vida cristiana, que figura al comienzo también del Audi filia de ese mismo año. Todo fue pues a la vez.
Por la doctrina del prologuillo al Kempis, por el estilo, por el vocabulario, por la crítica interna..., puede ser de ambos, de Ávila y Granada, y otros... Entonces no se daba importancia, sino excepcionalmente, a estas cosas de autores y editores. No había ley de propiedad literaria ni demasiados escrúpulos para copiarse, o añadir o quitar unos a otros (cf sobre este tema F. Martín Hernández, en su prólogo a la ed. del Kempis de la BAC, Madrid 1975).
Nuestra edición
En 1656 salió en Amberes, en la imprenta plantiniana, la edición del P. J. Eusebio Nieremberg, que es la de 1536, retocada y modernizada por él. Esta edición tuvo varias reediciones que a veces la desfiguraron. En 1935 (Barcelona) Viada y Lluch le devolvió su rostro primitivo.
Esta traducción de Nieremberg es la que aquí reproducimos. Su castellano es fluido y elegante, y bastante ajustado al latín. Es también un tanto perifrástica, pues dada la concisión latina del Kempis, y además en breves sentencias, se hace necesario traducir con cierta amplitud (una palabra necesita a veces una frase), pero lo importante es que no se traicione el sentido y a ser posible se respeten la fuerza y viveza de muchas palabras y expresiones. Cosa que respeta en general el P. Nieremberg. Mientras no poseamos una edición verdaderamente crítica del original latino no se puede pedir mucho más, pues las aproximaciones diversas las habrá para todos los gustos.
El hecho es que el Kempis se ha editado y leído por millones de lectores. San Ignacio lo hizo popular entre su Compañía, que fue un medio de propaganda para él mismo. Granada y san Juan de Ávila lo recomendaron en sus escritos y con su nombre. Santa Teresa lo manda tener para sus monjas en las Constituciones. Los elogios de santos y espirituales son innumerables.
Sería interesante rastrear su huella en san Juan de la Cruz, que es tan personal, tan él, pero que en cuanto a purificación del corazón, serenidad del alma y dulce encuentro con el Amor, conecta magníficamente con el Kempis, al que sin duda leyó como todos entonces. Hasta en la nota de cierto individualismo espiritual coinciden los dos: olvidos de los místicos.
Cabe preguntar: ¿por qué este fenómeno multitudinario durante siglos? Por su sencillez y su unción devota, por su mesura dentro de sus exigencias radicales, por su insistencia sobre el recogimiento y cultivo suave de la interioridad. Sí, le falta «sociología», visión universal eclesial, pero un escritor no tiene obligación de hablar de todo, piensa en temas concretos, y en que su público también lo va a ser: Kempis escribe para sus canónigos regulares y sus «devotos». Pero el alma del incompleto y desordenado librito desbordó sus posibles previsiones. Hay, a pesar de las explicaciones que se ocurren, algo providencial y misterioso en ello.
Pero se comprende que hoy, en nuestra cultura laocentrista el Kempis sea menos apreciado (a veces hasta ha sido despreciado). Sin embargo es un clásico de la literatura espiritual cristiana que siempre se leerá. La misma sequía de vida interior que sufrimos hará volver a muchos, hasta a no cristianos, a buscar en sus páginas una palabra de paz.
Baldomero Jiménez Duque
Ávila, 15 de enero de 1997