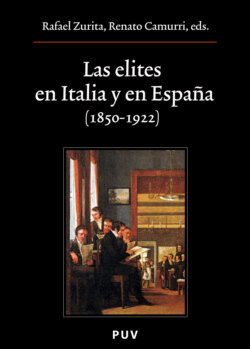Читать книгу Las elites en Italia y en España (1850-1922) - AA.VV - Страница 7
ОглавлениеLAS ELITES POLÍTICAS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL EN ITALIA (1861-1901)
Fulvio Cammarano
Universidad de Bolonia
A diferencia de lo sucedido en otras realidades europeas, la construcción de la «nación», realizada sobre la base de un complejo mosaico de sistemas políticos y estadios de desarrollo social, planteó a las clases dirigentes liberales italianas un difícil problema de legitimación. Desde el punto de vista político-institucional, la unificación en absoluto resultó una empresa fácil. Debe recordarse en primer lugar que, tras el proceso político-diplomático que había conducido al nacimiento del Reino de Italia, no existía ningún bloque social unificador, empezando por la aristocracia, débil y ausente, carente de todo vínculo con sus propios orígenes rurales, y por tanto incapaz de presentarse como referente ético-político ante las clases populares.
Desde el punto de vista institucional la situación no parecía menos problemática. Faltaba, partiendo de la cumbre, una Casa real prestigiosa.1 La admiración de la comunidad liberal por el mantenimiento del Estatuto albertino por parte de los Saboya, incluso tras el fracaso de los alzamientos de 1848, se había transformado en desilusión a causa de las dificultades e incertidumbres puestas de manifiesto en los años sucesivos y de su escaso prestigio internacional. La precoz muerte de Cavour había sustraído de la escena a quien, unánimemente, era considerado el único personaje político de nivel europeo capaz de dirigir el intricado proceso de unificación. Las instituciones políticas y administrativas saboyanas que, de la noche a la mañana, se convirtieron en instituciones nacionales no eran vistas como especialmente modernas y liberales por las comunidades y los estados «piemontizados» del centro-norte de Italia, mientras que en los antiguos territorios borbónicos eran consideradas opresoras y violentas. Además, el miedo palpable de los grupos dirigentes hacia el «pueblo en armas», junto a la cada vez más evidente debilidad del ejército del reino, volvía improbable toda referencia idealizada a cualquier tipo de virtud militar. Por último, el Senado, debido a las limitaciones propias de la aristocracia, de la cual frecuentemente provenían sus miembros, tampoco llegó a constituir en ningún momento un centro vital de referencia.
En semejante contexto, la clase política liberal acabó representando, a su pesar, la principal articulación institucional de este difícil proceso de legitimación de la nueva realidad político-estatal. En mi opinión, en Italia, a partir de la unificación, dirigentes y clase política asumieron un papel de suplencia de instituciones poco legitimadas y por tanto, casi inmediatamente, se afirmaron como primaria, aunque débil, fuente de legitimación de las frágiles instituciones nacionales.2
A tal peculiaridad, que favoreció la emergencia de una centralidad institucional de la clase política italiana, debe añadirse otra de carácter político-ideológico, originada por la doble legitimación con la que se desarrolló el proceso de unificación del país. Por un lado, el elemento diplomático-realista construido en torno a la herencia ideal de Cavour; por otro, el «accionista» que se reconocía en las aspiraciones mazzinianas. Una distancia considerable separaba estos dos elementos que, tras 1861, se vieron obligados a convivir debido a la no programada, pero decisiva, contribución garibaldina. Ninguna de las dos partes, en efecto, había conseguido deslegitimar a la otra. No sólo eso. Ambas formaciones se erigían en representantes del mismo segmento del universo del imaginario político: revolucionarios que luchaban por el progreso. Un fenómeno asimismo propiciado por el hecho de que ninguno de ellos podía interpretar el papel de «conservador» sin resultar aplastado por una fuerte corriente de deslegitimación reservada a las fuerzas sospechosas de simpatizar con el clericalismo antiunitario. Para el moderado Romualdo Bonfadini, de hecho,
[t]odos nuestros partidos parlamentarios tienen un origen común –el origen revolucionario–. Aquellos que fantasearon (...) con una Izquierda bandera de progreso y una Derecha bandera de conservadurismo, han aplicado denominaciones de índole extranjera y de cosas ajenas a los hechos italianos, que no supieron ver o no supieron juzgar (...). Ningún historiador que quiera ser imparcial podrá encontrar el martirio patriótico de las altas clases inferior, en toda Italia, al de los democráticos.3
Los excluidos de la legitimación constitucional (católicos y mazzinianos) eran también los portadores de una cultura política y social alternativa a aquella del progresismo de matriz positivista. De este modo, el parlamento del Estado unitario no se convertiría únicamente en la sede de la representación política del país legal, sino también en el símbolo de una «revolución» que, en cierto modo a la vez, se reconocía carente de alternativas al refuerzo de las instituciones monárquicas. La centralidad del parlamento se convirtió en el dique destinado a separar de modo cada vez más claro la visión revolucionaria mazziniana de aquella democrático-parlamentaria. Si en 1862 para Agostino Depretis, prestigioso exponente de la moderada izquierda subalpina, era natural afirmar que «todas las fuerzas del país, tanto las monárquicas como las democráticas, todas tienen como única representación el rey y el parlamento»,4 menos evidente pareció, en 1864, a la Cámara, la afirmación de Francesco Crispi, líder de la izquierda democrática, según la cual «la monarquía es lo que nos une, la república nos dividiría»5 y, en consecuencia, no existían «partidos hostiles en este recinto».6
Una tendencia confirmada por el fracaso sustancial, entre 1863 y 1864, del proyecto de Agostino Bertani y Giovanni Nicotera de provocar la dimisión, en clave de protesta, de todos los diputados de la izquierda. Fue el último gran intento de desplazar el epicentro político del parlamento al país. Incluso los adversarios de la derecha, por otro lado, reconocían
como, poco a poco, las pasiones partidistas van cediendo su lugar al frío raciocinio y (...) como los hombres de la oposición se han convencido de la necesidad de combatir al gobierno, no en las plazas o en las columnas de algún periódico sectario, si no en las aulas del Parlamento.7
La centralidad de la clase política parlamentaria, al imponerse por falta de alternativas, no implicó una legitimación real, la cual hubiese requerido, al menos, una mayor participación crítica del pueblo en los acontecimientos político-institucionales de la época: los más informados de los intelectuales y políticos reconocían que la debilidad del sistema nacía de la ausencia de una opinión pública fuerte y consciente.
No obstante este hecho, hasta los años setenta, el conflicto entre las dos grandes formaciones parlamentarias había producido una evidente contraposición que parecía abocada a institucionalizar, sobre el patrón de un supuesto –más que real– modelo británico,8 la auspiciada división bipartidista del sistema político. Algunos datos relativos a los votos de confianza nominales evidencian la existencia hasta 1876 de una fractura bastante clara y, consecuentemente, una tendencia más bien marcada hacia el «voto de partido».9 Tal división encuentra su inspiración en las divergencias reales que habían separado, a partir de 1861, a las dos grandes formaciones parlamentarias y que se alimentaban de las insalvables diferencias respecto al modo de completar el proceso de unificación nacional. Con Roma ocupada y una vez concluida la epopeya del Risorgimento, semejante división había perdido su aspereza original, reapareciendo, aún así durante algunos años, como dinámica fisiológica de un moderno sistema parlamentario. De este período breve, pero significativo, encontramos una confirmación precisa incluso fuera del parlamento.
Lo revela de manera emblemática la caída, en 1876, del gobierno de Marco Minghetti. Tal «revolución», que debería haber abierto las puertas del poder a una parte de aquel personal político, tan sólo pocos años atrás calificado de peligroso por sus originarias simpatías radicales y republicanas, no activó ninguna alarma real ni provocó un discurso público sobre crisis «destructivas». La Derecha, a través de su órgano de mayor crédito, no sólo renunció a anticipar obscuros escenarios futuros sino que, al contrario, optó por apoyar al ejecutivo formado por sus adversarios:
No querría que en torno al nuevo Ministerio –escribía La Perseveranza– se crease de golpe una atmósfera de implacable hostilidad. No lo querría incluso si esta atmósfera pudiese apagarlo: pues (...) consideraría un grave daño al futuro del país y al prestigio de la política moderada, la vuelta inmediata de nuestros hombres al poder.10
Incluso en la derrota, se alababa un sistema capaz de garantizar una alternancia real: «feliz el país que encuentra, sin dudar, una doble fila de hombres aptos, con distintos métodos, para guiar por el camino de la prosperidad y del prestigio a un joven pueblo!».11
En realidad, para esta clase política no existía el problema del partido. Las etiquetas de derecha e izquierda histórica12 congregaban heterogéneos grupos parlamentarios, a menudo unidos sobre la base de lógicas regionales o de la fuerza de atracción de personalidades políticas individuales. La derecha toscana y la véneta, la izquierda meridional, la «Consortería» emiliana, sólo por enumerar algunos ejemplos, representaban la coherente expresión de un universo liberal que no necesitaba de la organización, y mucho menos del partido, para vitalizar la esfera de una «política» cuyo sentido se agotaba en la extenuante actividad de mediación del debate en el parlamento, en apoyo o no del gobierno.
Siguiendo el guión del pensamiento liberal europeo, además, la cultura política liberal italiana también consideraba extremadamente insidiosa cualquier perspectiva de partido organizado. Uno de los liberales más versátiles y cosmopolitas, el moderado Ruggiero Bonghi, recordaba que «los partidos políticos son esencialmente los partidos que dividen la clase que gobierna». ¿Cómo debería ser esta clase?
La clase política no debería vivir en el aire, quiero decir, debería tener de cualquier modo raíces y ejercitar acciones en el pueblo. Aquel que quiera ocuparse de política, no debe vivir de ello. El hombre político debe ser un señor, que es siempre la mejor profesión, o un profesor, o un abogado, o un médico, o un comerciante,
o un científico, o un hombre de letras, y esta clase política es mejor, cuanto más abastecida se encuentre de cada una de estas posiciones sociales en las proporciones de influencia que aquellas tengan en el país. (...) El mayor peligro que se puede correr está en esto: que de la vida política se alejen con nausea todos los que tienen y saben.13
La composición social del Parlamento en los años de gobierno de la derecha muestra cómo, desde el inicio del reino de Italia, la columna vertebral por excelencia de la clase política parlamentaria estuvo representada por la propiedad terrateniente y por la categoría de los doctores en leyes. Esta última, que representaba algo menos de la mitad del total de los diputados por legislatura, se preparaba para convertirse en la categoría de mediación política por excelencia en la Italia liberal. En vísperas de la reforma electoral de 1882, más del 47% de los diputados poseían un diploma en jurisprudencia, mientras que, en el campo de las profesiones liberales, sólo el 5% eran licenciados en medicina y un porcentaje similar en ingeniería. Estas proporciones permanecieron más o menos inalteradas (pero con un posterior aumento de doctores en leyes) hasta el final del siglo.14
Justo antes de la reforma de 1882, en los 508 distritos en los que se dividía el Reino, se contabilizaron 369.627 votantes (sobre 621.896 electores y una población de casi 29 millones de habitantes). Desde el punto de vista de los votos necesarios para acceder a un escaño, hasta la XIV legislatura, bastaba un promedio de 500 votos, cantidad relativamente modesta que producía el frecuente recurso a una segunda vuelta. Con la ampliación del sufragio, el electorado superó los dos millones, con el consiguiente aumento del número de votos necesarios para obtener el escaño. La media se situaba en torno a los 4.800 pero las cifras reales demostraron que, por ejemplo, en Novara II el primero de los elegidos obtuvo 12.918 votos y en Turín V 12.600, mientras que en Grosseto un candidato accedió a la Cámara con 1.441 votos y en Nápoles II con 1.999.15
En lo que respecta a la carrera parlamentaria, parece significativo el hecho de que, de 1861 a 1880, el 53% de los diputados conservaran su escaño por tres o cuatro legislaturas y el 17% por cinco o seis. Tras la llegada al poder de la izquierda, esta tendencia a la permanencia siguió igualmente patente, pues el 61% de los diputados elegidos en 1876 conservaron su mandato en 1880. La reforma electoral de 1882, tras la introducción del escrutinio de lista y la ampliación del sufragio, provocó una renovación notable de la clase parlamentaria (del orden del 40%), aunque poco después se constató un fenómeno de estabilización, ya que el 48% de aquellos que eran diputados en 1882 estaba aún presentes en la Cámara en 1892. Hasta la reforma electoral de 1882 fueron sin duda los límites del sufragio los que favorecieron el fenómeno de la continuidad en el mandato.16
El contacto directo entre candidato y electores premiaba la óptica de notabilidad de las relaciones políticas, es decir, una perspectiva en la que exclusivamente podían emerger personalidades, difícilmente sustituibles, capaces de utilizar su propia autoridad social en los restringidos ámbitos de distritos uninominales, volviendo superflua la dimensión organizativa y, en gran parte, también, la político-ideológica.
Por otro lado, la realidad de la notabilidad, más allá de las modalidades de selección de los miembros del Parlamento como rito de transposición de la tradicional jerarquía social al campo político, garantizaba a niveles más amplios el funcionamiento de la relación de obligación política, esencial para la legitimación del sistema.17 Un tipo de relación que muchas veces prescindía de las distinciones políticas, geográficas y de la propia tendencia al puro y simple «voto de intercambio». Una percepción similar del «deber» era manifestada incluso por aquellos que no debían «cuidar» distritos, como el véneto Fedele Lampertico, senador y por tanto extraño a las maniobras para conseguir consensos electorales. En este caso representativo de una percepción muy extendida del papel de la clase política, las relaciones de notabilidad, estando desligadas de un resultado utilitarista inmediato, demostraban, con evidencia aún mayor, la complejidad de la relación entre obligación social y legitimidad política.18 La telaraña de relaciones personales a las que la derecha primero y la izquierda después confiaban su predominio electoral estaba de todos modos unida al uso abusivo de las instituciones públicas. Prefectos, magistrados y funcionarios, nombrados y ascendidos sobre la base de méritos políticos, no olvidaron asegurar su apoyo determinante a los candidatos del «partido de gobierno», según las lógicas «amistosas» y de grupo existentes dentro de la fragmentada galaxia de las formaciones políticas.19 La figura clave de tal sistema, incluso tras la reforma de 1882, era por tanto la del «gran elector», en torno a la cual se concentraban las esperanzas de los diputados y la irritación de quienes comenzaban a advertir que la política requería una buena dosis de manipulación.
¿Cómo se hacen las listas? –se preguntaba Bonghi– todos lo sabéis: las listas son hechas por los comités situados en el centro o en los centros de los distritos electorales. ¿Y cómo hacen los comités las listas? Las hacen de varios modos (...). No son listas que salgan del corazón de los electores y asciendan de éstos a los comités; son listas que descienden de los cálculos de los comités y van hasta los electores. ¿Pero quiénes forman los comités? Son los grandes electores los que constituyen los comités, que se entrometen entre los candidatos y los electores
(...) Como entonces se fuerza al diputado a ser intermediario de favores a los grandes electores frente a los ministros, así los grandes electores se convierten en intermediarios de los favores del diputado a los demás electores del distrito. Se crean auténticas oligarquías que intentan conservar todo el poder del distrito entre sus manos.20
En Módena, en 1886, el prefecto declaró abiertamente que:
el carácter predominante de las elecciones fue, en gran parte de la provincia, la casi completa indiferencia respecto al carácter político de éstas. La actitud de los electores fue determinada bien por el poder de algunas personas importantes bien por uniones especiales con candidatos ajenos a su fe política (...). Son por tanto poco acentuadas las diferencias entre partidos políticos, y no es raro que, salvo algunos líderes que están ya muy comprometidos con su pasado, el resto de miembros oscile continuamente, por muchas razones personales, o sea que intenten hacer de la política un oficio perenne.21
El desencanto, el cinismo y la indignación, más o menos interesados, por el funcionamiento de la esfera política empezaron, entre finales de los años setenta y principios de los ochenta, a evolucionar hacia un primer esbozo de análisis del funcionamiento del sistema parlamentario y administrativo, que intercalaba observación científica y polémica política.22
Fuera del Parlamento, hasta 1876, la dimensión ideológico-organizativa de la política siguió siendo, para las fuerzas constitucionales, una perspectiva marginal y reservada a realidades locales más dinámicas, como en Milán, donde en 1865 surgió una Sociedad patriótica, con la intención de asumir «la opinión pública en el sentido del partido liberal unitario y constitucional».23 Este evidente límite organizacional se vio agudizado, entre otras razones, por la limitada dinámica política de las administraciones municipales y provinciales que, hasta la reforma de Crispi de 1888, se definían institucionalmente sólo en el marco de una lógica sustancialmente patrimonial.
Un panorama éste que, tras la aparente imagen de «normalidad» del sistema parlamentario moderno, escondía una realidad en rápida mutación. En el país, los dos actores «antisistema» más fuertes, católicos y socialistas, no sólo no parecían inmediatamente susceptibles de ser integrados por las dinámicas institucionales, si no que se presentaban, por el contrario, en viva fermentación. En efecto, católicos y socialistas, desde distintos puntos de vista, continuaban cuestionando la legitimidad de las instituciones, en nombre y por cuenta del «país real» privado de voz por el «individualismo egoísta» de los liberales. En las fantasías de una estrecha y temerosa opinión pública liberal, todavía trastornada por las resistencias violentas al nuevo régimen que se habían manifestado en algunas áreas del Mezzogiorno con el bandidaje, estos actores antisistema se convertirían muy pronto en las temibles pesadillas de «partidos extralegales» bien organizados, con toda la carga de inquietud que la idea de organización «sectaria» despertaba en el imaginario liberal. Esta inseguridad, más allá del verdadero potencial organizativo y subversivo de tales realidades, habría proporcionado tempranamente la base, en el campo político, del proyecto transformista, es decir, de la necesidad de transformar los partidos parlamentarios históricos, con el fin de crear un «partido nuevo» que defendiese los resultados de la «revolución» liberal de la obra trastornadora de los negros y de los rojos. El recambio producido en la gestión del poder, en 1876, aceleró dicha hipótesis en nombre de un nuevo, más «moderno», modo de sentir la cosa pública:
basta de nombres históricos, ¡ligados a las viejas cuestiones del Risorgimento! Hoy los partidos (...) deben ser las ideas que los constituyen, y de las ideas deben tomar el nombre.24
Éste fue el auspicio que de un modo u otro se convirtió en el constante pero vacío leit-motiv de la vida política en la Italia liberal. En realidad fueron precisamente la debilidad de las ideas y la ausencia de conflictos reales y duraderos entre las fuerzas constitucionales lo que propició exactamente lo contrario, es decir, la tendencia, que iba emergiendo entonces en muchas partes de Europa, a pensar la política en términos de «ejecutivo» más que de «conflicto», tendencia que, desde 1883, asumió en el vocabulario político de la época el nombre de transformismo.
En este sentido, sólo se puede entender el tema del transformismo en el contexto de una fase histórica europea, las últimas tres décadas del siglo XIX, con fuertes tensiones políticas e ideales acerca del papel del Parlamento en el constitucionalismo liberal. Esta nueva manera de entender la relación entre Gobierno y Parlamento marcaba la toma de conciencia de que una época, la del liberalismo elitista y del parlamentarismo oligárquico, se acercaba a su fin.
Por eso la propuesta transformista parece hoy una respuesta política general que se impuso no por las características de la vida política italiana, ni a causa de los límites «éticos» de la clase política, sino que más bien constituyó el atajo a través del cual las clases dirigentes intentaron reconducir en una síntesis eficaz la relación entre el Parlamento, insustituible centro de compensación de crecientes y conflictivos intereses de las numerosas realidades económicas, sociales y culturales de la geografía nacional, y el ejecutivo, cuya importancia estaba creciendo en proporción a la demanda –cada vez más frecuente– de «gobierno» por parte de la esfera social y el contexto internacional.
El transformismo, tal como lo entendieron Depretis y Minghetti, no fue la simple convergencia de los diputados hacia un centro político genérico, sino la tentativa de hacer del Gobierno el centro del sistema, apartándolo del conflicto político y transformándolo en una especie de órgano de mediación/compensación administrativa. Así el proyecto transformista, reivindicando la homogeneidad sustancial de la clase política en el momento en el que las antiguas diferencias palidecían frente a los mucho más radicales desafíos de las fuerzas antisistema, no representaba tanto una política de mediación entre la derecha y la izquierda histórica, ni una franca llamada al moderantismo25 o al conservadurismo, como, más bien, un intento de definir una vía política alternativa al government by discussion, pilar de la modernidad política del siglo XIX, sin deber renunciar por eso a la energía legitimadora del parlamentarismo.
Aquel proyecto transformista, entonces, más allá de las tentativas contingentes y muy pragmáticas de las alquimias de Depetris, intentaba sobre todo reforzar el papel del Gobierno, en respuesta a las exigencias de la época, limitando sin embargo al mismo tiempo la pujanza de su proyecto (reducida casi únicamente al requerimiento de cerrar filas en torno al ejecutivo frente al temido peligro de la disgregación nacional) y rebajando su carga reformadora, a la que algunos sectores más avanzados de la izquierda no pretendían renunciar, hasta el punto de haber incluso favorecido la revitalización de las «temibles» facciones radicales. La esencia última del transformismo no debe buscarse de todos modos en la invitación a romper las filas del partido para colocarse junto al Gobierno. En este sentido existieron otras tentativas abortadas de reposicionamiento de algunos segmentos de las tradicionales reagrupaciones parlamentarias. Debe señalarse, por ejemplo, la convergencia Carioli-Sella en 1878, cuyo objetivo había sido el de resaltar el hecho político del conflicto (tanto en el interior de la clase política liberal, como respecto a las culturas antisistema) asumiéndolo como elemento de fuerza identitario. La razón del éxito de la proposición de Depretis debe buscarse en la lógica opuesta, en la capacidad de convencer a la opinión pública de la urgente necesidad de preservar al Gobierno de los conflictos entre las partes, de efectuar un abordaje seguro para todos en el tempestuoso mar de los cambios en curso en la sociedad. Tal elección, neutralizando el significado político del Gobierno como «agente de una única parte», permitió a Depretis realizar la sofisticada operación de asegurarse el voto favorable no de una corriente en mayoría sino de una mayoría de las corrientes, erosionando sólo de modo muy lento la identidad político-ideológica de los diputados a los que no se pedía la abjuración.26 Así, una parte consistente de la clase política liberal pudo continuar pensando en términos de proyección ideal y ser todavía percibida como «revolucionaria» (incluida la derecha), aun apoyando a un gobierno cuya realidad política consistía en la congelación de las reformas. El Gobierno, en fin, presentándose como «partido» nacional progresista, hacía de la «transformación de las partes» un baluarte natural con el que fracturar la demanda de aceleración democrática proveniente del pueblo. En muchos aspectos, la de Depretis fue una obra maestra táctica y estratégica que ligaba los diputados al Gobierno, dejándoles, en el fondo de su herencia política ideal, la convicción de ser mejores y superiores al gris pero necesario ejecutivo de Depetris.27
Con el transformismo, el Parlamento comenzó a perder no sólo la aspiración de encarnar el papel de «educador» sino, sobre todo, en Italia como en otros sitios, el de legislador real. Aumentaba el porcentaje de proyectos de ley de iniciativa gubernamental mientras disminuía el de los proyectos liderados por los parlamentarios. En conjunto, entre 1861 y 1890, el ejecutivo presentó 3.499 proyectos de ley, mientras que los diputados se limitaron a 892 (el 25,5% del total). En el Senado fueron 333 frente a los 15 presentados por los senadores.
El transformismo, además, se había revelado, no por casualidad, como la fórmula política más eficaz para excluir definitivamente del horizonte político italiano toda posibilidad de una «última llamarada» democrático-radical. El acuerdo Depretis-Minghetti, de hecho, había enterrado formalmente la única alternativa real dentro del universo político liberal, la del Gobierno Cairoli-Zanardelli, que, entre 1878 y 1880, había jugado todas sus cartas para la recuperación de un proyecto político basado en la libertad y el garantismo.28 En este contexto los notables parlamentarios, tras haber rechazado la propuesta Carioli, llegaron a formular un primer proyecto parcial de nacionalización de las masas que, en la interpretación de Crispi, se convertiría en la primera aproximación orgánica de la clase política liberal a la cuestión de la democracia. Una aproximación drásticamente alternativa a la de Carioli y Zanardelli, centrada en la discrecionalidad autoritaria del hombre de Estado y la intensificación del instrumento administrativo con el fin de una modernización de la esfera pública. Un cortocircuito, activado por el incremento de los gastos públicos y el refuerzo del ejército para objetivos propios de una gran potencia, capaz de iniciar los procesos de nacionalización e integración de las clases populares prescindiendo de la cuestión de las libertades públicas, abandonadas, en el fondo, al inmovilismo, sujetas a la usura de la cultura discrecional de la «praxis». Es probable que Carioli y Zanardelli planteasen, al enfatizar el tema del garantismo, la cuestión de la hegemonía de la clase dirigente liberal sobre el arriesgado terreno de la aceptación, al menos parcial, del conflicto abierto con todos los actores políticos dispuestos a reconocer la legitimidad de la revolución del Risorgimento.29 Se trataba, en otras palabras, de afrontar el ya ineludible recorrido de legitimación del Estado liberal, valorizando y no suprimiendo, mediando o neutralizando, los mecanismos de politización del sistema.30
Un intento abocado al fracaso, en cuanto expresión de un liberalismo más avanzado en contradicción con las nuevas exigencias de la burguesía nacional, la cual, a partir de los años ochenta, empezó a desarrollar un sentimiento de inseguridad frente a las presiones democráticas existentes. Este sentimiento coincidió con las primeras veleidades expansionistas de importantes sectores de la propia burguesía, fatales para un gobierno como el de Cairoli que, también en política exterior, proponía la cauta tolerancia demostrada en política interna. No fue casualidad que la política italiana interna, el papel del soberano y de los círculos de la corte, la función del gobierno, el peso del ejército, el arraigo también en Italia de un nuevo modelo de derecho público, centrado en la administración más que en la «revolución liberal» y el gasto público, conocieran una rápida y excepcional intensificación precisamente en el terreno de la política exterior, es decir, tras la decisión de unirse a la Triple Alianza. Todas las incertidumbres sobre qué tipo de desarrollo y, por tanto, de legitimación política era más eficaz, se desvanecieron frente al ingreso «armado» de Italia en el grupo de las grandes potencias.
Desde el punto de vista de los intentos de legitimación del sistema, podemos por consiguiente destacar un continuum, brevemente interrumpido por el experimento Carioli-Zanardelli, que unió el proyecto jacobino-pedagógico de la derecha, el transformismo, el crispismo y el proyecto autoritario de final de siglo. Un continuum que, aún con resultados y objetivos diversos, encontraba su baricentro en la voluntad de ampliar las bases del Estado, y por tanto completar el proceso de nacionalización de los italianos, acentuando el factor administrativo y el papel del ejecutivo. Semejante perspectiva nunca había sido realmente discutida, ante la urgencia de hacer adaptar las exigencias de legitimación, nutridas con ansia por la clase política, y la cada vez mayor demanda de integración de las masas populares. Observada con atención, esta perspectiva confirma cómo la «pedagogía» liberal contenía en su interior, tanto la hipótesis «excéntrica» de la exaltación de las virtudes educativas del conflicto regulado, como la «armónica» de la prevención del conflicto mediante la «buena administración» y por tanto, la centralidad de la dirección política. Será este último el camino que intentará encauzar Crispi, conjugando el aspecto decisionista del antiguo «accionismo» garibaldino con la aspereza estatalista del hegelismo de la derecha.
El que fuera conspirador mazziniano se presentó como símbolo de una recuperación moral y política del país, puesta en práctica esencialmente a través de una progresiva extensión del margen legal de la autoridad estatal. En este sentido, pasión política, «jacobinismo» y cultura jurídica, aspectos destacados de la personalidad del estadista siciliano desde los tiempos de las aventuras garibaldinas, aparecían ahora, para las clases dirigentes nacionales, como las características ideales de un atajo a través del cual relanzar la iniciativa política del Estado, llegando así a una cauta y formalizada ampliación de las bases sociales de la vida pública, sin ceder a las perspectivas de democracia política apartadas en la sombra, también, por parte de algunos sectores del liberalismo más avanzado. A Depretis por tanto, sucedió un hombre que, fuerte gracias al amplísimo consenso inicial de la Cámara y del país, no traslucía ningún temor al transitar por la senda de una intensa actividad reformadora. El objetivo declarado era el de restituir fuerza al ejecutivo sin tener que incrementar los privilegios de la Corona («es necesario que el rey permanezca en la esfera sublime y serena en la que la Constitución lo ha situado»). Así, la mejor garantía de libertad para el gobierno sería, en teoría, una mayoría estable y homogénea, determinada sobre la base de las ideas y del programa. Consecuentemente, más que en la división de partidos en cuanto tal, Crispi, una vez en el gobierno, parecía interesado en una sólida mayoría que le garantizase una amplia libertad de maniobra. Para obtenerla, no obstante su formal aversión por el método Depretis, la vía más fácil seguía siendo apostar por la ya enraizada predisposición transformística del Parlamento, actuando para dislocar toda incipiente reagrupación de aquella oposición de tipo británico tan a menudo invocada por él mismo.
El transformismo, así, demostraba toda su ductilidad, preparándose para convertirse en el respaldo parlamentario a la «revolución administrativa» de Crispi, mientras permanecía intacta la exigencia de fondo, para una clase dirigente dotada de escasa legitimación, de perfilar un proyecto de neutralización del desafío político producido por las incesantes alteraciones de los equilibrios sociales. Semejante exigencia, como ya se ha señalado, era simbolizada por el rechazo liberal del partido entendido como instrumento de intervención política de una parte. Más adecuado al objetivo debió de parecer, para amplios sectores de la burguesía liberal, el control de aquel particular tipo de poder aparentemente neutro y «situacional» representado por el Estado y su administración. Se trató de una elección de grandísima relevancia en cuanto que permitió el comienzo de un peculiar proceso de «alienación de la política» entendido como rechazo de institucionalizar el recurso a medios exclusivamente políticos (como era intención del gobierno Carioli-Zanardelli) en el proceso de nacionalización del país.
En este sentido, la ausente parlamentarización, es decir, la coherente transformación de los conflictos sociales en conflictos políticos que reconducirá al consenso a través de la mediación entre partidos y la cultura de la asamblea, tomó la forma del parlamentarismo, es decir, de la primacía de una clase parlamentaria dedicada a «representar», y por tanto cristalizar, la conflictividad social, evitando su emancipación en sentido político. El parlamentarismo se convertía en símbolo del fraccionamiento geográfico y de la impotencia política de la burguesía nacional, fuente de descontento y frustración, principalmente para una considerable parte de la intelligentsia que, precisamente a partir de estos años, acabó por identificar el Parlamento con el reino de las miserias particularistas y por tanto ajeno, si no hostil, a los auténticos procesos de homogeneización cultural y política del país. La función y la propia composición de la Cámara, «parcial y ficticia representación del pueblo (...), multitud de intereses esencialmente privados, cuya suma está muy lejos de formar el interés público»,31 daban pie en los ambientes liberales a una ansiosa incertidumbre acerca de la capacidad de resistencia de las instituciones representativas frente «a la corriente de las ideas democráticas que cada vez las invade más».32
Fue precisamente a partir de este estado de desorientación cuando maduraron, en la segunda mitad de los años ochenta, el proyecto crispino y una nueva orientación hacia el derecho público que postulaba, mediante la obra pionera de Vittorio Emanuele Orlando, una dimensión más racional del estado de derecho al que demandar la resolución de la perpetua discrepancia entre los principios del liberalismo y su puesta en práctica. Si la propuesta gobernativa de Depretis tendía a asegurarse la mayoría transformando la Cámara en la terminal de una compleja red de mediaciones políticas del ejecutivo, la de Crispi tendía sin embargo a hacer del Parlamento el inerte espectador de una dirección política centralizadora, presentando su personalidad como insustituible síntesis de partido, gobierno y proyecto político capaz de reunir una mayoría estable.
La confianza en las capacidades y el patriotismo de Crispi se convirtió, no por casualidad, en un estadio obligado de la formación de mayorías plasmadas por la fascinación por el hombre fuerte y la ausencia de alternativas realistas. La dualidad institucional entre Gobierno y Parlamento asumía cada vez más la forma de una relación de base personal. Al Parlamento, cuya «competencia se extiende a todo lo que tiene por objetivo crear derechos y determinar deberes de los ciudadanos; es decir, hacer las leyes generales» y «vigila todo lo que se hace en el Estado», se contraponía para Crispi lo que declaraba en 1887, «el temple del hombre que dirige los asuntos del Estado».
Este planteamiento no provenía de improbables tentaciones dictatoriales, sino de una bien definida imagen de las relaciones entre ejecutivo y legislativo: contra la «escuela» que «[quería] el gobierno de las asambleas», Crispi auspiciaba aquella según la cual era necesario «que el parlamento y el poder ejecutivo [tuviesen] cada uno una potestad distinta. El gobierno de las asambleas no es el que prefiero. Las asambleas deben legislar; el rey y sus ministros deben, uno reinar, los otros gobernar». Una posición formalmente irreprochable, que situaba a Crispi dentro de la corriente del liberalismo europeo que estaba replanteando de modo crítico los supuestos del tradicional equilibrio constitucional centrado en la mediación parlamentaria. De hecho, la gestión «fuerte» del ejecutivo no podía evitar entrar en colisión con las enraizadas tradiciones y las consolidadas costumbres parlamentarias que Crispi sustancialmente despreciaba, en cuanto herencia de los tiempos en los que las asambleas eran quienes «gobernaban» interponiendo infinitos obstáculos a la acción del gobierno.
Si el período entre 1887 y 1891 representó un gran giro, éste alcanza su auténtica maduración, dentro de la clase dirigente nacional, con la toma de consciencia de que la cuestión social debía ser afrontada orgánicamente sobre el terreno de la legitimación política y que el desafío de la democracia exigía una respuesta nueva, no prevista por los cánones del liberalismo clásico; dicha respuesta debía consistir en una intervención más eficaz del instrumento estatal para controlar las dinámicas sociales adecuándose a la creciente demanda de participación política. El crispismo, entendido como concepción política principalmente interesada en reforzar todo el orden administrativo del Estado, parecía la coherente expresión política de aquellos sectores sociales y económicos heterogéneos (unidos y emblematizados por la tarifa aduanal de 1887), pero unánimes a la hora de institucionalizar la intervención estatal en los procesos de desarrollo de la sociedad civil. Dicha realidad contenía una fuerte dosis de proyectualidad política, la con vicción, por primera vez teorizada, de que la política no era el producto de la natural explicación de los factores sociales sino, al contrario, el terreno de la proyección de los medios a través de los que adaptar la sociedad al turbulento curso de la historia y a las exigencias de la «ciencia».
En el escenario de la crisis de fin de siglo ésta parecía la visión vencedora, la única en todo caso considerada capaz de garantizar el necesario apoyo a las emergentes fuerzas económicas nacionales y de afrontar, sobre el terreno del progreso y de la modernización, la radical diversidad del desafío democrático-socialista. La persistente debilidad de toda perspectiva hegemónica de la burguesía nacional transformó, de hecho, gran parte de la aventura crispina en un gigantesco y sólido intento de racionalizar la administración del Estado, consumando sus veleidades residuales democrático-jacobinas con el extenuante proceso de anticipación/represión de la iniciativa de las clases populares. Todo el aparato reformador crispino debe por tanto inscribirse dentro de una lógica que podemos definir de modernización autoritaria: correspondía al Estado la resolución de los retrasos sociales y políticos y, mientras se hacía cargo de las expectativas de participación y de democracia que esto comportaba, ampliaba, legalizándolos, tanto sus competencias como su poder; de este modo preservaba a la burguesía «revolucionaria» de los posibles peligros de una conflictividad política debida a la participación de las «plebes», ajenas a las tradiciones del Risorgimento, en la vida pública. La idea de que el Risorgimento fuese una revolución burguesa aún por completar fue varias veces reiterada por Crispi.
Cuando, con la derrota colonial de Adua, Crispi salió definitivamente de escena, terminó con él el proyecto político de gobierno más ambicioso que hubiese sido propuesto en Italia desde el de Cavour. Las bases de aquel proyecto se encontraban en la relación, que el estadista siciliano había mantenido y después desarrollado de modo original, con la cultura mazziniana y accionista que despreciaba los intereses materiales del presente en nombre de fines morales más altos. En este sentido Crispi, dando aún voz, también desde los bancos del ejecutivo, a la insatisfacción por el Risorgimento «traicionado», personificó en su figura no sólo la imagen del poder en su acepción más clásica, sino también la de orgullosa oposición al tradicional orden político. Su dirección de la cosa pública siempre se basó en la afirmación de una fuerte voluntad de poder cuyo objetivo transcendía la pura defensa de los equilibrios existentes. Al contrario, se trataba, para el político de Ribera, de la necesidad de escapar de una visión «simplista» de la unificación (centrada sobre las pequeñas virtudes del recogimiento y el bienestar de la vida material) para restituir a Italia un auténtico orden moral en su interior y el «lugar que le es debido» en el mundo.33 Por tanto «la unidad sería inútil si no nos procurase fuerza y grandeza».34 Con Crispi, por primera vez desde la toma de Roma, se volvía a hablar de «misión de Italia». Esto arrebataba a la idea de nación aquella capa de abstracción compartida, sedimentada tras el agotamiento de las polémicas post-unitarias sobre la nación armada, y la transformaba en un corrosivo y conflictivo agente político. Frente a la grave crisis económica, el crecimiento de las ansias por la cuestión social y las difíciles condiciones internacionales, Crispi acabó por acentuar el factor voluntarista de su acción de gobierno, presentándose a sí mismo como garante de la conservación del principio nacional unitario encarnado por la monarquía: «yo soy un principio, yo soy un sistema de gobierno del que puede depender el avenir de la patria».35
Una solución cesarística que pretendía hacer de la primacía del gobierno no tanto un método codificado o una polémica doctrinaria como una necesidad pedagógica frente a las instituciones que demostraban no estar a la altura de la herencia risorgimental. Un gobierno «fuertemente constituido» pondría freno a las descompuestas pretensiones de los «estómagos», fuesen éstos burgueses o plebeyos, incapaces de ir más allá de sus mezquinos intereses, bien representados, por otro lado, por las «alquimias parlamentarias» y por las conspiraciones que se organizaban en los recovecos del Montecitorio. El gobierno parlamentario, en cuanto tal, seguía siendo para el estadista siciliano una visión ideal pero inadecuada para Italia, país en construcción donde tal sistema no podía aún ser tomado «en consideración» pues «faltaban los hábitos de la libertad, la disciplina».36 Crispi había ofrecido una versión «romántica», centrada sobre su persona y por tanto difícilmente repetible, del primado de la nación. Su fama de patriota y de líder de la izquierda había permitido la legitimación política de una idea de nación hasta entonces solamente soñada por intelectuales y espíritus inquietos como Alfredo Oriani y sintéticamente elaborada, al inicio de 1893, por el constitucionalista Zanichelli en los términos de «ente eterno, por cuyo bien el pueblo, como conjunto inorgánico de individuos, debe sacrificarlo todo».
La multiplicación de los intereses en juego era percibida como un elemento de desintegración que Crispi, vista la escasa eficacia de los procesos de nacionalización de los distintos componentes de la burguesía italiana, pensaba poder detener llamando virtualmente a todos «a las armas». Un llamamiento que pretendía reunir a burgueses y plebeyos, enmarcados por jerarquía de conciencia patriótica, en torno al sagrado deber de transformar la entidad resultante en 1870 de la «destrucción de siete estados» en una respetada potencia europea.
Las cuestiones de reconstituciones de partidos, las luchas de cifras por el orden de los equilibrios, las promesas y palabras lisonjeras para la solución del problema social son –apuntó Crispi– argumentos hechos para engañar a la opinión pública. Ahora, ante estas trifulcas, es necesario contraponer los hechos y de los hechos el más lógico, el más serio, es el de la existencia nacional, la cual es puesta en peligro por los politicuchos de profesión (...). Ahora la base de la existencia nacional es la fuerza nacional (...).37
Acosado, en el territorio de la política interior, por las dificultades causadas por los escándalos financieros y la crisis económica, a Crispi sólo le quedaba la esperanza de poder sustituir el sistema transformístico de legitimación política, único intento parcial de mediación de los intereses regionales hasta entonces realizado, con la consagración de un guía carismático y desvinculado del Parlamento. Tal perspectiva, estrechamente ligada al plan colonial de refundar las bases de la legitimación con los grandes escenarios previstos en los altiplanos africanos, fracasó, determinando el fin de su proyecto político.
El período que se abrió tras la derrota de Adua representó, desde muchos puntos de vista, casi un ajuste de cuentas entre las dos distintas visiones constitucionales existentes. Se dio, en otras palabras, un intento de modificar la interpretación parlamentaria del Estatuto albertino, predominante desde los tiempos en los que Cavour era presidente del Consejo del Reino de Cerdeña. No es difícil imaginar, por tanto, cómo en aquellos años las contingentes, coyunturales, crisis políticas podían, frente a la intensificación de la cuestión social, comenzar a evolucionar y a adquirir un carácter particular, en mutación, implicando por parte de los grupos dirigentes en el gobierno una cada vez más acentuada tentación de crisis general cuyo objetivo consistía en la transformación más profunda de los caracteres hegemónicos de la vulgata constitucional dominante. Tal intento tuvo su momento culminante entre 1896 y 1900, en la convulsa fase más tarde definida como «crisis de fin de siglo».38 De hecho, Giustino Fortunato recordaba en su impetuoso análisis que
casi todos coinciden en afirmar que de este modo ya no se avanza, y si en los italianos la diligente gratitud por la Casa de Saboya es fuerte, no es menos cierto que «se espera de lo alto una excepcional energía»; es decir, en lenguaje llano, algo que se parezca a un «golpe de estado».39
Fue en esta fase, como es sabido, cuando algunos sectores de la clase política italiana, mostrando un creciente deseo de presencialismo político de la Corona, intentaron abiertamente desplazar el eje constitucional mediante una recuperación estatutaria de los poderes reales en la gestión del ejecutivo, evitando de este modo que la Cámara electa fuese, como dijera Sonnino a sus electores en 1897, «la única base de la autoridad política del Estado». Con la derrota de aquel proyecto, que tomó cuerpo sobre todo en los gobiernos presididos por Luigi Pelloux, se cerraba, en los umbrales del siglo XX, el más vistoso intento de gobierno del «orden» basado en la extrema y coherente aplicación de la tradicional visión de gestión del orden público, la que desde los tiempos de la derecha reivindicaba la exigencia de «prevenir para no reprimir». Para el general saboyano era efectivamente necesario «no sólo que con las leyes se pueda mantener el orden, si no que es necesario, y aún más, que las leyes sean de tal forma que el orden no pueda no ser mantenido».40 En este camino el consenso de los principales elementos políticos del liberalismo debía ser conquistado recurriendo a una buena dosis de ductilidad, en cuanto que, de repente, el problema no parecía ser el de los principios, sino el de la medida y el equilibrio. Prevaleció sin embargo en los ambientes de la corte, de la que el presidente del Consejo se había convertido en expresión a todos los efectos, la impaciencia por un ajuste de cuentas esperado desde la derrota de Adua. Escándalos bancarios y fracasos coloniales se consideraban, de hecho, las causas del incontrolable desbordamiento de un derrotismo insolente frente a las instituciones, que había acabado por amplificar la propaganda y el crecimiento de los partidos antisistema. Aquello que debía ser atacado en su raíz, por tanto, no era tanto el movimiento socialista como una «cultura de la libertad» considerada por los moderados el motor del desorden que se daba en el país. La inflexibilidad de la línea era así parte integrante del proyecto gubernamental, del cual Sonnino se convirtió paso a paso en mente política. La salida de escena de Pelloux y el eclipse de Sonnino no fueron sin embargo tan sólo la derrota de un plan político y de las esperanzas de revancha de la corte, sino que representaron la confirmación de que una parte consistente de la clase política, fortalecida por las nuevas corrientes democráticas presentes en el país, consideraba aún esencial proseguir por el camino de la mediación político-parlamentaria, con sus irrenunciables, aunque molestos, «apéndices» de la libertad de prensa y de asociación. Era ésta la dirección de un nuevo camino que parecía ya anunciado.
La larga fase que estaba a punto de nacer, bajo la dirección de Giovanni Giolitti, confirmó la centralidad de la Cámara como centro de compensación de intereses, y de la administración como instrumento de mediación entre éstos, restituyendo así a las crisis políticas su dimensión «coyuntural», es decir, esterilizándolas de toda perspectiva de abordar de frente la cuestión social y aquella, relacionada, de la fallida politización de la nación.
1 P. Colombo: Storia costituzionale della monarchia italiana, Roma-Bari, Laterza, 2001.
2 F. Cammarano: «Crisi politica e politica della crisi: Italia e Gran Bretagna 1880-1925», en P. Pombeni (dir.): Crisi, legittimazione, consenso, Bolonia, Il Mulino, 2003, pp. 81-131.
3 R. Bonfadini: «I partiti parlamentari in Europa», Nuova Antologia, 1894, p. 627.
4 A. Depretis: Discorsi parlamentari, Roma, 1891, vol. IV, p. 259.
5 F. Crispi: Discorsi parlamentari, Roma, 1915, vol. I, p. 451.
6 S. Spaventa: Discorsi parlamentari, Roma, 1913, p. 5.
7 La Nazione, 16-11-1865.
8 F. Cammarano: Strategie del conservatorismo britannico nella crisi del liberalismo. National Party of Common Sense (1885-1892), Manduria, Lacaita, 1990, pp. 24-49. Íd.: To Save England from Decline, Lanham, University Press of America, 2001, pp. 21-40.
9 Véase F. Cammarano, M. S. Piretti y V. Zappetti: «I deputati», en G. Melis (dir.): Le élites nella storia dell’Italia unita, Nápoles, CUEN, 2003, pp. 53-70. Sobre el funcionamiento del sistema y los procedimientos parlamentarios en la Italia liberal, véase F. Rossi: Saggio sul sistema politico dell’Italia liberale. Procedure fiduciarie e sistema dei partiti fra Otto e Novecento, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2001.
10 «Lettere parlamentari», La Perseveranza, 25-3-76.
11 «Lettere parlamentari», La Perseveranza, 19-3-76.
12 Sobre la derecha, véase A. Berselli: Il governo della Destra. Italia legale e Italia reale dopo l’Unità, Bolonia, Il Mulino, 1997. Sobre la izquierda, véase G. Carocci: Agostino Depretis e la politica interna italiana dal 1876 al 1887, Turín, Einaudi, 1956; L. Mascilli Migliorini: La Sinistra Storica al potere, Nápoles, Guida, 1979; y F. Cammarano: «Sinistra storica», en B. Bongiovanni y N. Tranfaglia (eds.): Dizionario storico dell’Italia unita, Bari-Roma, Laterza, 1996, pp. 825-840.
13 Cf. A. Salvestrini: I moderati toscani e la classe dirigente italiana (1859-1876), Florencia, Olschki, pp. 75-76.
14 Cf. F. Cammarano y M. S. Piretti: «I professionisti in Parlamento (1861-1958)», Storia d’Italia. Annali 10, 1996.
15 15. F. Cammarano: Storia politica dell’Italia liberale, Bari-Roma, Laterza, 1999.
16 16. Sobre el perfil de los diputados de la época liberal ver F. Cammarano: «Une occupation agréable et rentable: recherche historique et prosopographie des députés de l’Italie libérale», en Jean Marie Mayeur (dir.): Les parlementaires de la Troisième République, París, Publications de la Sorbonne, 2003, pp. 399-410; F. Cammarano, M. S. Piretti y V. Zappetti: I deputati, op. cit.
17 Sobre el tema de la notabilidad, véase P. Pombeni: Autorità sociale e potere politico nell’Italia contemporanea, Venecia, Marsilio, 1993; E. Franzina: La transizione dolce. Storie del Veneto tra ‘800 e ‘900, Verona, Cierre, 1990; R. Camurri: «Tra clientelismo e legittimazione del potere: il notabilato veneto in età liberale», en L. Ponziani (dir.): Le Itale dei notabili: il punto della situazione, Nápoles, ESI, 2001, pp. 73-112, y F. Cammarano: «Le notable à l’époque libérale», Mefrim 114, 2, 2002, pp. 673-678.
18 R. Camurri (dir.): La scienza moderata. Fedele Lampertico e l’Italia liberale, Milán, Angeli, 1992.
19 L. Musella: Individui, amici, clienti. Relazioni personali e circuiti politici in Italia tra Otto e Novecento, Bolonia, Il Mulino, 1994.
20 R. Bonghi: Discorsi parlamentari, Roma, vol. II, 1918, p. 713.
21 Cf. M. Piretti: «Mostrare i denti: il notabilato come forma di controllo del governo. Il caso dell’Emilia Romagna 1861-1919», Rivista di Storia Contemporanea, 1993, pp. 541-568.
22 Entre otros, M. Torraca: Politica e morale, Nápoles, 1877; M. Minghetti: I partiti politici e la ingerenza loro nella giustizia e nell’amministrazione, Bolonia, 1881; G. Arcoleo: Il Gabinetto nei governi parlamentari, Nápoles, 1881; P. Turiello: Governo e governati in Italia, Bolonia, 1882, y A. Brunialti: Le Scienze politiche nello Stato moderno, Turín, 1884. La sistematización de una parte de tales reflexiones correspondió a Gaetano Mosca que, con su Sulla teorica dei governi e sul governo parlamentare, Palermo, 1884, aportó la primera contribución científica al estudio de la clase política.
23 Cf. M. Meriggi: Milano borghese. Circoli ed élites nell’Ottocento, Venecia, Marsilio, 1992, p. 182.
24 Discorso di Piero Puccioni pronunziato in un’adunanza elettorale convocata in San Sepolcro il 1 settembre 1876, Florencia, 1876, p. 23.
25 Sobre la relación entre moderantismo y liberalismo, veáse «Il declino del moderantismo ottocentesco. Approccio idealtipico e comparazione storica», en C. Brice (dir.): Les familles politiques en Europe occidentale au XIXe siècle, École Française de Rome, 1997, pp. 205-217.
26 Ver F. Cammarano: «Un centrisme, le transformisme libéral en Italie et en Grande-Bretagne au XIXe siècle», en S. Guillaume et J. Garrigues (dirs.): Centre et Centrisme en Europe aux XIXe et XXe siècles. Regards croisés, Bruselas, P. I. E. Peter Lang, 2006, pp. 39-48.
27 Véase F. Cammarano: Il progresso moderato. Un’opposizione liberale nella svolta dell’Italia crispina (1887-1892), Bolonia, Il Mulino, 1990, p. 159.
28 G. Carocci: Agostino Depretis e la politica interna italiana dal 1876 al 1887, Turín, Einaudi, 1956; C. Vallauri: La politica liberale di Giuseppe Zanardelli dal 1876 al 1878, Milán, Giuffrè, 1967; Ibíd.: Benedetto Cairoli, Milán, Marzorati, 1970; L. Mascilli Migliorini: La Sinistra Storica al potere, Nápoles, Guida, 1979; Ibíd.: «Benedetto Cairoli: modelli ed elementi interpretativi di una politica interna», Clio 2, 1993, pp. 283-296.
29 F. Cammarano: «Liberalismo e democrazia: il contesto europeo e il bivio italiano (1876-80)», Annali de la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 2003, pp. 159-187.
30 Sobre la cuestión de la politización del sistema, véase F. Cammarano: «Nazionalizzazione della politica e politicizzazione della nazione. I dilemmi della classe dirigente nell’Italia liberale», en M. Meriggi y P. Schiera (dirs.): Dalla città alla nazione. Borghesie ottocentesche in Italia e in Germania, Bolonia, Il Mulino, 1993.
31 G. Mosca: Sulla teorica dei governi e sul governo parlamentare, Palermo, 1884.
32 D. Zanichelli: «Le difficoltà del sistema rappresentativo-parlamentare. Prelezione al corso di diritto costituzionale (1885-86)», en Íd.: Studi politici e storici, Bolonia, 1893, p. 95.
33 F. Crispi: Pensieri e profezie, Roma, 1920, p. 168.
34 F. Crispi: «Ultimi scritti e discorsi extra-parlamentari (1891-1901)», L’Universale, Roma, 1912, p. 309.
35 F. Crispi: Pensieri e profezie, op. cit., p. 202.
36 Ibíd., p. 45.
37 Ibíd., p. 206.
38 Véase G. Guazzaloca: Fine secolo. Gli intellettuali italiani e inglesi e la crisi tra Otto e Novecento, Bolonia, Il Mulino, 2004.
39 Discorso di G. Fortunato pronunciato a Melfiil 31 maggio 1900, Roma, 1900, p. 10.
40 Cf. U. Levra: Il colpo di stato della borghesia. La crisi politica di fine secolo in Italia 1896-1900, Milán, Feltrinelli, 1977, p. 300.