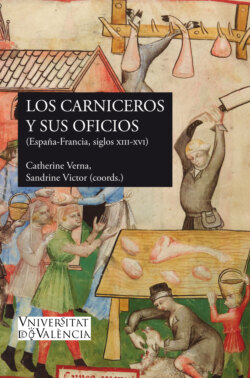Читать книгу Los carniceros y sus oficios - AA.VV - Страница 9
LA APORTACIÓN DE LA GANADERÍA DE MENORCA AL APROVISIONAMIENTO DE LAS CARNICERÍAS MALLORQUINAS Y CATALANAS EN LA BAJA EDAD MEDIA
ОглавлениеAntoni Riera i Melis Universidad de Barcelona. Institut d’Estudis Catalans*
El archipiélago Balear está constituido por dos conjuntos de islas: el septentrional (Mallorca y Menorca), que los fenicios, en el siglo VII a. C., denominaron Balearides (¿islas de los honderos?), y el meridional (Ibiza y Formentera), al que le aplicaron el topónimo Aibschm (islas de los pinos). Los griegos, a mediados del siglo III a. C., helenizaron los dos nombres, substituyéndolos por los de Gimnesias y Pitiusas. En el segundo cuarto del siglo I a. C., los romanos extendieron el topónimo Baleares a las Pitiusas. El archipiélago se convirtió entonces en una unidad económica, administrativa y cultural, que se ha mantenido hasta la actualidad.
La historia de la ganadería medieval de Menorca está todavía por hacer. No ha generado aún artículos especializados ni monografías científicamente solventes. Entre las causas de esta falta de estudios destaca la destrucción de todos sus archivos públicos, en 1535 y 1558, por sendos ataques turcos. De la quema se salvó únicamente el códice de los privilegios de la isla (el Llibre Vermell de Ciutadella1). Este hiato informativo solo puede ser colmado, pues, mediante un prolongado trabajo heurístico en los archivos de los territorios que, en la Edad Media, mantuvieron estrechas relaciones económicas y políticoadministrativas con la isla: en el Arxiu del Regne de Mallorca, el Arxiu Episcopal de Mallorca y el Arxiu Capitular de Mallorca, de Palma; en el Arxiu de la Corona d’Aragó, el Arxiu Històric de la Ciutat y el Arxiu Històric de Protocols, de Barcelona; y en el Archivio di Stato, de Prato.
Una parte de la documentación conservada en los archivos mallorquines y catalanes ha sido recogida por un historiador local, Ramón Rosselló, que la ha ido publicando en forma de largas colecciones de «regestos» (extractos) ordenados con criterios diversos, sin índices antroponímicos ni toponímicos, lo que dificulta su manejo.2 Su tarea, prolongada y fiable, ha sido complementada, aunque de forma mucho más puntual, por historiadores y archiveros menorquines,3 catalanes4 y valencianos;5 sus esfuerzos, sin embargo, no se han traducido en corpora documentales, sino en alguna obra de síntesis y unas cuantas monografías. Las series documentales relativas a Menorca del Archivio Datini, depositadas en el Archivio di Stato de Prato, han sido examinadas, con un nivel de intensidad bastante dispar, por Federigo Melis6 y Coral Cuadrada.7
A pesar de que el conjunto de referencias disponible es reducido y heterogéneo, se puede asegurar que la economía menorquina, en la Edad Media, giró en torno a la ganadería. Se puede afirmar que, entre mediados del siglo XIII y finales del XV, se desarrolló en la isla una cabaña, reducida pero de alta calidad, que atrajo compradores de Mallorca, Cataluña e Italia septentrional. Esta monografía tiene como objetivo principal analizar la pugna que, en los siglos XIV y XV, mantuvieron los carniceros mallorquines con sus homólogos locales por el control del mercado ganadero de Menorca, enmarcándola en su contexto económico, social y político.
LOS CONDICIONANTES NATURALES Y LAS RAÍCES HISTÓRICAS DE UNA GANADERÍA MEDITERRÁNEA ESTANTE E INTENSIVA
Los pobladores de Menorca optaron pronto por la ganadería y en su elección jugaron un papel considerable las características geológicas y climáticas de la isla, la estructura y composición de sus suelos, el régimen pluviométrico y térmico, la vegetación natural. La isla, con una extensión de solo 714 kilómetros cuadrados, presenta unas estructuras geológica y geomorfológica complejas. Está constituida por dos grandes unidades líticas separadas por una línea prácticamente recta, que va desde del puerto de Mahón hasta Cala Morell, al norte de Ciutadella. La más antigua corresponde a la zona norte, a la región de la Tramuntana, constituida por un mosaico de materiales paleozoicos y mesozoicos de composición y color muy diversos, en el que las areniscas grises y las arcillas rojas alternan con las calizas rosadas y las margas verdes.8 Se trata de una región con un relieve relativamente acentuado, de pequeñas colinas y valles anchos y poco profundos. La mitad meridional, la región de Migjorn, presenta, en cambio, una composición y una coloración mucho más homogéneas, puesto que preponderan en ella los materiales calcáreos del Mioceno medio y superior.9 Geomorfológicamente constituye una llanura fragmentada por cavidades kársticas y barrancos largos, con salida al litoral.
Menorca posee un clima mediterráneo típico, de inviernos templados y veranos soleados y secos. La temperatura media anual es 17,5º y la amplitud térmica no supera los 14º. La pluviosidad, del orden de los 700 milímetros anuales, alcanza sus cotas máximas entre septiembre y diciembre, y mínimas entre mayo y agosto.10 Un aspecto importante de la climatología de la isla son las fuertes corrientes de aire, con un claro predominio del viento del norte (la tramuntana), que dificulta el desarrollo de la vegetación arbórea en la franja septentrional de la isla. La suavidad de las temperaturas genera, sin embargo, una considerable humedad relativa, que contrarresta el régimen irregular de lluvias y confiere, excepto en los meses de julio y agosto, un verdor al paisaje sin paralelo en las otras islas del archipiélago balear.
La interacción de estos factores geológicos y climáticos provoca que, en la región de Tramuntana, preponderen los suelos silíceos, de color oscuro, poco permeables, por los que el agua corre superficialmente. La franja de Migjorn, en cambio, se caracteriza por suelos calcáreos, delgados, porosos y pedregosos, las tierras rojas en las que el agua penetra en profundidad hasta que encuentra una capa impermeable.11 Esta disimetría edáfica explica que la totalidad de las reservas de agua dulce se encuentren al sur de la isla, en el acuífero denominado de Migjorn.
La vegetación natural, estrechamente condicionada por los factores edáficos y climáticos, es típicamente mediterránea; se caracteriza por una flora integrada básicamente por plantas de hoja perenne. En la franja costera septentrional solo crecen plantas espinosas, que adoptan la forma de almohada, denominada socarell. Se trata de especies endémicas, adaptadas al viento, la sal y los suelos de escasa potencia.12 Detrás de esta primera faja de halófilas bajas, aparecen unos arbustos fuertemente modelados por la tramontana, los labiérnagos menorquines, también endémicos, que sirven de protección a otras plantas que crecen en su interior.13 En las laderas más resguardadas del viento y del sol de las montañas centrales de la isla, y en el fondo de los barrancos meridionales preponderan los bosques de encinas. El sotobosque está constituido por una amplia variedad de plantas arbustivas y herbáceas (madroño, aladierna, ciclamen baleárico, entre otras).14 Los suelos calcáreos y bien soleados del Migjorn, en cambio, están cubiertos de herbazales en los que predominan las especies xerófilas, salpicados por acebuches, lentiscos y palmitos.15 Los matorrales de brezo y de romero, asociados a menudo al bosque de pino blanco y pino carrasco, prosperan en las áreas más secas.16 Sobre las dunas de los arenales arraigan únicamente los lirios de playa, el barrón, la oruga marítima y la sabina negra.17 Mientras que los bosques, especialmente los encinares, fueron sometidos a talas excesivas, que acabaron degradándolos,18 las praderas, según estudios botánicos recientes, se reprodujeron equilibradamente, al no ser sometidas a sobrepasto, hasta la Edad Moderna.19
La presencia de razas ovinas y bovinas autóctonas, adaptadas por generaciones de ganaderos al clima y a la vegetación natural de Menorca explica la insistencia de las comunidades campesinas en reproducir el mismo sistema agropecuario a lo largo de los siglos.20 La escasa extensión de la isla y la estrechez de los contrastes climáticos impidieron, sin embargo, el establecimiento de circuitos trashumantes. Los rebaños menorquines hasta finales del siglo XIV fueron estantes; desde el cambio de centuria se convirtieron en tranuitants (trasnochantes) durante los meses veraniegos, cuando pastaban libremente, día y noche, sobre todos los baldíos y barbechos del término municipal en que estaban registrados. Estos desplazamientos estacionales de los hatos, al no canalizarse por cañadas ni seguir un ritmo temporal único y rígido, no pueden considerarse, sin embargo, como típicos de una trashumancia corta. La inexistencia de lobos y otros animales depredadores posibilitó, además, que los hatos pastaran libremente por los yermos, sin pastor.
La economía rural de Menorca, por lo menos desde la Antigüedad, viene girando en torno a las greyes; según Rufo Festo Avieno, los griegos denominaron la Gimnesia menor Meloussa (tierra de ganado). En el afianzamiento de esta especialización pecuaria debieron de jugar un papel importante los beréberes,21 cuya presencia en la isla se incrementó considerablemente desde 1115, a raíz de la conquista almorávide. Fueron probablemente pastores magrebíes quienes mejoraron la selección genética de los rebaños, aportando una experiencia acumulada durante numerosas generaciones en las estribaciones del Atlas. Durante el segundo cuarto del siglo XII, un geógrafo musulmán, al-Zuhrí, redactó una descripción de las Islas Baleares;22 en el apartado relativo a Menorca, recalca la alta calidad de su ganadería vacuna, así como la escasez de rebaños de ovinos:
Es pequeña, copiosa de productos de la tierra y de viñas. En ningún otro lugar del mundo hay carne mejor que la que proporcionan sus bueyes y vacas. Cuando se cuece se funde como si fuese grasa y se transforma en aceite. Hay pocas ovejas.23
Este texto, a pesar de su concisión, reviste un gran interés, a causa de la extraordinaria escasez de fuentes escritas correspondientes al período islámico de Menorca. Induce a situar el despegue del ganado lanar después de 1125, que debió de producirse, pues, en la fase final del dominio islámico y en la inicial de la colonización feudal.
LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIII
Del protagonismo económico alcanzado por la ganadería a principios del siglo XIII constituye un buen testimonio el tratado de capitulación firmado, en 1231, por Jaime I el Conquistador y el almoxerif de Menorca,24 en Capdepera, durante su segunda fase de la conquista de Mallorca. El acuerdo estipulaba que el soberano aragonés colocaría bajo su protección directa a la comunidad musulmana y permitiría que se integrara en el reino cristiano de Mallorca como una colectividad étnicamente diferenciada, conservando todas sus propiedades y señas de identidad. El almoxerif se comprometía, en nombre de la comunidad islámica, a pagar un impuesto anual de 900 almudes de cebada, 100 almudes de trigo, 100 reses bovinas adultas, 300 cabras, 200 ovejas, 2 quintales de mantequilla y 200 besantes.25 La composición cualitativa del nuevo tributo refleja el peso específico de la agricultura y de la ganadería en la economía insular, así como la magnitud relativa de los diversos tipos de rebaños. No solo confirma la preponderancia del sector vacuno en la cabaña menorquina, sino que acredita además que, desde mediados del siglo XII, los rebaños de caprinos y ovinos habían experimentado un avance importante. La cuantía del tributo debía de ser idéntica o muy parecida a la del subsidio que la población menorquina pagaba anteriormente al valí almohade de Mallorca.26 Los cereales y el ganado se destinarían al mercado interior balear, que, como consecuencia del proceso de colonización feudal en curso, padecía un déficit transitorio de grano y de animales de trabajo y de carne. La mantequilla, que los cristianos no habían integrado aún en su alimentación, se reexportaba al Magreb.27
La documentación coetánea demuestra que Jaime I, durante el segundo tercio del siglo XIII, obtuvo de los musulmanes de Menorca, además de los contingentes anuales estipulados en el tratado de Capdepera, aportaciones extraordinarias de ganado: en el verano de 1269, para financiar una cruzada a Tierra Santa, exigió al almoxerif 1.000 reses bovinas.28 Este requerimiento del soberano catalanoaragonés, que provocaría un grave problema de conciencia a la comunidad islámica menorquina, al obligarla a aportar recursos económicos a una ofensiva cristiana contra sus correligionarios de Palestina, pone de manifiesto los inconvenientes de su estatuto de integración a la Corona catalanoaragonesa.
LA ÉPOCA DEL REINO PRIVATIVO
En 1276, a la muerte de Jaime I, su primogénito, Pedro el Grande, asumió el gobierno del Principado de Cataluña y de los reinos de Aragón y Valencia, y su segundogénito, Jaime II de Mallorca, empezó a regir, con soberanía plena, los condados del Rosellón y la Cerdaña y el señorío de Montpellier. Esta segregación del reino de Mallorca de la Corona de Aragón había sido diseñada por Jaime I en 1262 y ratificada, unos años después, en su último testamento. Las causas de esta anacrónica política sucesoria29 no han sido aún dilucidadas con rigor; sus efectos a medio y largo plazo, en cambio, resultan evidentes: generó tensiones entre ambas monarquías, coadyuvó a la consolidación de presencia de los Capetos en el Languedoc y aceleró la incorporación plena del Montpellier al reino de Francia.
La inestabilidad política generada por la guerra de Sicilia
El desequilibrio de poder entre los dos estados soberanos creados por Jaime I condicionó el tono de sus relaciones. El reino de Mallorca fue, desde sus inicios, un país mediatizado políticamente por la Corona de Aragón. Pedro el Grande, en 1279, obligó a su hermano, en el tratado de Perpiñán,30 a reconocer oficialmente que administraba el archipiélago balear, los condados pirenaicos y un sector del señorío de Montpellier en calidad de feudatario honrado suyo. El acuerdo significó simple y llanamente la casación del testamento del Conquistador, del que incorporó las cláusulas favorables a la rama primogénita y abrogó las que configuraban el reino de Mallorca como un estado soberano.
Los efectos del acuerdo –un auténtico acto de fuerza– fueron, sin embargo, mucho más profundos de los previstos por sus promotores. Cuando Martín IV, como represalia por la conquista de Sicilia, organizó una cruzada contra la Corona de Aragó, Jaime II de Mallorca, con el apoyo de la clerecía y de la aristocracia rosellonesa, abrió los pasos pirenaicos al ejército francoangevino. La alineación del monarca y de los estamentos privilegiados pirenaicos en uno de los bandos de la guerra del Vespro, al fracasar la invasión de Cataluña ante los muros de Gerona, tuvo también graves consecuencias. A finales de 1285, una hueste, con el infante Alfonso al frente, invadía Mallorca y la reintegraba por la fuerza a la Corona de Aragón. La resistencia a la invasión la asumieron la incipiente aristocracia autóctona, la alta jerarquía eclesiástica y un sector de la payesía.31
Los puertos baleares, desde la conquista de Sicilia, se habían convertido en escalas estratégicas para las expansiones mercantil y territorial de Cataluña, al incrementar la seguridad de las conexiones navales de Barcelona y Tortosa con Palermo y Trapani. Para la monarquía aragonesa y los mercaderes y armadores catalanes, el control islámico de Mahón y Ciudadela, en un contexto de conflagración generalizada en el Mediterráneo occidental, constituía un peligroso anacronismo.32 En enero de 1286, apenas expugnados los últimos reductos de resistencia en Mallorca, un ejército catalanoaragonés desembarcó en la ría de Mahón y, en pocas semanas, conquistó Menorca, suprimiendo por la fuerza el estatuto de autonomía que Jaime I había concedido en 1231 a sus pobladores. La suerte de los vencidos fue dispar. Los miembros del colectivo económicamente más solvente pudieron emigrar a los sultanatos e Granada o del Magreb, después de pagar el correspondiente rescate. El grueso fue reducido a la condición de cautivo; una parte fue distribuida, junto con las tierras y los rebaños, entre los conquistadores, en pago por su participación en la campaña, y el resto se vendió, como mano de obra esclava, en Mallorca, Valencia, Barcelona, Montpellier, Palermo y Génova.33
Las Islas Baleares, a finales del siglo XIII, se habían convertido –como ya se ha expuesto– en una de las principales encrucijadas de rutas navales del Mediterráneo occidental. Es lógico, pues, que tanto Alfonso III como su sucesor, Jaime II, procuraran, con el apoyo decidido de la burguesía comercial catalana, reforzar su vinculación político-administrativa y económica a la Corona de Aragón, alentaran el traslado de población desde sus dominios continentales hacia el archipiélago. Este trasiego humano se prolongó hasta 1298, cuando el enclave insular se reintegró al reino de Mallorca tres años antes, el Pontífice, ante la incapacidad del frente franco-angevino por reconquistar Sicilia, había ofrecido al monarca aragonés, a cambio de la evacuación de todos los territorios ocupados durante la guerra del Vespro, la infeudación de Cerdeña, con el beneplácito de Felipe IV de Francia, Carlos II de Nápoles y Jaime II de Mallorca. La aceptación de la propuesta por parte del conde-rey se plasmó en el tratado de Anagni,34 que circunscribió las hostilidades al mezzogiorno italiano.
El restablecimiento de las relaciones entre la Corona de Aragón y el reino de Mallorca se negoció en Argelers, en junio de 1298. De la entrevista de los dos monarcas surgió un acuerdo35 que se apoyaba en sendas renuncias. Jaime II de Aragón se comprometía a evacuar el archipiélago balear. Su tío, Jaime II de Mallorca, aceptaba ratificar el tratado de Perpiñán, tan lesivo para sus intereses, y notificaría su aceptación a sus aliados los reyes de Francia y Nápoles, a fin de que adquiriera validez internacional. La reintegración de las islas al reino de Mallorca se efectuó, pues, en unas condiciones que no comprometían el expansionismo mercantil y militar catalanes en ultramar ni erosionaban la poderosa presencia económica y naval barcelonesa en sus puertos.36
La creación de un mercado balear de alimentos
El vacío demográfico provocado en Menorca por la salida forzada de los musulmanes fue ocupado parcialmente por una primera oleada de familias cristianas, procedentes mayoritariamente de Cataluña y de Mallorca.37 La isla, entre 1286 y 1298, fue repoblada, según el cronista Ramon Muntaner, «que així és poblada l’illa de Menorca de bona gent de catalans, com negún lloc pot ésser bé poblat».38 La distribución de tierras fue confiada por Alfonso III, el 1 de marzo de 1287, a Pedro de Llibià;39 entre los beneficiarios figuraban, además de los participantes directos en la conquista, las órdenes mendicantes masculinas y femeninas, que recibieron casas e inmuebles para la construcción de conventos y hospitales. La conquista cristiana interrumpió también una larga experiencia agropecuaria. Sus efectos debieron de ser intensos en el sector ganadero, puesto que los nuevos pobladores, con unos reflejos típicamente feudales, concedieron una atención preferente a la agricultura, al cultivo de los cereales y la vid, y relegaron a un segundo plano los pastos y los rebaños.
Jaime II de Mallorca y sus asesores, tras recuperar el control político de Menorca, se apresuraron a reemprender las medidas adoptadas durante el reinado de Alfonso III para atraer población, garantizar su defensa, reactivar su economía e incrementar su rentabilidad fiscal. El monarca, el 22 de enero de 1301, encargó a Arnau Burgués y Pedro Estruç revisar las concesiones de tierra efectuadas durante la ocupación catalano-aragonesa,40 tarea que se cerraría, a finales de agosto, con un confirmación real de los establecimientos enfitéuticos anulados y confirmados,41 y la promulgación de la Carta de Franquesa.42 Esta normativa –inspirada en la que Jaime I había concedido a los mallorquines en 1230– tenía como objetivos retener a los pobladores ya instalados, tanto a los catalanes y valencianos como a los mallorquines, atraer nuevos contingentes humanos, especialmente de los dominios insulares y continentales del reino de Mallorca, y crear unas nuevas estructuras político-administrativas. El soberano definía en ella los derechos y deberes civiles, fiscales y militares de los pobladores, les eximía de muchas de las servidumbres propias del sistema feudal, incentivaba la actividad económica y garantizaba la seguridad jurídica. Las concesiones fueron eficaces, puesto que, durante la primera mitad del siglo XIV, la afluencia de colonos se incrementó progresivamente. En 1336, Menorca contaba con 963 fuegos fiscales (unos 4.340 habitantes), cifra que no sería rebasada en el resto de la centuria.43
Los procuradores reales reactivaron la distribución de tierras entre las familias recién llegadas de Cataluña y de Mallorca, a las que exigieron, además de la residencia preceptiva, varios tipos de contraprestaciones, desde censos a servicios militares. La disparidad de las obligaciones contraídas por los titulares refleja que unas alquerías fueron concedidas en plena propiedad y otras en enfiteusis o en feudo, según el rango social y la magnitud de la contribución del concesionario a la campaña de la conquista. Los yermos (garrigues) fueron declarados, en cambio, tierras comunales, para uso colectivo y gratuito de todos los pobladores.44 Al haberse perdido el libro de repartimiento y los primeros protocolos notariales, no podemos analizar, sin embargo, la estructura de la propiedad resultante de esta importante transferencia inicial de tierras, ni los cambios que los nuevos poseedores introdujeron en el sector agropecuario de la isla. Debieron de ser parecidos, sin embargo, a los que se produjeron, unas décadas antes, en Mallorca, donde la documentación coetánea atestigua un rápido avance de los cereales y de la viña a expensas de los huertos y los baldíos. Las autoridades musulmanas, como consecuencia del veto coránico al consumo del vino, habían restringido al máximo el cultivo de las vides en las islas.
El monarca, el 19 de marzo de 1301, ya había organizado la Iglesia menorquina:45 la había colocado bajo la jurisdicción del obispo de Mallorca, había creado una pavordía en Ciutadella, una prepositura en Mahón, cinco parroquias y cuatro capillas, se había reservado la recaudación del diezmo y había aplazado la cuantificación de la cantidad que entregaría anualmente al clero local.46
A pesar de que las medidas de reordenación económica, urbanística y administrativa concebidas por los asesores de Jaime II de Mallorca también antepusieron la agricultura a la ganadería, los rebaños no tardaron en despegar, en iniciar una nueva fase de crecimiento. La principal aportación de los colonos a este despegue fue la introducción de los suidos, inexistentes en Menorca, como consecuencia del veto coránico que prohibía a los musulmanes el consumo de todos sus derivados. Los colonizadores cristianos –en cuyos sistemas alimentarios, la manteca, los embutidos y las salazones de cerdo jugaban un papel importante– tuvieron que traer, pues, los animales desde sus respectivos lugares de origen. El crecimiento de las piaras, al no poder apoyarse en un legado islámico, debió de ser algo más lento que el de los rebaños de ovinos, a pesar de que la abundancia de encinares facilitaba su alimentación.
De la incidencia del sector pecuario en la economía menorquina, para el período del reino privativo, solo se dispone, sin embargo, de unas pocas referencias indirectas y dispersas. Jaime II, en 1301, al reglamentar la recaudación del diezmo, estableció que el de la lana se pagaría en los seis meses siguientes al esquileo,47 entre mayo y octubre, una restricción cronológica que tendría como objetivo reducir el fraude en una fuente de ingresos importante. Quince años después, su sucesor, Sancho I, acordó con el obispo de Mallorca Guillem de Vilanova que el diezmo se repartiría a partes iguales, con algunas reservas a favor de soberano, que serían compensadas anualmente en metálico.48 El monarca retuvo los diezmos de la lana, los quesos, los cerdos y el pescado,49 que debían de figurar entre los más rentables. Miquel Florejat, en 1325, declaraba haber invertido 6 libras y 5 sueldos mallorquines en la compra de unos pastos en la Mola d’Alaior.50 Por esta época, el precio de los carneros oscilaba entre los 8 y los 10 sueldos,51 y por una buena vaca se podían llegar a pagar 20 libras.52 Los rebaños, por su alta rentabilidad, interesaban entonces no solo a las familias campesinas, tentaban también a algunos menestrales, que invertían capitales en comandas de ganado,53 e incluso al monarca: Jaime III, adquiría, en 1331, dos alquerías y un rafal en la isla, por 350 libras, e instalaba en ellos una cuantas vacas.54 Por esta misma época, autorizaba a la Universidad de Menorca a imponer una tasa sobre la venta de carne y de vino para pagar los salarios de los jurados, notarios, médicos y otros funcionarios municipales;55 esta iniciativa fiscal demuestra que ambos alimentos gozaban entonces de una demanda sostenida pero no eran, a juicio de los asesores reales, tan básicos como el trigo.
Los campesinos menorquines, desde los primeros años del reino privativo, gozaban del derecho de introducir el rebaño en los yermos, barbechos y rastrojeras de sus vecinos, donde podía pacer desde la salida a la puesta del sol.56 Esta práctica permitía un aprovechamiento más equilibrado de los recursos vegetales, pero tenía un inconveniente: el propietario no podía ejercer sobre el hato, desde el momento en que cruzaba las lindes de su explotación, un control directo, efectivo, lo que favorecía los robos de animales. Las sustracciones de reses, durante el segundo cuarto de la centuria, se incrementaron considerablemente. Los rebaños, especialmente los de los campesinos, se habían convertido, pues, en un bien muy vulnerable; su indefensión sería debida a la inexistencia de pastores y a un crecimiento más rápido que el de la capacidad de vigilancia de sus propietarios. Entre los ladrones preponderaban las personas pobres, gentes que bordeaban la marginalidad social; las cuales solían sustraer un cordero, un cabrito o un panal de miel para compartirlo inmediatamente con unos cuantos cómplices en un lugar apartado del término.57
Durante la primera mitad del siglo XIV se estableció un comercio de compensación interinsular. Menorca aportaba carne, cueros, lana, animales de trabajo y queso a los mercados baleares; Mallorca contribuía a su abastecimiento con vino, aceite y cereales;58 Ibiza y Formentera, con sal.59 La saca de animales debió de crecer, sin embargo, a un ritmo demasiado rápido, puesto que las autoridades menorquinas la vincularon al aprovisionamiento de carne del mercado interior: desde 1321, de cada cien carneros seleccionados por los carniceros mallorquines, quince se desviaban hacia los mataderos locales.60 La medida, a pesar de las protestas formuladas por los perjudicados, que contemplaban impotentes como los agentes fiscales de Ciudadela les sustraían los animales mejores,61 fue ratificada veinte años después.62 Esta restricción cuantitativa y cualitativa tenía, sin embargo, una contrapartida: las extracciones de reses con destino a Mallorca estaban garantizadas incluso en las épocas de emergencia.63 Nobles y eclesiásticos mallorquines también acudían a Menorca en busca de rocines; cuya salida de la isla, por razones estratégicas, estaba estrechamente controlada por las autoridades locales.64 Antes de 1343, el ganado equino debió de circular también desde Menorca hacia Cataluña.65
Para la cabaña menorquina, la demanda exterior, en la época del reino privativo, ya debió de constituir, pues, un factor de desarrollo más importante que las necesidades de animales de trabajo y de estiércol de las explotaciones agrarias. Esta ganadería estante intensiva, comercial, debió de constituir el principal legado de los pobladores musulmanes a los conquistadores cristianos. Su evolución, durante el reino privativo, no puede reconstruirse, sin embargo, con el rigor que corresponde a su incidencia en la economía menorquina, por un déficit heurístico insuperable.
La reintegración definitiva del reino de Mallorca a la Corona de Aragón
Poco después de 1340, tras una etapa convulsa, las posiciones de la Corona de Aragón mejoraron en todos los frentes: restableció la paz con Génova, sofocó la revuelta sarda, contribuyó a la expulsión de los benimerines de la Baja Andalucía e incrementó su protagonismo internacional con motivo de la concentración de las monarquías francesa e inglesa en los pródromos de la Guerra de los Cien Años. Los consejeros de Pedro el Ceremonioso consideraron que esta favorable coyuntura permitía ejecutar un proyecto que se venía gestando desde 1318, la reintegración definitiva del reino de Mallorca a la Corona de Aragón.66 La empresa contaba con el apoyo decidido de las ciudades mercantiles de la «confederación», en cuyas redes comerciales los territorios sometidos a la jurisdicción del monarca balear se habían convertido en enclaves de vital importancia. La operación se iniciaría con una ofensiva diplomática encaminada a privar a Jaime III de Mallorca de sus potenciales aliados y con una guerra de corso contra las embarcaciones baleares y rosellonesas, a fin de erosionar sus apoyos interiores. El pretexto desencadenante del conflicto serían unas pretendidas acuñaciones de moneda catalana falsa por parte del rey de Mallorca en Perpiñán.
El 23 de mayo de 1343, una flota catalana, en cuyo armamento la ciudad de Barcelona había invertido más de 76.000 libras,67 desembarcaba en la Palomera, unos veinte kilómetros al este de la Ciutat de Mallorca, e iniciaba la conquista de la isla, que culminaría en pocas semanas.68 La caída de Mallorca y el repliegue de Jaime III al Rosellón precipitaron las capitulaciones de Menorca, Ibiza y Formentera. La conquista de los condados de Rosellón y Cerdaña, en cambio, exigiría dos cruentas campañas estivales y se prolongaría hasta el 15 de julio de 1344, cuando Pedro el Ceremonioso efectuaría su entrada en Perpiñán.69
Jaime III, después de solicitar infructuosamente, durante cuatro años, el apoyo militar y financiero de Francia y la Santa Sede, vendió, en abril de 1349, a Felipe VI todos los derechos de que disponía sobre el señorío de Montpellier, su último refugio, por 120.000 escudos de oro, pagaderos en tres plazos. Convencido de que su causa era aún popular entre la población balear, se apresuró a invertir los primeros 40.000 escudos recibidos del erario galo en la preparación de una flota y en el reclutamiento de efectivos militares. La hueste mercenaria, integrada básicamente por genoveses y provenzales, desembarcó, el 11 de octubre de 1349, en la bahía de Pollença. El gobernador de Mallorca, Gilabert de Centelles, había concentrado detrás de los muros de la capital a la población rural, diezmada por los recientes estragos de la Peste Negra. Los invasores, después de recorrer unos campos casi desiertos, vacíos de alimentos y de posibles colaboradores, serían derrotados, el 25 de octubre, en la llanura de Llucmajor, donde Jaime III encontraría la muerte.70 Su desaparición significaría el final del reino privativo.
DESDE MEDIADOS DEL SIGLO XIV A FINALES DEL XV
La reintegración de Menorca a la Corona de Aragón, en 1343, no implicó cambios económicos importantes; los carniceros mallorquines y los mercaderes catalanes continuaron adquiriendo ganado en la isla. Las nuevas autoridades ratificaron prácticamente todas las medidas reguladoras del mercado interior instauradas durante el reino privativo, incluida la imposición sobre la venta de carne.71 El lugarteniente del gobernador, en marzo de 1346, ante la desafortunada coincidencia de una fuerte escasez de cereales72 con los preparativos navales de Jaime III de Mallorca, prohibió la saca de carneros, cerdos, cabrones, cabritos, corderos, ovejas, cabras, cerdas, bueyes, vacas, terneros, terneras, caballos y rocines73 y equino, especificando, sin embargo, que el veto no era aplicable a los contingentes destinados a Mallorca. El texto de la prohibición demuestra que el tráfico de ganado de carne entre ambas islas se había diversificado, con la incorporación de los suidos y los caprinos. La reintegración el archipiélago a la Corona de Aragón potenció también los envíos de ganado menorquín a Cataluña.74
Las repercusiones de la Peste Negra
La Peste Negra, en 1348, provocó una fuerte contracción demográfica en Menorca, a pesar de las medidas adoptadas por las autoridades locales, que, siguiendo el ejemplo de las de Mallorca, sometieron a cuarentena todas las embarcaciones llegadas a la isla, exigieron ayunos al conjunto de la población, organizaron procesiones expiatorias y obligaron a algún esclavo condenado por homicidio a atender a los enfermos.75 Pedro el Ceremonioso, el 15 de junio de 1349, ordenó al lugarteniente general de las islas que enviara caballos armados y ballesteros a Menorca, puesto que la isla, a causa de la mortandad, había quedado casi desierta y no podría resistir un ataque de los partidarios de Jaime III.76 Al día siguiente, le transmitía, sin embargo, la queja que la Universidad de Menorca había formulado contra su veto de extracción de caballos del archipiélago balear, alegando que era incompatible con algunos de los privilegios reales concedidos a los habitantes de la isla.77
El monarca, a principios de julio de 1349, ordenaba a la Universidad de Menorca gravar con una nueva imposición la venta de carne en la isla y consignar íntegramente la recaudación a la reparación de las murallas de Ciudadela y a la mejora de la infraestructura defensiva de la isla.78 Los impuestos indirectos sobre el consumo de carne constituirían, pues, la vía más rápida de que disponía el monarca para obtener recursos económicos extraordinarios en los pródromos de un conflicto bélico. Su iniciativa fiscal debió de provocar tensión entre unos pobladores que se estaban reponiendo aún de los estragos de la epidemia, puesto que, en septiembre, el gobernador, para neutralizar la reciente subida del precio de la carne, bloqueaba las exportaciones de animales; el veto, como era de esperar, fue rápidamente desautorizado por el lugarteniente general de las islas, aduciendo que el derecho de compra de que gozaban los carniceros de Mallorca continuaba en vigor durante las coyunturas adversas.79 Las actuaciones de los diversos niveles de la administración pública en la gestión de la crisis política y alimentaria subsiguiente a la Peste Negra no fueron, pues, plenamente concordantes, debido a la prioridad que cada uno de ellos concedía a la defensa de sus intereses específicos. En los períodos de emergencia, tanto el lugarteniente general como los tablajeros mallorquines procuraban preservar la circulación de reses entre las islas, cortando de raíz las interferencias puntuales de las autoridades menorquinas.80
La mortandad provocó una brusca redistribución de la propiedad inmobiliaria, un fuerte declive de la producción agrícola y una sensible reducción de la demanda de alimentos, especialmente de cereales: el concesionario de la recaudación de las rentas reales, a finales del 1348, declaró unas pérdidas del orden de las 200 libras.81 Pedro el Ceremonioso, a pesar de su falta crónica de recursos, tendría que dispensar, en agosto de 1350, a la diezmada población de la isla de contribuir en el impuesto de maridaje, que se estaba recaudando con motivo de su matrimonio con Leonor de Sicilia.82
La brusca caída de la mano de obra provocada por la pandemia fue parcialmente contrarrestada con cautivos sardos, que se integraron como esclavos en el sistema productivo menorquín.83 A pesar de esta aportación demográfica externa, los propietarios rurales y los campesinos tuvieron que optar por la ganadería, que exigía menos de fuerza de trabajo que la agricultura; redujeron la superficie destinada a los cultivos, prolongaron los barbechos y crearon nuevas áreas de pastos.
En la prioridad concedida por los propietarios rurales menorquines, en 1349, a los rebaños intervino además un incremento transitorio de la demanda exterior y local de carne. Apenas finalizada la epidemia, los supervivientes se apresuraron a resarcirse tanto del pánico que había pasado como de los sacrificios expiatorios que les habían impuesto las autoridades eclesiásticas y seculares. Según la literatura satírica italiana,84 muchos de los que se habían enriquecidos con la acumulación de herencias, se autogratificaban gastronómicamente; frecuentaban las tabernas, organizaban fiestas y banquetes, comían y bebían sin medida,85 exigían sistemáticamente una alta presencia de carnes frescas, especias, azúcar y vinos dulces en sus mesas.86 Aunque la tácita finalidad moralizadora o crítica de sus autores desaconseja una lectura literal de estas obras, no se puede negar que reflejan, en parte, la realidad que se vivió a mediados del siglo XIV en las ciudades cisalpinas y en muchas otras regiones europeas, a las cuales una historiografía más pobre y menos expresiva ha privado de los testimonios correspondientes. Esta actitud hedonista debió de tener numerosos seguidores entre los colectivos más poderosos e influyentes de las sociedades balear y catalana, especialmente entre la aristocracia, el patriciado urbano y los profesionales liberales.
La desestabilización demográfica y económica de muchas familias campesinas permitió, en las décadas centrales de la centuria, a los caballeros y a los propietarios rurales acomodados ampliar a buen precio sus dominios,87 con predios privados y lotes de baldíos comunales, empezar a cercarlos con paredes de piedra seca, dejando únicamente unos portillo muy estrechos para el paso de los rebaños de sus vecinos,88 y solicitar licencias de veda. La expansión y la clausura de los patrimonios de los poderosos perjudicaban a los campesinos pobres, quienes, a medida que recuperaban la capacidad de análisis del nuevo contexto generado por la pandemia, denunciaban puntualmente la construcción de cercas.89 Sus quejas fueron neutralizadas, sin embargo, por la presión de los poderosos: el soberano, en 1352, prohibía la caza a pie y a caballo en las tierras valladas, la destrucción de cercas y el tránsito de personas y animales por los vedados, bajo pena de 10 sueldos.90 La medida debió de provocar un movimiento de defensa de los usos tradicionales, puesto que Pedro el Ceremonioso, cuatro años después, tendría que ratificar los citados vetos.91
A mediados del siglo XIV, la ganadería, como consecuencia de estos cambios, experimentó en Menorca una recuperación importante, como se desprende de la magnitud que alcanzaron entonces los contingentes de bueyes y ovejas,92 caballos,93 quesos,94 lana y cueros95 enviados a Cataluña, el destino más probable también de muchas de las licencias de extracción de equinos concedidas por el soberano tanto a miembros de la nobleza y oficiales de la administración como a algunos ciudadanos locales.96 Las ventas al Principado no comprometieron la circulación de ganado entre las dos Gimnesias, que no solo se mantuvo, sino que además se diversificó.97
Los comerciantes mallorquines aprovecharon su acceso irrestricto a la cabaña menorquina para reexpedir cerdos y todo tipo de ganado a Cataluña. Estas nuevas operaciones mercantiles fueron denunciadas inmediatamente como fraudulentas por los jurados de Menorca ante el soberano, alegando que sus adquisiciones de animales tenían que destinarse exclusivamente al abastecimiento del mercado interior balear.98 La finalidad de las quejas era evidente: obtener para los mercaderes y armadores locales el cuasi monopolio de las ventas exteriores de ganado. Apoyándose tal vez en estas arbitrariedades, el almotacén de Ciudadela, con la autorización tácita del consistorio, elevó la cuota de los animales seleccionados por los carniceros mallorquines que tenían que desviarse hacia los mataderos locales del 15 al 20%.99 La réplica del municipio de la Ciutat de Mallorca fue casi inmediata: gravó con una tasa específica, de 2 sueldos y 6 dineros, los ovinos traídos por los mercaderes menorquines que no se vendieran a peso.100 Esta escalada represalias acentuó el contencioso ya existente entre los consistorios de ambas islas por incrementar la participación de sus respectivos ciudadanos en las lucrativas sacas de ganado menorquín, disenso para el que, en 1368, todavía no se había encontrado una solución satisfactoria.101
La reaparición de los robos de animales, tanto por parte de esclavos102 como campesinos,103 demuestra que las ovejas y los bueyes, al pacer sin pastor por pastos dispersos, continuaban siendo una presa fácil. La sustracción de reses constituía, pues, uno de los costes principales de la expansión de las greyes y de la atenuación gradual de la capacidad de vigilancia de sus propietarios, especialmente de los pequeños.
La cabaña menorquina, a pesar de su desarrollo sostenido, todavía no podía cubrir sistemáticamente todos los segmentos de la demanda interior balear; en algunos momentos, algunas causas endógenas o exógenas podían provocar déficits sectoriales transitorios. En 1360, poco después que una flota castellana hubiese atacado Barcelona, el lugarteniente real, para garantizar la defensa del archipiélago, ordenó que, en Ciudadela y Mahón, solo se embarcasen caballos con destino a Mallorca.104 Pedro el Ceremonioso, para acelerar el crecimiento de los rebaños de equinos, prohibía, tres años más tarde, a los nobles, a los generosos105 y a cualquier persona que, a juicio del gobernador y de los jurados, pudiese adquirir un rocín cabalgar en mulos, asnos o yeguas.106 El precio de un buen caballo podía alcanzar entonces las 50 libras.107
Los efectos de la hambruna de 1373-1374
En una isla en la que la producción de cereales no satisfacía, ni en los años normales, la demanda interior, las crisis frumentarias podían convertirse en un flagelo muy importante. Las secuelas de la hambruna de 1373-1374, por ejemplo, han quedado reflejadas en la documentación coetánea con más precisión que las de la Peste Negra. El soberano y las autoridades menorquinas tuvieron que conceder moratorias de deudas a las familias con menos recurso,108 otorgar salvoconductos a quienes trajeran cereales,109 enviar síndicos a Cataluña, Aragón, Sicilia y Cerdeña para adquirir grano,110 organizar incluso repartos de pan entre los hambrientos111 y subvencionar con 7 libras la manumisión de esclavos, con la condición de que abandonasen la isla,112 medida que permitió a un considerable contingente de cautivos sardos regresar a su tierra. La situación todavía no se había normalizado después de la mieses de 1375, puesto que, en septiembre de aquel mismo año, las autoridades menorquinas solicitaban a sus homólogas de Mallorca que autorizasen la salida de trigo, higos pasos y otros alimentos.113 A pesar de las providencias adoptadas por el concejo, muchos vecinos de Menorca, bajo la presión del hambre, cometieron robos y, para escaparse de la justicia, se enrolaron como remeros en galeras armadas, acentuando con ello el déficit demográfico que ya padecía la isla.114 La falta de pobladores alcanzó cotas tan alarmantes que Pedro el Ceremonioso, en enero de 1376, tuvo que prohibirles que participasen, como mercenarios, en la defensa del castillo de Cagliari.115
Dos años de meteorología adversa y de especulación con los alimentos básicos incidieron negativamente sobre la agricultura y la ganadería; provocaron una expansión puntual del área sembrada, un recorte de los barbechos, un retroceso de los yermos y una importante contracción de la cabaña. Grandes y medianos propietarios, ante la fuerte subida del precio de los cereales, ampliaron, en la medida en que se lo permitieron sus respectivas reservas de grano, las sementeras, a fin de compensar con soluciones de tipo cuantitativo la brusca caída de la productividad. Las familias campesinas pobres tuvieron que empeñar o vender gradualmente sus rebaños para poder comprar grano, especialmente en las épocas de la «soldadura» y de la siembra. Una vez agotadas sus provisiones de cereales secundarios, legumbres, salvado y otros alimentos de emergencia, incapaces de obtener nuevos préstamos, se vieron obligadas a sacrificar los pocos animales que les quedaban, desde las cabras hasta la yunta de bueyes. Dos años de sequía, al agostar unos pastos en retroceso y encarecer los derivados de los cereales secundarios, acabaron por diezmar también los hatos de las grandes explotaciones, redujeron el contingente de animales que no habían sido destinados al mercado o a la mesa de sus respectivos propietarios.116 La contracción de las manadas no fue debida, sin embargo, solo a causas internas; dimanó también de algunos factores exógenos, como el incremento de las compras de ovejas, cabras y cerdos por parte de los carniceros mallorquines, que hicieron valer, durante la prolongada crisis alimentaria, su derecho de acceso irrestricto al mercado pecuario menorquín.117 El tirón simultáneo de las demandas local y foránea elevó los precios de la carne y del queso hasta cotas nunca vistas. Los recaudadores de la fábrica de la catedral de Mallorca, que obtenían anualmente de las seis parroquias menorquinas unos 130 quesos, se quejan, en 1373, por no haber podido alcanzar la cantidad acostumbrada, per so que els formatges hi eren tant cars que [els pagesos] no li’n volien donar.118 La subida inicial de los precios de los cereales acabó, pues, por arrastrar al alza los del ganado de carne y otros alimentos básicos, aunque con un ritmo no sincrónico.
Durante la fase álgida de la hambruna, las autoridades locales, mediatizadas por los colectivos privilegiados, autorizaron la división de los pastos compartidos.119 Para acelerar la regeneración de la principal fuente de recursos de la isla, Pedro el Ceremonioso, en 1376, prohibió el sacrificio de ovejas en condiciones de procrear, bajo pena de 10 morabetinos de oro.120 La elevada cuantía de la sanción evidencia la importancia que el soberano concedía entonces al crecimiento de la cabaña menorquina.
El relanzamiento de finales del siglo XIV
El cambio de coyuntura se produjo hacia 1380, cuando empiezan a aparecer en la documentación referencias indirectas de una reactivación económica, en la que la ganadería volvería a jugar un papel decisivo. El soberano, en abril de 1383, autorizaba la salida de carneros;121 dos años después, en noviembre de 1385, concedía a los habitantes de Menorca el derecho a extraer libremente rocines y caballos para venderlos en el mercado mallorquín.122 La privatización de los baldíos comunales se aceleraba.123 Las autoridades menorquinas, alarmadas por el incremento de los robos de reses y la rotura de cercas por parte de los cautivos, habían tenido que instaurar, en 1382, un procedimiento judicial acelerado para este tipo de delitos, crear un cuerpo de encerquadors (rastreadores), para detener a los delincuentes, y establecer una escala de sanciones en función del número de animales sustraídos y del grado de reincidencia del reo, que iba desde los azotes públicos hasta la pena de muerte.124 El protagonismo de los esclavos no respondería tanto a un movimiento de protesta social por parte de una fuerza de trabajo sobreexplotada y hambrienta, como a su instrumentalización por los respectivos propietarios, interesados en acelerar el crecimiento de sus hatos, en reducir la competencia de los pequeños ganaderos. Los ladrones depredarían, pues, los rebaños más vulnerables, los de los campesinos pobres, y respetarían los de los poderosos. Este colectivo, en Menorca, estaba integrado por unos caballeros exentos de inmunidad fiscal125 y con unas rentas que apenas les permitían mantener el nivel de consumo y el rango propios de la baja nobleza, y por los generosos, terratenientes acomodados con obligaciones militares pero sin título nobiliario.126 Tanto para unos como otros, los hatos se estaban convirtiendo en su principal fuente de recursos. Es posible también que estas reiteradas sustracciones de animales fueran una de las secuelas económicas de la lucha de bandos que, desde 1349, sacudía intermitentemente la sociedad menorquina.127
La multiplicación de las denuncias evidencia, en todo caso, que la ganadería constituía entonces una actividad clave para la mayoría de los estamentos sociales menorquines, una hipótesis que cuadra bien tanto con el avance de la clausura de las alquerías, como con la solicitud que las autoridades locales habían cursado, en enero de 1376, al Gran e General Consell de Mallorca de que derogase la nueva imposición de cinco sueldos por res que gravaba las ventas de ganado menorquín. La propuesta tenía como objetivo que los carniceros y los mercaderes mallorquines incrementasen sus compras de ovinos, atraídos por su alta calidad;128 aumentar la demanda de carne menorquina mediante una reducción sensible de la presión fiscal que soportaba en el principal mercado balear. Parece que la iniciativa del concejo de Ciudadela alcanzó su objetivo, puesto que, en la primera década del siglo XV, no solo crecieron considerablemente las sacas de animales, sino que además algunos ciudadanos mallorquines confiaban en comanda los carneros adquiridos a ganaderos locales, para que finalizaran su engorde.129 Los precios y la calidad del ganado también atraían entonces a los carniceros barceloneses,130 que pugnaban con sus homólogos baleares por el control del mercado pecuario menorquín.
Entre 1380 y 1410, como contrapartida de las citadas extracciones de ganado, circulaban desde la Gimnesia mayor a la menor alimentos de origen vegetal (vino,131 aceite,132 trigo133 e higos134), pescado salado (sardina,135 anchoa136 y haleche137), materiales para la construcción naval138 (pez, estopa e hierro). Los ibicencos acudían a Menorca en busca de ganado mayor, tanto de trabajo como de transporte.139 Los menorquines se abastecían de sal en las Pitiusas140 y de trigo en Tortosa.141 Los quesos de Menorca se vendían bien en Cataluña y Valencia.142
A pesar de los avances experimentados por la producción pecuaria, el equilibrio entre la oferta y la demanda continuaba siendo, en Menorca, precario, y los déficits sectoriales transitorios, aunque escasos, están documentados en las últimas décadas del siglo XIV, un período con un trend claramente expansivo. En junio de 1385, el lugarteniente general de las islas autorizaba una subida del precio de la carne de carnero y de buey, para incrementar la oferta con la captación de animales foráneos, y establecía que, en ningún caso, podría venderse a más de 13 dineros la libra.143 ¿Cuál sería la causa de esta inversión del sentido de la circulación del ganado en los circuitos internos de la Corona de Aragón? La ausencia total de fuentes locales coetáneas no permite identificarla con un mínimo de precisión. ¿Una epizootia potenciada por una concentración excesiva de los rebaños en los cercados? ¿Un tirón excesivo de la demanda externa? ¿Una retracción de la oferta por parte de los ganaderos con finalidad especulativa? ¿Una subida puntual del consumo local de carne? La crisis fue, sin embargo, efímera, puesto que la ganadería recuperó pronto su tendencia expansiva: la recaudación del diezmo, entre 1411 y 1414, pasó de 63 libras 3 sueldos 9 dineros a 92 libras 12 suelos 6 dineros.144
El reenderezamiento experimentado, desde 1380, por la ganadería menorquina no se apoyó solo en un crecimiento cuantitativo, dimanó también de un importante avance cualitativo. El progreso gradual de los pastos y la culminación de una larga y cuidadosa selección genética, iniciada durante la dominación islámica,145 permitieron a los ganaderos diversificar la oferta, obtener, además de carneros bons i grassos, lana de una finura y longitud sin paralelo en el Mediterráneo occidental. Fue la fibra, no la carne ni el queso, lo que indujo a las grandes compañías comerciales de la Italia septentrional a introducirse en el mercado pecuario menorquín.
La lana de Menorca reunía, para los hombres de negocios toscanos, dos ventajas importantes: era de una calidad muy superior a la de la mallorquina, a la valenciana y a la beréber, solo parangonable a la de la inglesa; se podía adquirir en unas plazas próximas y bien situadas en su red de rutas marítimas, circunstancia que, al reducir los costes de transporte, repercutía positivamente en el precio final. Aunque los descubridores fueron probablemente los pisanos,146 la primera compañía italiana que instaló un factor en Menorca fue la de Francesco di Marco Datini, de Prato, cuyas adquisiciones de lana, cueros y queso han quedado bien reflejadas en la abundante documentación contable y epistolar de su archivo profesional.147 Los compradores extranjeros se multiplicaron y diversificaron rápidamente: en 1408, ya acudían a la isla en busca de fibra, agentes de sociedades florentinas luquesas y sienesas, y mercaderes lombardos, romañolos, del marquesado de Monferrato y de otras regiones italianas.148 La concurrencia creciente de los hombres de negocios cisalpinos con los comerciantes mallorquines y catalanes, que hasta entonces habían monopolizado la distribución de la lana menorquina por los territorios continentales y ultramarinos de la Corona de Aragón, contribuyó, desde 1390, a elevar su precio y se convirtió en un importante factor exógeno del desarrollo de la cabaña insular.
Los ganaderos menorquines castrarían anualmente una parte de los corderos y los venderían después de meses de engorde, a los tablajeros foráneos o locales. Estos carneros, por su corta vida, de poco más de un año, solo habrían podido ser esquilados, pues, dos veces. Los ovinos restantes, tanto hembras como machos, se destinarían a la producción de lana y se trasquilarían anualmente a principios de la primavera y a finales de verano. Cuando, por imperativos de la edad, su rendimiento se degradara cuantitativa y cualitativamente, se sacrificarían; los canales y las vísceras de estas reses viejas, sin embargo, se venderían en las carnicerías locales, puesto que serían difíciles de colocar en los mercados mallorquines y catalanes, por la concurrencia de la oferta local.
En la expansión de la ganadería menorquina influyeron, además de las compras de lana por los mercaderes italianos, otros factores exógenos, que reforzaron la articulación de las plazas insulares a los grandes circuitos del comercio internacional. Estos cambios agilizaron, entre 1370 y 1450, la circulación de mercancías, capitales e información a escala occidental. Una serie de innovaciones técnicas tanto en el diseño y la construcción del casco, como en el aparejo y el mecanismo de dirección,149 incrementaron considerablemente la productividad del principal medio de transporte, la embarcación. La difusión de unos fletes económicamente más flexibles permitió que el precio no dependiera ya solo de la magnitud de los fardos y de la distancia a recorrer, sino también del valor de las mercancías que contenían.150 La generalización de la póliza de seguros, que permitía a comerciantes y armadores transferir, mediante el pago de una cantidad, el riesgo de un cargamento o de un bajel durante un trayecto mercantil,151 aumentó considerablemente la seguridad de las inversiones comerciales. El descubrimiento de la letra de cambio agilizó la transferencia de dinero entre plazas y redujo su margen de incertidumbre. El éxito de esta solución bancaria fue debido a su polifuncionalidad, puesto que era simultáneamente un instrumento de cambio (de monedas), de crédito (para el tenedor) y de giro (de plaza a plaza).152
El comercio internacional, hasta principios del siglo XIV, había pivotado casi exclusivamente en los artículos de lujo, con los que los colectivos privilegiados manifestaban su poder, y los alimentos estratégicos, como la sal y el trigo, que gozaban de una demanda sostenida entre todos los estamentos sociales. El aumento, lento pero sostenido, de la productividad en el sector primario, la acentuación de la división social del trabajo, el desarrollo urbano y el triunfo de una mentalidad económica más dinámica provocaron, a partir de 1300, la incorporación progresiva a los circuitos del gran comercio internacional de las mercancías pobres no indispensables, al alcance de las clases populares. Desde entonces tanto la lana corriente, los colorantes textiles secundarios, el alumbre, los paños de calidad media, los cueros, la madera, los minerales, la cerámica, la cordería y la brea, como el ganado de carne y de trabajo, las salazones, el queso, la fruta seca, el vino común y el aceite incrementaron gradualmente la longitud de sus desplazamientos comerciales. A esta prolongación de sus circuitos contribuyeron de forma decisiva los ya mencionados fletes flexibles, que redujeron considerablemente sus costes de transporte, al trasladar una parte de los mismos sobre las mercancías ricas.
Las estructuras productivas a mediados del siglo XV
¿Cómo se producían estos terneros y esta lana que atraían hacia Menorca compradores de Mallorca, Cataluña e Italia septentrional? ¿Por qué esta importante pregunta no se ha incluido en los apartados anteriores? La causa de esta posposición ha sido la falta de fuentes documentales locales; un hiato heurístico que la consulta de las externas coetáneas no puede colmar plenamente, puesto que la información que aportan no puede extrapolarse a Menorca, aunque corresponda a países con estructuras parecidas. De los numerosos protocolos redactados por los notarios menorquines desde la conquista cristiana solo se han localizado cinco, uno de Jaime de Riudavets y cuatro de Jaume Comes, oportunamente extractados por Ramón Rosselló.153 La abundancia, la diversidad y la calidad de la información aportada por este pequeño conjunto de escrituras privadas permiten captar con precisión, para el período comprendido entre 1450 y 1473, algunos aspectos de la ganadería menorquina apenas vislumbrables en las etapas anteriores.
Los contratos conservados en los citados protocolos permiten reconstruir, por primera vez, las estructuras productivas; analizar cómo se gestionaban los rebaños en la isla. Aunque las técnicas ganaderas no experimentaron, en las décadas centrales del siglo XV, cambios importantes y, en consecuencia, debieron de ser parecidas a las existentes en las épocas anteriores, se ha circunscrito su análisis, para evitar anacronismos, a este período, el único para el que actualmente disponemos de fuentes locales coetáneas.
El grueso de esta ganadería intensiva, comercial, se criaba en alquerías, un tipo de explotación rural de origen islámico, de extensión media,154 reestructurado durante la colonización feudal. A mediados del siglo xv eran fincas con un alto grado de compactación, algunas de ellas delimitadas ya con paredes de piedra seca de hasta seis palmos de altura,155 roturadas en su mayor parte, con algunas áreas cercadas y con cultivos permanentes (viñas y huertos), y otras –residuales– de yermos. El aspecto mejor documentado es, sin embargo, la cabaña, ya que aparece inventariada –como se verá más adelante– en los contractos de arrendamiento. Solía estar integrada por dos pares de bueyes, unas seis vacas con sus terneros, una burra, unas doscientas ovejas y unas tres cerdas con sus cochinillos. Al frente de las alquerías no habría pues familias campesinas pobres, sino acomodadas, pertenecientes a una clase media rural.
TABLA 1
Cabañas de las alquerías menorquinas a mediados del siglo XV, según los contratos de arrendamiento
De la magnitud y la composición de la cabaña se desprende que la alquería tendría la extensión suficiente para integrar una agricultura mediterránea extensiva con una ganadería semiestante intensiva. En la economía de las familias propietarias, el hato de ovejas, que proporcionaba carneros, lana y queso para el mercado, constituiría la principal fuente de ingresos, puesto que la mayor parte de las cosechas de las sementeras y de la viña se destinaría aún al autoconsumo. Los bueyes se reservarían para el arado, instrumento imprescindible para el cultivo de los cereales y, en menor grado, de las vides. Las vacas con sus terneros acreditan la práctica de la recría de bovinos, tanto para la renovación periódica de la fuerza de tracción como para la venta. La baja presencia de toros, documentados únicamente en las explotaciones más extensas, sugiere que estos ganaderos intermedios dependerían de los grandes para multiplicar el ganado mayor. Los animales de transporte, representados por las burras, tampoco se podrían reproducir, por su escasa presencia, en las alquerías. En cuanto a los cerdos, la situación era parecida, puesto que las familias solo disponían de unas pocas cerdas con sus cochinillos, que, al estar destinados al consumo doméstico, castrarían poco después de nacer. Cada año, tendrían, pues, que conducir sus marranas al verraco señorial para que las fecundara. Solo en el caso de los ovinos, la coexistencia equilibrada de los dos sexos en el rebaño garantizaba la recría autónoma y sistemática. Sorprende la ausencia total de ganado cabrío, desplazado completamente por el ovino, que producía, además de carne y leche, lana, un artículo que gozaba entonces de una fuerte demanda en los mercados mediterráneos. Los bueyes y los cerdos adquiridos por los carniceros mallorquines y catalanes, procederían, pues, de las explotaciones grandes, de los feudos de los caballeros y de las possessions de los generosos.
Los titulares de las alquerías, para poder incrementar sus rebaños sin comprometer su abastecimiento de cereales, vino y hortalizas, expandían gradualmente las sementeras, confinaban los yermos a las áreas más secas o menos fértiles, y practicaban unas rotaciones muy extensivas. Cada año solo sembraban un tercio de sus campos, los dos tercios restantes se dejaban en barbecho, como zona de pasto para el ganado. A fin de proteger los sembrados de la voracidad de los rebaños y aprovechar al máximo hierbas y rastrojos, dividían el área roturada en pequeñas unidades cerradas (tanques), mediante una red de paredes de piedra seca y setos, en las que confinaban los rebaños durante una buena parte del año, para que pacieran libremente, sin pastor. Cuando los animales habían consumido íntegramente el manto vegetal y abonado una de estas tanques, se les desplazaba a la vecina.
Algunos los propietarios optaron por arrendar su alquería. En los contratos redactados por los dos notarios mencionados, los arrendadores son cuatro albaceas,163 el procurador de una viuda,164 el administrador del dominio de las clarisas de Ciudadela,165 el lugarteniente del procurador real,166 un heredero que acababa de asumir el legado paterno167 y, únicamente en dos casos, el dueño del predio.168 La renuncia a la explotación indirecta no constituía, pues, una estrategia económica libremente elegida, sino un solución impuesta por la muerte del miembro principal de una familia campesina o por la peculiaridad jurídica del propietario.
El arrendador cedía temporalmente la alquería con todo el ganado, que era minuciosamente inventariado, y se comprometía a adquirir anualmente, a un precio estipulado, la lana, los añinos, los quesos y, en algunos casos, los corderos169 y la mantequilla.170 El arrendatario se comprometía a pagar un alquiler en moneda y trigo,171 o solo en metálico,172 y a realizar todos los trabajos necesarios para mantener la fertilidad de los campos, especialmente de las viñas. El contrato solía tener una vigencia de tres años, que constituían el curso de la rotación normal, a fin que el arrendatario reintegrara las tierras en el estado en que las recibió.
Los contratos de arrendamiento parecen ser más favorables para el arrendador que para al arrendatario, al garantizarle la comercialización íntegra de la lana, los corderos y el queso, los productos de mayor valor de cambio, más especulativos, así como el aprovisionamiento de un alimento básico, el trigo, cuya demanda entonces superaba –como se verá más adelante– casi sistemáticamente a la oferta en los mercados locales. La inexistencia de una muestra bastante amplia y representativa de los precios de estos artículos obliga, sin embargo, a ser prudente a la hora de calibrar las ventajas e inconvenientes que el contrato tenía para cada una de las partes.
La prioridad concedida a la ganadería induciría también a los propietarios de alquerías a solicitar de las autoridades correspondientes –como ya se ha expuesto– licencias de vedado y a exigir que privatizaran los comunales. Este tipo de yermos, a pesar de su retroceso gradual, tenían aún un peso considerable en la economía de la isla. La documentación bajomedieval acredita la existencia de tres clases de comunales: las quintanas, situadas en las proximidades de los núcleos urbanos, que los concejos consideraban inalienables, por la importante función social que todavía tenían; los bienes de propios, de propiedad municipal, dispersos por el término; y los baldíos reales, que pertenecían al soberano y cuya gestión, por lo tanto, a los consistorios.173
La estructuración interna de las alquerías en pequeñas unidades cercadas, además de librar los suelos de la abundante rocalla de la isla, aportaba algunas ventajas: posibilitaba la coexistencia de las tareas agrarias y ganaderas, al proteger las sementeras de las incursiones de los rebaños; aseguraba un abonado uniforme y sin costes de los campos, permitía criar el ganado sin pastor; facilitaba la selección, ordeño y esquileo de los animales, así como la tarea de ojeo de los compradores foráneos o de sus agentes. El sistema, sin embargo, no estaba exento de inconvenientes para el propietario, dificultaba la evasión fiscal, al simplificar el recuento anual de los rebaños por los recaudadores del diezmo, y tenía un techo, el agostamiento anual de los pastos. Para superar este último hándicap y reducir los costes de producción, los ganaderos menorquines acordaron extender el derecho de pasto diurno en las explotaciones confrontantes –vigente desde la conquista feudal– a todos los yermos, barbechos y rastrojeras no vedados del término municipal, y lo prolongaron cronológicamente, incluyendo la noche. Los hatos de ovinos y vacunos pacían en las respectivas alquerías desde finales de septiembre hasta mediados de mayo, período en que los animales se reproducían, sus propietarios queseaban con la leche sobrante y realizaban el esquileo, y los agentes fiscales diezmaban los rebaños. Durante el verano, en cambio, las greyes campeaban libremente, sin pastor;174 al estar sometidas a un control bastante laxo, debían de atravesar frecuentemente los confines del municipio en que estaban matriculadas. Los rebaños dejaron de ser, pues, estrictamente estantes; se convirtieron en trasnochantes, incluso transterminantes, durante unos meses del año.
Esta práctica exigía, como contrapartida, que todas las reses de cada ganadero estuviesen marcadas con una señal específica, que garantizara su identificación. El consistorio de Ciudadela era el organismo que concedía los distintivos para todo el ganado insular y guardaba una copia en un registro general.175 La señal consistía en una serie de pequeños cortes efectuados con unas tijeras en una de las orejas de los animales. La ampliación del derecho de pasto requirió también la creación de unos inspectores municipales de los rebaños, los batlles de les ovelles. Sus atribuciones consistían en acorralar periódicamente los rebaños del término, recoger las solicitudes de marca de los ganaderos locales, diseñarlas, comprobar que no coincidía con ninguna de las existentes y proponerlas al concejo de Ciudadela para que las aprobara. Estaba facultado también para dirimir verbalmente y en primera instancia los conflictos que se planteasen por la propiedad de las reses, identificar los animales que hubiesen penetrado en los sembrados y establecer la sanción que sus propietarios tendrían que pagar a los damnificados, recoger los hatos foráneos y reconducirlos a sus respectivas circunscripciones y finalmente estar a disposición del concejo local para todas la cuestiones relativas al ganado.176 Esta práctica ganadera, que los observadores externos consideraban poco racional, por no permitir un control sistemático de los rebaños y facilitar la pérdida de parte de las mieses, estaría en vigor hasta mediados del siglo XIX, puesto que los campesinos menorquines continuarían considerando que, a pesar de sus inconvenientes, minimizaba esfuerzos y costes.177
De los enfrentamientos de banderías a la guerra civil
Esta dinámica de las estructuras agropecuarias se produjo en un contexto social y político complejo. A partir de la segunda década de la centuria, la economía y la población menorquina entraron en una fase recesiva, debido a la interacción de una serie de causas generales y específicas. Entre los factores genéricos, que afectaron coetáneamente al conjunto de la Corona de Aragón, destaca la reaparición intermitente de enfermedades infecciosas y de las crisis de subsistencia. Alfonso el Magnánimo, para frenar el proceso de despoblación y garantizar la defensa de la isla, concedió, en enero de 1427, un salvoconducto general a todas las personas que se instalasen en ella; estas no podrían ser perseguidas por ningún tipo de delito, excepto los de lesa majestad y falsificación de moneda, y solo estarían obligadas a devolver las deudas derivadas de censos, violarios, comandas y cambios.178 Si la primera oleada de pobladores feudales la había integrado, según el cronista Ramón Muntaner, «buena gente catalana»,179 en la segunda preponderaron los delincuentes y los marginados sociales. Las medidas reales solo consiguieron atenuar la tendencia demográfica, no revertirla: en 1459, la isla contaba con 703 fuegos fiscales,180 que equivalían aproximadamente a 3.165 habitantes, un 27% menos que en 1336.
Otro de los principales factores exógenos que contribuyeron a desestabilizar la economía menorquina fue el aumento de la presión fiscal. Para poder atender los subsidios económicos que exigía reiteradamente el soberano, los concejos menorquines, desde mediados del siglo XIV, habían tenido que endeudarse, vender censales y violarios,181 el pago de cuyas pensiones desestabilizaban sus presupuestos y les impedían efectuar una asignación equilibrada de los recursos disponibles.182 Las emisiones de deuda pública, por otra parte, fueron adquiridas casi íntegramente por ciudadanos de Mallorca y de Barcelona, los cuales, para preservar la rentabilidad de sus inversiones, no dudaban en mediatizar la gestión de los consistorios menorquines. Durante el segundo tercio del siglo XV, coincidiendo con la costosa campaña de la conquista de Nápoles y la agresiva política exterior de Alfonso el Magnánimo en los Balcanes, los municipios menorquines, incapaces de afrontar sus obligaciones financieras, tuvieron que negociar algunos acuerdos con los censalistas foráneos. La serie se inicia, en 1439, con la sentencia arbitral del gobernador Galceran de Requesens,183 y continúa con las concordias de 1458, 1460 y 1462,184 cada una de las cuales incluía una reducción de la pensión de los censos. Su reiteración evidencia, sin embargo, la dificultad de deudores y acreedores para encontrar una solución efectiva a un problema que, en vez de reducirse, se incrementaba con el paso de los años.
La distribución de la carga fiscal era competencia de los consistorios, una facultad que incrementaba el enfrentamiento entre los diversos estamentos sociales por la elección de los cargos185 y estimulaba la ambición política de los poderosos. La aspiración al poder municipal reforzaría las banderías que, desde mediados del siglo XIV, ya sacudían transitoriamente la sociedad menorquina.186 En 1451, coincidiendo con el levantamiento dels forans (campesinos) mallorquines, la tensión desembocó en una auténtica guerra entre dos facciones, encabezadas por las familias Parets y Cintes,187 perteneciente a la nobleza antigua y consolidada, la primera, y al colectivo de los terratenientes ricos pero sin título, la segunda.188 La pugna entre Pere de Bell-lloc y Jofre de Ortafà por el cargo de gobernador de la isla abrió, en 1457, un nuevo frente de lucha189 y polarizó todavía más las facciones ya existentes. La situación alcanzó tal grado de conflictividad que obligó que Juan II a intervenir directamente. El soberano, durante el bienio de 1458-1459, adoptó una serie de medidas de reenderezamiento: reducción de las pensiones de los censales, mejora del aprovisionamiento de cereales, reparación judicial de los crímenes, lesiones y robos de ganado y lana, con los que se habían enriquecido rápidamente algunos de los facciosos,190 perfeccionamiento del sistema de selección de los cargos municipales191 y expulsión de algunos payeses mallorquines que habían participado en los altercados.192 La aceleración de los acontecimientos no permitió, sin embargo, que estas reformas dieran sus frutos, puesto que, en mayo de 1463, pocos meses después del inicio de la guerra civil en Cataluña, la facción menorquina encabezada por el gobernador Pere de Bell-lloc se decantó por la Diputación del General. La revuelta fue sofocada, con la contribución de un contingente armando procedente de Mallorca; los rebeldes, sin embargo, consiguieron refugiarse, con el apoyo de la Generalitat, en Mahón. Desde este momento la isla quedó dividida en dos áreas, encabezadas por los dos principales núcleos urbanos, situación que se mantendría hasta la derrota final de los sublevados.193 La guerra se prolongaría hasta 1472 y tendría un alto coste demográfico, no tanto por la pérdida directa de vidas humanas en los combates, como por el saldo migratorio negativo que provocaría, al generar inseguridad y alterar la actividad económica. El fogatge de 1475 solo registraría 494 fuegos fiscales,194 unos 2.225 habitantes. La isla, en menos de veinte años, habría perdido, pues, un 30% de su ya escasa población. Tanto Cataluña como Menorca pagarían, pues, un alto precio por haber perdido la contienda.
En la recesión económica menorquina del siglo XV intervinieron también algunos factores endógenos, específicos, como la tensión creciente entre sus dos villas principales. Aunque Ciudadela era el principal núcleo urbano y conservaría aún durante varios siglos la capitalidad, Mahón y la zona oriental de la isla, durante la fase expansiva de 1380-1410, se habían convertido en el área más dinámica demográfica y económicamente, debido en buena parte a las compras de lana realizadas por los agentes de las compañías italianas. El cambio de coyuntura, el incremento de la presión fiscal y la eclosión de las banderías acentuaron, durante el segundo tercio de la centuria, la conflictividad entre ambas poblaciones. Las consecuencias de la revuelta contra Juan II, fueron desastrosas para el conjunto de la isla, pero alcanzaron sus cotas máximas en Mahón, donde –como ya se ha expuesto– se replegaron los partidarios de la Generalitat de Cataluña. Juan II, desde el inicio de la guerra, indemnizó a los miembros del bando realista por las pérdidas que les ocasionaba con bienes inmuebles, rebaños y censales confiscados a los partidarios de «los catalanes», y concedió al consistorio de Ciudadela rentas para financiar la reconstrucción de las infraestructuras defensivas y económicas.195 La guerra civil provocó, pues, una transferencia considerable de población y de recursos desde el sector oriental hacia el occidental, reforzó transitoriamente –en un contexto global recesivo– la preponderancia de Ciudadela sobre Mahón,196 pero no desmontó la estructura bipolar de la isla. Este proceso no tiene equivalente en Ibiza, con un único núcleo urbano dominante sobre una población campesina dispersa; ni en Mallorca, donde los treinta y un núcleos rurales no consiguieron atenuar la superioridad de la Ciudad. Los enfrentamientos internos del siglo XV solo retardaron el basculamiento del centro de gravedad demográfico, económico y político de la isla hacia Mahón, no lo evitaron. En la balear mayor, tanto la revuelta campesina de 1450 como la Germanía de 1521 reforzaron, en cambio, la preeminencia de la capital.197
La continuidad de las salidas de carneros, bueyes y lana
El recrudecimiento de las banderías y la guerra civil, al destruir muchas explotaciones agrarias,198 agravaron las crisis frumentarias y acentuaron la dependencia –ya crónica– de los menorquines de los cargamentos de trigo aportados por comerciantes mallorquines199 y catalanes.200 Entre 1415 y 1472, el lugarteniente general de Mallorca autorizó la salida de grano con destino a Menorca en 1420, 1430, 1433, 1437, 1457, 1462, 1465 para atenuar las penurias que padecieron, en aquellos años, sus pobladores.201
Los efectos del ascenso de la agresividad debieron de ser, sin embargo, bastante menos intensos en la ganadería que en la agricultura, puesto que continuaron saliendo contingentes de ovinos y vacunos con destino a Mallorca y Barcelona; las ventas exteriores solo quedaron bloqueadas durante la fase final de la guerra civil catalana. En 1436, Simón de Granada, ciudadano de Ciudadela, reclamaba judicialmente a Bernat Tió, vecino de Pollença, las 15 libras que le debía por la venta de dos bueyes menorquines.202 Un año después, Antonio Huguet, menorquín, confiaría a Miquel Martorell, de Pollença, un buey y 19 cerdos para que los vendiera en Mallorca.203