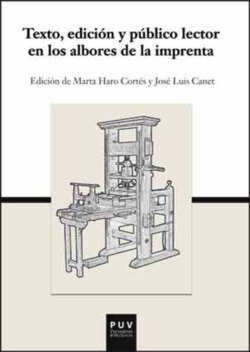Читать книгу Texto, edición y público lector en los albores de la imprenta - AA.VV - Страница 7
ОглавлениеPreliminar
Texto, edición y público lector en los albores de la imprenta nace como continuidad de una serie de propuestas y trabajos sobre la imprenta y su relación con la filología dentro del proyecto de investigación Parnaseo, que desde sus orígenes, allá por los años 1999, ya incorporó la base de datos Producción de la imprenta en Valencia s. XVI <http://parnaseo.uv.es/Bases.htm> y más recientemente, en 2012, Tipobibliografía valenciana siglos XV-XVI <http://parnaseo.uv.es/tipobibliografia/Tipobibliografia.html>, en un intento de organizar y difundir a través de Internet toda la información dispersa relativa a los libros valencianos y los trabajos tipobibliográficos sobre incunables y postincunables de la capital del Turia.
La relación con la Bibliografía y la Historia de la imprenta se inició en 1988 con las I Jornadas Bibliográficas Valencianas, organizadas por el Departament de Filologia Espanyola en colaboración con la Confederación Española de Centros de Estudios Locales y la Asociación Española de Biblografía. Esta línea de investigación ha fructificado no solo en diferentes tesis de doctorado relacionadas con la imprenta valenciana, sino también en la creación de bases de datos bibliográficas: Teatro valenciano contemporáneo, Teatro Escolar Hispánico, Teatro español, Literatura sapiencial, Ars magica, Novela contemporánea de tema medieval, y recientemente sobre La Celestina.
Pero ante todo, gracias a estos primeros estudios, jornadas y asistencia a congresos sobre la imprenta, este grupo de investigación ha consolidado las relaciones con otros especialistas (en la actualidad amigos) interesados en la Bibliografía y Tipobibliografía, en la Historia de la Imprenta, en la Crítica textual o Bibliografía textual, que han ampliado enormemente las posibilidades interpretativas de la literatura y la edición de textos clásicos.
Y son estos amigos los que han querido colaborar en este volumen: Texto, edición y público lector en los albores de la imprenta, donde se da cuenta del proceso de transformación del texto manuscrito al ejemplar destinado a la imprenta, de la producción y difusión literaria impresa y del proceso que convierte el libro en un producto comercial y cultural. Se dan cita en este monográfico los principales aspectos relacionados con los cambios textuales, la técnica, composición y talleres de impresores; los agentes que participan en el proceso de elaboración, difusión, financiación y venta de incunables e impresos (editores, mecenas, libreros); así como la legislación y censura, los géneros editoriales y las bibliotecas. Sin olvidar, los proyectos y líneas de investigación sobre los primeros tiempos de la imprenta española.
El manuscrito de autor preparado para ser impreso es abordado por Elisa Ruiz García, dando a conocer las características técnicas aplicadas en el proceso de convertir un texto escrito a mano en letra de molde y trazando la historia de un ejemplar inédito de las Disputas y de la Lumbre de fe contra la secta macométicha del clérigo valenciano Joan Martí Figueroa (1457c. 1532).
Las maculaturas de la tirada de un grabado de la Anunciación, utilizadas para reforzar los planos de la encuadernación, han conservado en una de sus caras la impresión de textos poéticos; este pliego suelto es estudiado por Víctor Infantes quien, a lo largo de su trabajo, da noticia de la fecha de impresión, entidad literaria, diagrama métrico y fuentes textuales del Diálogo de la pasión, interesante y desconocido ejemplo de teatro paralitúrgico castellano.
La traducción castellana del Sumari d’astrologia o Llunari de Bernat de Granollachs se llevó por segunda vez a la imprenta precedida del Repertorio de los tiempos de Andres de Li en un volumen conjunto que fue objeto de múltiples ediciones. Josep Lluís Martos justifica el origen de este proyecto editorial y reconstruye la historia del ejemplar único recientemente recuperado de la editio princeps, salida del taller de los hermanos Hurus el 13 de agosto de 1492. Su investigación le permite constatar que Andrés de Li redactó su tratado ex professo para este proyecto por encargo de Pablo Hurus y motivado por estrategias comerciales de mercado.
La difusión peninsular del tratado De proprietatibus rerum de Bartolomeo Ánglico es el objeto de estudio de Mª Jesús Lacarra, centrando su atención en la edición realizada en Toulouse por Enrique Mayer en 1494, destinada al público hispano. La impresión castellana del Libro, con cuidados grabados inspirados en modelos franceses, fue la mejor obra producida en los talleres de Mayer, pero el esfuerzo económico de este negocio no le reportó los beneficios deseados. Los sucesivos impresores hispanos, Hurus o Gaspar de Ávila, no producirán ejemplares de la belleza del incunable tolosano.
Los grabados que ilustran las portadas de los libros de caballerías impresos en Valencia, su difusión y reelaboración son analizados por Marta Haro Cortés. A lo largo de su trabajo traza la evolución del modelo iconográfico del caballero jinete armado con la espada desenvainada que tiene su origen en la imprenta valenciana, en concreto, en la edición de Diego de Gumiel del Aurem opus (1515); la labor de este impresor y grabador fue la base de lo que podría considerarse el estilo editorial de las portadas de los libros de caballerías valencianos, modelo que será continuado tanto en la Corona de Aragón, como en otras imprentas nacionales.
José Luis Canet aborda de nuevo el estudio de las tres ediciones de la Comedia de Calisto y Melibea, pero esta vez a partir de los talleres de impresion y los probables editores. Se analizan las estampaciones de Estanislao Polono, Fadrique Biel y Pedro Hagembach en las fechas de publicación de la Comedia, las características específicas de cada uno de los tres ejemplares y la manipulación burda del de Burgos, así como las relaciones entre dichos impresores con la curia eclesiástica y la nobleza a través de libreros y mercaderes. Finalmente, se examinan los escudos reales de las ediciones toledana y sevillana, la estrofa final de Proaza en la que se indica el tiempo y lugar de impresión, y los posibles libreros, mercaderes y mecenas que financiaron las ediciones casi simultáneas de la Comedia en un intento de proponer y defender una nueva religiosidad y modelo educativo para una juventud escolar-universitaria.
La Égloga nueva es editada y estudiada por Miguel Ángel Pérez Priego. Dicha obra forma parte de un volumen facticio de piezas dramáticas impresas procedente de la biblioteca del banquero y bibliófilo Johann Jakob Fugger, hoy en la Bayerische Staatsbibliothek. Pérez Priego identifica el texto con la Égloga nueva de una pastora y un santero de Diego Durán, pieza que, a su juicio, es una versión ampliada y modificada de la Farsa de una pastora y un hermitaño, obra que no se conserva, pero que formó parte de la biblioteca de Hernando Colón.
La documentación del Archivo Histórico Provincial de Valladolid sobre impresores y libreros, así como la concerniente a los oficios paralelos al libro como iluminadores, pergamineros, encuadernadores, papeleros o estamperos es compilada y analizada por Anastasio Rojo Vega, que también aporta transcripción de interesantes documentos de contratos de impresión, acuerdos administrativos, inventarios de bienes donde se detallan los instrumentos de los talleres de imprenta, las herramientas del encuadernador o el contenido de una librería.
La labor editora de la Iglesia es el objeto de estudio de Fermín de los Reyes Gómez. En su trabajo atiende a los principales sistemas de edición promovidos por las autoridades eclesiásticas, principalmente el asentamiento de un taller, aportando numerosos e interesantes ejemplos; o la impresión de las bulas de Cruzada que, además de generar abundantes beneficios, supuso un modelo de edición a gran escala, favorecido por los privilegios otorgados a distintos monasterios. También la Iglesia encargó ediciones a impresores independientes y, asimismo, profesionales del libro ejercieron de intermediarios entre editor e impresor.
La figura y actuación del juez superintendente de libros e impresiones Lorenzo Ramírez de Prado en el Consejo de Castilla es detallada por Fernando Bouza, quien analiza su actividad como comisario en la concesión de licencias de impresión para escritos de petición e información que particulares o comunidades dirigían al monarca; así como su labor judicial para evitar que ediciones contrahechas circulasen sin los permisos pertinentes de impresión.
Los proyectos de investigación en torno a la imprenta también tienen cabida en nuestro monográfico. Juan Manuel Cacho Blecua, tomando como ejemplo la Crónica popular del Cid, describirá la funcionalidad y características principales de la base de datos COMEDIC, destinada a la catalogación de obras medievales impresas en castellano desde las últimas décadas del siglo XV hasta finales del XVI, tanto ediciones redactadas en castellano, como obras traducidas antes de 1500 y de las que se conserve algún testimonio impreso anterior a 1600.
«Entre las artes e invenciones subtiles que por los hombres han sido inventadas se debe tener por muy señalada invención la arte de imprimir libros».1 Y, por nuestra parte, también con la impresión de un libro, hemos pretendido contribuir al conocimiento e investigación de los primeros tiempos de la imprenta, contando con la valiosa e inestimable colaboración de reconocidos especialistas, a quienes agradecemos su participación y apoyo.
1. Apéndice final de la edición de la Visión deleitable de Alfonso de la Torre de 1526, impresa en Sevilla por Jacobo Cromberger; la cita procede de Clive Griffin, Los Crombergers: la historia de una imprenta del siglo XVI en Servilla y Méjico, Madrid, Fondo de Cultura Hispánica, [1988] 1991, p. 96.
El colofón original pertenece a la obra Alcáçar imperial de la fama de Alonso Gómez de Figueroa, edición de Valencia, Diego de Gumiel, 1514.