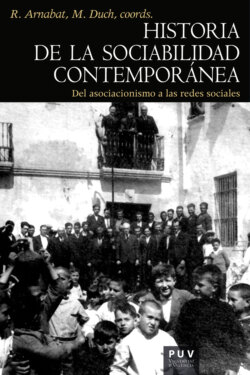Читать книгу Historia de la sociabilidad contemporánea - AA.VV - Страница 7
ОглавлениеAPUNTES PARA UNA HISTORIOGRAFÍA DE LA SOCIABILIDAD CATALANA CONTEMPORÁNEA EN UNA PERSPECTIVA MEDITERRÁNEA COMPARADA
Pere Solà Gussinyer Universitat Autònoma de Barcelona
PRESENTACIÓN
El objeto de esta comunicación es proyectar cierta luz sobre los últimos decenios de debate conceptual e historiográfico en torno al desarrollo del Tercer Sector, el capital social y la educación informal (y popular) en Cataluña, con comparaciones que afectan al ámbito mediterráneo. Aprovecho la ocasión de esta invitación –que agradezco en lo que vale– para desarrollar el tema que se me ha encargado y a la vez explicar mi posicionamiento teórico y práctico sobre el ámbito de investigación de este cursillo o seminario. Toda una trayectoria de investigación ha llevado al ponente a interesarse por los mecanismos de sociabilidad organizada y su incidencia cultural y educativa. Digo bien educativa porque en la base de la investigación está la premisa o axioma de que la sociabilidad organizada, institucionalizada hasta en entidades voluntarias de la sociedad civil, es una fuente directa o indirecta de educación popular, en el sentido de que no solo se puede reconstruir el movimiento asociativo partiendo de una diversidad de fuentes, sino que es posible acogerse a criterios más o menos objetivos –indicadores– de tipo cuantitativo y cualitativo para evaluar o ponderar su incidencia social, cultural y educativa.1
Basta con pensar, en el caso catalán (y no solo del XIX), en las escuelas de las universidades populares y de los ateneos o en la contribución de las sociedades musicales y corales a la educación artística y musical de las «clases medias» y obreras.
Ni que decir tiene que esta ponencia no es un estudio exhaustivo sobre el tema y que los estudios citados no son todos, y se referencian únicamente a título indicativo. El tema es complejísimo, como he tenido ocasión de comprobar en mi último estudio de caso sobre el despliegue de la sociabilidad organizada en el este catalán. Por suerte, estudios sectoriales permiten avanzar en campos como la sociabilidad obrera: ahí están trabajos como los de Pere Gabriel2 y aportaciones recientes como la de Pere López Sánchez,3 con el agravante de que la sociabilidad subalterna suele dejar poca huella.
Ahora mismo estoy organizando, para el año próximo, con las instituciones y los grupos que se quieran sumar, un simposio internacional sobre aspectos comparativos del desarrollo histórico de las redes de sociabilidad en el Mediterráneo y, en particular, en torno a la contribución a la educación popular de redes sociales concretas, como las redes de mujeres –asociacionismo de género–, las organizaciones benéficas y de derechos humanos –una de cuyas variantes más emblemáticas, precisamente, es la masonería–,4 y las redes culturales.
Los aspectos comparados son asequibles en la medida en que grandes formas comunitarias/asociativas son transnacionales. Las iglesias cristianas en el Mediterráneo son un claro ejemplo de ello. Esta base común permite estudios sobre temáticas sensibles del estilo de: ¿qué posición adoptaron los grupos confesionales ante las dictaduras militares mediterráneas del siglo XX? Más complicada es la comparación con redes asociativas de base religiosa musulmana, como la de los «Hermanos Musulmanes», organización fundada en 1928 por Ḥassan al-Banna e implantada con fuerza en Egipto y los países del Oriente Próximo, empezando por Siria. No hace falta mucha memoria para recordar que en el Egipto excolonial, en la etapa dictatorial de Mubarak, el Gobierno (laico) se enfrentó a grupos islámicos que utilizaban la beneficencia en sociedades sin ánimo de lucro para extender su influencia popular. En dicho estado –primero sometido al Imperio otomano, más tarde bajo control británico, por lo que el autoritarismo estatal no ha estimulado precisamente en él el desarrollo de la sociedad civil–, se calculaban a finales del siglo pasado 17.500 entidades reconocidas, que abarcaban a seis millones de personas de un total de cincuenta y tres millones, sin contar entidades de pobres (redes) ni la red de beneficencia y educación islámica.5 En Egipto, la Ley 32 de 1964 estableció el control de facto de las asociaciones no oficiales por parte del Gobierno. Más modernamente, la oferta de servicios con finalidades religiosas, políticas o económicas (es decir, no necesariamente «altruistas») ha contribuido a la formación de unas potentes redes del Tercer Sector, con una proyección política potencialmente decisoria/decisiva. Antes del último golpe de estado militar de 2013, y presumiblemente después, la Hermandad Musulmana y las mezquitas han creado instalaciones de servicios como clínicas, como vía para consolidar su presencia entre las clases pobres, quitando protagonismo al Estado.6 El caso egipcio resulta interesante en la medida en que el islam admite poca separación entre religión y política, al subrayar la integración de lo individual dentro de un marco social y religioso más amplio, obstaculizando así la existencia de un espacio social separado para el ejercicio de la iniciativa individual, lo que no estimula precisamente el crecimiento de un sector sin ánimo de lucro.
RAZONES DE UNA ELECCIÓN TEMÁTICA
¿Por qué razones dedicar energía investigadora al ámbito de la cristalización, evolución e incidencia de las redes de sociabilidad organizada? En realidad, esta preocupación la comparten muchos científicos sociales de estas últimas décadas. Al respecto, son pertinentes preguntas como: ¿qué factores han incidido en la influencia de las organizaciones de la sociedad civil?, ¿difieren estos según entornos socioculturales diferentes (según países)?, ¿cómo construir un índice de la eficacia (histórica) de las organizaciones voluntarias?, ¿qué cultura cívica ha constituido la base de dichas organizaciones?, ¿contribuyen estas a un cambio democrático, hacen subir el listón de cultura popular y reconfiguran la conciencia colectiva?
PRIMERA RAZÓN: REACCIONAR FRENTE A UNA MANERA PARCIAL DE ENTENDER LA HISTORIA SOCIAL
Naturalmente, no hay redes de sociabilidad organizada e intencional sin movimientos sociales. Unos movimientos sociales que se manifiestan de forma cambiante y que tienen una traducción en todas las esferas de la vida pública y aun privada: educación, trabajo, cultura, ocio, etc. Hay, también, unos condicionantes estructurales, cambios en el modo de producir y distribuir, globalización, sociedad del conocimiento…, preeminencia de valores individualistas, crisis de formas anteriores de mediación social, hegemonía neoliberal, etc.
La evidencia nos pone, pues, ante modalidades de sociabilidad y de asociacionismo totalmente nuevas, desde la crisis del petróleo hasta la gran crisis financiera y el crash económico de 2008: feminismo, fair play de género, ecologismo, defensa de derechos humanos, etc., pero, al mismo tiempo, renacimiento de formas de sociabilidad antiguas de economía social, de defensa del trabajo y del trabajador (Navarro, redes de cultura anarquista valenciana) o de construcción nacional y de identificación comunitaria, en el sentido tönniesiano. Sin que esto quiera decir que las formas tönniesianas tipo «gesellschaft» pierdan sentido. Más bien se disuelven a menudo en redes sociales propias de la presente sociedad de la comunicación.
Por una parte, mi interés inicial por los temas de sociabilidad fue seguramente una reacción ante una manera de hacer historia social. Cada generación reacciona ante ciertas exageraciones o fijaciones de la anterior. La historia social avanzada en el franquismo insistió mucho en temas sociales y en una visión algo mecanicista de la lucha de clases. Por esto, fue importante, estratégicamente, a partir de cierto momento, enfatizar la importancia de la «superestructura» asociativa, utilizando la terminología académica marxista.7
Cada gremio y subgremio tiene unos condicionantes. Lo mismo pasa con la investigación histórica. A menudo, un gran problema es una miopía comparativa y un planteamiento cerrado, si no endogámico, por lo menos autárquico. No únicamente a nivel nacional, sino, en nuestro caso, estatal. Es muy difícil ver la viabilidad de proyectos de investigación que no reflexionan sobre las categorías de análisis que utilizan. Así, si se estudia el binomio mundo del trabajo y asociacionismo, es básico cerner los cambios que afectan a la teoría y práctica del trabajo. Y este análisis difícilmente puede partir de burócratas del sindicalismo.8
Pero así como un proyecto amplio, sólido, de estudio de la sociabilidad moderna tiene que disponer de los conceptos teóricos y conceptuales adecuados, también debe contar con una perspectiva comparativa mínima.
Primera constatación: un déficit de estudios realmente comparativos. La aguda crisis de los estudios humanistas en el sistema universitario europeo acaso tenga que ver con la escasez de proyectos de estudio histórico comparado sobre la incidencia educativa de las redes de sociabilidad organizada.
Otra causa de esta falta de estudios internacionales histórico-comparados es sin duda alguna la orientación, contextualización y concepción en exceso localista de muchos estudios, por otra parte muy completos en cuanto a aportación positivista de datos. Ello es perceptible en los capítulos más estudiados de este gran tema de la sociabilidad cultural popular, como puede ser la historia de los ateneos y de los casinos. Fijémonos en que muchas de las contribuciones, en el caso catalán, son monografías locales.
Sobre el papel no sería tan complicado impulsar estudios comparativos «mediterráneos» (en torno a un hilo conductor de caso, como sería siempre el cometido de grupos organizados ante determinada problemática y el peso de sectores sensibles de «voluntario/as») sobre temas clásicos sensibles.
Realmente, es cuantiosa la nómina de estudios locales sobre las organizaciones voluntarias en las últimas décadas, aunque de valor dispar.9 Un aspecto muy considerado en la literatura historiográfica al respecto no es tanto la trayectoria institucional de estas entidades como su comportamiento en épocas como la II República o el franquismo.10
SEGUNDA RAZÓN: RECURRIR ALL PASADO PARA ENTENDER MEJOR EL PRESENTE
Pero hay otra motivación fundamental para este tipo de estudios: el historiador mira, escudriña el pasado desde el presente y hacia el futuro. Por ello, no por socorrido deja de ser válido el titular. La historia, ciertamente, marca, dibuja ciclos y tendencias. Las circunstancias de la Guerra Civil, por ejemplo, determinaron la emergencia del trabajo «voluntario» sobre todo en labores sanitarias, acciones humanitarias, beneficencia o educación. Medio siglo más tarde, el mismo auge del pensamiento neoliberal puso de nuevo en primera línea el voluntariado, con múltiples aportaciones internacionales y nacionales que daban cuenta del potencial educativo de la sociedad civil organizada y mostraban cómo el asociacionismo libre y «voluntario» ha sido fuente de cambios educativos, a veces decisivos. Mucho cabría hablar de la emergencia y desarrollo del «voluntariado» como sujeto o «constructo» histórico.11
Fruto del esfuerzo de tantos ha sido un gran avance en el conocimiento de la dinámica social en la Restauración y la Segunda República y durante el franquismo, en relación con el sindicalismo agrario. Sobre todo en la Cataluña central y meridional, también en el Maresme o el Pla de l’Estany.12
DOS EJEMPLOS DE REDES
Es difícil resumir y calibrar el progreso en el conocimiento de las redes de sociabilidad contemporáneas. Centrémonos ahora solo en dos aspectos, a saber, por un lado los efectos (en el terreno de la educación popular) de las redes de la masonería, siglos XIX-XX; y, por el otro, el significado de la eclosión del asociacionismo femenino.
El primero de estos temas hunde sus raíces en el siglo XIX (librepensamiento, masonería y educación), el segundo –la presencia social, la educación de la mujer y el papel de las organizaciones de mujeres– ha experimentado gran auge en las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI.
La relación entre la masonería y aspectos concretos de la educación popular en contextos como el catalán,13 el hispano o el italiano es tema rico en estudios valiosos, que en cualquier caso no agotan el tema de estudio, en continua revisión. Normalmente, la perspectiva moderna de capacitación (empowerment, término anglosajón más usado) de la sociedad civil se tiene en cuenta en ellos. Pero se echa en falta en muchos estudios, por otra parte muy rigurosos y bien documentados, una voluntad comparatista. Es indiscutible la labor de instituciones, investigadores y congresos al respecto. En cambio, lo que quizá se haya tratado mucho menos sea el aspecto comparativo deliberado acerca de la evolución histórica de la sociabilidad masónica en el área mediterránea en cuanto a la incidencia de la masonería en lo sociológico, moral, religioso, estético, político y pedagógico.
En un balance relativamente reciente en torno a la temática abordada en los Symposia del CEHME, Ferrer Benimeli se refería a las contribuciones sobre política interior española, relaciones internacionales con América, Filipinas y Europa (Italia, Francia, Bélgica, Portugal) o con algún país del área mediterránea (Marruecos, Turquía o Israel), etc., sobre «educación, laicismo, anticlericalismo, cultura, mujer, beneficencia, librepensamiento, composición socioprofesional, ideología…», sobre derechos humanos, sobre el rechazo de la masonería y sobre la difusión de la masonería, sin olvidar las relaciones conflictivas con la Iglesia católica, la prosopografía masónica o el tema de archivos y fuentes.
Queda mucho por profundizar acerca del papel de la masonería en cuanto a influencias interterritoriales en el espacio mediterráneo, aunque es cierto que más o menos indirectamente hay estudios, por ejemplo, sobre la acción de grupos librepensadores en congresos y acciones diversas. De manera permanente e incisiva ha abordado el profesor gallego Alberto Valín el tema de la influencia masónica de la educación popular, insistiendo en la actividad en el terreno cultural, moral o filosófico de muchos militantes obreros ibéricos en el siglo XIX –el caso de gente como Anselmo Lorenzo Asperilla–, que en las redes masónicas aprendieron oratoria y logística en la acción tanto de naturaleza reivindicativa como cultural, y a trabajar en común, en un marco de respeto democrático, para la consecución de fines sociales y de enseñanza mutua.
Una posible idea rectora en un estudio comparado sería la de ver la masonería como un asociacionismo de élite social. El carácter tendencialmente mesocrático y elitista se percibe también en la ubicación de las logias masónicas, casi siempre en el centro urbano. La red o redes masónicas, de implantación territorial y racionalidad geopolítica bastante identificables, se han nutrido de clases medias y profesiones de todo tipo, pero poca clase obrera, a lo sumo miembros de la aristocracia obrera.
Ahora bien, ¿cómo definir las redes masónicas en tanto que estructuras de sociabilidad organizada de gran importancia política y cultural hasta la actualidad? Aquí hay que considerar la base ideológica (elementos filosóficos, elementos religiosos), el ideal de perfección de la organización y sus interpretaciones, ortodoxias y heterodoxias, divisiones, desuniones, pasiones, banderías, traición, crisis.
Tensión de pureza y facilidad en caer en la transgresión. Fracaso de proyectos de unión masónica (1888, por ejemplo). Trátase, en cualquier caso, de una concepción –la de la masonería en sus ramas diversas– antropológica cambiante de fondo laicista, una especie de religión secular cuyos nombres y referentes simbólicos (como, en la situación española, Riego, Sócrates, Giordano Bruno, Ferrer Guardia, Rosario de Acuña…) evocan modelos personales que evocan, a su vez, virtud y valores.
Históricamente, las redes masónicas no han sido nunca redes de masas. Los grupos masónicos han sido casi siempre de pocos efectivos en comparación con las tasas de afiliación de las redes asociativas de todo tipo (en las últimas décadas del siglo XIX y hasta la Guerra Civil de 1936).
Pero una cosa es la cantidad y otra la efectividad en cuanto a incidencia social y humana. Una cosa es el registro numérico y otra la proyección exterior. No han constituido un movimiento social, aunque han colaborado en los movimientos sociales. Han tenido, según qué vientos políticos soplaran, momentos de auge y de reflujo. Habría que comprobar si es cierto y hasta qué punto en los países latinos la masonería nunca volvió a tener la importancia e implantación social de los ochenta del siglo XIX.
Las redes masónicas se integran, desde el punto de vista geopolítico, en la selva del asociacionismo propiciado por las transformaciones ilustradas burguesas y liberales desde quizá el siglo XVIII y con toda seguridad desde el siglo XIX.
Aquí son de interés ítems como circunscribir la influencia de la masonería en la creación de los nuevos espacios asociativos, por ejemplo, en España, entre 1835 y 1850 (casinos, ateneos, liceos y círculos de la amistad). En el caso español, las redes masónicas, más importantes cualitativa que cuantitativamente, han sido expresión de las luchas políticas (por el poder político) de liberales, republicanos y progresistas; en general, no han sido instrumentos directos de poder económico.
La focalización en grupos de élite de influencia política ha sido una de las causas de importantes crisis societarias, como la que tiene lugar con motivo de la independencia cubana y filipina. No tanto con el problema catalán, ya que en Cataluña habría habido una dinámica algo distinta, por el tinte catalanista de muchos masones desde la Renaixença y hasta la II República. Sea como sea, hay que ver el activismo político como factor a veces importante de desunión de la familia masónica.
Habría que ver las distintas interpretaciones a expresiones rituales de la concepción antropológica de la masonería, en lo que se refiere a prácticas de iniciación, la recepción de mandil de maestro masón, etc. Calibrar la conexión entre rituales, regla de vida, valores masónicos, todos ellos guiados por la filosofía de la fraternidad, la evolución de normas y símbolos, las oscilaciones y «écarts» del discurso entre la mística y el sentido de realidad. Ahondar en la comparación de la «producción» masónica en cuanto a prensa, literatura, arte, pedagogía. Cerner –separando mediante cedazo lo grueso de lo fino en una materia desmenuzada– cómo se expresa en la vida masónica la mujer, esta «mitad en la sombra» (las «logias de adopción»), su papel, la representación de la mujer en la producción masónica, el significado de la escasa representación, históricamente hablando, de la masonería femenina.
Habría que evaluar también las consecuencias –en el plano de la sociabilidad y de la educación popular, que es lo que aquí interesa– de una organización que abrazaba el secreto como metodología, los inconvenientes del secretismo en punto a clandestinidad, afiliación no declarada, estigmatización de adherentes en localidades pequeñas en contraposición al anonimato de la gran urbe. Asimismo, habría que ver más concretamente las conexiones profesionales que la organización masónica pudo propiciar en oficios tan sensibles como la milicia. Igualmente, hay que analizar comparativamente las conexiones políticas –en particular, el juego de la red como lobby para obtener favores políticos–, intelectuales, artísticas y culturales. También las conexiones familiares y las espaciales y/o de vecindad.
Habría que comparar, por otro lado, de qué forma en distintas formaciones y coyunturas históricas la represión política ha afectado a las redes de sociabilidad masónica. La oposición frontal de la Iglesia católica, por ejemplo. Las campañas clericales al respecto, su qué y su cómo. ¿Qué representación se ha dado a las formas de sociabilidad atribuidas a los masones? En muy distintos contextos, la represión contra la masonería, la presión social o policial, creó conflictos personales y familiares. En el caso español, la represión gubernamental de 1896, con la crisis colonial como fondo, fue un hito más. La secular instrumentalización derechista del mito antimasónico tuvo su colofón en la ley de marzo de 1940 sobre la represión de la masonería y el comunismo.
Las redes asociativas y fundacionales tienen bien establecida su forma regular u oficial de financiación. Los grupos masónicos no son ninguna excepción a esta regla, con estatutos y reglamentos internos que prevén la asignación de fondos a finalidades de funcionamiento interno y beneficencia. Como grupos de élite política, profesional y no tanto económica, la jerarquización funcional (más que autoritarismo) y el formalismo estricto, y hasta la burocratización, son rasgos frecuentes en las diversas expresiones masónicas. Más de una persona especialista en masonología se ha preguntado por qué la masonería «no se conectó más con la sociedad circundante». ¿Acaso pesó en ello una rígida estructura burocrática?
Un punto que me parece de la mayor relevancia es el de las redes masónicas y la gobernabilidad. ¿Hasta qué punto la práctica societaria formó a líderes políticos locales o nacionales?
El hecho de ser grupos de gente «escogida» y poco numerosa facilita el trabajo de investigación prosopográfico. En este sentido, es bueno recalcar que los resultados del rastreo prosopográfico en relación con la sociabilidad masónica no dejan de ser muy prometedores. Por ser especialista en el tema, conozco algo la evolución del compromiso de un personaje como Ferrer Guardia, vinculado a la sociabilidad masónica en vida y muerte.
Se pretende seguir cómo un individuo se implica y compromete en una red iniciática y de ayuda mutua, al tiempo que red de presión política, pasando por un periodo más o menos prolongado de curiosidad e iniciación. Participa entonces en procesos de autoformación y de heteroformación, siempre interesado en la protección y «coaching» recibidos, y que él o ella un día podrán también dar. Se facilitan así procesos de inserción social que permiten, a nivel personal, combatir el aislamiento y, a nivel colectivo, igualmente evitar la marginación grupal o incluso formas de persecución o de rechazo. Es cierto que, con frecuencia, la adhesión a redes como la masonería fue un cálculo interesado fruto de unas necesidades coyunturales, y ello explica en muchas ocasiones la poca implicación, el absentismo o incluso el abandono por parte de «hermanos» con altos grados, acaso frustrados en sus expectativas de promoción social o política.
El grupo de pertenencia incide mucho sobre el control mutuo moral. Hay un aspecto ascético y disciplinario. Las organizaciones son denominadas «obediencias». Se articulan mecanismos reforzadores de determinadas conductas de lealtad y adhesión (asistencia a reuniones por ejemplo), con sanciones simbólicas, llegado el caso, como la obligación de realizar «actos de caridad individual».
En definitiva, nada de lo que apunto es nuevo. Los grandes especialistas en el tema han diseñado modelos u organigramas de tipo descriptivo de lo que representa la logia masónica. Se trataría, más bien, de ver el mundo de las redes asociativas masónicas a la luz de esquemas interpretativos amplios de historia cultural y social, en comparación con otros tipos de asociaciones secretas o discretas del ámbito europeo y mediterráneo, considerando temas o leitmotivs (puntos recurrentes) como: la democracia interna en el seno de las logias, la temática de la emancipación mujer, la proyección socioeducativa (incidencia educativa y social de las redes masónicas), en punto a educación popular, educación básica o educación permanente, sin olvidar el papel de la ideología optimista de la coeducación de clases sociales en las formulaciones de racionalismo pedagógico y de escuela neutra, o, last but not least, el papel que en las organizaciones masónicas jugaron las diferentes manifestaciones artísticas (artes plásticas, música, literatura).
Una visión amplia, más allá de localismos y descriptivismos, debería ayudar a ver la masonería (y hasta cierto punto redes como los rotarios) como una red más que compite con otras redes asociativas de ayuda mutua, religiosas, políticas o sindicales, en el plano lúdico y de la libre expresión de ideas, en el plano del socorro mutuo, etc. En este punto hay, seguramente, capítulos donde profundizar, como por ejemplo el de las redes de ayuda y sociabilidad masónicas durante el franquismo, en su conexión con otras redes del exilio y con redes políticas clandestinas, más allá del tema de la implacable represión franquista.
Y qué duda cabe de que el análisis histórico de estas cuestiones nos ayudará a entender el papel de esta organización en la actualidad, la masonería actual y su incidencia en el terreno político y educativo, el tránsito del laicismo y anticlericalismo del siglo XIX y primera mitad del XX al laicismo actual, con los retos de los potentes fundamentalismos de nuestros días, religiosos o económicos (dogma neoliberal).
SIGNIFICADO DE LA ECLOSIÓN DEL ASOCIACIONISMO FEMENINO
El auge del asociacionismo femenino contemporáneo –tipo asociativo del que en nuestro país hay precedentes durante la II República– ha sido extraordinario. El espacio público, laboral y cívico de la mujer no ha cesado de ampliarse. Tradicionalmente, el espacio urbano –lo público– se ha asociado al hombre, mientras que el espacio femenino se ha asimilado al mundo doméstico, a lo privado, terreno abonado a los procesos informales de educación. Pero todo es relativo: lo doméstico se teje con lo doméstico, se forman lazos de parentesco, que coinciden con los de vecindad. Cada género ha tenido su rol en una sociedad marcada por una desigual distribución de funciones. Como bien decían en 1995 Ballarín y Martínez López,
… mientras que los varones tienen el ágora, el foro, el ayuntamiento o el casino para relacionarse, la sociabilidad femenina, de forma mayoritaria, está relacionada con un trabajo exterior a su vivienda que supone, en la práctica, una prolongación del trabajo doméstico, pero que les permite el contacto con las demás mujeres de la ciudad, hablar y compartir las noticias y sentimientos.14
Otro de los espacios públicos que tiene que ver con esta proyección doméstico-laboral de la mujer es el mercado, donde la mujer rural ha vendido los productos de su propio trabajo desde tiempo inmemorial. Nuevamente, en el «espacio mercado», actividad laboral y ocasión de sociabilidad se desarrollan casi sin solución de continuidad. Al lado de estos espacios de sociabilidad, en toda Europa ha habido para la mujer un espacio profesional propio y a veces exclusivo, aunque se constata que en los albores de la modernidad las mujeres quedan relegadas a los sectores menos valorados de la cadena productiva protoindustrial.
Veamos, por ejemplo, en el tema del asociacionismo femenino, la trayectoria del grupo Albada, de una pequeña localidad cercana a Lleida, Mollerussa, capital de la comarca del Pla d’Urgell (provincia de Lleida, Cataluña), a 23 km de esta, ciudad con una economía agraria e industrial basada en la producción y transformación de cereales, harinas, pastas y ganado porcino. La población pasó de 1.760 habitantes en 1900 a 3.185 en 1930, cifra que en 1970 se había más que doblado (6.685 habitantes). De entonces hasta 2006 la cifra se ha vuelto casi a doblar: 8.966 (1991), 11.087 (2004) y 12.569 (2006). El desarrollo urbano ha superado las limitaciones físicas impuestas por la vía del ferrocarril de la línea Lleida-Barcelona, vía Manresa, y por el Canal de Urgell.15 Nos fijamos, de esta villa, en la asociación de mujeres Albada de Mollerussa (Pla d’Urgell), que nació en febrero de 1990, con 150 socias, que en enero de 2004 ya eran 700. Su objeto era y es agrupar a las mujeres de la comarca.
El análisis de caso implica una especial atención a su historia, y en particular a las circunstancias de su creación, en la que intervinieron mujeres dirigentes del oficial Institut Català de la Dona (Generalitat de Cataluña), procediendo al recuento de las ayudas exteriores recibidas en función de determinadas finalidades y objetivos (el desarrollo de la creatividad, etc.) y al análisis de sus actividades y programas formativos de tipo doméstico, artístico, turístico, deportivo o literario…
La incorporación de la mujer como agente activo de la transformación cultural se hace cada vez más evidente a lo largo de la historia reciente. Entre las múltiples asociaciones que han venido promoviendo actividades de animación y agitación cultural o lúdica en comarcas, destacan diversas sociedades de mujeres. En las tierras leridanas y, en general, en el Principado, la fuerza cultural de los movimientos de mujeres de los años ochenta y noventa no tiene parangón en la historia asociativa anterior.
Se trata de un fenómeno nuevo el que las mujeres, reivindicando la igualdad civil, moral, política y cultural, hagan cultura y la difundan, fenómeno que, si acaso, enlazaría con tiempos anteriores a la Guerra Civil (1936-1939). Albada agrupa a las mujeres del Pla d’Urgell para poder relacionarse, y adquirir conocimientos de tipo cultural, social o manual ha sido su gran objetivo. La entidad muestra una heterogeneidad en cuanto a la edad de sus asociadas, que van desde lo que podríamos llamar jóvenes maduras, a gente activa que podríamos calificar de abuelas.
Las responsables de la entidad han proclamado que la finalidad del centro no ha sido cultivar una actividad de tiempo libre especializada, encajes de bolillo por ejemplo, sino que se trata de tender la mano a «cualquier mujer», sin límites de edad ni condición, para desarrollar un programa amplio de actividades de tipo doméstico, artístico, turístico, deportivo o literario.
Intenta desarrollar la creatividad de sus socias mediante actividades orientadas a promocionar o estimular la vocación humana de progreso integrador hacia el acceso a todas las ramas del saber y de la profesionalidad cultural, mediante la oferta de una gama variada de enseñanzas, en colaboración con las instituciones oficiales más significativas, para potenciar «el conocimiento, la convivencia y las iniciativas que desarrolla y de que tiene ya noción la mujer».16
Se observa en el capítulo de ingresos que la autofinanciación de la entidad alcanza cotas importantes: los beneficios de la artesanía de cosecha propia, las cuotas de socias y las matrículas de cursos se llevan la mayor parte de los ingresos. En cuanto a gastos, sobresale una partida, la de profesorado, lo que evidencia la vocación cultural y ateneísta de la institución. La ideología de fondo que guía a la entidad no puede ser más clara. Se trata de promover el debate para el cambio positivo en lo que concierne a la mujer y su universo, su problemática familiar, el paro femenino o los maltratos. La institución ha promovido actividades de toda índole.
Abunda la oferta de manualidades, actividades recreativas y artesanales, como la restauración de muebles; también las artísticas, con certámenes y exposiciones, sin olvidar gestos públicos, como, en su momento, apuntarse a las manifestaciones con lazo blanco los lunes frente al Ayuntamiento para solidarizarse con el pueblo de Bosnia frente a la barbarie sufrida.
Albada buscó también, de acuerdo con sus modestas posibilidades, desde el principio, incidir en aspectos concretos para la mejora de la condición de vida femenina. Prueba de ello fue el curso de 1991 de formación de mujeres adultas sobre matrimonio: nulidad, separación y divorcio, u otros sobre la mujer en la dinámica familiar. O cuando se creó una bolsa de trabajo para la mujer (1995). Por otro lado, las actividades correspondientes al modelo «ateneo», de cultura general o especializada, se han sucedido, con viajes y visitas de tipo cultural, incluso propuestas de «Rutas en bicicleta» (1992), amén de viajes al Teatre Nacional de Cataluña, etc.
Normalmente, las propuestas culturales respondían a criterios de actualidad o por ser de tipo práctico. Así, la entidad organizó un cursillo de informática con aportación de fondos de la Unión Europea (marzo de 2002). Además, se han ofertado cursos de idiomas y conferencias sobre meteorología, salud, el papel de la mujer en la guerra, a partir sobre todo del caso de Bosnia, etc.
La incidencia educativa de todas estas actividades ha sido objetivamente relevante. Se trata, además, en el caso de Albada, de un movimiento que busca complicidades y crear red, como proclamaban las intenciones del «Encuentro de las Asociaciones de Mujeres del Pla d’Urgell, Garrigues, l’Urgell y la Noguera», celebrado en Mollerussa en mayo de 1999, de donde salió la idea de continuar esta fórmula de encuentro, que «cada any s’organitzarà en una població diferent». Aparecía la voluntad de crear red, voluntad permanente en esta entidad de mujeres, no sin un fondo de crítica a veces. Así, cuando tuvo lugar el Congreso de Mujeres de Cataluña (Tarragona, 30 y 31 de mayo de 2003), esta asociación comarcal de mujeres participó en sus actividades, pero no juzgó de modo positivo el desarrollo de las tres ponencias sobre el asociacionismo femenino en Cataluña.17
En resumen, el estudio de caso centrado en el asociacionismo femenino emergente muestra las nuevas líneas de capacitación de un decisivo sector ciudadano, y cómo la cultura y la sociabilidad se han convertido en pilares de dicha capacitación, autoorganización y autoafirmación.
En las últimas décadas del siglo XX, a lo largo y ancho del espacio mediterráneo, merece una atención destacada la eclosión política, educativa y cultural del feminismo –con sus manifestaciones de sociabilidad organizada–, coincidiendo con el auge del fenómeno de la globalización. Ha habido al respecto movimientos emblemáticos. Tras las guerras civiles balcánicas, destacó como modelo de empowerment el movimiento pacifista serbio de las Mujeres de Negro (Women in Black) en su intento de neutralizar la mentalidad patriarcal conectando con el feminismo internacional y reafirmando los principios de no violencia, pacifismo y antimilitarismo.
El movimiento empezó en octubre de 1991, réplica del que en 1988 había empezado en Israel para contrarrestar la ocupación sionista de Palestina, y pretendía contrarrestar el militarismo agresivo serbio y la limpieza étnica. Mostró una dimensión política y pedagógica, sensibilizando al público sobre las atrocidades contra la población civil, reclamando la verdad sobre los desaparecidos y exigiendo justicia contra los violadores de derechos humanos, expresando solidaridad con los refugiados de guerra, desplazados y expulsados, y promoviendo la objeción de conciencia. El movimiento organizó líneas de educación alternativa, reclamando la prohibición de minas antipersona y la conversión de la industria militar y organizando acciones pedagógicas para estimular el desarrollo de la sociedad civil, las organizaciones autónomas de mujeres y las redes interculturales, trabajando a favor de la paz.18
En el contexto continental y mediterráneo expuesto más arriba, se puede evaluar el impacto histórico de importantes movimientos feministas y la prosperidad actual de las redes de sociabilidad organizada femenina en países como Serbia o Marruecos. En cualquier país del área geográfica mediterránea, el estudio de casos locales, concretos, singulares, debidamente contextualizado, permite ciertamente extraer conclusiones generalizables, actuando inductivamente.
PALABRAS FINALES
Desde luego, intentar compactar en una exposición de estas características un tema tan complejo y difícil como la sociabilidad (informal, semiorganizada u organizada) es algo más que temerario, imposible. Basta con considerar la gran diversidad tipológica y de aspectos que habría que tratar en relación con la sociabilidad catalana moderna. No se trataría de intentar una visión de conjunto sumando o yuxtaponiendo, sino más bien intentando deconstruir discursos y fijando acentos. Los subgremios académicos que se dedican a estas cuestiones actúan con lentitud a la hora de depurar conceptos no exactamente neutrales de las ciencias sociales. Es el caso del concepto capital social, que utiliza en su investigación sobre capital social y mutualismo y, en concreto, sobre la Federación de Sociedades de Socorros Mutuos de Cataluña19 entre 1896 y 1946 el joven estudioso Fernando Largo Jiménez.
Que el tema es muy complejo y que en él se imbrican históricamente redes y dinámicas sociales lo prueban las conexiones informales que siempre ha habido entre beneficencia, mutualismo y sindicalismo, o entre las redes de ocio y cultura (casinos o ateneos) y las diversas opciones políticas y sociales. Así pues, este balance se hace con ánimo colaborativo, a modo de «suma y sigue». Un suma y sigue en el que lo cuantitativo20 (el tema está de moda) debe dar paso a lo cualitativo: ni todos los estudios tienen igual valor, ni cualquier perspectiva es equivalente en cuanto a fecundidad. El debate conceptual es insoslayable. En la presentación de la ponencia que da origen a este articulo puse de relieve la importancia y utilidad de la microhistoria y de los estudios de caso.21 Anuncié la publicación de un estudio suyo sobre el despliegue de las redes de sociabilidad en las comarcas leridanas. El trabajo por hacer en el campo de la historia de la sociabilidad, intentando combinar la microhistoria y la historia comparada, es ingente y los recortes en la investigación científica, concretamente en el campo de las humanidades, son y serán una cruz, pero también un reto.
1 Se discuten estos aspectos en, por ejemplo, Pere Solà Gussinyer: «Asociacionismo en la España periférica: tipología y rasgos dominantes», en E. Maza (ed.): Asociacionismo en la España Contemporánea. Vertientes y análisis interdisciplinar, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2003, pp. 89-146. Para una idea de las iniciativas del sector fue en un cierto momento útil «A l’Abast», Butlletí quinzenal d’informació per a entitats de Voluntariat, Incavol, Generalitat de Catalunya-Fundació Pere Tarrés. También: Pere Solà Gussinyer (ed.): Associacions, fundacions, organitzacions del Tercer Sector: factors d’educació social i eines de democràcia participativa. Materials del Postgrau, uab, 2000-2001, Barcelona, uab, 2002.
2 Pere Gabriel: «Perifèries de Barcelona, 1850-1950. Unes taules –fragmentàries i a mig fer– i un comentari», en José Luís Oyón y Juan José Gallardo: El cinturón rojinegro, Barcelona, Ediciones Carena, 2004, pp. 163-279.
3 Pere López Sánchez: Rastros de rostros en un prado rojo (y negro). Las Casas Baratas de Can Tunis en la revolución social de los años treinta, Barcelona, Virus, 2013.
4 Organización secreta/discreta que ha practicado teórica y prácticamente la simbólica «cadena de unión» de todos los autocalificados «hermanos», quienes además se ven a sí mismos literalmente como piezas de una «cadena universal de fraternidad».
5 Kandil, 1998, capítulo 3 [3. nonprofit sector in Egypt], en Helmut K. Anheier y Lester M. Salamon: The nonprofit sector in the developing world: a comparative analysis, Manchester, Manchester Unversity Press. Ver, más reciente, Mahi Khallaf: «Civil Society in Egypt: A Literature Review», disponible en línea: <http:// foundationforfuture.org/en/Portals/0/Conferences/Research/Research%20papers/Civil_Society_in_Egypt_Mahi%20Khallaf_English.pdf>. De Kandil, igualmente, ver el reciente (2010) y muy importante ensayo: «A critical review of the literature about the arab civil society», disponible en línea <http://foundationforfuture.org/en/Portals/0/Conferences/research/Research%20papers/Amani_Kandil_English.pdf: 35>.
6 Paradójicamente, defensores de la sharia y del sistema democrático han rechazado la acción armada para lograr sus objetivos. En enero de 2011 los Hermanos Musulmanes apoyaron la gran revuelta contra Mubarak. Su dirigente, Mohamed Morsi, ganó las elecciones presidenciales. «La aprobación en referéndum de una nueva constitución de fuerte acento islamista en diciembre comportó una nueva oleada de revueltas de la oposición. Después de unos meses (julio de 2013) el ejército depuso a Morsi, con lo cual los Hermanos Musulmanes fueron apartados del poder después de poco más de un año». Trad. Gran Enciclopèdia Catalana, ed. digital, 2013.
7 Contribuí con varios complejos estudios a cerner la dimensión territorial del desplegamiento asociativo, desde un inicial estudio sobre el noreste catalán (Pere Solà Gussinyer: Cultura popular, educació i societat al nord-est català (1887-1959), Girona, Col·legi Universitari de Girona, 1983) hasta Pere Solà Gussinyer: Història de l’associacionisme català contemporani. Barcelona i les comarques de la seva demarcació, Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, 1993, 566 pp.; Pere Solà Gussinyer: Itineraris per la sociabilitat meridional catalana. L’associacionisme i la cultura popular a la demarcació de Tarragona (1868-1974), Tarragona, Diputació de Tarragona, 1998.
8 Así, nos encontramos con un VII Congreso de Historia Social [Mundo del trabajo y asociacionismo en España] en torno a «Collegia, gremios, mutuas, sindicatos…», celebrado en Madrid del 24 al 26 de octubre de 2013 y en el que se anunciaba nada menos que una ponencia del secretario general de ugt Cándido Méndez: «Presente y futuro de la ugt».
9 M. Borrell i Sabater: El Cercle Cultural Colomenc. El Círcol, 1898-1983, Santa Coloma de Farners, Ajuntament, 1998; Jordi Canal: «Un espai de sociabilitat política: el Cercle Tradicionalista d’Olot», en VV. AA.: Història de la Garrotxa, Girona, Diputació de Girona, 2008, pp. 581-587. Unos se remontan a los años setenta y ochenta, como Joan Domènech i Moner: Història dels Casinos de Lloret, Lloret de Mar: Club Marina, 1982. Lluís Esteve i Cruañas: «El Casino dels Nois de Sant Feliu de Guíxols (I)», Revista de Girona, 85, 1978:¡, pp. 345-356. Íd. (II), n. 87 (1978), pp. 61-71, Ángel Jiménez: «El Casino dels Nois. Cent anys de vida guixolenca», Revista de Girona, 138, 1990, pp. 32-38. Otros son más recientes, como M. E. de Fez i Valero: «El moviment associatiu a l’Hospitalet, 1940-1960», en I Jornades de recerca històrica i social del Baix Llobregat, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2001, pp. 581-593; J. Gaitx, A. León, A. Maurici y J. Solà: «La depuració de la Biblioteca del Casino dels Nois. Un cas de violència ideològica franquista. Febrer de 1939», en Premis literaris Àncora. Any 2000, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2001, pp. 51-124; M. Jové Campmajó: «Tallers d’Història a l’Hospitalet: l’asssociacionisme al barri de la Gornal», en I Jornades de recerca històrica i social del Baix Llobregat…, art. cit., 2001, pp. 527-438; Ll. Molinas: «Can Mariano de Begur, un casino dels temps dels indianos», Revista de Girona, 199, 2000, pp. 28-32. A. Mussons i Argell: Lluïsos de Gràcia, 1855-2005, Barcelona, Lluïsos de Gràcia, 2005. S. Ponce y M. Ramisa: El Casino de Vic, 1848-2008, Vic, Eumo Editorial, 2008.
10 Ahí están estudios, y sin ningún ánimo de exhaustividad, sino a modo puramente indicativo, como: Ramon Arnabat Mata: «Franquisme i vida cotidiana a comarques. El Penedès », en VV. AA.: Franquisme i transició democràtica a les terres de parla catalana. Actes del Segon Congrés de la ccepc, Valls, Coordinadora de Centres d’Estudi de Parla Catalana, 2001, pp. 675-690; Joan Camós y Cl. Perramon: «Crisi del franquisme, associacions i moviment ciutadà la l’Hospitalet de Llobregat, 1939-1960», en VV. AA.: Franquisme i transició democràtica…, op. cit., 2001, pp. 83-94; O. Garcés y N. Toril: «Entitats socio-culturals a l’Hospitalet del tardofranquisme: canvi generacional i crítica social», en VV. AA.: Franquisme i transició democràtica…, 2001, pp. 583-590; ibíd.: M. Gómez Inglada: «Associacionisme cultural al Prat de Llobregat, 1939-1960», pp. 471-484. C. Santacana i Torres: La persistència de l’associacionisme, en Borja de Riquer: Història, política, societat i cultura dels Països Catalans, vol. X, Barcelona, Fundació Enciclipèdia Catalana, 1997, pp. 272-287; Pere Solà Gussinyer: L’esclafament de l’associacionisme lliure a Catalunya en temps del general Franco, Barcelona, Rafael Dalmau, 1996; A. Testart i Guri: El casino menestral figuerenc, 1939-1979. Un estudi de sociabilitat sota el franquisme, Figueres, Ajuntament de Figueres, Col. Juncària, 2010.
11 Ver O. Fernández, M. E. Alfaro, E. Arnanz, con prólogo de Antonio Albarrán Cano: El voluntariado en la acción sociocultural, Madrid, Editorial Popular, 1990; Xavier Ballart: ¿Cómo evaluar programas y servicios públicos?, Madrid, Ministerio para las Administraciones Públicas, 1992. E. Cohen y R. Franco: Evaluación de proyectos sociales, Madrid, Siglo XXI, 1992; Joffre Dumazedier: La révolution culturelle du temps libre, 1968-1988, París, Méridien, Klincksiek, 1988; J. Dumazedier y M. Samuel: Société éducative et pouvoir culturel, París, Seuil, 1976; J. Escámez Sánchez y P. Ortega (1986): La enseñanza de actitudes y valores, Valencia, Nau Llibres; J. Escámez Sánchez (director de equipo): Solidaridad y voluntariado social, Valencia, Fundació Bancaixa, 1999.
12 Ahí están, por citar solo algún nombre, trabajos como Josep Maria Ramon i Muñoz: El Sindicalisme agrari a la Segarra, 1890-1936, con prólogo de Josep Fontana, Lleida, Pagès, 1999. Investigadores como Antoni Gavaldá Torrents nos permiten avanzar en la significación del sindicalismo agrario en el sur de Cataluña después de la Guerra Civil, con las hermandades sindicales de labradores y ganaderos, mediante el estudio de sus dirigentes y valedores, profundizando en el significado político y económico en términos de producción y comercialización de este sindicalismo agrario franquista. Esfuerzo paralelo al de otros investigadores en esta u otras partes del territorio, como demuestran los trabajos de Ramón Arnabat Mata sobre asociacionismo rural entre 1870 y la II República. En el campo del cooperativismo los frutos han sido muy abundantes, con las publicaciones de la Fundació Roca i Galès: Cossetània (Barcelona, Valls) de la Col·lecció Cooperativistes Catalans, dirigida por el propio Antoni Gavaldà. El trabajo de Montserrat Duch: La Cooperativa Obrera Tarraconense; consum, treball i lleure a Tarragona (1904-1965), Tarragona, Edicions El Mèdol, 1993 constituye un ejemplo, entre tantos, de cómo la explotación del archivo documental de la propia entidad permite seguir la evolución de una unidad del movimiento cooperativista, que el libro califica como «instrumento» de campesinos, peones, empleados ferroviarios, dependientes de comercio, etc., para acceder al consumo de bienes de forma más económica, conseguir prestaciones sociales, actuaciones sindicales y políticas y promover en beneficio colectivo actividades de ocio y cultura (grupos sardanistas y de música coral, clubes deportivos y «castellers»). O el mismo Josep Santesmases i Ollé: Història econòmico-social de les Cooperatives Agrícoles de Nulles (1917-1992) (con Antoni Gavaldà), Valls, Institut d’Estudis Vallencs, 1993; íd.: El Cooperativisme agrari a Vila-rodona (1893-1939). Un exemple d’estructuració econòmica, social i política en la Catalunya vitivinícola, Vila-rodona, Centre d’Estudis del Gaià, 1996.
13 Se conoce mucho mejor lo que ha sido la masonería catalana desde contribuciones tempranas como Enric Olivé Serret: «El Moviment anarquista català i la francmaçoneria a l’últim terç del segle xix: Anselmo Lorenzo i la lògia Hijos del Trabajo», Recerques: història, economia, cultura, Barcelona, 16, 1984, pp. 141-156 (Estudis i Notes), hasta obras maduras como Pere Sánchez Ferré: La Maçoneria a Catalunya (1868-1947), Premià de Mar, Clavell Cultura, 2008, 2 vol., o Pere Sánchez i Ferré: «La Masonería, el librepensamiento y los orígenes del feminismo en Cataluña, 1870-1920», Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Espagne, Aix-en-Provence, 32-36, 2003, pp. 117-141, que profundiza en temas como espiritismo o feminismo, personajes como Ángeles López de Ayala (1858-1926) y asociaciones como la Sociedad Autónoma de Mujeres de Barcelona o la Sociedad Progresiva Femenina. Los trabajos de este autor (autor también de monografías como La Logia Lealtad: Un exemple de maçoneria catalana (1869-1939), Barcelona, Alta Fulla, 1985), junto a la labor de otros especialistas, como el profesor Josep Clara Resplandís en Girona, por citar uno de ellos, nos permiten conocer mejor la dinámica de una red de más de doscientas logias documentadas entre 1868 y 1947, cuya incidencia en el terreno sociopolítico y cultural-educativo fue incuestionable, con derivaciones en terrenos de la sociabilidad como el librepensamiento, el feminismo o el pacifismo.
14 P. Ballarín y C. Martínez (eds.): Del patio a la plaza. Las mujeres en las sociedades mediterráneas, Granada, Universidad de Granada, 1995.
15 En línea <http://www.idescat. cat/emex/?id=251370>.
16 M. A. Cullerés: Albada, Associació de Dones del Pla d’Urgell, Aniversari 1990-2000, Mollerussa, Gràfiques Miquel, 2000.
17 Ibíd., p. 12.
18 Desde 1998 Mujeres de Negro-Women in Black llevó a cabo un proyecto educativo en cuatro ciudades de Serbia y Montenegro. [En línea <http://www.womeninblack.org/worldwide/belgrade.htm>].
19 Importante organización de segundo grado del sector mutualista catalán.
20 Xavier Motilla Salas: «Bases bibliográficas para una historia de la sociabilidad, el asociacionismo y la educación en la España contemporánea», Historia de la Educación, 31, Salamanca, 2012, pp. 339-358.
21 Pere Solá Gussinyer: «Tercer Sector y educación en perspectiva histórica: estudio de la incidencia pedagógica de las redes de sociabilidad organizada», Historia de la Educación: Revista Interuniversitaria, 25, Salamanca, 2006, pp. 173-203.