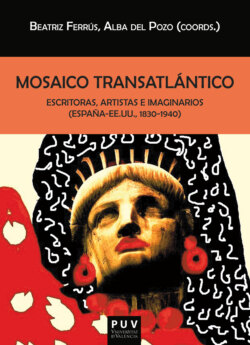Читать книгу Mosaico transatlántico - AA.VV - Страница 8
ОглавлениеEusebio Guiteras Font y las paradojas de la sociedad norteamericana1
Montserrat Amores
Universitat Autònoma de Barcelona
En 1842, el año en el que Eusebio Guiteras Font2 se embarca en el puerto de Matanzas en dirección a Nueva York, Honoré de Balzac escribía el “Avant Propos” de La Comédie humaine. En él señalaba el propósito de revestir su obra de una triple forma: “les hommes, les femmes et les choses, c'est-à-dire les personnes et la représentation matérielle qu'ils donnent de leur pensée”. De la mano de la ciencia y de la historia, La Comédie humaine se alzaría como un vasto proyecto capaz de representar en su totalidad el roman de moeurs de la sociedad francesa contemporánea, entendiendo moeurs con el inherente componente moral que el término tenía en el siglo XIX. Por su parte, cuando Eusebio Guiteras inicia la redacción de su Libro de viaje el 13 de julio de ese mismo año, pretendía “conservar los recuerdos e impresiones” sentidos y vividos al visitar los diferentes países que abarcan su largo y extenso periplo por Europa y Oriente. La enorme distancia que separa ambas empresas no impide observar un nexo común estrechamente vinculado a la noción de moeurs, pues indefectiblemente este criollo cubano iba a describir en sus libros de viajes las costumbres de los habitantes de los países que recorría.
Como apuntaba, el primer destino del largo viaje de Eusebio Guiteras, acompañado de su hermano Antonio, era Nueva York. Visitaron en poco más de tres meses y medio, desde el 13 de julio hasta el 3 de noviembre de 1842, algunas de las ciudades más importantes del este de los Estados Unidos y de Canadá. Primero vieron Nueva York, Albany, Saratoga y Trenton, para contemplar las cataratas del Niágara; a continuación se detuvieron en Cabo Vincent para pasar a Canadá, visitar entre otras las ciudades de Kingston y Montreal, y volver al estado de Nueva York para ver Albany; luego se dirigieron a Boston en el estado de Massachussets; y finalmente regresaron de nuevo a la ciudad de Nueva York para permanecer los tres últimos días de su viaje en Filadelfia.3
Eusebio Guiteras inicia en el buque Gaspar Hausser la redacción del primero de sus tres libros de viajes, cuyas primeras 67 páginas abarcan su largo itinerario por Norteamérica.4 Antes de partir había previsto su tarea como cronista. Así, el Libro de viaje 2 se inicia con esta breve nota:
Aunque no tenia, cuando salí para los Estados Unidos, mas que dice y nueve años, sin embargo, hice el propósito de escribir ese Diario, y hasta forme mi plan para su composición. Como no encontrase en Matanzas libros en blanca a propósito, hice hacer estos por D. Narciso Olmo, dueño de la única papelería y taller de encuadernación que entonces allí había. Cuando visitaba un lugar, hacia mis apuntes en pedazos de papel o librillos de bolsillo, y luego en mi cuarto, sin perder tiempo, trasladaba mis apuntes al Diario, consultando la guía, si la tenia. (Guiteras, 2010: 161)
En este Diario, así lo llama el autor, refleja el joven Guiteras las experiencias de un viajero que sale por primera vez de su patria con una finalidad evidentemente formativa: visita otros países, observa otras sociedades, examina costumbres e instituciones de otras civilizaciones con el propósito de instruirse, de cultivar su mente y su espíritu, y prepararse para llevar a cabo en el futuro una actividad profesional comprometida con la sociedad cubana. En este sentido la mirada de Eusebio Guiteras representa claramente la actitud del latinoamericano para el que los Estados Unidos se alza como “paradigma de futuro”, mientras que Europa se presenta como el Antiguo Continente, “espacio en crisis” del que es preciso aprender (Bustamante y Ferrús, 2014: 9). Efectivamente, como se verá, la primera breve estancia de Guiteras en los Estados Unidos muestra la fe de este joven cubano en la nueva civilización que se revela ante sus ojos, frente a una Europa vetusta, aunque interesante. Guiteras estudiará el viejo continente con viva curiosidad como cuna de la Historia,5 mientras que analizará la sociedad norteamericana como un mundo que puede servir como modelo para su Cuba natal.
No obstante, este primer testimonio de Eusebio Guiteras en contacto con los Estados Unidos, punto de partida de este trabajo, servirá para observar la evolución que el paradigma de la civilización norteamericana sufre en el pensamiento de este escritor cuando la Historia —la de España, la de Cuba y la de Norteamérica— y la experiencia personal hagan mella en este cubano, porque no será esta la primera vez que Eusebio Guiteras viaje a los Estados Unidos. De hecho, su vida quedará íntimamente ligada a este país, y Filadelfia, a la que se refería en el Libro de viaje de 1842 como “la ciudad mas bella de los E.U.” (Guiteras, 2010: 71), se convertirá en su lugar de residencia durante sus últimos años de vida, a partir de 1868.
Entretanto su actividad cabalga entre Cuba y los Estados Unidos, adonde se traslada en ocasiones debido a la salud de su mujer o de uno de sus hijos. Así, viaja a Norteamérica en 1848 con su esposa, Josefa Gener con la que había contraído matrimonio en 1845, debido a su quebradiza salud (Guiteras, 1894: 101).6 En 1850 le encontramos en La Habana, donde fue encarcelado durante seis meses por sus ideas excesivamente exaltadas respecto del proyecto identitario cubano. En Matanzas se convierte en el tercer director del colegio “La Empresa”, cargo que ocupa entre 1850 y 1853, y en el que le sucedió su hermano Antonio (De la Cruz, en Meza y Suárez Inclán, 1908: 25).7
Entre 1854 y 1858 se traslada de nuevo a Filadelfia (Meza y Suárez Inclán, 1908: 10), preocupado por la salud de Juan, el único de sus cinco hijos que le quedaba con vida. La labor pedagógica de Eusebio en esta época es quizá la más importante, pues en Filadelfia redacta sus libros de lecturas, que gozaron de un gran éxito editorial y que fueron los libros de texto en los que se educaron los niños cubanos durante generaciones.8 Entre 1858 y 1868 regresa de nuevo a Matanzas dedicándose a la enseñanza (De la Cruz, en Meza y Suárez Inclán, 1908: 25). Allí le encontramos en 1861 recibiendo de manos de Gertrudis Gómez de Avellaneda el premio en los Juegos florales de aquel año (Guiteras, 1894: 107); al siguiente colaborando en la Exposición de Bellas Artes de la ciudad y ocupando a continuación diferentes cargos relacionados con la educación en el Ayuntamiento, hasta que en 1867 es nombrado concejal electo (Páez Morales, 2014). Con el estallido de la guerra de los Diez Años y sus consecuencias, entre ellas el cierre de “La Empresa” por causas políticas, la vida de Eusebio Guiteras se hace insostenible en Cuba y decide exiliarse a Filadelfia donde residió hasta su muerte en 1893, aunque vivió cuatro años en Charleston (Guiteras, 1894: 110).
Esas impresiones y experiencias vividas en sus diferentes estancias en los Estados Unidos se reflejarán en Un invierno en Nueva York. Apuntes de viaje y esbozos de pluma, volumen que publicó la editorial barcelonesa Gorgas y Cª en la “Biblioteca de La Ilustración Cubana”, sin fecha de impresión, aunque es posterior a 1886.9 El subtítulo de la obra recoge más fielmente que el título el contenido de Un invierno en Nueva York, pues efectivamente, a pesar de que el autor advierte que “mi compromiso con el amable lector es hablar de esa ciudad en invierno” (Guiteras, s.a.: 16), el volumen no contiene las vivencias del autor durante un invierno en la ciudad. De hecho, como señala Guiteras, “si bien el título de este libro parece circunscribir sus límites al invierno, se ve, no obstante, que la narración se sale de ellos cuando al autor le place, y corre á más y mejor dentro del recinto de las estaciones vecinas” (s.a.: 184).
El autor refiere al iniciarse el volumen que llegó a Nueva York proveniente de La Habana en “uno de los primeros días de septiembre” (s.a.: 9) que debe fecharse en 1868, momento en el que se marcha definitivamente a Filadelfia.10
Era esta la primera vez que visitaba yo los Estados Unidos después de la guerra civil que asombró al mundo, y en que la sección esclavista del sur fué subyugada por la abolicionista del norte. A ojos vista conocíase el espíritu marcial dominando en todas las clases. Esto era nuevo para mí, y me causó una penosa impresión. (Guiteras, s.a.: 20).
Más adelante, en el capítulo VI, titulado “Las elecciones”, el autor realiza la siguiente aclaración:
El mes de noviembre es el señalado, cada cuatro años, para la elección de presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. Yo me detuve en el pueblo del Bristol para presenciar el acto. No era la primera vez, pero el interés era ahora más vivo para mí. […] Después de una elección de presidente, vió el mundo atónito al pueblo de los Estados Unidos, armado y en orden de batalla, en campos opuestos. Sangrienta fué la lucha, en que antes que el valor peleaba el odio; y cuando en medio de ella, un bando reeligió al mismo hombre para la presidencia, este hombre cayó, el pecho atravesado por el puñal de un fanático asesino. (Guiteras, s.a.: 62-63)
Guiteras se refiere a la elección de Abraham Lincoln en noviembre de 1860, a la guerra de Secesión, a la reelección del presidente en noviembre de 1864 y a su asesinato el 14 de abril de 1865, aunque no fue un puñal sino un tiro lo que acabó con la vida del presidente. En Bristol fue testigo, pues, de las elecciones de noviembre de 1868 en las que saldría elegido el candidato republicano Ulysses S. Grant. El autor de Un invierno en Nueva York será pues espectador, pero un espectador singular que obliga al lector a recodificar buena parte de sus impresiones a la luz de su experiencia personal. Eusebio Guiteras se embarca definitivamente camino a los Estados Unidos en septiembre de 1868 como exiliado, pues en Matanzas era perseguido por las autoridades de la colonia por su ideario independentista y abolicionista. Durante décadas la familia Guiteras había visto como las libertades prometidas en la Constitución española de 1837 no se habían llevado a efecto. Huye, pues, del imperialismo colonial en pleno estallido de La Gloriosa, detonante de la revolución cubana. Y se dirige a una tierra de acogida que es también un imperio (Hardt y Negri, 2005), aunque de índole completamente distinta.
La emancipación del poder es gran cosa. Aun hoy, cuando las instituciones monárquicas han sido sacudidas por los impulsos populares, es innegable que, entre las naciones más poderosas e ilustradas del mundo, el trono está alto, brilla más la corona y el cetro da en la cabeza. […] Este orden de cosas que, por señas, llaman enfáticamente el orden, se halla de todo punto invertido en la república de los Estados Unidos. Hay trono, cetro y corona; pero los nombres son desconocidos, y más lo es aún su sentido simbólico. (Guiteras, s.a.: 178-179)
No obstante, encuentra cobijo en un imperio en plena expansión, que vive las contradicciones que puso de manifiesto la guerra de Secesión y el abolicionismo. En este sentido Un invierno en Nueva York “desborda su marco local, en tensión con otros escenarios de contradicción y asociación” (Ortega, 2011), una posición idónea para descubrir una nueva interpretación desde los estudios trasatlánticos (Ortega, 2011). El libro de viajes de Eusebio Guiteras cabalga entre Cuba, España y Estados Unidos poniendo en tensión no solo diferentes escenarios, sino también distintos tiempos, pues la memoria vinculará circunstancias distintas y revelará transformaciones.
La primera vez que vi yo á Nueva York, fué en 1842, cuando era mi curiosidad la del joven que no ha visto más mundo que el de las aulas; pero si lo que entonces pasaba delante de mis ojos no daba gran pasto á la reflexión existía, sin embargo, de una manera latente en los escondrijos de la memoria, y ahora poníase en movimiento con vigor y energía. (Guiteras, s.a.: 32)
El mecanismo de la memoria se pondrá en marcha para recordar otros momentos vividos en Norteamérica, pues la fecha de escritura debe ser muy posterior, ya que Guiteras evoca acontecimientos pasados (1842 o 1868) desde un presente más cercano al momento de publicación del volumen. Así, por ejemplo, en el capítulo XII rememora el autor su asistencia a un mitin relacionado con la infanticida Hester Vaughan, o Vaughn, condenada a muerte en agosto de 1868; señala a continuación que el presidente del mitin, Horacio Greelly, murió poco después, y más adelante que Vaughan fue indultada; y así ocurrió en diciembre de ese mismo año. Por poner otro ejemplo, al final del capítulo III ofrece datos extraídos de noviembre de 1885 (Guiteras, s.a.: 41). Las analepsis en las que Eusebio Guiteras recuerda diferentes experiencias servirán al autor para contrastar espacios y costumbres, constatar la transformación de la sociedad americana y de paso evidenciar el desencanto del viajero ante la admirada civilización. Por su parte, Nueva York, insignia de la sociedad americana, servirá efectivamente de núcleo esencial en torno al cual la pluma de Guiteras esbozará sus impresiones. La metrópoli y sus lugares más emblemáticos se alzan como la representación material de sus habitantes y de sus costumbres.
Retomando ahora la máxima de Balzac, Eusebio Guiteras describirá en sus dos libros de viajes, y con más de cuarenta años de diferencia, las costumbres americanas revistiéndolas de una triple forma: los americanos, las americanas y los lugares emblemáticos de la ciudad como representación de su pensamiento. Para hacerlo, llevará a cabo un proceso de tipificación del americano y de la americana, un concepto cargado como se sabe de un fuerte componente didáctico y prescriptivo (Wellek, 1983: 210-213). Claro que en este caso se trata de construir no un tipo social, propósito de Balzac, sino un estereotipo nacional mediante la identificación de ciertos elementos culturales con una identidad nacional. Los estudios de Joep Leerssen serán la base teórica y metodológica para comprobar cómo el estereotipo nacional es dinámico y se comporta como un patrón de rasgos enfrentados (Leerssen, 2000: 267). También será útil para analizar la elaboración personal de Guiteras como observador experimentado después de largas estancias en los Estados Unidos: una visión que le permitirá distinguir de una forma más precisa entre el neoyorquino y el norteamericano.
Como todos los viajeros, Eusebio Guiteras llegará a los Estados Unidos con una imagen preconcebida de América del Norte y de sus habitantes, ofrecerá su primera impresión del país en su Libro de viaje de 1842, mediatizada claro está por lo leído, y, a continuación, construirá una imagen personal como observador, imagen que irá cambiando debido a la estancia prolongada en el país y que será más crítica y también más alejada del estereotipo. En consecuencia, los Estados Unidos dejarán de ser el paradigma en el que mirarse para ser la paradoja de la que aprender.
De Paul Jones al “nómada civilizado”
El primer contacto de Eusebio Guiteras con la civilización americana parece marcado por una significación inconsciente, pero altamente simbólica. Al llegar a New Jersey un oscuro nubarrón se cierne sobre la costa y un práctico tiene que dirigir el rumbo para llevar la embarcación a buen puerto.
El que venia a dirijírnos era un joven de mas que mediana estatura, decentemente vestido de invierno; larga i afilada la cara donde brillaban dos ojos verdes, chicos, undidos, penetrantes. Saltando a nuestro bordo, empezó a mandar para prevenirnos contra el chubasco que iba ya a echar sobre nosotros sus espesísimas i negras nubes. Sin hacer nada mas que saludar friamente al capitan, se puso mi hombre con calma imperturbable a dirijir el buque. Llamonos mucho la atencion este; personaje que me despertó el recuerdo del célebre Paul Jones, héroe de la novela interesantísima de Cooper - El Piloto. Mis ojos no perdían ninguno de sus movimientos, mucho mas cuando estuvimos bajo el chubasco. Solo sobre la cubierta, envuelto en un largo surtout, mascaba su tabaco mirando con la mayor indiferencia como el viento resonaba sobre su cabeza i como se elevaba el buque levantado por las olas que con rujido se estrellaban i deshacían en espuma: parecia un ser extraordinario: su voz clara i fuerte dominaba el estrépito del viento. (Guiteras, 2010: 44)
Guiteras describe en la segunda página de su Libro de viaje 1, al primer norteamericano con el que tiene contacto. Además de su aspecto misterioso predominan en la descripción el porte distante, la impasibilidad y la frialdad de su comportamiento.11 El viajero recuerda enseguida a Paul Jones, el protagonista de la novela de Cooper que se presenta en evocación transformadora. A la escena vivida se impone el estereotipo intertextual que ofrece la imagen referida en el texto. Adviértase además que el piloto norteamericano acude en ayuda de los viajeros procedentes de Cuba, y es un joven que se muestra capaz de dominar la naturaleza, otro de los rasgos caracterizadores del americano.12 La emoción con la que se enfrenta el joven viajero a la escena y la imagen preconcebida mediante lecturas anteriores serán la base de esta primera descripción de un americano, que acabará convirtiéndose en un “ser extraordinario”.
Tras esta primera impresión, el contacto con la realidad le ofrece la oportunidad de conocer mejor al americano al observar sus costumbres. Así, más adelante señalará otro de sus rasgos distintivos: su espíritu viajero.
No hai tal vez un pueblo que dispute al americano el espíritu de viaje. La prontitud i baratez de los transportes dan esa preferencia a los Estados Unidos: caminos de hierro, canales, vapores, dilijencias sin cuento atraviesan sin cesar desde el lago Ontario hasta la boca del Misisipi, i siempre llenos de jente, muchos por necesidad i muchísimos por gusto, porque hai comodidades i los precios son ínfimos. (Guiteras, 2010: 46)
A este gusto por el viaje debe unirse el “espíritu emprendedor de los norteamericanos” (Guiteras, 2010: 49), capaz de construir las esclusas de Lockport sobre el canal de Eire. Sin embargo, parece que ese espíritu viajero puede explicar uno de sus rasgos particulares que determina que sea visto con cierta prevención por parte del autor:
El americano del norte no es mui a propósito, que digamos, para una sociedad: tal vez es cierto que en todos los actos de su vida domina el espíritu especulativo: la cortesanía i buen tono no nacieron con el: concibe las empresas mas jigantescas i las lleva a cabo con rara constancia; para el es una necesidad el movimiento, el progreso: continuamente viaja; es asombroso ver el numero infinito de pasajeros que entran i salen en un punto de parada de vapor o camino de hierro. Ajando los vínculos sagrados de la naturaleza, el americano trata siempre de separase de su familia, casando las hijas i enviando los varones a un boarding, un hotel para que vivan por sí solos: esto probará tal vez que no preside el amor en el matrimonio norte americano. No creo que por eso el americano deje de amar a sus hijos; él les da una excelente educación. (Guiteras, 2010: 54)
A pesar de la admiración con la que mira esa necesidad de movimiento del norteamericano, pues tiene como consecuencia el progreso de la nación, Guiteras ve con suspicacia esa costumbre, ya que parece quebrantar la unidad familiar. No obstante, la sociedad cubana tiene mucho que aprender de los norteamericanos: “¿Por qué no nos miramos los cubanos en los Estados Unidos? ¿Por qué no los imitamos?” (Guiteras, 2010: 54), piensa mientras viaja en diligencia desde Batavia a Lockport al observar las excelentes vías de comunicación de Norteamérica. Quizá esas infraestructuras sean la causa del “espíritu viajero” de los estadounidenses. Ese panorama contrasta claramente con los caminos sucios, “malos i sin ninguna comunicación” (Guiteras, 2010: 54) de Cuba, aunque cuenta con algunas excepciones: “Responda Güines, i responda Cárdenas” (Guiteras, 2010: 54), recuerda Guiteras al referirse a la línea ferroviaria que une Güines con Bejucal y La Habana, completada en 1838, y la construcción de la línea que comunicaría la ciudad de Cárdenas, iniciada al año siguiente. Reflexiones parecidas vienen a la mente de Guiteras en relación con las escuelas y la agricultura, floreciente en los Estados Unidos a pesar de su “tierra pésima”, por la continua aplicación de los adelantos científicos para la creación de utensilios agrícolas (Guiteras, 2010: 53).
Sabido es el extraordinario progreso de los Estados Unidos: ¿i como no ha de progresar una nación ajitada por el espíritu de industria i de adelanto? Una nación que ni en sus sabias instituciones ni en la naturaleza misma encuentra obstáculos a sus empresas jicantecas? Estudiemos los cubanos ese pueblo poderoso i extraordinario: estudiémoslo, tratando de robarle una chispa de ese espíritu que ha elevado a tan alto grado de grandeza la república de los Estados-Unidos. Poco obrariamos ahora; pero en el porvenir están los frutos de nuestro trabajo. (Guiteras, 2010: 54)13
Cuarenta años después, muchas cosas han sucedido en Estados Unidos, entre otras la guerra de Secesión y la Proclamación de emancipación de los esclavos. Cuba había librado su primera guerra de independencia contra la colonización española. Mucho también ha cambiado Eusebio Guiteras que vive desde 1868 en el exilio huyendo justamente de la persecución por sus ideas independentistas y abolicionistas. Su experiencia a bordo del Providence que le conduce a Rodhe Island en el mes de septiembre de este último año es penosa, pues es consciente de la crispación en la que vive la sociedad: “Ya han pasado algunos años, y el sentimiento de rencor agitado por las armas no se ha extinguido de todo punto, que mala mezcla hace la sangre para cimentar la unión” (Guiteras, 2010: 54). Es imposible no leer estas palabras sin pensar en la situación personal de Guiteras, un criollo que abandona su país en guerra por circunstancias estrictamente políticas, acosado por la persecución a la que es sometido él y su familia debido a su “cubanía”.
A pesar de todo, Guiteras reafirma su opinión sobre el americano después de tantos años y también después de su experiencia. Como en 1842, sigue pensando que una de las características del norteamericano es su “despego a la casa”:
Tal vez en ningún país hay tantas y tan buenas [casas de pupilos] como en los Estados Unidos, por la misma razón que en ninguna otra parte se encuentran tantos y tan buenos hoteles; la cual no es otra sino el espíritu de inestabilidad de sus habitantes. Nómadas civilizados, hoy están en el norte, mañana en el sur y al día siguiente en el oeste. Quiebra el fabricante en Boston, va á la Luisiana á establecer un ingenio de hacer azúcar; y si no sale pronto de ahogos, corre a San Francisco de California á abrir una casa de comercio. Es el movimiento continuo del hogar doméstico. (Guiteras, s.a.: 88)
Ese mismo rasgo es el que comparte quizá en grado sumo con los neoyorquinos:
En otros países el hombre es, por decirlo así, indivisible: la misma casa en que trabaja, compra ó vende, abriga á su familia; y desde su oficina vela sobre el hogar doméstico. El neoyorquino, por el contrario, quiere tener el negocio lo más lejos posible de la casa; y, si se quitan las horas dedicadas al sueño, son muy contadas las que pasa con su familia. Levántase á las siete ó las ocho, almuerza, y parte para su oficina, donde se está hasta la tarde, procurando hacer de modo que llegue á casa cuando ya la mujer le tiene puesta la mesa. (Guiteras, s.a.: 29-30)
Sin embargo, las largas estancias de Eusebio Guiteras en Estados Unidos, en especial en Filadelfia, y su condición ya de residente en lugar de viajero, le ofrecen la posibilidad de enjuiciar desde un punto de vista más ajustado los rasgos del norteamericano, contemplando la complejidad de su personalidad. Guiteras es consciente del mecanismo simplificador que se lleva a cabo al intentar definir un estereotipo nacional y deja constancia de ello en Un invierno en Nueva York. Así, al iniciarse el capítulo XVII refleja el procedimiento que sigue el “escritor de costumbres”:
Cuando el artista bosqueja una caricatura, se fija en algún rasgo de la cara y lo exagera. El retrato es falso, pero está hablando. Lo que con el lápiz hace el dibujante, hace con la pluma el escritor de costumbres. Así, es que, al ver esto último en la sociedad americana un individuo de seis pies y medio de altura, vestido de negro, derecho como un pino, y tan seco en punto á palabras como en punto a carnes, ha formado un tipo, y lo ha presentado á sus lectores como el tipo yankee. Hay verdad en el fondo; pero no es más que la mentira de la exageración, como hay verdad en la enorme nariz de una caricatura, á pesar de que la del original sólo pasa un ápice de las justas proporciones. La sequedad del yankee se ha exagerado para hacer la caricatura, dando por resultado un ente insociable (Guiteras, s.a.: 163-164)
Abandonando las simplificaciones, el Guiteras de la década de los ochenta ha tenido oportunidad de observar que en las últimas décadas la población ha crecido considerablemente debido a los diversos movimientos migratorios y, sobre todo, se ha acentuado la fragmentación social. Como resultado, el juicio del autor sobre el americano en Un invierno en Nueva York es mucho más complejo que el de 1842. Ese pueblo norteamericano “industrioso i trabajador, un pueblo instruido i virtuoso” (Guiteras, 2010: 60) que descansa “tranquilo y sosegado” el domingo (Guiteras, 2010: 54), es ahora, paradójicamente, un pueblo indolente:
El movimiento de las calles de Nueva York no da la medida de la actividad del pueblo. Los habitantes de los Estados Unidos tienen una buena dosis de indolencia, la cual es mayor según se acercan a los límites septentrional ó meridional: indolencia que se observa en todo el continente americano. Y es que en todo él existen razas ó pueblos, indígenas ó exóticos, dedicados al trabajo. Sus indios tienen Méjico y la América del Sur; las Antillas y la zona meridional de los Estados Unidos cuentan con los negros, al paso que la septentrional se vale de las clases proletarias de Europa. Una diferencia hay que notar: estas últimas se confunden, cuando adquieren fortuna, con la población dominante; ventaja inmensa de que las razas africana y americana indigena están hasta cierto punto privadas; […] De la misma manera que en la isla de Cuba el dueño de un grande ingenio de hacer azúcar deja al negro las rudas faenas, sin tomar ninguna parte en ellas, el americano de los Estados Unidos, poseedor de una fábrica de tejidos ó una fundición, pasa la vida descansadamente ó viajando por Europa, mientras los irlandeses hacen todo el trabajo. (Guiteras, 2010: 37-38)
Adviértase que en este diagnóstico subyace una crítica consustancial al sistema racial e imperialista con el que se organiza el continente, que ve al otro como ser inferior y sometido. Según Guiteras, en el continente americano unos pueblos dominan a otros y el “americano de los Estados Unidos”, es decir, el auténtico americano utiliza a los irlandeses como mano de obra barata. La situación tiene a los ojos de Guiteras implicaciones sociales y nacionales.
New York Herausgegeben von der Kunstanstalt des Bibliografischen Instituts in Hildburghausen ca. 1840
En primer lugar, el autor constata el crecimiento de la urbe: “No era Nueva York una gran ciudad en 1842. Su población estaba aún distante de llegar á medio millón, mientras que ya hoy se ve colocada en los cuadros estadísticos universales entre las ciudades que cuentan más de un millón” (s.a.: 32). El aumento se debe a la migración de carácter laboral que ha provocado que no baste con “que un extranjero conozca la lengua inglesa para entenderse con una no escasa parte de la población” (s.a.: 34). La uniformidad social que se observaba en 1842 ha desaparecido para mostrar la heterogeneidad de la misma. Todo ello ha ocasionado ciertas pretensiones por parte de los norteamericanos en relación a la jerarquía social que desempeñan. Así, señala Guiteras, los americanos de los Estados Unidos en la década de los ochenta aspiran a distinguirse unos de otros acudiendo a sus ascendientes (“Los hijos de Boston se hacen descendientes de los emigrados ingleses que fundaron las colonias de la Nueva Inglaterra; los de Nueva York quieren á todo trance tener á los holandeses por abuelos; y un filadelfiano cree que tener sangre de los compañeros de Guillermo Penn es el colmo de la dicha” (s.a.: 39). En el caso de la ciudad de Nueva York la distinguida calle Broadway se ha transformado en un bazar y ahora es la “Avenida Quinta” la calle verdaderamente aristocrática (s.a.: 35), a la que hay que sumar la extranjera Bowery. Curiosamente, Guiteras no señala que la incorporación de inmigrantes en la sociedad fue una aportación fundamental a la prosperidad del país y señala únicamente la división social que implica.
En segundo lugar, esa fragmentación social que depende en buena medida de la procedencia de los individuos provoca que Guiteras no encuentre en los Estados Unidos una verdadera nación:
Estas aspiraciones, esta heterogeneidad son, á no dudar, la fisonomia peculiar del pueblo de los Estados Unidos; ó, hablando con más propiedad, son la causa de que éste carezca de una fisonomía peculiar. La nación no tiene cohesión, como no tiene nombre. Pero ella vendrá. […] Sus elementos han sido transportados de puntos opuestos, cada uno con su religión, su historia, su lengua y su honra. Viven y se mueven juntos, unidos por el interés de la propia conservación; pero sola y únicamente por ese interés. (s.a.: 39-40)
La carencia de elementos comunes, como la unidad religiosa o una historia común son la causa de que no exista una cohesión nacional. La sociedad norteamericana, que basaba su organización como república en la igualdad ante la ley, ahora busca una forma de diferenciarse y “mide á los demás por su cuenta bancaria” (s.a.: 39). Esta debió ser una cuestión preocupante para Guiteras, un hombre que no solo se sentía completamente cubano, sino que contribuyó a crear el sentimiento nacional en la juventud de su país.
La mujer norteamericana: de coqueta a sufragista
Lo primero que llama la atención al joven Eusebio Guiteras en su viaje de 1842 de las mujeres americanas es la coquetería y la excesiva longitud de sus pies. En el Libro de viaje 1 solo encontramos una breve semblanza inserta en la descripción de la bulliciosa calle de Broadway en la que concurren
una infinidad de señoras i señoritas, que cubiertas con su gorra i sombrilla, van ya a comprar; ya en busca de quien les diga algo, ya en busca de alguno que les ha dicho algo; i todas bien puestas, i dando al aire el lindo rosado de sus suavísimas mejillas, i al suelo las pisadas de sus grandísimos pies: no he visto ni uno que pueda descansar el de una cubana: al verlos, yo no sé, pero se me antojaba que aquellos pies no sostienen el cuerpo fino i torneado de una mujer. (Guiteras, 2010: 45)
El comentario sobre la coquetería de las norteamericanas se apoya en una anécdota vivida por un amigo suyo en Saratoga, que tiene como protagonista a una señorita llamada Belle, que disfruta viéndose seguida por admiradores. No obstante, como en el caso de los norteamericanos, Guiteras parte del imaginario cultural para forjar su concepto de la norteamericana:
La mujer americana a mi ver está pintada por Mr. De Beaumond en su Maria; artificiosa hasta el extremo lo es sin gracia i a vezes sin modestia. El pensamiento que la ocupa mas, su mayor deseo es tener a su alrededor el mayor número de adoradores, llevadlos tras si; y eso sin aparar mucho en los medios que emplea. (Guiteras, 2010: 54)
El autor infunde a su etopeya una valoración profundamente moral, influido también por uno de los textos fundadores de los estereotipos de los norteamericanos, en este caso la novela de Gustave de Beaumont, Marie ou L’esclavage aux État-Unis (1835): “Les femmes américaines ont en général un esprit orné, mais peu d’imagination, et plus de raison que de sensibilité” (Beaumont, 1835: 18), sentencia Ludovic, el protagonista de este Tableau de moeurs américaines, subtítulo de la novela. Más adelante advierte: “Du reste, une excessive coquetterie est le trait commun à toutes les jeunes Américaines, et une conséquence de leur éducation” (1835: 23).
La experiencia del autor en los años siguientes hará que sea consciente de la importancia que la educación tiene para las niñas14. Así, en su visita a la High School de Bristol que describe en Un invierno en Nueva York observa que mientras en las escuelas el número de estudiantes está equilibrado en cuanto a sexo, no ocurre lo mismo en los estudios superiores, en los que predominan “con mucho” las chicas. “Los varones salen pronto de la escuela, algunos para matricularse en las universidades, los más para entrar en los talleres u oficinas”, circunstancia también referida en el texto de Beaumont.15
Esa excelente educación de las mujeres es la que determina claramente su papel social y laboral. Guiteras asegura que las salidas profesionales de las norteamericanas son excepcionales si se comparan con otros países y que pueden ocupar puestos de responsabilidad impensables en otros lugares:
Sea a causa de esta evolución ó de otra cosa, lo cierto es que en los Estados Unidos la mujer, que recibe una educación muy completa, tiene muchos caminos abiertos para ganar el pan. Fuera del servicio doméstico y el ejercicio de las labores de su sexo, cuentan con las fábricas de tejidos ú otros artículos que no exigen grande esfuerzo, con las imprentas y talleres de encuadernación, con las tiendas de por menor y, por fin, las escuelas. A estos recursos ya se comprende que hay que añadir la casa de pupilos, donde reina como señora y soberana. (Guiteras, s.a.: 88)
Estas circunstancias han dotado de una independencia inusitada a las mujeres norteamericanas que puede apreciarse en sus costumbres. Ellas mascan tabaco como los hombres (Guiteras, s.a.: 37), acuden a mítines (Guiteras, s.a.: 135) y gozan de total libertad de movimiento. En esencia Guiteras es consciente del nuevo modelo de mujer que se presenta como paradigma de la sociedad norteamericana. Un modelo cargado de paradojas, pues asume el dominio por parte de la mujer del espacio público a la vez que admite la pluralidad de modelos. Guiteras destaca la independencia no solo de la mujer casada, sino también de la mujer soltera que, como la casada, goza de igual libertad, que escoge amistades sin contar con la aprobación de la autoridad paterna o marital e incluso sin informar de ello a su familia.16 Este paradigma emancipador obliga a Guiteras a hacer un esfuerzo de recodificación de la sociedad norteamericana:
La cuestión de los derechos de la mujer está aún en los Estados Unidos en las regiones de Utopía. Se habla de ella con ligereza; es objeto de burla y de chacota para la conversación del círculo doméstico, para los mordaces articulistas de costumbres y aun para más graves escritores. La cuestión, no obstante, está viva; y de tal manera suelen en el país pasar las teorías al terreno de la práctica, que no será extraño ver, dentro de muy pocos años, a las mujeres, dando muestras de lo que puedan hacer como electoras y elegidas. Escudadas con las instituciones libres, atacan las mujeres todas las torres de la muralla que se opone a su emancipación; y abren aquí y acullá alguna brecha por donde, entre gritos de victoria, penetran una que otra administradora de correos, una que otra vocal de las juntas de Instrucción pública, y no escaso número de doctoras en medicina y cirugía dental. (Guiteras, s.a.: 87-88)
El activismo de las mujeres norteamericanas es descrito en términos bélicos y es visto con cierta prevención. Guiteras parece no aprobar esa actitud. Así en el capítulo XIII deplora el proceder de algunas mujeres que intervinieron en el mitin sobre el caso de Hester Vaughan complicando el curso de la reunión. Guiteras alaba en esas páginas el sistema de mítines y la importancia que el pueblo tiene también como soberano en cambiar las leyes, aunque en este caso recuerda que, a pesar de que el presidente de la reunión había pedido que las intervenciones se limitasen al caso concreto, sin “proposiciones abstractas”, “[d]espués de él varias señoras tomaron la palabra y la cuestión de los derechos de la mujer se mezcló y enredó con la de Ester Váughan” (Guiteras, s.a.: 131). Por otra parte, al hacer la observación de que una de las inconsecuencias de la democracia norteamericana es que votan muy pocos hombres, añade de forma lacónica: “las mujeres están tratando de establecer el equilibro” (Guiteras, s.a.: 67). El autor parece observar desde la distancia, expectante, sin atreverse a cuestionar el nuevo paradigma.
La caleidoscópica ciudad de Nueva York
La frenética actividad del norteamericano, ese gusto por viajar y esa capacidad de nomadismo se refleja materialmente en los espacios que habita:
Nueva York es un caleidoscopio. La deja uno por corto tiempo, y cuando la vuelve á ver ya ha cambiado completamente. Hay en ella una especie de agitación, de empujamiento, de fermentación, de movilidad, que la hace, por días, mudar de forma, figura y fisonomía, como muchacho que está creciendo. Lo que hoy es prado ó peñascal será hilera de casas mañana, y pasado mañana iglesia, almacén ó palacio. Nadie fabrica para tener un asiento fijo, pues tan nómadas como los beduinos son los neoyorkinos. (Guiteras, s.a.: 28)
La ciudad se torna un reflejo de sus moradores: “El movimiento de los habitantes en las calles parece transmitirse á los edificios; por manera que casi se ve á éstos codearse, rempujarse, arremolinarse y pisarse, como seres vivientes del género civilizado” (Guiteras, s.a.: 29). Guiteras es consciente de que, después de tantos años, Nueva York habría cambiado mucho, tanto en lo material como en lo moral e insiste en esta característica en diversas ocasiones a lo largo del volumen con datos concretos. Uno de los ejemplos más claros de esa transformación de la ciudad es Broadway. Así la describe en 1842:
Broadway es una calle magnífica, de que no puede formarte una idea el hijo de la isla de Cuba que no haya salido de su tierra: una animación, una actividad extraordinarias: omnibus, coches, carretones atraviesan en tropel por todas partes: en las anchas i bien enlozadas aceras se ajita, bulle un pueblo inmenso: allí negociantes, allí viajeros i curiosos, paseantes, pillos que van pensando en el modo de robarle al prójimo los billetes de banco que lleva en el bolsillo. […] Es imposible que pueda yo describir la primera impresión que me hizo la animada vista de Broadway. Bien se le puede decir que Broadway es Nueva York. (Guiteras, 2010: 45)
Con el paso del tiempo Guiteras recuerda la ciudad que vio por primera vez en 1842. Así en Un invierno en Nueva York revive su primera experiencia en contacto con Broadway con un tono menos exaltado:
La porción más acaudalada de sus habitantes ocupaba la parte baja de la calle llamada Broadway para su vivienda; y el comercio estaba confinado en las calles inmediatas á los ríos. Hallábanse los principales hoteles entre la Batería, hermosa plaza en el extremo de la ciudad, y otra llamada el Parque donde se levanta la casa consistorial. Allí estaban asimismo las tiendas de más lujo; y por consiguiente era el paseo favorito de la flor y nata de la población. Trabajábase á la sazón en la iglesia de la Trinidad, primer monumento arquitectónico erigido en la ciudad. (Guiteras, s.a.: 32-33)
Ese Parque del Ayuntamiento es el que ofrece un grado mayor de deterioro en la década de los ochenta: “El antiguo Parque está envuelto en la gran vorágine mercantil de la metrópoli floreciente. Ya no es paseo. Está sucio, maltratados sus escasos árboles, descuidada la yerba” (Guiteras, s.a.: 68). En sus inmediaciones se encuentra una zona completamente deprimida con casas antiguas y destartaladas, habitadas por “mugrientos habitantes”: “junto a las heces materiales é inanimadas de la sociedad, halla allí el que las busque, las heces del mundo moral, las prostituciones todas” (Guiteras, s.a.: 70). Guiteras se pregunta si la degradación del Parque es causa de la degradación moral de sus habitantes y si una restauración del espacio por parte de las autoridades contribuiría a una regeneración de sus vecinos, en consonancia con las ideas urbanísticas de la época.
Convencido de que los espacios y las cosas definen a los norteamericanos, el autor recuerda después de tanto tiempo el Nueva York de 1842 para definir a través de la ciudad, de las vestimentas y de las costumbres la transformación que ha sufrido también el norteamericano. Así, identifica el espíritu de la república norteamericana con la modestia que se transmitía en los espacios:
Aunque ya entonces la riqueza de la floreciente población se echaba de ver en el lujo interior de las casas, parecía, no obstante, que había cierto escrúpulo de dejarlo ver, como si la natural modestia republicana hubiese querido esquivar toda ostentación que oliese á hábitos o ideas aristocráticas. El labrado mueble de maderas preciosas, la muelle alfombra, el tapiz bordado de seda, el cuadro antiguo, el delicado mosaico florentino, se escondían cautelosamente en una casa de tres pisos, de angosta fachada, hecha de ladrillo, y, cuando más, adornada en los huecos de puertas y ventanas con alguna cornisa ó repisa de mármol. […] Modesto era el porte de los habitantes; y había, particularmente entre los afiliados del partido democrático, hasta cierta afectación en vestir humildemente para captarse la voluntad del pueblo. (Guiteras, s.a.: 33)
La modestia republicana se traducía en las fachadas sencillas y austeras de las casas, una sobriedad que podía esconder un interior suntuoso. Cuarenta años después “la vanidad ha pretendido introducir distinciones de familia; y hay quien haga alarde de su escudo de armas, y lo ostentan en su casa y en las portezuelas del coche” (s.a.: 39). La opulencia se ofrece a la vista del perspicaz viajero, que es capaz de interpretar las repercusiones éticas de esta transformación. Esa lectura moral de los espacios es la que tiene mayor interés:
porque si bien es verdad que los viajeros ven generalmente las cosas por defuera, con todo eso, ¿cómo puede esconderse á aquel que medita la moral que encierran la labrada puerta de una casa, el vestido de seda de una mujer ó los entrepaños de un coche barnizado? (Guiteras, s.a.: 31-32)
Como viajero reflexivo Guiteras advierte el significado que encierra una fachada ostentosa, una mujer que luce un caro vestido, o un lujoso coche: la ostentación como muestra de la división de clases; el boato como consecuencia de la vanidad. La democracia norteamericana revela claramente sus desigualdades.
La Historia y la memoria actúan en Eusebio Guiteras ofreciendo a los lectores una mirada de los Estados Unidos llena de complejidades, mostrando una sociedad cargada de paradojas. El nomadismo de los norteamericanos tiene como consecuencia una inexistente raigambre a la tierra. Ello repercute negativamente en la vida y las costumbres de los norteamericanos, poco proclives a intensificar los lazos familiares. La indispensable instrucción de la mujer ha determinado su activo papel social y laboral. En consecuencia, ha reforzado su voluntad de ejercer sus derechos constitucionales. Finalmente, las transformaciones históricas y sociales que se llevan a cabo en Estados Unidos entre los años cuarenta y ochenta del siglo XIX ofrecen a Guiteras una imagen de la sociedad norteamericana dividida en clases que someten a pueblos sometidos, en una colectividad tan abocada al utilitarismo que ha perdido su entidad como nación. Para un cubano que vive en el exilio debido a su ideario nacionalista e independentista, un hombre profundamente vinculado a un núcleo familiar que determina sus ideas fundamentales de pensamiento y de conducta, la sociedad norteamericana se revela como tierra de paradojas.
Bibliografía
Aguilera Manzano, José María (2010), “Introducción”, Guiteras Font, Eusebio, El pensamiento liberal cubano a través del Diario de Viaje de Eusebio Guiteras Font, Sevilla, Junta de Andalucía, Escuela de Estudios Hispano-americanos, Casa Amèrica Catalunya, pp. 9-42.
Beaumont, Gustave de (1840), Marie, ou l’esclavage aux États-Unis; Tableau e Moeurs americaines, Paris, Librairie de Charles Gosselin.
Bustamante, Fernanda; Ferrús, Beatriz (2014), “Cuestionar paradigmas e imaginarios desde miradas cruzadas”, en Bustamante, Fernanda; Ferrús, Beatriz (coords.), Miradas Cruzadas. Escritoras, artistas e imaginarios (España-EE.UU., 1830-1930), Valencia, Javier Coy d’Estudis Nord-Americans-PUV, pp. 9-15.
Guiteras, Eusebio (s.a.), Un invierno en Nueva York. Apuntes de viaje y esbozos de pluma, Barcelona, Gorgas y Cª.
_____ (2010), El pensamiento liberal cubano a través del Diario de Viaje de Eusebio Guiteras Font, Aguilera Manzano, José María (ed.), Sevilla, Junta de Andalucía, Escuela de Estudios Hispano-americanos, Casa Amèrica Catalunya.
Guiteras, Laura (1894), “Brief Sketch of the Life of Eusebio Guiteras”, en Records of the American Catholic Historical Society of Philadelphia, Philadelphia, American Catholic Historical Society of Philadelphia, pp. 99-108.
Hartdt, Michael; Negri, Antonio (2005), Imperio, Barcelona, Paidós.
Jiménez de la Cal, Arnaldo (20014), La familia Guiteras: síntesis de cubanía, Matanzas, Páginas Matanceras.
Leerssen, Joep (2000), “The Rhetoric of National Character: A Programmatic Survey”, Poetics Today, vol. 21, nº 2, pp. 267-292.
Meza y Suárez Inclán, Ramón (1908), Eusebio Guiteras. Estudio biográfico, Habana, Imprenta Avisador Comercial.
Ortega, Julio (2011), “La crítica transatlántica en el siglo XXI”, La ciudad literaria, http://blogs.brown.edu/ciudad_literaria/2011/03/23/critica-transatlantica-en-el-siglo-xxi/, (6/10/2015).
Páez Morales, Jenny (2014), “El grupo familiar Guiteras Font. Un prestigio en función del desarrollo intelectual matancero. 1839-1869”, en CD de Monografías, http://monografias.umcc.cu/monos/2014/Departamento%20de%20Marxismo-Leninismo/mo14112.pdf, (21/10/2015).
Tocqueville, Alexis de (1961), De la démocratie en Amérique, Paris, Gallimard.
1 La investigación necesaria para llevar a cabo este artículo ha sido posible gracias a la ayuda del proyecto FFI2011-24314 “El cuento en la prensa periódica: Museo de las Familias, El Laberinto, El Siglo Pintoresco y El Mundo Pintoresco (1843-1871)”.
2 Eusebio Guiteras Font (Matanzas, 1823-Filadelfia, 1893) era el menor de seis hermanos de una influyente familia afincada en Matanzas. En esta ciudad cubana y gracias a la iniciativa de un nutrido grupo de familias burguesas, que actuaron como verdaderas fuerzas sociales y entre las que se encontraban los hermanos Tomás y José Gener, se llevaba a cabo desde 1840 aproximadamente un movimiento cultural que tenía como propósito la descentralización desde el punto de vista intelectual de la ciudad de La Habana, símbolo entonces de la capital de la colonia y de España. Se pretendía, pues, incentivar mediante la educación y las actividades culturales el desarrollo de un pensamiento autonomista cercano al liberalismo moderado. Para ello contó con la creación de centros escolares, revistas y sociedades culturales. “En esta tarea se destacó el grupo familiar Guiteras Font, baluarte del movimiento intelectual y promotores más completos de la educación y creación de una intelectualidad matancera” (Páez Morales, 2014). Esta familia, de padres españoles, estaba formada por los hermanos Pedro José, Antonio y Eusebio. El mayor, Pedro José (Matanzas, 1818-Charleston, 1890), ejerció de guía intelectual de Antonio (Matanzas, 1819-Sant Hilari Sacalm, 1901) y Eusebio, pues el padre de la familia, Ramón Guiteras, había muerto en 1828 y la madre, Gertrudis Font en 1833, cuando Eusebio contaba diez años. Para un análisis de las acciones de estos sectores sociales de Matanzas véase Jiménez de la Cal (2004) y Páez Morales (2014).
3 A continuación Eusebio y Antonio embarcan de nuevo en dirección a La Habana y prosiguen poco después su viaje de Cuba a España, donde visitan Cádiz, Sevilla, Málaga, Granada, Gibraltar, Madrid, Burgos y el País Vasco. Desde España siguen un largo recorrido por Francia, Italia, Grecia, Turquía, Tierra Santa y Egipto, para regresar a Matanzas el 28 de marzo de 1845. Los dos hermanos Guiteras habían realizado su particular grand tour, ampliado con otros países de Oriente. Laura Guiteras, sobrina de Eusebio y primera biógrafa del autor, señala: “Even while at school he and his talented brother Antonio has conceived the idea of establishing an institute of learning, of which it stood in such sad need, in their native city of Matanzas. It was with this end in view, and in order to perfect themselves in the modern languages, that they left Cuba in 1842, travelling extensively” (Guiteras, 1894: 100).
4 El primer libro contiene el viaje a Estados Unidos, Canadá y parte del viaje a España (Andalucía y Madrid); el segundo continúa en la Península Ibérica, Francia, Italia, Grecia y Turquía; el tercero comprende el trayecto a Tierra Santa, Egipto y el regreso a Matanzas. Eusebio Guiteras no publicó sus libros de viajes, cuyos autógrafos se conservan en la Universidad de Florida y han sido transcritos y editados recientemente (Aguilera Manzano y Lupi, 2010), y que sigo para reproducir el texto. No obstante, algunas de estas impresiones se publicaron en forma de artículos en las revistas El Faro Industrial y La Verdad Católica, tal y como señala Jenny Páez Morales (2014). Así aparecieron “Impresiones sobre Nápoles”, “Relación de un viaje a Grecia”, “Impresiones sobre Turquía”; y entre 1858 y 1864 se publicaron en La Verdad Católica en varias entregas el viaje a Jerusalén, una crónica de gran repercusión, pues Antonio y Eusebio fueron los primeros matanceros en visitar el Santo Sepulcro (Páez Morales, 2014). El propósito del viaje referido por Laura Guiteras como preparación y formación para la creación de un instituto ha hecho pensar a José María Aguilera Manzano que estos libros de viaje se concibieron como un manual para estudiantes cubanos (2010: 42).
5 Así escribe en su diario al divisar el cabo de San Vicente: “Allí estaba el continente europeo; allí está esa vieja Europa; allá está ese antiguo mundo con su historia de 50 siglos, con sus sólidos movimientos. ¡Cuanta transformación! ¡Cuanta grandeza y cuanta miseria! Tal pensaba yo las grandes épocas que han pasado por el mundo antigua. La creación del hombre. Adan, los imperios que se levantan i caen i se unden i se vuelven nada. La fuente de la civilizacion que nace con el sol en el Oriente i que vemos nosotros cada dia pasar al Occidente: cuantos nombres ilustres estan escritos en la portada de ese inmenso, espléndido teatro” (Guiteras, 2010: 82).
6 Los tres hermanos Guiteras Font, Pedro José, Antonio y Eusebio, se casaron con Rosa, Teresa y Josefa Gener y Puñales respectivamente, sobrinas de Tomás Gener, una de las figuras más importantes del grupo de liberales de Matanzas en el primer tercio del siglo XIX (Páez Morales, 2014).
7 A pesar de que Laura Guiteras señala que Eusebio y su hermano Antonio fundan “La Empresa” en 1850, lo cierto es que esta institución había sido constituida como colegio en 1840, gracias a la formación de una sociedad de accionistas entre los que se encontraban las familias más influyentes de la ciudad, entre ellas la de Guiteras, en concreto el hermano mayor, Pedro José. Bajo la dirección de Eusebio y Antonio “La Empresa” se convirtió en uno de los centros educativos de más prestigio de la ciudad y en 1855 se amplió como centro de enseñanza secundaria (Páez Morales, 2014). Es preciso señalar además, como indica Juan Francisco González García, que el periodo de dirección de los dos hermanos Guiteras “coincide con su momento más definidamente patriótico y de proyección independentista” (en Páez Morales, 2014).
8 Libro primero de lectura (1856), Libro segundo de lectura (1857) y Libro tercero de lectura (1858), publicados por la Imp. de J.K. y P.G. Collins. En 1868 se editó en Matanzas (Sánchez y Cía.) el Libro cuarto de lectura. De ellos escribirá José Martí en la necrológica al autor publicada en Patria: “En sus libros hemos aprendido los cubanos a leer: la misma página serena de ellos y su letra esparcida, era como una muestra de su alma ordenada y límpida: sus versos sencillos, de nuestros pájaros y de nuestras flores, y sus cuentos sanos, de la casa y la niñez criollas, fueron para muchos hijos de Cuba, la primera literatura y fantasía” (Martí, en Meza y Suárez Inclán, 1908: 28-29).
9 Las última referencia del volumen que puede ayudar a situar cronológicamente el año de escritura es finales de 1886, pues se menciona la estatua de la Libertad, inaugurada el 28 de octubre de ese año. La Biblioteca Nacional de España lo registra en el año 1888. Guiteras publica también en 1886 en la misma colección Irene Albar: novela cubana.
10 Todos los biógrafos de Eusebio Guiteras señalan el año 1869 como la fecha de su partida a Filadelfia. Así lo hace Laura Guiteras (1894: 108), le sigue Meza y Suárez Inclán, aunque sin concretar (“por el año 1869”) (1908: 12) y Aguilera Manzano (2010: 14). Sin embargo, como se verá, Guiteras se encontraba ya en Estados Unidos durante las elecciones de noviembre de 1868.
11 “Les Américains, qui sont toujours froids dans leurs manières et souvent grossiers, ne se montrent presque jamais insensibles, et, s’ils ne se hâtent pas d’offrir des services, ils ne refusent pont d’en rendre”; “Les Américaines, qui gardent presque toujous un maintien posé et un air froid”, escribe Alexis de Tocqueville en De la democratie en Amérique, de 1835 (1961: II, 245 y 307), uno de los textos fundadores del estereotipo del norteamericano, junto con la novela de Gustave de Beaumont, Marie ou L’esclavage aux État-Unis (1835).
12 En la novela de Beaumont el viajero, narrador de los acontecimientos, afirma categóricamente: “Il y a, aux Etats-Unis, deux choses d’un prix inestimable, et qui ne se trouvent point ailleurs: c’est una société neuve, quoique civilisée, et une nature vierge. De ces deux sources fécondes découlent une foule d’avantages matériels et de jouissances morales” (1840: 25).
13 Esta experiencia provoca en el joven criollo una reflexión sobre la esclavitud en relación con su patria: “En el campo de este país tiene el cubano mucho que admirar: siempre se camina sobre una tierra pésima, i cubierta sin embargo de excelentes frutos, merced al buen cultivo i a la continua mejora de utensilios, mejoras que tienden siempre a la disminución de brazos i de fatiga i que da lastima no se introduzcan en la isla de Cuba ¿Por qué no ha de ser esta una de las bases para desterrar de nuestro seno esa multitud de esclavos que nos está amenazando? ¿Por qué no se trata de disminuir el número de brazos? Entonces pocos serán los que vengan, i como naturalmente la escasez aumentará los precios, las compras no deberán ser tan numerosas” (Guiteras, 2010: 53). Este problema se convierte en un asunto sobre el que reflexiona el autor en Un invierno en Nueva York, y que precisa un amplio estudio.
14 Los hermanos Guiteras contribuyeron en su proyecto educativo a la formación de las mujeres. Así, en 1847, Pedro José Guiteras, el hermano mayor de Antonio y Eusebio, escribió el informe “Influencia de la mujer en la sociedad cubana, el estado de su educación y los medios para mejorarlo y extenderla”, en el que defendía la necesidad de la educación femenina, en palabras del autor, “para proporcionar a aquellas una instrucción primaria sólida, que habituándolas a pensar y analizar facilite a su entendimiento y a su corazón todos los auxilios que concurren a formar una educación intelectual y moral” (en Páez Morales, 2014). En ese mismo año se abrió “La Empresa y colegio de niñas Santa Teresa de Jesús”, donde fue profesor Antonio Guiteras. Por su parte, Eusebio Guiteras publicó en revistas femeninas artículos en los que abogaba por la igualdad de la capacidad intelectual de hombres y mujeres. Así, en “Lo que dicen las tijeras” puede leerse: “Cree que la cabeza de una mujer es la misma capacidad que la de un hombre y por consiguiente puede contener cosas que los hombres aprenden y las mujeres no” (en Páez Morales, 2014).
15 Beaumont anota en su Marie, respecto de la educación de las mujeres: “La trait le plus frappant dans les femmes d’Amerique, c’est leur supériorité sur les hommes du même pays. L’Américain, des l’àge le plus tendre, est livré aux affaires : à peine sait-il lire et écrire qu’il devient commerçant : le premier son qui frappe son oreille est celui de l’argent ; la première voix qu’il entend, c’est de l’intérèt ; il respire en naissant une atmosphère industrielle, et toutes ses premières impressions lui persuadent que la vie des affaires est la seule qui convienne à l’homme” (1840: 337-338).
16 Nótese, no obstante, la radical distancia que existe entre la realidad que contempla Guiteras y la que retrataba en 1835 Beaumont : “La vie sédentaire et retirée des femmes, aux État-Unis, explique, avec les rigueurs du climat, la faiblesse de leur complexion ; elles ne sortent du logis [...] Telle est cette vie de contraste, agitée, aventureuse, presque fébrile pour l’homme” (1840: 338).