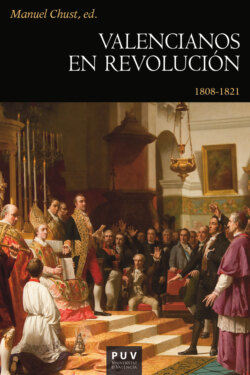Читать книгу Valencianos en revolución - AA.VV - Страница 8
ОглавлениеLAS JUNTAS PROVINCIALES Y LA ARTICULACIÓN NACIONAL DURANTE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA (1808-1809)
Josep Ramon Segarra Estarelles
Universitat de València
¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS JUNTAS PROVINCIALES?
En la historiografía sobre la Guerra de la Independencia las juntas provinciales han arrastrado cierta invisibilidad. Se podrían aducir diversas razones que ayudarían a comprender esta aparente mediocridad y que son rigurosamente contemporáneas a los acontecimientos. Por un lado, las juntas fueron unas instituciones improvisadas en la primavera de 1808 en un momento de vacío de poder, en cierto modo nacidas por accidente y, además, en general tuvieron una trayectoria conflictiva y discontinua. Por otro lado, desde una perspectiva liberal, a partir de 1811 la actuación de estas corporaciones quedaba oculta detrás del protagonismo de las Cortes y del debate político que tuvo lugar en su seno. Más allá del valor patriótico otorgado a la presunta espontaneidad de los primeros momentos del alzamiento, las juntas podían ser vistas, en el mejor de los casos, como unas dignas predecesoras de las Cortes o, en el peor, como obstáculos «provincianos» al avance de las grandes ideas de emancipación y libertad.1
En cierto modo, la historiografía no ha escapado del todo a la lógica de estas visiones. Más allá de trabajos muy meritorios de carácter erudito, las juntas no han sido objeto preferente de los historiadores.2 En las obras de carácter general sobre la crisis de la monarquía, la referencia a las juntas provinciales ha sido habitualmente un elemento clave para evidenciar las características del alzamiento patriota de mayo de 1808 y, como mucho, para explicar la articulación de la Junta Central en septiembre de ese mismo año. Pero, a partir de este punto, el protagonismo se desplaza a los debates políticos en el seno de la Central y, después, a los debates parlamentarios en las Cortes de Cádiz, y el resto se confunde en un ruido de fondo, unas «agitaciones de las provincias» más bien incoherentes sin valor político propio.
En este sentido, ha sido enormemente influyente el paradigma interpretativo que deriva de la obra clásica de Miguel Artola, una obra fundamental en la medida que puso de manifiesto la trascendencia del liberalismo en la articulación del proyecto de nación española. Pero, probablemente por eso, es una obra que tiende a ver en el liberalismo la manifestación del descubrimiento de una nueva sociedad (y de una nueva época) y en el patriotismo liberal la realización del «viejo sueño» de una nación, la española, que parece explicarse a sí misma. En el análisis que deriva de este paradigma se acaba confiriendo todo el peso de la argumentación al resultado final del proceso: si de las Cortes de Cádiz se siguió un proyecto de nación soberana concebido en términos unitarios, entonces el «momento provincial» de 1808 a 1811 puede ser acotado y minimizado. Así, por ejemplo, el debate sobre un presunto «federalismo» en la actuación de las juntas provinciales o el tipo de reivindicaciones –nacionales y regionales a la vez– de algunos diputados son descartadas como «históricamente» incoherentes e irrelevantes.3 En la medida que serían planteamientos lógicamente incompatibles entre sí, se excluye aquel que no coincide con el resultado final del proceso. No se trata de discutir aquí un punto que parece claro: la concepción unitaria de nación era, en efecto, característica del primer liberalismo español. De lo que se trata más bien es de señalar que una perspectiva historiográfica que asume de manera acrítica esa nación liberal como eje teleológico del análisis renuncia a dotar de significado fenómenos –aparentemente–contradictorios. Como es sabido, la obra de Miguel Artola respondía en los años cincuenta del siglo XX, a una historiografía reaccionaria que, precisamente, encontraba en las regiones un fondo de tradiciones extrañas al liberalismo (pero no a cierta idea nacionalcatólica de España o de las Españas), pero eso no quita que la perspectiva «liberal» que asumía este historiador arrastrase importantes adherencias de un relato nacional con raíces en el mismo patriotismo decimonónico.4
Respecto a esta visión, la historia social desarrollada a partir de los años setenta supuso una renovación importante, en la medida que centró el análisis en los conflictos sociales haciendo especial énfasis en las luchas «antifeudales» y la relevancia de los intereses materiales que, en cierto modo, el lenguaje patriótico estaría encubriendo. A este respecto, la obra, todavía imprescindible, de Manuel Ardit resulta ejemplar por la lectura social de la revolución y por su capacidad para perturbar el relato clásico elaborado por los propios liberales decimonónicos.5 Una de las aportaciones más enriquecedoras de la historia social de la Guerra de la Independencia ha sido, en nuestra opinión, poner de manifiesto la discrepancia entre el proyecto nacional de la elite política y el patriotismo popular de orientación local y limitado territorialmente. Esta apreciación fue planteada por Pierre Vilar en un artículo extraordinariamente sugerente por su matizado análisis del vocabulario patriótico y por las cuestiones que dejaba abiertas.6 En efecto, tomar en consideración la diversidad de patriotismos de 1808, y en cualquier otro momento histórico, es cada vez más un requisito para el análisis de los procesos de nacionalización, como ya han planteado numerosos estudios internacionales.7 Sin embargo, en nuestro ámbito historiográfico la historia social no se ha caracterizado precisamente por explorar esta línea de investigación. Al desplazar el foco del análisis a la «realidad» social y al juego de los intereses, se ha tendido a perder de vista la importancia de los discursos políticos y patrióticos y, especialmente, el discurso de nación española.
Ahora bien, a pesar de lo que pueda parecer, dejar de lado el análisis de la retórica patriótica en el estudio de la Guerra de la Independencia o de otros fenómenos contemporáneos no es garantía de que el trabajo del historiador quede al margen de las implicaciones nacionales o identitarias. Sin ir más lejos, como ha dicho Ferran Archilés, la obra más importante de Pierre Vilar, Cataluña dentro de la España moderna, no dejaba de abordar la construcción de la identidad (nacional) catalana y, con ello, implícita o explícitamente, avalaba una determinada lectura (pesimista) sobre la articulación de la identidad (nacional) española.8 No en balde, muchas de las aportaciones de la historia social han podido servir de fundamento para estudios sobre la construcción de la identidad nacional española durante el siglo XIX que tienden a ignorar la importancia del discurso liberal de nación, reduciéndolo a la ilusión ingenua de unas «élites modernizadoras» aisladas del pueblo.9 Esta lectura no solo ignora la historia misma del principal discurso de nación en la España del siglo XIX sino que, además, ve en el protagonismo popular la manifestación de prejuicios religiosos y «localistas».
Parece claro que deshacerse de las implicaciones nacionalistas cuando se trata de historiar el acontecimiento al cual nos referimos no es fácil y, claro está, no es una cuestión que dependa del objeto de estudio sino del marco metanarrativo que sirve al relato de los historiadores. Pero si nos planteamos seriamente la responsabilidad intelectual del trabajo del historiador no deberíamos desentendernos del problema, y la cuestión de fondo es la centralidad del discurso de nación en los paradigmas que empleamos en nuestra disciplina. En nuestra opinión, si estudiamos el proceso político que se abre en 1808 no podemos ignorar el discurso liberal de nación española (que se comenzó a articular entonces) sin mutilar un contexto histórico extraordinariamente complejo. Como ha planteado Ferran Archilés, el reto consiste más bien en descentrar el discurso de nación no en ignorarlo.10
El punto de partida imprescindible es no desentenderse del discurso de nación pero tampoco considerarlo como un conjunto de conceptos o ideas autosuficientes, entre otras razones porque ningún discurso es significativo en sí mismo al margen de cierto contexto comunicativo. A nuestro modo de ver, el análisis histórico no consiste en salvar el vacío entre «discurso» y «realidad», sino en analizar cómo los actores históricos configuran los mundos que heredan, habitan y conforman.11 Por lo que respecta a nuestro objeto de estudio, es importante considerar de qué tipo de fenómeno hablamos. En nuestra opinión, la característica más general de la coyuntura de 1808-1812 y que manifiestan las fuentes de manera reiterada es la extrema contingencia de aquel momento histórico en cual se improvisaron y se activaron distintos discursos de legitimación (entre otros el de nación soberana). Asimismo, habría que subrayar que esta contingencia radical se expresó en un miedo a la desintegración de la monarquía, a la disolución de la patria, por decirlo así, se manifestó en un vértigo territorial.
En este sentido, centrar nuestro análisis en el estudio de las juntas provinciales para comprender como se articuló el proyecto liberal de nación española supone abordar el discurso de nación como un discurso estratégico. Las juntas eran, desde el principio, parte de un proceso saturado de patriotismo español y, al mismo tiempo, actuaron como catalizadoras de otros patriotismos territoriales o locales que no eran contradictorios con la lealtad al marco político español definido por la monarquía. Además, las juntas se convirtieron, también desde el principio, en uno de los problemas básicos que determinadas versiones del patriotismo nacional trataban de resolver a medida que se desarrollaba la crisis. Para tratar de entender este proceso, lleno de ambivalencias, tenemos que partir de una idea clave: la nación liberal no estaba predefinida (ni por un «viejo sueño» ancestral, ni por los intereses de la burguesía) sino que se fue definiendo a lo largo de la crisis como un recurso para dar respuesta a los desafíos que fueron surgiendo. Por eso, el discurso de nación durante la Guerra de la Independencia no se puede analizar al margen de la complejidad del contexto territorial producido por la quiebra de la monarquía.
En el presente texto, sin embargo, no pretendemos agotar este tema, sino que nos centraremos, concretamente, en lo que podríamos llamar el «momento de las provincias» de la crisis de la monarquía en 1808 y 1809. Lo haremos analizando el papel de las juntas provinciales en la creación de la Junta Central, en 1808, y en el debate abierto en 1809 sobre la convocatoria de Cortes. Asimismo, prestaremos atención al proceso concreto mediante el cual de las «provincias» de 1808 fue emergiendo un ámbito nacional definido a escala española peninsular. Fundamentalmente nos ocuparemos de la peripecia de dos de las juntas más activas: la Junta de Sevilla y, especialmente, la Junta de Valencia, las cuales, como se verá, hicieron suya en aquella coyuntura la voz de las «provincias» y con ello crearon un campo de tensiones en el que lo que estaba en juego era la voz de la «nación».
«¿Y QUÉ DERECHO TIENE UNA PROVINCIA A ALZARSE CON LA SOBERANÍA?»
La presencia de poderes territoriales a través de las juntas provinciales a partir de 1808 constituyó una «federación» de hecho de la monarquía española. Una circunstancia que condicionó profundamente todo el proceso político, como mínimo, hasta la reunión de las Cortes. Es importante precisar, sin embargo, que como en cualquier revolución esta situación fue el efecto de una toma del poder gracias a circunstancias excepcionales y no el resultado de un programa de federación del Estado. José María Portillo ha señalado que en el establecimiento de las juntas, en rigor, no intervino una voluntad revolucionaria de asumir la soberanía en nombre de la nación sino que, más bien, la toma del poder se justificaba por el carácter ilegitimo de la deposición de Fernando VII. En opinión de este historiador, se trataba, más exactamente, de asumir la soberanía «en depósito» hasta que el monarca legítimo fuese restablecido en el trono. Se trata de una precisión necesaria para no perder de vista como concebían sus actos muchos de los protagonistas de aquellos acontecimientos. Expresiones como «revolución de las provincias» o «federalización» de la monarquía eran categorías post facto para designar acontecimientos que ya habían tenido lugar de manera abrupta y sin que interviniese una elección conscientemente revolucionaria por parte de la mayoría de los actores que las habían protagonizado.12
Teniendo en cuenta esta precisión, se entiende mejor la complejidad de la situación creada en la primavera y el verano de 1808. La naturaleza eminentemente local y regional de los alzamientos patrióticos generó espacios provinciales autónomos y propició la fragmentación del «depósito» de la soberanía o, mejor dicho, el «depósito» nació fracturado y el problema sería componer una soberanía unitaria a partir de un punto de partida como este. En una situación de vacío de poder como la de 1808, la visión tradicional de la monarquía como un agregado de cuerpos ofrecía un marco de comprensión difícil de obviar a la hora de dotar de significado al protagonismo de los «pueblos» en plural. El uso de un lenguaje corporativo no desentonaba demasiado en unas juntas en las que las autoridades tradicionales continuaban ocupando los lugares preferentes.13 En un contexto como este no es extraño que el lenguaje de las juntas estuviese impregnado de un corporativismo provincial del que se pueden encontrar raíces doctrinales clásicas, probablemente en una cultura juridicoteológica escolástica.14 Ahora bien, eso no nos debería de llevar a perder de vista que en el lenguaje corporativo del alzamiento del 1808 se mezclaba una voluntad reformista y que todo ello era una respuesta a problemas relativamente nuevos, en concreto a la situación creada por el patrimonialismo dinástico que identificó al régimen de Godoy y, por cierto, también al de José Bonaparte; como ha señalado Jesús Millán, regímenes «modernizantes» y sin embargo caracterizados por una nítida segregación de la sociedad respecto a la esfera de decisiones políticas. Por eso, siguiendo a este historiador, podemos decir que el corporativismo provincial de las juntas no debería de valorarse como expresión de un orden tradicional fijo, como un síntoma de una especie de atavismo colectivo, sino que más bien habría que verlo como un contexto que generaba su propia dinámica e incluía interpretaciones divergentes.15
En este sentido, desde nuestro punto de vista, el factor decisivo no es la composición social de las juntas sino el modo como se formaron. En efecto, las juntas estaban integradas en la mayoría de los casos, por las autoridades tradicionales codo a codo con sujetos del patriciado local. Pero lo decisivo es que, allí donde las autoridades tradicionales no se vieron depuestas –en algunos casos violentamente– se vieron más o menos forzadas a encabezar los alzamientos por la presión tumultuaria popular o ante el temor a que se produjesen insurrecciones incontrolables.16 Eso no significa, claro está, que las juntas fuesen la expresión de la voluntad popular tout court, pero sí que implica que estas corporaciones estaban forzadas a ganarse la legitimidad ante un público plebeyo movilizado localmente o bien a imponerse reprimiendo esta movilización, y no faltan ejemplos de cada una de estas opciones, incluso en una misma junta.
El caso valenciano representa probablemente el ejemplo más claro de la creación de una junta en un contexto local extraordinariamente volátil. Como mostraron los trabajos de Manuel Ardit, en las semanas posteriores al alzamiento contra el «gobierno intruso», el 23 de mayo de 1808, la ciudad de Valencia vivió una serie de tumultos populares que obligaron al capitán general y al resto de autoridades a formar una junta de gobierno, forzadas también por la capacidad de iniciativa de clan de los Bertrán de Lis. La formación de la junta debía servir al patriciado local para contener la efervescencia popular que se había saldado con la muerte violenta del barón de Albalat el 27 de mayo. Pero la situación devino caótica con la matanza de centenares de franceses durante los primeros días de junio, una oleada de violencia que se extendió por diversos puntos del reino. La insurrección violenta de los días 5, 6 y 7 de junio, capitaneada por el canónigo Baltasar Calvo, fue un desafío en toda regla a la Junta a la que se quería depurar de «traidores». Por si todo esto no fuese suficiente, las autoridades militares habían dado claros síntomas de descomposición durante la incursión del mariscal Moncey, aunque la ciudad había resistido el breve sitio a que había sido sometida por las tropas francesas el 28 de junio de 1808.17 Resulta claro, pues, que si como parece había grupos de patricios decididos a precipitar los acontecimientos, como el grupo de los Bertrán de Lis, lo cierto es que perdieron el control de la situación; testimonios como el del padre Juan Rico manifiesta, además de una clara animadversión hacia la nobleza, la imagen de un caos violento que nadie era capaz de controlar.18
Si tenemos en cuenta esta dinámica, no nos debería de extrañar que, probablemente, los más intimidados por el carácter insólito de los acontecimientos fueron algunos de sus protagonistas. Para muchos de los miembros de las juntas, en la situación de acefalia de la Corona en que se encontraban lo más urgente era reubicar las diferentes «clases» y corporaciones de la sociedad para que el cuerpo de la monarquía recuperase el vigor perdido y la dinámica política escapase al influjo de las pasiones populares. Por eso, una vez establecidas las juntas, los pasos se dirigieron rápidamente a la reconstrucción urgente de un orden de jerarquías que ocupase el vacío de poder en que se habían desarrollado los acontecimientos. El debate sobre la formación de un «gobierno supremo» durante el verano de 1808 hay que entenderlo, por tanto, no solo a partir de las circunstancias generales de organización de la monarquía sino, también, en función de las necesidades locales de legitimación de las juntas.
La creación de un órgano de poder central fue una iniciativa de la Junta de Murcia que hizo la propuesta en una circular del 11 de junio de 1808. La junta valenciana se adhirió rápidamente a la idea en el oficio del 16 de julio en el cual reiteraba los argumentos ya apuntados por Murcia. El documento de Valencia partía de un axioma básico: los cuerpos de gobierno de la monarquía «no pueden estar divididos sin formar un cuerpo monstruoso sin cabeza». A partir de este principio básico se ponía énfasis en lo que era un sentir generalizado en los papeles de las juntas, en el caso de
quedar cada provincia aislada y sujeta á su propio gobierno. La España no sería ya un reino, sino un conjunto de gobiernos separados, expuestos a las convulsiones y desórdenes que trae consigo la influencia popular.
Los miembros de la Junta valenciana no osaban poner en duda el patriotismo que animaba a los distintos alzamientos contra el ocupante y, por tanto, a la formación de las juntas, pero se sentían obligados a advertir sobre «el efecto de las pasiones á que está sujeta la humanidad», lo que provocaría que
[a]l entusiasmo justo que hoy anima á todos, podrían suceder los celos, la envidia, la diferencia de opiniones y la falta de acuerdo, que podrían destruir la buena armonía de las provincias, á que no dejará de contribuir el diferente carácter de sus habitantes: verdad que no puede ocultarse á ninguno de nuestros nacionales.
La circular de la Junta de Valencia, además, manifestaba su viva preocupación por la compleja territorialidad de la monarquía que, recordémoslo, se extendía a ambos lados del océano, una circunstancia que aumentaba el vértigo territorial con el que se afrontaba la situación abierta en 1808:
Pero hay un punto sumamente esencial, que debe fijar nuestra atención, y es la conservación de nuestras Américas y demás posesiones ultramarinas. ¿A qué autoridad obedecerían? ¿Cuál de las provincias dirigiría a aquellos países las órdenes y disposiciones necesarias para su gobierno, para el nombramiento y dirección de sus empleados y demás puntos indispensables para mantener su dependencia? No dependiendo desde luego directamente de autoridad alguna, cada colonia establecerá su gobierno independiente, como se ha hecho en España; su distancia, su situación, sus riquezas y la natural inclinación a la independencia les podría conducir a ella, roto por decirlo así, el nudo que las unía a la madre patria.19
Nos parece sumamente significativo que la circular de la junta valenciana considerase esencial para mantener la unidad de la «madre patria» con sus «colonias» que en estas no se reprodujese el establecimiento de «gobiernos independientes», precisamente «como se hecho en España», lo cual nos da una idea de las prevenciones con que la dinámica juntista era vista por sus protagonistas. De alguna manera, los autores de estas circulares clamaban para que los salvasen de ellos mismos, si se nos permite la expresión. Y ciertamente podemos decir que esa era una descripción bastante realista de la situación en que se hallaban.
En el caso valenciano el énfasis puesto en la necesidad de formar un centro de autoridad cumplía un papel clave en la consolidación del precario poder del grupo dominante en la Junta. Este grupo, cuyas cabezas visibles eran el capitán general, conde de la Conquista, y el intendente-corregidor Francisco Xavier de Azpíroz, puso todo su empeño en minimizar la ruptura con la legalidad tradicional, lo que los hacía sospechosos de «traición» a los ojos del «pueblo patriota». Por eso, la apuesta de la Junta valenciana por la formación de un «gobierno supremo» evitaba cuidadosamente poner en duda la legitimidad jurídica que acreditaba a los altos tribunales de la monarquía con sede en la Corte. El documento del 16 de julio de 1808 era muy ambiguo respecto a la autoridad que pudiese conservar el Consejo de Castilla, a pesar de que todos los indicios apuntaban que el Consejo había adoptado una actitud colaboracionista con los mandos franceses.20 El conde de la Conquista había hecho constar en la sesión de la Junta que aprobó la circular que era «urgente el reunir la dirección de las fuerzas creando una Junta Suprema de Gobierno provisorio (…) hasta que Madrid esté libre».21 Por eso, la circular al mismo tiempo decía dar apoyo al establecimiento «de una Autoridad Suprema y una Representación Nacional», añadía:
Si estuviera libre la capital, no parece dudable que el primer tribunal de la nación, que contribuyó con tanto celo para salvar la inocencia de Fernando Séptimo y ponerle sobre el trono convocaría las Córtes, á pesar de las reflexiones de los que han inspirado a la nación la desconfianza de aquellos magistrados, y que si hubiesen persuadido a todos, habrían logrado preparar para cuando llegase aquel momento (tal vez por falta de datos) la semilla del desorden y de la disolución del reino.22
Como ha puesto de manifiesto la historiografía, en el seno de la Junta de Valencia había puntos de vista encontrados sobre la legitimidad del Consejo, pero no sobre la necesidad de un «gobierno supremo».23 Esta actitud calculadamente ambigua fue acogida con incredulidad por otros agentes del proceso, especialmente por la Junta de Sevilla, que decía no comprender que se esperase del Consejo una serie de iniciativas que no había tenido nunca; pero, sobre todo, lo que no podía obviarse era que el alto tribunal «ha facilitado á los enemigos todos los medios de usurpar el Señorío de España».24 Para la Junta sevillana la realidad no ofrecía lugar a dudas, «[e]l reyno se halló repentinamente sin Rey y sin gobierno» y ante esa situación «verdaderamente desconocida en nuestra historia y en nuestras leyes», había sido «el pueblo» el que había asumido «legalmente el poder de crear un gobierno» y ese gobierno no era otro que el de las junas supremas de las provincias.25 Lo que venía a decirse desde Sevilla era que no existía ninguna ficción legal que pudiese servir de coartada a las juntas para no asumir la responsabilidad ante la que se encontraban. Por eso apostaba de manera decidida por la formación de una Junta Central creada por las provinciales, asistidas como estaban por la legitimidad «popular».
Como ha mostrado Manuel Moreno Alonso, la posición de la Junta de Sevilla era el resultado de una dinámica local no menos crítica que la valenciana y por su composición la sevillana no puede considerarse una junta más revolucionaria que otras.26 Pero desde la capital andaluza las cosas podían ser vistas de otra manera. En primer lugar, esta ciudad había conseguido capitalizar a su favor el alzamiento en un dilatado espacio: consiguió que la mayoría de las capitales andaluzas, Badajoz e incluso Canarias reconociesen su supremacía y, además, se apresuró a enviar emisarios a América –no en vano se autoproclamó Junta Suprema de España e Indias.27 En segundo lugar, porque en este territorio se contaba con cuerpos de ejército profesionales e intactos, en especial el que estaba bajo el mando del general Castaños. Y, sobre todo, porque la victoria de Bailén, el 19 de julio, sumada a la amplia representación que ostentaba la junta de la capital andaluza le dio una capacidad de influencia decisiva en la formación de un ejecutivo central. En estas circunstancias, poner énfasis en la excepcionalidad de la situación iniciada en mayo de 1808 y apelar a la legitimidad «popular» formaba parte de una estrategia para asegurarse el control sobre el órgano de gobierno central frente a las pretensiones del Consejo de Castilla una vez evacuada la capital por los imperiales.
Las juntas provinciales eran actores fundamentales del proceso que desembocó en la formación de la Junta Central, pero no eran los únicos agentes implicados. La publicística del verano de 1808 sobre este asunto es inmensa y aquí no tenemos espacio para analizar las diferentes posturas que se expresaron en aquel debate. Sin embargo, vale la pena prestar atención a como se abordó esta cuestión desde las páginas del Semanario Patriótico. Como es sabido, el discurso de los redactores de esta publicación constituye la primera formulación de un proyecto político liberal que apostaba claramente por introducir reformas de alcance constitucional.28 Pero, hay que precisarlo, en las páginas de los primeros números del Semanario este argumento político era difícilmente separable de la preocupación ante la dinámica juntista, aparentemente incontrolable. En el primer número de la publicación, los redactores reflexionaban detenidamente sobre «los males que pudiera acarrear á esta Monarquía la desunión de sus Provincias» advirtiendo contra «ciertas funestas voces» que sostenían
que alguna otra provincia intenta hacerse independiente. ¡Delirio extraño! Que solo ha podido tener origen ó en la ignorancia mas crasa, ó en la malignidad mas insidiosa.
En el trasfondo de estos temores, lo que se encuentra son las juntas provinciales y su significado equívoco. «¿Y qué derecho tiene una provincia para alzarse con la soberanía?», se preguntaban los redactores del Semanario, esta era una manera de proceder que, si podía considerarse un recurso necesario para la autoconservación en circunstancias de ocupación de la capital y de vacío de poder, tenía que cesar una vez Madrid fue liberado temporalmente en agosto de 1808, puesto que convertir en permanentes «estos Gobiernos parciales» sería «defraudar de sus justos derechos á la nación entera». Además, nadie podía desconocer «las fatales conseqüencias (sic) que trae consigo la subdivision del poder». Si el poder supremo era retenido por estas juntas, «[c]ada una se consideraría suprema, y de aquí resultaría una rivalidad odiosa», sobre todo porque «los pueblos tomarian parte en estas contiendas y cavilaciones» y, como consecuencia, «se abandonaria la causa comun». Por todo ello, concluían,
es absolutamente necesario y urgentísimo un Gobierno supremo, único executivo, á quien confie la Nacion entera sus facultades, un Gobierno sólido y permanente que disipe los rezelos.29
Llama la atención hasta qué punto la apelación cívica al patriotismo tomaba sentido en las perentoriedades del verano de 1808, cuando, como veíamos, el vértigo territorial no era la última de las preocupaciones. El patriotismo aparecía como el reclamo universal de la nación que exigía, además de la salvaguarda de la libertad, la construcción de un centro de autoridad que superase las divisiones que la misma crisis había generado. A mediados de septiembre de 1808, Manuel José Quintana denunciaba que
todavía no está organizado el Gobierno único á que toda España aspira; ¿y os atreveis á pasar el tiempo en competencias odiosas? (…) reconstruid el Estado sobre la base de unas leyes moderadas libremente discutidas y consentidas; dadnos una Patria.
Pero, no puede haber propiamente «patria» en el sentido político del término sin Constitución, por eso el autor del artículo reclamaba la necesidad de una Carta Magna «que haga de todas las Provincias que componen esta vasta Monarquía una Nación verdaderamente una». Una verdadera constitución que, al tiempo que haga posible que «todos sean iguales» en derechos y obligaciones,
[c]on ella deben cesar á los ojos de la ley las distinciones de Valencianos, Aragoneses, Castellanos, Vizcainos: todos deben ser Españoles (…). Con ella, en fin, se destruyen las semillas de la división.30
La invocación de una legitimidad nacional emergía en 1808 de un conjunto de circunstancias extraordinariamente fluidas y cambiantes que giraban alrededor de dos hechos fundamentales: la situación bélica derivada de una ocupación extranjera y el ejercicio de la soberanía por parte de cuerpos de gobierno de carácter territorial. De este contexto se derivaba la necesidad imperiosa de un «gobierno supremo» en la justificación del cual, como hemos visto, se ponían en juego diversos discursos con implicaciones ideológicas divergentes. En cierto modo, la misma guerra imponía la lógica de una contienda de nación a nación, un tipo de conflicto introducido por la Revolución francesa en el que el protagonista era el pueblo.31 El discurso liberal de nación española del Seminario Patriótico ya se encuentra definido en 1808 y, como acabamos de ver, podía ofrecer una respuesta eficaz al desafío que suponía tanto una «guerra nacional» como la fragmentación de la soberanía. Ahora bien, entonces no se podía predecir el triunfo del liberalismo. De hecho, no sería descabellado plantear que en septiembre de 1808, con los ejércitos napoleónicos en retirada, todavía podía haber quien pensase que la situación era reversible. Fue necesario que llegase la derrota total del verano de 1809 para que el liberalismo nacional emergiese como la respuesta que la salvación de la monarquía como comunidad política necesitaba.
«…CONTEMPORIZAR DE ALGÚN MODO CON LAS PROVINCIAS»
Como es sabido, la Suprema Junta Central Gubernativa del Reyno se constituyó el 25 de septiembre de 1808 en Aranjuez, pero con eso no se consiguió la deseada sutura territorial. La continuidad de las juntas provinciales cuando ya se había formado la Central introdujo un elemento incontrolado que inevitablemente contaminaba la naturaleza de todo el entramado institucional improvisado a partir de 1808. Las juntas superiores de las provincias –según la nueva denominación– podían servir tanto para mantener el orden y la obediencia de la multitud como para canalizar un proceso revolucionario en nombre del pueblo (o de los pueblos). Esta situación de excepción habría podido ser clausurada si la Junta Central hubiese sido el gobierno central que aspiraba a ser, si efectivamente la Suprema hubiese superado la «federación» del depósito de soberanía. Pero eso no sucedió.
La legalidad de la Junta Central era problemática. Si se la considera dotada de una representación nacional –extremo que sólo una minoría de centrales estaba dispuesta a asumir–, de alguna manera se estaba reconociendo una legitimidad popular en las juntas provinciales. Pero si la Junta Central no era eso, entonces sería una especie de gobierno provisional colegiado, más parecido a un consejo de regencia que a un congreso de representantes de las provincias. Esta segunda posibilidad fue la que sugirió Jovellanos y la que, en principio, parecía imponerse bajo la presidencia del conde de Floridablanca.32 Por eso, sus primeros pasos se dirigieron a asegurar la autonomía del nuevo órgano de gobierno «sin limitación alguna», es decir, capacitados para ejercer la soberanía en ausencia del monarca. En segundo lugar, se enviaron comisionados a las provincias dotados de poderes para presidir y controlar las juntas y, paralelamente, la Central aprobó una serie de reglamentos que limitaban y uniformizaban las facultades de las provinciales. Ahora bien, aun así el gobierno de la Suprema no estaba fundamentado en las leyes históricas de la monarquía, y por eso se apelaba continuamente a una futura reunión de las Cortes o al establecimiento formal de una regencia. Dadas estas condiciones de interinidad, el protagonismo de los territorios a través de las juntas provinciales no solo no desapareció sino que a lo largo de 1809 aumentó (propiciado también por la marcha negativa de la guerra), y así condicionó profundamente todo el proceso que desembocó en las Cortes.
La aprobación del reglamento sobre facultades de las juntas provinciales, publicado el primero de enero de 1809, despertó una serie de conflictos que pusieron de manifiesto, no solo la precariedad del poder de la Central sino también la existencia de interpretaciones de la crisis alternativa en las cuales comenzaba a verse una lectura «federal» de la situación creada en 1808. El primer episodio de esta controversia lo protagonizó la Junta de Sevilla, que protestó airadamente por la limitación de las facultades de las provinciales. Como hemos visto, la junta sevillana había asumido durante la crisis un papel preponderante y había sido la principal valedora de la Central.33 Por eso se mostró especialmente agraviada por la «degradación» a que el reglamento aprobado sometía a las provinciales igualándolas como a meros cuerpos subordinados, limitados a «observar y proponer» y privados de jurisdicción, lo que en la práctica suponía restablecer la capacidad de acción de los tribunales con sede en las ciudades no ocupadas; además, se limitaba drásticamente la remoción de los vocales de la Central (sólo en caso de fallecimiento), hurtando así a las provinciales el principal mecanismo de control sobre sus representantes.34
Entre enero y abril de 1809 el conflicto más acerbo fue sustanciado por la Junta de Sevilla, aunque la promulgación de reglamento provocó protestas de las juntas de Extremadura, de Jaén, de Granada y de Córdoba, en estos casos en connivencia con Sevilla; el turno de Valencia vendría después.35 Desde nuestro punto de vista, los conflictos entre la Central y las provinciales de 1809, evidencian que los debates del verano anterior no solo habían servido para legitimar la creación del «gobierno supremo», sino también para poner de manifiesto el fuerte sentido de agencia política que implicó la formación de algunas juntas, una capacidad política que legitimaba la autonomía de determinados espacios urbanos y territoriales respecto a unas autoridades supremas cada vez más desautorizadas por las derrotas militares.
En este sentido, nos parece significativo que el argumento de la Junta de Sevilla en 1809 fuese el mismo que había empleado parar avalar, en agosto de 1808, la formación de la Junta Central. Ante el colapso de las instituciones de la monarquía «el pueblo reasumió sus derechos, e incontestable autoridad, y creó las Juntas en quienes delegó todo su poder soberano»; por eso, todo el poder de la Suprema tenía su origen en la legitimidad de las provinciales, que no podían ser postergadas sin privar al nuevo gobierno de su único apoyo. Como decía la de Sevilla, «[e]stablecida la Suprema Central por las Juntas de las Provincias toca á ellas sostenerla con una obligación sagrada para que subsista la Nacion».36 Desde esta perspectiva provincial, la soberanía de la Junta Central existía en la medida que una miríada de pueblos se encontraban representados en ella a través de sus juntas; por tanto, se trataba de una soberanía delegada, más débil que la de las provinciales. Desde este punto de vista, si el reglamento privaba a las provinciales de su derecho a remover a sus representantes en la Central podría colegirse que esta estaría perpetrando una usurpación despótica de la soberanía que sólo podía corresponder en última instancia a los pueblos.37 Por eso la Junta de Sevilla en su representación hablaba abiertamente del «resentimiento de las Juntas Superiores» y del «influxo y conexión que tiene cada una en su Provincia», lo que hacía realmente temerario «disgustar asi a los apasionados de las Juntas salvadoras de la Patria». Insinuando así una amenaza de subversión, concluía pesimista: «¡Y será posible que la guerra civil haya de ser el fruto de tantos sacrificios y de tanta sangre derramada!».38
La Junta Central trató de encajar algunas reclamaciones aceptando excepciones en la aplicación del Reglamento y, finalmente, procediendo a la reforma de algunos artículos.39 Pero lo que la Central no estaba dispuesta a tomar en consideración era la «supremacía» que algunas juntas provinciales reclamaban para sí.40 Es importante subrayar, sin embargo, que una parte fundamental de la respuesta de la Central a estos conflictos fue la aprobación del decreto de 22 de mayo que abría el camino para la reunión de las Cortes. No se trata de establecer una causalidad eficiente entre el desafío juntista y la convocatoria de las Cortes, ni de ignorar la trascendencia de las dinámicas internas de la Suprema a este respecto. Pero tampoco se puede desconocer que, a partir de entonces, el anuncio de las Cortes fue el argumento empleado para disipar las sospechas que despertaba el tipo de autoridad que la Central se había atribuido.41 Sin ir más lejos, ante las acusaciones de la ofendida junta sevillana, la Central, en su respuesta del 20 de junio, podía ostentar
el desprendimiento y moderacion de la Suprema Junta tan marcado en el Real Decreto en que se señala la epoca en que deberan convocarse las Cortes para establecer y fixar con el voto Nacional las bases del Gobierno que ha de regir la Monarquia.42
Como es sabido, después de meses de dilaciones, a mediados de abril Lorenzo Calvo de Rozas rescató le grande affaire de las Cortes. La moción del vocal de la Junta de Aragón apuntaba claramente a la necesidad de iniciar una reforma constitucional en un proceso que tendría que culminar con la reunión de la «representación nacional». Este programa de acción política, según la minoría liberal de la Suprema, era la mejor manera de contrarrestar las promesas reformistas del gobierno de José I y, especialmente, de comprometer en la movilización patriótica al conjunto de la sociedad. Por lo que aquí nos interesa, lo más importante es que para sostener su propuesta Calvo de Rozas concluyó:
trabajemos, en fin, por este medio aquel robustecimiento que todavía falta á la autoridad de la Junta Central, trayendo á su apoyo todas las clases del Estado y la voluntad general.43
El discurso patriótico del Semanario Patriótico se convertía en una propuesta política, precisamente en el contexto de mediados de 1809.
La propuesta de Calvo de Rozas solo salió adelante de manera parcial en el decreto del 22 de mayo gracias a una transacción con los elementos más conservadores de la Junta Central.44 Es significativo que Jovellanos, el principal garante de aquel acuerdo de mínimos, considerase que ante «el espíritu de independencia y aun de contradicción» de algunas juntas provinciales, el mayor problema de la Central era que su autoridad «no tiene apoyo en las leyes ni en una voluntad nacional expresada conforme a ella», sino solo en voluntades «manifestadas en porciones discretas y en la imperfecta forma en que las circunstancias permitieron». Para escapar de esa accidentalidad «el mejor apoyo de la autoridad y poder de V. M. es la opinión nacional». Lo que Jovellanos sugería no era exactamente apelar a la nación soberana sino, más bien, buscar la confianza de lo que llamaba «cuerpo y individuos de la nación».45 Era una vía políticamente ambigua porque en realidad el asturiano esperaba que aquella aspiración encontrara garantías en «la representación legal y conocida de la Monarquía en sus antiguas Cortes».46 No por casualidad, los redactores del Semanario Patriótico acogieron la noticia con escepticismo.47
Las esperanzas de Jovellanos, sin embargo, se vieron frustradas y sus previsiones superadas ante el reto que se avecinaba. El obstáculo más obvio al establecimiento de la autoridad de la Junta Suprema fue la misma situación bélica del verano de 1809. En las condiciones de provisionalidad e indefinición jurídica de las cuales la Central no conseguía deshacerse, su legitimidad dependía en buena medida de la marcha de la guerra y ésta fue más bien desafortunada. Después de la caída de Zaragoza en febrero de 1809, los ejércitos napoleónicos asentaron su control sobre el nordeste de la península hasta los límites del Reino de Valencia. Por otro lado, la paz con Austria en julio, permitió a Napoleón dar un mayor empuje a las campañas militares en España. Durante aquel verano se hizo evidente que los ejércitos aliados hispanobritánicos no solo no podían desalojar a los imperiales del entorno de Madrid, sino que, además, no podrían defender la línea del Tajo. Los peores augurios se confirmaron en noviembre, cuando la derrota de Ocaña dejaba expedito el camino de Andalucía.48
En este contexto, todos los problemas no resueltos de la Junta Central, y alguno nuevo, volvieron a ponerse de manifiesto de forma amenazadora. El desafío más importante apuntaba directamente a sustituir la Junta Central por un consejo de regencia o bien a transformarla en una especie de directorio militar. Este enfoque fue sostenido, en agosto de 1809, en la consulta del Consejo Reunido y por algunos miembros de la misma Suprema, en concreto por el representante de la Junta de Aragón Francisco de Palafox y, más tarde, en octubre, por el marqués de la Romana. De lo que se trataba, a grandes rasgos, era de cerrar el paso a una solución constitucional a la crisis, cuando el fracaso de la gestión miliar y la misma debilidad de la Central podían abrir el camino a una transformación revolucionaria del orden político. Este temor de los sectores más reaccionarios aumentaba, probablemente, por la misma ambigüedad del decreto del 22 de mayo y por el convencimiento de que, a pesar de todo, la convocatoria de cortes era una victoria del sector políticamente más audaz de la Suprema.49 Ninguno de estos aspectos era ajeno al protagonismo de las juntas provinciales.
Los fiscales del Consejo ya habían denunciado los desvaríos «republicanos» de la Junta de Sevilla así como el arbitrio de esta «de disponer el poder moral de una nación o lo que es lo mismo de su opinión a su antojo».50 En la consulta del 26 de agosto el Consejo Reunido hacía saber a la Junta Central que el efecto de haberse apartado de lo que establecían las leyes era un tipo de gobierno «diametralmente opuesto al Monárquico» resultado de la necesidad de la Central de «contemporizar de algun modo con las Provincias del Reyno» y las secuelas de todo ello eran
el desorden, turbacion y trastorno, que se ha notado en el diferente Govierno de nuestras Provincias, erigiéndose cada una en un pequeño soberano al arbitrio de los Pueblos.51
La propuesta del marqués de la Romana –formulada el 14 de octubre cuando este militar ya había sido elegido vocal de la Suprema por la Junta de Valencia–52 es más confusa pero claramente coincidente con los planteamientos reaccionarios que trataban de evitar una lectura soberanista (y, por tanto, revolucionaria) del sistema de juntas creado en 1808. Por la trascendencia que el documento del marqués de la Romana tuvo para las relaciones entre la Central y la Junta de Valencia, vale la pena que nos detengamos a analizarlo.
La representación del marqués de la Romana planteaba un desafío en toda regla a la Junta Central en la medida que apostaba por la necesidad de «variar el sistema de Gobierno» estableciendo un consejo de regencia para el cual él mismo se postulaba. La principal razón que aducía era la «ilegalidad» de la Central:
una Junta compuesta de más de 30 Vocales, con el carácter de Soberanos de sus respectivas Provincias, en vez de representar a nuestro amado Rey (…) no puede figurar sino á un Pueblo Soberano,
y esta especie de «representación democrática», decía el marqués,
no sólo es la más anti-constitucional del Reyno, sino también la mas opuesta á la heroica lealtad del Pueblo Español, que nunca ha pretendido mandar como Soberano.
A pesar de esta ilegitimidad de fondo, el gobierno de la Junta Central podía encontrar justificación ante una situación de anarquía como la de 1808. Pero en 1809 los acontecimientos hacían evidente que la autoridad de la Central era débil y, por tanto, en lugar de evitar la anarquía podía convertirse en su causa.
No hay la unidad de que tanto necesitamos en la Junta Central por procurar muchos se auxilien y prodiguen gracias á las Provincias que representan, como si fueran miembros de otro cuerpo que la Monarquía Española,
y lo que, a ojos del marqués de la Romana, era peor, «el Pueblo (…) censura con demasiada libertad las medidas adoptadas».53
Restaurar la «legalidad» y la necesidad de un centro de autoridad eficaz eran las razones por las cuales, desde este punto de vista, había que nombrar una regencia inmediatamente. Pero eso no suponía desmontar completamente el sistema de autoridades establecido sino, más bien, subordinarlo a las directrices de la Regencia y fijar un marco legal estable que limitase el alcance reformista de los proyectos que se planteaban. Así, el marqués de la Romana preveía que la Regencia estaría asistida por una «Diputación permanente del Reyno» que podría ser nombrada por la misma Junta Central, la función principal de la cual «será activar los trabajos (…) para formar la Constitución congregadas las Cortes». Ahora bien, la futura «Constitución» y la tarea de las Cortes «nacionales», en que pensaba el marqués, estarían predeterminadas por el carácter monárquico del gobierno y la soberanía del rey. Por lo que respecta a las juntas provinciales, consideraba que éstas tenían un papel importante que hacer «si llegan a fixarse sobre las verdaderas bases, en que se han de establecer las que no están en el lugar que deben ocupar»; con eso el marqués quería decir que las juntas tenían que actuar como corporaciones conservadoras del orden social y subordinadas a las autoridades legítimas. En este sentido, parecía imprescindible la colaboración de los «magistrados» de las repúblicas municipales,
cuya reputación, luces y costumbres nos restituyan la confianza en sus decisiones y la complacencia de cumplir los preceptos, de los que por espacio de algunos siglos han merecido el respetable nombre de Padres de la Patria.54
Esta confianza en los personajes patricios capaces de mantener el orden y de devolver a la obediencia a las extraviadas juntas era toda una llamada a los elementos conservadores de las provinciales que, probablemente, se sentían prisioneros de una dinámica rupturista a la que se veían arrastrados.
Esta dinámica revolucionaria se precipitó en la compleja coyuntura de finales de 1809. Al tiempo que se estrechaba el territorio bajo control de las autoridades patriotas se abría el camino hacia la reunión de un congreso soberano. Por un lado, la Junta Central consiguió, momentáneamente, neutralizar el desafío conservador creando una comisión ejecutiva el 1 de noviembre de 1809, de la cual formó parte el marqués de la Romana. Por otro lado, de manera concomitante, los trabajos preparatorios de las comisiones creadas para estudiar la convocatoria de cortes no solo se aceleraron sino que sufrieron una inflexión clave a partir de la reestructuración de la Junta Central. La Junta de Legislación quedó bajo el control de Agustín de Argüelles y de Antonio Ranz Romanillos que imprimieron una orientación claramente liberal a los trabajos de esta comisión. Como mostró Manuel Morán, la aceleración del trabajo de las juntas preparatorias deriva claramente de la necesidad que tenía la Junta Central de defenderse oponiendo a las peticiones de Regencia y al desafío provincial el argumento de la convocatoria de cortes, un asunto la importancia del cual, como hemos visto, nadie discutía.55 Pero para comprender en toda su complejidad el desafío provincial que se vivió en el entorno de la Central en el otoño de 1809 tenemos que volver a fijar nuestra atención en el contexto valenciano.
«LA HIDRA DEL FEDERALISMO»
Al final de 1809, la Junta de Valencia ya arrastraba una larga historia de conflictos y enfrentamientos internos que marcaban su trayectoria prácticamente desde que fue establecida. Desde el inicio del alzamiento, el capitán general conde de la Conquista y el intendente-corregidor Francisco Xavier de Azpíroz eran vistos con desconfianza. Esta suspicacia no era ajena al activismo del sector más revolucionario, organizado alrededor de los hermanos Bertrán de Lis, y tenía en el contador del ejército –intendente a partir de abril de 1809– José Canga Argüelles su eminencia gris.56 En la consolidación del poder de esta facción políticamente más audaz fue fundamental la alianza estratégica con el brigadier José Caro –hermano del marqués de la Romana–, quien ascendió a mariscal de campo gracias a su protagonismo durante el ataque a Valencia de Moncey en junio de 1808 y también gracias al favor de los elementos más avanzados de la Junta, que vieron en este militar ambicioso la oportunidad de desplazar al conde de la Conquista de la capitanía general y, por tanto, de la Junta.57 El desplazamiento del tándem conde de la Conquista/Aspíroz se produjo en marzo de 1809 –con la inestimable colaboración del comisionado de la Junta Central barón de Sabassona– y se completó el ascenso de José Caro a la capitanía general y de Canga Argüelles a la intendencia, unos cargos que ambos ocuparon de manera interina.58
Dada la provisionalidad del poder de José Caro en Valencia, éste desplegó una estrategia de seducción de la opinión pública valenciana para consolidar su autoridad. A diferencia de los capitanes generales posteriores –con la excepción del marqués de Palacio–,59 que fueron generales en campaña dedicados al mando del ejército de operaciones, Caro tenía una estrategia de poder personal y trató por todos los medios de ganarse la legitimidad localmente, presentándoles como el garante de la seguridad de la ciudad ante la amenaza de los ejércitos imperiales.60 Hay que tener en cuenta que, más allá de los proyectos políticos que pudiesen encarnar las juntas provinciales, la dinámica bélica marcaba unas condiciones muy claras a la retórica pública, otorgando un protagonismo decisivo al liderazgo militar. Y en el caso valenciano esta circunstancia todavía era más perentoria, no tanto por la amenaza de los ejércitos napoleónicos en campaña sino por el convencimiento del público local de que los hechos violentos de junio de 1808 no dejarían margen a la venganza de los franceses si ocupaban la ciudad. La violencia descontrolada de los primeros días del alzamiento que se había encarnizado con la colonia francesa de la ciudad pesaría mucho en la adhesión patriota de Valencia. Y, en buena medida, Caro supo aprovechar a su favor este miedo colectivo a la venganza militar.
El sector hegemónico en el seno de la Junta de Valencia a partir de abril de 1809 y el capitán general Caro se necesitaba mutuamente. Eso no significa, sin embargo, que compartieran el mismo planteamiento político. El plan de Caro parece más bien un proyecto de poder personal que, en un momento dado, se podía poner al servició de las ambiciones del marqués de la Romana, tal y como ocurrió en noviembre de 1809. En cambio, los planteamientos que animaban a Canga Argüelles como líder intelectual de la Junta tenían una proyección política de mayor alcance. Este proyecto partía de una comprensión revolucionaria de las juntas provinciales y entendía que la legitimidad de estas corporaciones descansaba en la representación popular que ostentaban. De alguna manera, la popularidad de Caro en Valencia lo hacía imprescindible y, hasta cierto punto, los elementos más activos de la Junta podían compaginar su estrategia con la demagogia del general, pero solo hasta cierto punto. Cuando las circunstancias obligasen a definirse políticamente, el enfrentamiento en el seno de la Junta sería difícil de evitar. En nuestra opinión, este enfrentamiento estalló en el otoño de 1809.
En cierta manera, la Junta de Valencia no se mantuvo políticamente inactiva en ningún momento, pero su dimensión política devino lo más importante a partir de la publicación del decreto de convocatoria de cortes de 22 de mayo de 1809 y la subsiguiente circular de la comisión de cortes de la Central del 24 de junio, que abrió lo que Artola denominó la «consulta al país». A pesar del carácter ambiguo de la convocatoria, es evidente que el decreto de la Central abrió un debate público y en este debate la Junta de Valencia, como tantas otras instituciones, puso en juego sus planteamientos políticos. Como veremos, la Junta valenciana participó de maneras diversas, pero el documento que la Junta asumió oficialmente –aunque parece que no se envió a la comisión de cortes de la Central, como era preceptivo– fue Observaciones sobre las Cortes de España y su organización, el autor del cual era Canga Argüelles.61
Este texto es un ejemplo del discurso antidespótico y antiministerial característico del primer liberalismo español, que hacía del régimen «ministerial» de Godoy (o de Bonaparte) el antimodelo. Evidentemente, el discurso adoptado por Canga situaba a la nación española como el único referente del discurso político y, por tanto, pensaba las futuras Cortes en términos de «representación nacional». Asimismo, es un texto que se alejaba de las lecturas historicistas (como las que hacían Borrull, Capmany o el mismo Jovellanos) que trataban de buscar en el pasado una tradición parlamentaria susceptible de ser recuperada. Si acaso, para Canga, lo que mostraba la historia era como la «representación nacional» de las antiguas Cortes fue destruida por la mediatización cortesana de la representación y, también, por el engrandecimiento de la monarquía y su tendencia al gobierno absolutista. Así, la principal lección que se sacaba de la historia era que los españoles del presente tenían que tener la valentía de «hacerlo todo nuevo» como, suponía, habrían hecho sus antepasados en otras ocasiones. En 1809, según se afirmaba en el texto, se trataba de «construir la legal representación de la nación en sus Cortes», y esta «representación nacional» lo tenía que ser de la «masa total» del pueblo, rechazando así cualquier idea de representación estamental. Para el autor, el derecho de ser representado y el de representar «es inherente á la calidad de individuo de la sociedad».
Ahora bien, en sintonía con esta contundente visión antidespótica, el autor mantenía una idea de pueblo como cuerpo social cuya libertad se definiría frente a los desbordamientos tiránicos. Esta noción de pueblo, no como una ficción jurídica sino como un ente concreto, entrañaba una concepción de la representación muy próxima a la de los diputados como compromisarios o portavoces de «los pueblos» y no como miembros de una asamblea soberana; una idea del mandato representativo, por cierto, en la que la proximidad provincial adquiría un valor fundamental. Como afirmaba el autor, «los diputados son unos representantes de las provincias», y por eso estas, a través de sus «diputaciones generales», debían dotar a sus diputados de poderes y de mandatos que cumplir. Los diputados, por otro lado, debían mantener una comunicación constante con sus provincias para que el «comitente» sepa «si su intención se ha llenado o no!». Visto así, si el pueblo era la nación, como asumía Canga, la verdadera representación nacional solo podía ser una representación de cada una de las provincias. Desde este punto de vista, la organización de las Cortes en que pensaba este autor se orientaba a garantizar «la autoridad suprema de los pueblos», unos pueblos que a través de una «diputación general de la provincia» tenían que ejercer una vigilancia constante tanto de las instancias de gobierno como de las mismas Cortes. Era un discurso revolucionario en la medida que apostaba inequívocamente por la nación soberana, sí, pero la nación era pensada como reunión de «pueblos» o «provincias» empíricamente considerados (como en el Martínez Marina de Teoría de las Cortes). De tal manera que las Cortes, el rey o el ejecutivo podían ser consideradas instancias necesarias para el ejercicio de la soberanía, para la acción de gobierno, pero ni en el ejecutivo ni en la asamblea residía propiamente la soberanía: no eran la nación sino poderes delegados de ésta. La nación solo podría encontrarse realmente en los «pueblos», en las «provincias».
Evidentemente este republicanismo provincial era el que otorgaba un valor nacional y político a aquellas juntas provinciales que se pensaban en estos términos y, en este sentido, podía alimentar la oposición a la orientación «ministerial» y cada vez más «soberanista» que caracterizaba a la Junta Central. Es importante señalar el sentido político de esta legitimación de las provinciales, porque esto era lo que podía hacer de estas juntas instituciones revolucionarias y eso era lo que discursos como el del marqués de la Romana rechazaban explícitamente. Desde nuestro punto de vista, el documento que acabamos de comentar marca con nitidez la posición de la Junta de Valencia ante la Central y ante el proyecto de convocatoria de cortes durante el verano y el otoño de 1809. Ahora bien, para captar el grado al que llegó el enfrentamiento durante aquellos meses entre la Central y la valenciana no basta el análisis de las doctrinas y es necesario prestar atención a como actuaron los diversos actores implicados.
La actitud adoptada por la Junta de Valencia ante el asunto de las Cortes se puso en evidencia en la exposición del 5 de agosto de 1809 comunicada al resto de juntas provinciales en la que planteaba serias objeciones a la legitimidad y a la oportunidad de una convocatoria controlada por la Junta Central. La junta valenciana se felicitaba de que, con un amplia consulta a la opinión, la Central daba a entender que «quiere que nada falte [a las Cortes] para ser la expresión de todo el pueblo». El problema para la valenciana estaba en el papel que le correspondía a la Central en la convocatoria y en el desarrollo de la asamblea. Si la Junta Central actuaba como alter ego del rey, una vez reunidas las Cortes, ¿la Central se supeditaría a la asamblea? ¿Se reservaría el derecho de veto? ¿Podría disolver el congreso cuando le conviniese? En estos casos, «la representación nacional legal podía ser subyugada» por lo que la Junta de Valencia no consideraba más que «una representación interina» como era la de la Central. Pero si, como pensaba la Junta de Valencia, la Junta Central en tanto que reunión de las provinciales no representaba al rey sino a la nación, entonces la responsabilidad última recaía en los «pueblos». En este caso, había que preguntarse: «¿estamos en el caso de convocar Cortes?». En las condiciones de ocupación militar, muchas provincias no podían elegir representantes, es decir, la representación nacional sería incompleta «y de consiguiente, los acuerdos no podrán obligarles cuando sean libres». Por todo eso, concluía, no que la reunión de una asamblea y la reforma constitucional no fuesen necesarias, sino que «la época actual no es oportuna para reunir Cortes, debiendo dejarse para cuando la Península quede libre de enemigos».62
Llama la atención que la Junta de Valencia no solo no se limitaba a ofrecer su opinión (a eso se ciñeron la mayoría de corporaciones que enviaron los informes requeridos) sino que entraba a discutir la decisión misma adoptada por la Junta Central. Asimismo, más allá de los contenidos, es significativo el procedimiento adoptado: ponerse en comunicación con el resto de juntas provinciales sin pasar por la Central. Todo ello pone de manifiesto la profunda desconfianza que la Central inspiraba en la de Valencia. Por lo que nos interesa aquí, vale la pena aclarar que el hecho de que la Junta de Valencia presumiese de «nacional» o «popular» y se opusiese a la convocatoria de cortes solo pude parecer contradictorio desde la perspectiva que parte del significado político que adquirieron las Cortes de Cádiz una vez ya reunidas en septiembre de 1810. Pero en 1809 esta perspectiva solo podía ser una previsión de futuro y no demasiado verosímil. Hay que tener en cuenta que las Cortes no dejaban de ser una institución de la monarquía y los publicistas más reaccionarios precisamente apelaban a las Cortes tradicionales como la única manera de restablecer la legitimidad y a la altura de 1809 no era nada evidente que la minoría liberal que había en el entorno de la Central acabaría determinando los puntos fundamentales de la convocatoria de Cortes como finalmente ocurrió.63
Lo que es evidente es que la Junta de Valencia se sentía legitimada para adoptar, de manera completamente autónoma, decisiones sobre principios fundamentales para el orden político. Este «espíritu independiente», como fue llamado entonces, se puso de manifiesto con energía en dos representaciones del 15 de septiembre que fueron publicadas por la Junta, en las cuales los principios que ya hemos analizado servían para oponerse a la Real Orden de la Tesorería Mayor de la Central del 20 de agosto que establecía criterios más centralizadores para la recaudación y administración de caudales públicos y para denunciar, en términos muy contundentes, la consulta del Consejo Reunido del 26 de agosto de 1809 a la que hemos aludido. En este documento, la Junta de Valencia daba apoyo de manera inequívoca a la Central contra el desafío del Consejo reafirmándose en que «la confederacion de las Provincias por medio de la Junta Central, (…) es el monumento mas glorioso de nuestra revolución» y recordándole al Consejo que
el Pueblo se ha conquistado á sí mismo, nada debe a las autoridades antiguas, y tiene accion para pedir que se constituyan baxo la forma mas conforme á su misma libertad y á sus derechos.64
Como vemos, estas declaraciones eran coherentes con los principios defendidos por la de Valencia pero, por eso mismo, no es probable que a la Junta Central le gustase verse retratada públicamente como el resultado de una «confederación» de las provincias.
En efecto, la Junta Central, preocupada por los planteamientos que la Junta de Valencia hacía públicos y por el comportamiento desafiador de esta, adoptó una serie de drásticas medidas que, además de no ser efectivas, provocaron una escalada del enfrentamiento. El 25 de septiembre se nombró al mariscal de campo Ramón de Castro capitán general del Reino de Valencia con instrucciones reservadas para averiguar y eliminar la «insubordinación y desobediencia», y se le dotó de un contingente militar (dos mil infantes) para «sostener la severidad y energía que en algún caso sea necesario desplegar».65 Pero, no solo eso: paralelamente se autorizó al general Caro a practicar detenciones entre los vocales de la Junta y presionó al regente de la Audiencia y al arzobispo Company, «amenazándole con las temporalidades», para que hiciesen cambiar la actitud de la corporación valenciana.66 La Junta de Valencia, informada de estas decisiones de manera extraoficial, además de inundar la secretaría de la Central con peticiones de los pueblos pidiendo la permanencia de Caro en la capitanía, se negó categóricamente a aceptar el nombramiento de Ramón de Castro advirtiendo de los efectos funestos que podía tener la presencia en el Reino de Valencia de tropas consideradas hostiles. Igualmente, solicitaba la remoción inmediata del conde de Contamina, vocal de la Suprema por la Junta de Valencia, por su «indiferencia» ante las decisiones adoptadas.67
Ante la espiral del conflicto abierto –al que hay que añadir la recuperación de las ideas del Consejo por parte del marqués de la Romana– la Junta Central optó, nuevamente, por apelar a la nación. Esta actitud de doblar la apuesta dio un empuje decisivo al programa reformista, lo que, hay que subrayarlo, colocaba al proyecto liberal del grupo de Quintana y del Semanario Patriótico en una posición de ventaja que a la postre se revelaría decisiva. En el «Manifiesto de la Nación» (redactado por Quintana) del 28 de octubre, la Junta Central, además de anunciar la inminente reunión de una «asamblea» representativa de la voluntad nacional, hacía del «pueblo español» el fundamento de la «recomposición del Estado» en 1808 y el que habría hecho posible que el «germen de anarquía» no prosperase en 1809. La Central recordaba, una vez más, la promesa de las Cortes que tenía anunciadas en el decreto de 22 de mayo, pero reconocía que
los sucesos públicos (…) la divergencia de opiniones (…) ha vuelto a llamar sobre estos objetos tan importantes la atención de la Junta, que se ha ocupado profundamente de ellos en estos últimos dias.
Las circunstancias de los meses de septiembre y octubre de 1809, por tanto, habían precipitado las decisiones en el seno de la Junta Central en todas las direcciones. Por un lado, contra aquellos que acusaban a la Central de ser un gobierno débil y exigían la formación de una regencia o directorio militar, esta respondía con la creación en su seno de una sección ejecutiva y, por otro lado, contra el desafío juntista la Central replicaba señalando «la augusta Asamblea que ya os ha anunciado». El planteamiento no podía ser más explícito: «Vais á tener Cortes, y las vais a tener inmediatamente, porque las circunstancias mismas apuradas en que la Nacion se mira, imperiosamente las prescriben». En aquellos momentos graves,
quando se aspira a destruir por sus cimientos el principio esencial de la monarquia, que es la unidad; quando la hidra del federalismo, acallada tan felizmente en el año anterior con la creacion del poder Central, osa otra vez levantar sus cabezas ponzoñosas, y pretende arrebatarnos á la disolucion de la anarquía (…); este es el tiempo, este, de reunir en un punto la fuerza y la magestad Nacional, y de que el pueblo Español por medio de sus representantes vote y decrete los recursos extraordinarios que una Nacion poderosa tiene siempre en su seno para salvarse.68
Pero el conflicto no se detuvo aquí. Con fecha de 1 de noviembre de 1809 la Junta de Valencia dirigió una representación a las juntas provinciales en la que rechazaba de igual manera la propuesta de creación de una regencia y el proyecto de convocatoria de cortes. Lo que proponía era regenerar la Junta Central para que esta fuese expresión del «nuevo pacto social de España» que se basaría en la interpretación de la crisis ya conocida según la cual «la Soberanía quedó en las Juntas [provinciales], ó sea en el Pueblo y en la Central la reunión de la voluntad de estas mismas». Por eso, lo más urgente no era embarcarse en una azarosa reunión de las Cortes sino asegurar que la soberanía ganada por el pueblo en 1808 no revertiese hasta volver a caer en «las garras del despotismo».69 Ahora bien, la Junta de Valencia, al mismo tiempo, también hizo otra cosa: dar su apoyo, imprimir y hacer circular la propuesta de regencia del marqués de la Romana, quien, recordémoslo, era hermano del general Caro y vocal en la Central por la Junta valenciana desde el 27 de septiembre de 1809.70 Esta actitud fue vista con estupor por la mayoría de las juntas y escandalizó a la Central, que creía adivinar una intriga de pura agresión a su autoridad en las posiciones contradictorias pero aparentemente coordinadas de la Junta de Valencia y del marqués. Esta circunstancia llevó a la Central a hacer públicas las desavenencias con la Junta valenciana y, apoyándose en el lenguaje patriótico asumido en el manifiesto del 28 de octubre, atacó los principios «federales» como «ruinosos» y «anárquicos» reafirmándose en el hecho de que
la Nación sola legítima y suficientemente representada en sus Cortes generales es quien podrá enmendar y corregir los inconvenientes que tiene consigo el Gobierno actual.71
Entre los papeles de la Central se encuentra una lista de medidas de castigo contra las autoridades valencianas que demuestran que la Suprema estaba convencida de estar siendo atacada por una conspiración de traidores: destituir al general Caro y al intendente Canga Argüelles, extinguir la Junta de Valencia, instalar una nueva junta en Alicante que anulase todas las disposiciones adoptadas por la valenciana e investigar al marqués de la Romana por su comportamiento como jefe militar durante los meses anteriores.72
La actitud contradictoria de la Junta de Valencia que se observa en el negocio del marqués de la Romana es lo que ha hecho más confuso este importante episodio. Mientras no se puedan consultar los papeles de la Junta valenciana (perdidos o no localizados, de momento) será difícil aclarar en todos sus detalles estas incidencias. Ahora bien, con la documentación que tenemos a nuestro alcance, alguna cosa sí que podemos decir. El apoyo de la Junta de Valencia al proyecto de establecer provisionalmente un directorio militar sí que llegó a concretarse. En ese sentido se pronunció Canga Argüelles en la sesión de la Junta el 31 de octubre de 1809, aunque siempre considerando a las juntas provinciales como las encargadas de delimitar y someter a escrutinio el desempeño del «Caudillo», circunscrito a la dirección de la guerra.73 Este proceder de la Junta valenciana podría obedecer pura y simplemente a una estrategia de desgaste de la Central, como esta lo interpretó. Pero desde nuestro punto de vista, esta hipótesis no se sostiene a la luz de la historia previa de la Junta, de las características del discurso adoptado y sostenido con coherencia hasta finales de 1809, ni tampoco se ajusta a los acontecimientos posteriores. En nuestra opinión, las oscilaciones de la Junta de Valencia en octubre y noviembre de 1809 obedecen a la capacidad de presión (o de intimidación) sobre los vocales de la Junta de su presidente, el general José Caro, y, probablemente, a que esta se encontraba dividida internamente en facciones que aprovecharon el conflicto con la Central para buscar la eliminación del adversario, un enfrentamiento interno que se saldó con la imposición de los hermanos Caro, con el apoyo, quizás, de los vocales que se sentían aludidos en la llamada del marqués de la Romana al papel moderador de los «magistrados».74
Es importante tener presente que en diciembre de 1809 el marqués de la Romana, una vez había sido incorporado a la sección ejecutiva de la Central, desautorizó a la Junta de Valencia desdiciéndose de algunas de sus reclamaciones.75 La de Valencia, seguramente sintiéndose utilizada, se apresuró a dejar de lado sus reivindicaciones aunque sin renunciar a su proyecto político de fondo y adoptó decisiones que ponían de manifiesto la discrepancia respecto a su presidente: el acuerdo de 6 de diciembre por el cual decidió «que el General no pueda disponer de las Tropas sin orden de la Junta». En el oficio sin firma con el que la Junta comunicaba esta decisión a la Central se añadía que se tenía que recordar a los jefes miliares la autoridad de las juntas provinciales «pues de lo contrario puede serle mas sensible á S. M. de no haverlo hecho hantes (sic)» y añadía, lacónica, «tal vez se hubieran evitado las discusiones presedentes (sic) si S. M. hubiese dejado á las Juntas el lugar que les corresponde».76 Era toda una advertencia para la Central y una evidencia de la situación de enfrentamiento abierto que se vivía en la valenciana. Durante aquellos días un fiel del marqués de la Romana, Lázaro de las Heras, llegó a Valencia para ocupar la intendencia y la noche del 16 de diciembre José Canga Argüelles, Vicente Bertrán de Lis y Pedro Cros fueron detenidos y rápidamente deportados a Ibiza.77 Es decir, el sector más radical de la Junta fue descabezado por el general Caro quien, con el apoyo de su hermano, asumió el control absoluto de las instituciones valencianas. Unos meses más tarde, cuando la Central ya no existía, José Caro suspendió la Junta de Valencia y estableció una comisión militar a sus órdenes. Este no fue el final de la historia, evidentemente. Con la caída de Caro en agosto de 1810 y el establecimiento de las Cortes de Cádiz, Canga Argüelles, Bertrán de Lis y los suyos recuperaron el poder en Valencia. Ahora bien, entonces ya habían tenido ocasión de sacar conclusiones sobre los acontecimientos del otoño de 1809 y de adoptar significativas variaciones en su discurso político.
CONSIDERACIONES FINALES
En este trabajo hemos tratado de mostrar que categorías axiales de la cultura política liberal como «Pueblo» o «Nación» no eran conceptos que se explicaban a sí mismos sino que, más bien, eran proyecciones idealizadas que servían para conjurar los temores de división y disolución de la patria y, a la vez, constituían una instancia de apelación suprema para dirimir los conflictos que dividían a las autoridades y que acabarían escindiendo a la opinión. También nos gustaría que se viese que el discurso de nación española que finalmente se impuso en las Cortes de Cádiz se articuló, no como un conjunto de significados autosuficientes, sino como una respuesta adecuada a los desafíos políticos y territoriales que surgieron durante la crisis. Por eso creemos que para comprender históricamente un tipo de discurso que aspira a un ideal de homogeneidad y de unidad –que paradójicamente nunca se alcanza del todo– es necesario incluir en el análisis aquello que este discurso excluye o rechaza. Por eso, las dinámicas políticas de la periferia provincial no eran marginales al discurso de nación moderna sino centrales al mismo.78
Como se habrá podido apreciar a lo largo de estas páginas, una determinada comprensión del orden social arraigada en el corporativismo municipal y provincial fue un marco conceptual básico en la articulación de respuestas políticas a la crisis de la monarquía. Como dijo Richard Hocquellet con la formación de juntas en la primavera de 1808,
la estructura profunda de la monarquía aparecía así, a través de la organización autónoma de las ciudades que eran (o habían sido) capitales de antiguos reinos.79
Trabajos como los de José María Portillo, Antonio Annino, Marta Lorente o el mismo Hocquellet nos han ofrecido categorías e instrumentos de análisis para comprender esta cultura comunitaria que vertebraba los «pueblos» de la monarquía. Una historiografía que, en parte, ha importado al estudio de la crisis peninsular marcos de análisis que se han mostrado extraordinariamente fértiles en la investigación sobre la misma coyuntura en los territorios americanos, con lo cual también se ha abierto una prometedora vía para el estudio de la curiosa naturaleza «imperial» de la monarquía española.80 Ahora bien, en nuestra opinión, tienden a ver en esta cultura comunitaria (y católica) una estructura demasiado coherente e integrada que la crisis de 1808 tendería a reproducir y no a transformar. Pero como ha recordado William H. Sewell, la reproducción de una cultura es un modo de su transformación.81 En este sentido, nos parece necesario poner de relieve, los matices dentro de esta cultura corporativa que era susceptible de ser usada para provocar una ruptura revolucionaria con la legalidad tradicional. Pero, por otro lado, esa no era la única estructura cultural en juego en la crisis de 1808, como hemos visto, una comprensión ministerial y soberanista de la monarquía también se puso en acción y, si las circunstancias lo requerían, también podía reinventarse hasta desembocar en un proyecto político de nación soberana.
Para acabar, querríamos recordar que, quizá, la historiografía española ha tendido a dejar de lado la comparación con la Revolución Francesa (en otro tiempo hegemónica) con demasiada rapidez. Habría que recordar aquí que la Grande Nation fue el resultado de un proceso político caótico, de una guerra civil y de un vacío institucional vertiginoso. La comparación con la experiencia revolucionaria francesa nos parece oportuna no tanto por el grado de similitud de la dinámica política sino por la lógica de articulación nacional que esa dinámica puso en funcionamiento. Una historiografía que ha abordado la Revolución como un proceso que tuvo lugar más allá de las calles de París ha sacado a la luz la importancia del «reflejo provincial» en los primeros pasos de la Revolución. Es significativo como en algunos pays d’état la campaña para regenerar los «anacrónicos» Estados Provinciales jugó un papel importante en la politización revolucionaria a escala local y regional.82 Es cierto que, a diferencia de la crisis de 1808, en la Revolución Francesa este «momento provincial» se superó muy rápidamente o, quizá, no tanto. Hay que recordar aquí los trabajos de Jacques Guilhaumou sobre el jacobinismo de Marsella entre 1791 y 1793. Cuando los jacobinos locales organizaron un poder ejecutivo revolucionario argumentado que lo hacían para salvaguardar la unidad y la libertad de la República que creían amenazadas por un «partido» que controlaba el poder central. Como consecuencia, fueron acusados de «federalistas», de atentar contra la «soberanía nacional» y de provocar la «guerra civil». Y por eso, según los revolucionarios centralistas, era en la periferia meridional donde los verdaderos patriotas tenían que eliminar, claro está, «la derniére tête de l’hydre féderaliste».83
Nota: Una versión anterior de este texto fue publicada en catalán en la revista Afers 68 (2011), pp. 17-45, con el título «“La hidra del federalismo”. Les juntes provincials i l’articulació política d’un espai nacional (1808-1809)». Se ha actualizado la bibliografía y, a partir de la toma en consideración de nuevos documentos, se han introducido ligeros retoques en la argumentación.
El autor participa en el proyecto HAR2012-27392, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.
1Vid. por ejemplo, las apreciaciones críticas sobre las juntas de Blanco White: «Reflexiones generales sobre la Revolución española», El Español 1 (abril de 1810), pp. 5-27, en Antología [edición de Vicente Llorens], Barcelona, Labor, 1971, pp. 223-250.
2La excepción es Antonio Moliner Prada: Revolución burguesa y movimiento juntero en España: (la acción de las juntas a través de la correspondencia diplomática y consular francesa, 1808-1868), Lérida, Milenio, 1997.
3Miguel Artola: Los orígenes de la España contemporánea, Madrid, Centro de Estudios Políticos, 1959, p. 164. Versiones recientes de este tipo de lectura, en Javier Fernández Sebastián: «Provincia y nación en el discurso político del primer liberalismo. Una aproximación desde la historia conceptual», en Carlos Forcadell y M.ª Cruz Romeo (eds.): Provincia y nación. Los territorios del liberalismo, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2006, pp. 11-47.
4Me he ocupado de estos aspectos, en Josep Ramon Segarra: «La nación rescatada. Historiografía y narrativa nacional en la obra de Miguel Artola», en Ismael Saz y Ferran Archilés (eds.): La nación de los españoles. Discursos y prácticas del nacionalismo español en la época contemporánea, Valencia, Universitat de València, 2012, pp. 101-124.
5Manuel Ardit: Revolución liberal y revuelta campesina, Barcelona, Ariel, 1977.
6Pierre Vilar: «Pàtria i nació en el vocabulari de la Guerra contra Napoleó», en Assaigs sobre la Catalunya del segle XVIII, Barcelona, Curial, 1973, pp. 133-171 (publicado originalmente en francés en 1971 con el título «Patrie et Nation dans le vocabulaire de la Guerre d’Independance espagnole»).
7Celia Applegate: «A Europe of regions: reflections on the historiography of sub-national places in modern times», American Historical Review 104:4 (1999), pp. 1157-1182. Así como los artículos reunidos en el dossier «La construcción de la identidad regional en Europa y España (Siglos XIX y XX)», en la revista Ayer 64 (2007); dossier coordinado por Xosé Manuel Núñez Seixas.
8Ferran Archilés: «Melancólico bucle. Narrativas de la nación fracasada e historiografía española contemporánea», en Ismael Saz y Ferran Archilés (eds.): Estudios sobre nacionalismo y nación en la España contemporánea, Zaragoza, PUZ, 2011, pp. 245-330.
9Así, José Álvarez Junco contrapone el proyecto nacional «elitista» de los liberales con el patriotismo popular, de manera que considera que durante la guerra de la independencia «más que de «nacionalismo», o de sentimiento de identidad española, habría que hablar pues de vinculación comunitaria o de patriotismo local», José Álvarez Junco: Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Madrid, Taurus, 2000, p. 125.
10Ferran Archilés: «Melancólico bucle…», op. cit. Cf. asimismo, Stefan Berger: «The Power of National Past: Writing National History in Nineteenth and Twentieth-Century Europe», en Stefan Berger (ed.): Writing the Nation. A Global Perspective, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2007, pp. 30-62.
11Gabrielle M. Spiegel: «La historia de la práctica: nuevas tendencias en historia tras el giro lingüístico», Ayer 62 (2006), pp. 19-50.
12José M.ª Portillo Valdés: Revolución de nación. Orígenes de la cultura constitucional en España, 1780-1812, Madrid, CEPC, 2000, p. 176.
13Sobre la composición de las juntas, Cf. Richard Hocquellet: Resistencia y revolución durante la Guerra de la Independencia. Del levantamiento patriótico a la soberanía nacional, Zaragoza, PUZ, 2008, pp. 159-161.
14Aspecto explorado en José M.ª Portillo: Revolución de nación…, op. cit. Cf. asimismo, desde una perspectiva distinta, Joaquín Varela Suanzes-Carpegna: Teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispánico (las Cortes de Cádiz), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983.
15Jesús Millán: «Del poble del regne al poble de la nació: la guerra del francès i l’espai social de la política», en Núria Sauch (ed.): La Guerra del Francès als territoris de parla catalana, Catarroja-Barcelona, Afers, 2011, pp. 329-353 y, del mismo autor: «Colapso del Antiguo Régimen, Revolución y movilidad social: 1808 como inicio de la España contemporánea», en Emilio La Parra (ed.): La guerra de Napoleón en España. Reacciones, imágenes, consecuencias, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante/Casa de Velázquez, 2010, pp. 105-131. Cf. Emilio La Parra: Manuel Godoy. La aventura del poder, Barcelona, Tusquets, 2002.
16Sobre los acontecimientos concretos que rodearon los alzamientos más importantes, Ronald Fraser: La maldita guerra de España. Historia social de la guerra de la Independencia (1808-1814), Barcelona, Crítica, 2006.
17Manuel Ardit: Revolución liberal…, op. cit., pp. 120-143. Puede consultarse asimismo, Vicent Genovés: València contra Napoleó, València, Edicions L’Estel, 1967 y Antonio Moliner Prada: «Les Juntes del País Valencià en la Guerra del Francès», en Germán Ramírez (ed.): El primer liberalisme: l’aportació valenciana, Valencia, Biblioteca Valenciana, 2001, pp. 48-60.
18Juan Rico: Memorias históricas sobre la revolución de Valencia, por D. Manuel Santiago de Quintana, Cádiz, 1811, pp. 134, 137, 143, 153-154 y especialmente, pp. 171-186.
19Circular expedida por la Junta Suprema de Valencia á todas las de España sobre el establecimiento de la Junta Central (16 de julio de 1808) en Manifiesto que hace la Junta Superior de Observación y Defensa del Reyno de Valencia, de los servicios y heroycos esfuerzos prestados por este desde el dia 23 de mayo de 1808, a favor de la libertad é independencia de la Nacion, y de los derechos de su augusto y legítimo soberano el Sr. D. Fernando Septimo, de eterna memoria, Valencia, 1809, pp. 137-145 (Edición facsímil en Valencia, Librería París-Valencia, 1996).
20Sobre el comportamiento del Consejo de Castilla y de la Junta de Gobierno desde las abdicaciones de Bayona hasta la evacuación de Madrid por parte de las autoridades francesas el 1 de agosto de 1808, Cf. Miguel Artola: La España de Fernando Séptimo, Madrid, Espasa, 1999 [1968], pp. 68-76.
21Manifiesto que hace la Junta Superior…, op. cit., p. 137.
22Ibídem, p. 143.
23Manuel Ardit: Revolución liberal…, op. cit., pp. 143-144.
24«Plan para el Supremo Gobierno que conviene establecer» comunicado por la Junta Suprema de Sevilla el 3 de agosto de 1808, en Manifiesto que hace la Junta Superior…, op. cit., pp. 161-179, las citas proceden de las pp. 169-170. De hecho, la Junta de Sevilla ya había denunciado la actitud claudicante y colaboracionista de la Junta de Gobierno y del Consejo en la «Proclama de Sevilla á los españoles» del 29 de mayo de 1808, en Colección de bandos, proclamas y decretos de la Junta Suprema de Sevilla, y otros papeles curiosos, D. Manuel Santiago de Quintana, Cádiz, s. d., p. 18.
25«Plan para el Supremo Gobierno…», op. cit., p. 170.
26Manuel Moreno Alonso: La Junta Suprema de Sevilla, Sevilla, Alfar, 2001.
27Esta denominación adoptada por la Junta de Sevilla no fue usada de manera sistemática en sus documentos, se encuentra en la «Declaración de guerra al emperador de la Francia Napoleón I», del 6 de junio, y en los comunicados del conde de Tilly a la Junta, carta del 21 de julio de 1808, pero no en la correspondencia del general Castaños, v. Colección de bandos…, op. cit., pp. 22-23 y 30-38. Cf. Ángel Martínez de Velasco: La formación de la Junta Central, Pamplona, Universidad de Navarra-CSIC, 1972, pp. 117-120.
28Albert Dérozier: Manuel José Quintana y el nacimiento del liberalismo en España, Madrid, Turner, 1978 y Raquel Rico Linage: «Revolución y opinión pública: el Semanario Patriótico en 1808», Historia, Instituciones, Documentos 25 (1998) (Homenaje al profesor José Martínez Gijón), pp. 577-603.
29«Política», Semanario Patriótico, núm. I, jueves 1 de septiembre de 1808, pp. 12-17.
30«Reflexiones sobre el Patriotismo», Semanario Patriótico, núm. III, jueves, 15 de septiembre de 1808, pp. 47-51.
31Esta circunstancia general de la coyuntura es subrayada en David Bell: La primera guerra total. La Europa de Napoleón y el nacimiento de la guerra moderna, Madrid, Alianza, 2012.
32«Dictamen sobre la organización de un Gobierno interino», 7 de octubre de 1808, en Gaspar Melchor de Jovellanos: Memoria en defensa de la Junta Central [1811], (Estudio preliminar y notas a cargo de José Miguel Caso González), Oviedo, Junta General del Principado de Asturias, 1992, volumen II, p. 65.
33La Junta de Sevilla incluso había llegado a prohibir la circulación de impresos que cuestionaran la legitimidad de las juntas supremas de las provincias y de la Central, Cf. Manuel Moreno Alonso: La Junta Suprema…, op. cit., pp. 123-124.
34«Reglamento sobre facultades de las Juntas Superiores de Ordenación y Defensa», 1 de enero de 1809, AHN, Estado, 8, B, n. 102.
35Richard Hocquellet: Resistencia y revolución…, op. cit., pp. 222-229; Javier Varela: Jovellanos, Madrid, Alianza, 1988, pp. 218-222.
36«Representación de la Junta de Sevilla a la Central», 18 de enero de 1809, AHN, Estado, 82, A, n. 9.
37Sobre esta lectura de la soberanía en el contexto de la crisis hispana es imprescindible Antonio Annino: «Soberanías en lucha», en Antonio Annino y François Xavier Guerra: Inventando la nación. Iberoamérica, siglo XIX, México, FCE, 2003, pp. 152-180.
38«Representación de la Junta de Sevilla a la Central», 3 de junio de 1809, AHN, Estado, 82, A, n. 31.
39«Declaraciones hechas por la Junta Suprema del Reyno, al Reglamento de 1º de Enero de este año», 1 de julio de 1809, AHN, Estado, 82, A, n. 102.
40«Real Orden comunicada a la Junta de Sevilla», 5 de febrero de 1809, AHN, Estado, 82, A, n. 14.
41La idea de la convocatoria de Cortes como estrategia de supervivencia de la Central fue apuntada por Manuel Morán Ortí: «La formación de las Cortes (1808-1810)», Ayer 1 (1991), pp. 13-36.
42AHN, Estado, 82, A, n. 30. El mismo Jovellanos confesaría, más adelante, que en el seno de la Junta Central con el debate sobre la convocatoria de Cortes «se halló un pretexto para no acordar» la cuestión de la movilidad de sus vocales planteada por Sevilla, Gaspar Melchor de Jovellanos: Memoria en defensa de la Junta Central…, op. cit., volumen I, p. 171.
43«Propuesta de Lorenzo Calvo de Rozas», 15 de abril de 1809, en Manuel Fernández Martín: Derecho parlamentario español (1885), Madrid, 1991, volumen I, pp. 436-438.
44Manuel Morán: «La formación de las Cortes (1808-1810)», op. cit.; Javier Varela: Jovellanos, op. cit.; F. Suárez: El proceso de convocatoria de Cortes (1808-1810), Pamplona, Eunsa, 1982.
45«Jovellanos a la Junta Central», 11 de junio de 1809, AHN, Estado 82, A, n 28.
46La postura de Jovellanos en este debate llama la atención por su conservadurismo, en comparación con el resto de su obra, lo que podría estar en relación con el tipo de desafíos a los que hacía frente la Central, Cf., Ignacio Fernández Sarasola: «Estado, Constitución y forma de gobierno en Jovellanos», Cuadernos de Estudios del siglo XVIII 6 y 7 (1996-1997), pp. 77-118.
47Manuel Morán: «La formación…», op. cit., p. 24.
48Miguel Artola: La España de Fernando VII, op. cit., pp. 142-174; Ronald Fraser: La maldita guerra de España, op. cit..
49José M.ª Portillo: Revolución de Nación…, op. cit., pp. 204-205.
50«Consulta del Consejo Reunido sobre las representaciones de la Junta Superior de Sevilla», 19 de agosto de 1809. Apud. Manuel Moreno Alonso: La Junta Suprema…, op. cit., p. 311.
51«Consulta del Consejo Supremo á S. M.», Sevilla, 26 de agosto de 1809; AHMV, F. Serrano Morales, Papeles Políticos, 1801-1814, núm. 21.
52AHN, Estado, 2, D, n. 123-n. 134. El marqués de la Romana fue nombrado vocal de la Central por la Junta de Valencia el 27 de septiembre de 1809, en sustitución del fallecido Príncipe Pio, AHN, Estado, 83, N, n. 409-n. 417.
53«Representación del excelentísimo Señor Marqués de la Romana á la Suprema Junta Central», Sevilla, 14 de octubre de 1809, AHN, Estado, 2, D, n. 123-n. 134. Las citas corresponden a las pp. 1 y 3-4.
54Ibídem, pp. 8 y 10.
55Manuel Morán: «La formación de las Cortes…», op. cit.
56Sobre la trayectoria profesional y el pensamiento de Canga Argüelles son fundamentales los trabajos de Carmen García Monerris, por todos el libro (aunque no contempla el período bélico que estudiamos aquí) Carmen García Monerris: La Corona contra la historia. José Canga Argüelles y la reforma del Real Patrimonio valenciano, Valencia, PUV, 2005.
57Muchos años después Vicente Bertrán de Lis presumía de haber sido el artífice del ascenso en el escalafón de Caro, gracias a sus presiones en la Junta de Valencia, Apuntes biográficos de Don Vicente Bertran de Lis, ó sea apéndice a los folletos titulados Los Gobiernos y los intereses materiales escritos por el mismo, Madrid, Establecimiento Tipográfico Militar de los Señores Mateo y Torrubia, 1852, pp. 74-75.
58Cf., Manuel Ardit: Revolución liberal…, op. cit., p. 150.
59José Luis Arcón: Sagunto. La batalla por Valencia, Valencia, Simtac, 2002, vol. II, pp. 33-36.
60Ejemplos de la propaganda desplegada por el entorno de Caro en Valencia, sin ánimo de exhaustividad: el opúsculo, Elogio del Señor D. Joseph Caro, Maza de Linaza, Cornel y Luna de Aragon &. &. &. Mariscal de Campo de los Reales Exércitos, por el plausible motivo de haber sido electo segundo comandante del de Valencia y Murcia, Valencia, Joseph Estévan y Hermanos, 1809; obras como la de Fray Vicente Martínez Colomer: Sucesos de Valencia desde el dia 23 de mayo hasta el 28 de junio del año 1808, Valencia, Imprenta de Salvador Faulí, 1810; eran claramente apologéticas con el capitán general; por no hablar del Diario de Valencia, fiel portavoz de las directrices que emanaban de Capitanía General o la gran cantidad de estampas que exaltaban las obras de fortificación construidas por orden de Caro.
61Observaciones sobre las Cortes de España y su organización, Valencia, Por Joseph Estevan y Hermanos, 1809. Carmen García Monerris, que ha estudiado el debate «preconstitucional» en el País Valenciano, atribuye este texto a Canga Argüelles de manera concluyente, Cf. «Lectores de historia y hacedores de política en tiempos de fractura “constitucional”», Historia Constitucional (revista electrónica), 3 (2002), <http://hc.rediris.es/03/index.html>. La atribución de autoría también en Manuel Ardit: Revolución liberal…, pp. 163-164 y 168-169.
62Todas las citas de la circular de la Junta de Valencia de 5 de agosto de 1809 proceden de Federico Suárez: El proceso de convocatoria de Cortes (1808-1810), Pamplona, Eunsa, 1982, pp. 281-286. Esta postura fue reiterada por la Junta de Valencia en una circular del 1 de noviembre de 1809 en la que se oponía por igual a la convocatoria de Cortes que planeaba la Central y al establecimiento de una Regencia propuesta por el Consejo Reunido, AHN, Estado, 83, A., n. 464-465.
63La publicística conservadora apelaba a la necesidad de unas Cortes, desde Juan Pérez Villamil en 1808 hasta el Consejo Reunido en 1809, entre otras. Un análisis de la contingencia que rodeó la elaboración e interpretación de los últimos decretos de la Central sobre convocatoria de Cortes, Cf. Albert Dérozier: Manuel José Quintana…, op. cit., p. 578.
64«Representaciones de Valencia a la Central sobre Facultades», 15 de septiembre de 1809, AHMV, Gobierno de Valencia XV, 142; las citas corresponden a las páginas 12 y 13.
65AHN, Estado, 83, n. 431.
66AHN, Estado, 83, n. 437-442.
67AHN, Estado, 83, n. 437-442 y 454.
68«Manifiesto que la Junta Suprema hace a la Nación española, fijando la fecha de la convocatoria de las Cortes Generales del reino», 28 de octubre de 1809, AHN, Estado, 13, B, n. 13, las citas de las pp. 4, 6, 7 y 8-9.
69AHN, Estado, 83, N, n. 464-465.
70AHN, Estado, 2, D, n. 195.
71«Circular sobre la oposición de la Junta Superior de Valencia con apéndice de la carta de 23 de Octubre de 1809, que se le dirigió desde la Junta Central para apercibirle», 28 de noviembre de 1809, AHN, Estado, 9, K, n. 55. El rechazo unánime del resto de juntas al apoyo dado por Valencia a la representación del marqués de la Romana, AHN, Estado, 2, C, n. 178-212.
72AHN, Estado, 2, D, n. 245, 246, 247.
73«Votos leídos en la Junta de Valencia sobre reformas en la Central», en José Canga Argüelles: Apéndice a las observaciones sobre la Historia de la Guerra de España que escribieron los señores Clarke, Southey, Londonderry y Napier, Londres, Impreso y publicado por D. M. Calero, 1829, vol. II, doc. XXXVI, pp. 157-161.
74La carta de apoyo al marqués de la Romana solo llevaba las firmas de dos vocales «togados», Noguera y Villafañe, además de la de Caro, AHN, Estado, 2, D, n. 195.
75Carta del marqués de la Romana a la Junta de Valencia, Sevilla 9 de diciembre de 1809, AHN, Estado, 2, D, n. 191.
76AHN, Estado, 83, N, n. 475.
77Vicente Bertrán de Lis refiere el episodio, en Apuntes biográficos…, op. cit., pp. 60-70. Sobre la relación entre el marqués de la Romana y Lázaro de las Heras, «su intendente y su hombre», se enteraba Jovellanos durante aquellos días gracias a un corresponsal asturiano, v. Cartas de Jovellanos y Lord Vassall Holland sobre la Guerra de la Independencia (1808-1811), (prólogo y notas de Julio Somoza), Oviedo, Junta General del Principado de Asturias, 2009, p. 146.
78Reflexiones inspiradas en Homi K. Bhabha: «Diseminación. El tiempo, el relato y los márgenes de la nación moderna», en El lugar de la cultura, Buenos Aires, Manantial, 2002, pp. 175-210.
79Richard Hocquellet: Resistencia y revolución…, op. cit., p. 162.
80Manuel Chust (coord.): 1808. La eclosión juntera en el mundo hispánico, México, FCE, 2007.
81Willian H. Sewell: Logics of History. Social Theory and Social Transformation, Chicago-Londres, University of Chicago Press, 2005, especialmente el capítulo «A Theory of the Event. Marshall Shalins’s “Possible Theory of History”», pp. 197-224.
82Peter Jones: Liberty and Locality in Revolutionary France. Six Villages Compared, 1760-1820, Cambridge University Press, 2003, v. pp. 91, 105 y 116; Jean Pierre Jessenne, Gilles Deregnaucourt, Jean Pierre Hirsch y Hervé Leuwers (eds.): Ropespierre. De la Nation artésienne à la République et aux Nations. Actes du colloque, Arras, 1-2-3 Avril 1993, Villeneuve d’Asq, Centre d’histoire de la región du nord et de l’Europe du nord-ouest, Université Charles de Gaulle-Lille III, 1994.
83Jacques Guilhaumou: Marseille républicaine (1791-1793), París, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1992, p. 166 y p. 208.