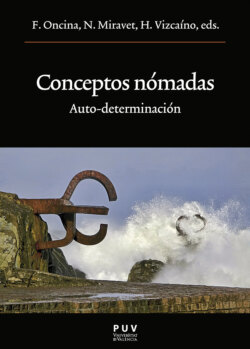Читать книгу Conceptos nómadas - AA.VV - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеNOMADISMO CONCEPTUAL Y AUTODETERMINACIÓN COMO DESTINO
A MODO DE INTRODUCCIÓN
Faustino Oncina Coves Universitat de València
Este libro surge del Congreso Internacional «Conceptos nómadas: Auto-determinación», celebrado en Valencia entre el 14 y el 16 de octubre de 2013 y promovido por el proyecto de investigación «Hacia una Historia Conceptual comprehensiva: giros filosóficos y culturales». Como en eventos anteriores, no solo pretendimos dar juego a sus miembros formales, sino primordialmente a especialistas en el tema que nos convocó, de quienes podemos y debemos aprender. Desde luego, nos habría gustado servir de tálamo para una mayor promiscuidad, pero las estrecheces presupuestarias –que no es una simple cantinela– son un irritante cinturón de castidad. No obstante, nos esforzamos por romper modestamente con los clanes, también endémicos en el terreno de los proyectos a pesar de la insistencia oficial en configurar artificiosamente empresas coordinadas, lo que tan solo consigue ampliar el perímetro de una tumefacta endogamia, y por hacer de la exogamia y del mestizaje interdisciplinar nuestro hábitat natural. No es tarea fácil.
1.NOMADISMO CONCEPTUAL
Sin duda, el título escogido, como en los casos precedentes (cf. Oncina y Cantarino (eds.), 2013; Oncina (ed.), 2013), puede suscitar reacciones encontradas y hasta enconadas. Pero en este se mezclan una cuestión en boga, la del nomadismo conceptual, y otra de palpitante actualidad, pese a su veteranía, la de la autodeterminación y sus alias. Respecto a la primera, proliferan las tentativas de seguir el rastro a conceptos migratorios, a las traslaciones (cf. Müller, 2011) entre épocas y saberes. Tal trashumancia tiene lugar no solo entre disciplinas, sino también entre esferas prácticas y entre iconologías. Ese trasiego menudea entre metáforas y conceptos. Los conceptos, que Hans Blumenberg designa como cristalizaciones (Blumenberg, 2003: 47), se licuan así potencialmente una y otra vez. Recordemos que Joachim Ritter y Reinhart Koselleck excluyeron las metáforas de sus portentosos diccionarios histórico-conceptuales por razones meramente pragmáticas. No parecen, sin embargo, ser amos y señores en su propia casa cuando hay varias entradas en sus respectivos léxicos que se refieren nítidamente a metáforas.1 Desde 2010 disponemos de un Dictionnaire des concepts nomades en sciences humaines, dirigido por Olivier Christin, que, sin afán de exhaustividad,2 examina transferencias categoriales en el marco del programa de investigación esse (Pour un Espace des Sciences Sociales Européen), inspirado en Pierre Bourdieu. En el ámbito lingüístico asistimos a la pujanza a la par de la uniformización global y las especificidades vernaculares. En plena batalla de los puristas contra los barbarismos, Leopardi defendía hace dos siglos un «vocabolario universale» compartido por Europa entera, en particular en el campo científico, integrado por «europeismi» (Leopardi, 1921: 1213-1216). Más recientemente se han propuesto otras variantes, como «internacionalismos» o «transnacionalismos». Marc Bloch, en un famoso artículo de 1928 sobre historia comparada, exhortaba a sus colegas a «une réconciliation de nos terminologies et de nos questionnaires», para lo cual es indispensable orear los «impensés des sciences humaines et sociales», el inconsciente cognitivo de cada tradición o escuela (Bloch, 1928).3
Los contactos entre los diversos espacios y su deseable comparación autorreflexiva han de ser canalizados a través de la traducción, y en su peregrinaje la carga semántica de un término se ve inevitablemente alterada por el contexto de recepción. La pieza correspondiente al mundo ibérico ha quedado ya esbozada en el seno de una ambiciosa empresa, Iberconceptos, liderada por el incansable Javier Fernández Sebastián (cf. Fernández Sebastián (dir.), 2009).
Ernst Müller preconiza, desde el Centro de Investigación Literaria y Cultural de Berlín, y animado también por el proyecto mencionado al comienzo, una Historia Conceptual interdisciplinar. Por «conceptos interdisciplinares» entiende aquellos que se usan en muchas disciplinas, se resisten a agotarse en una definición, poseen una sobreabundancia constitutiva de significados que los hace tan controvertidos como productivos para la generación de nuevos discursos. Se trata de conceptos que:
1.Están en el cruce entre disciplinas y, en tanto que universalistas, atraviesan transversalmente disciplinas ya existentes que a su vez proceden de un tiempo anterior a la división disciplinar y que en los procesos de diferenciación científica y cultural han adoptado distintos significados (por ejemplo, herencia, sentimiento, generación, proyección).
2.Epistémicamente tienen una función catalizadora para todos los ámbitos del saber y en un proceso de migración o de difusión han derribado barreras disciplinares o culturales a la vez que adquirían distintos significados (por ejemplo, entropía, código, información, medio).
3.Pese a resultar de importancia central solo en una o en unas pocas disciplinas científicas, se han convertido sin embargo en figuras culturales de pensamiento (por ejemplo, contagio, analógico/digital, catálisis, subconsciente). (Müller, 2013: 45. Cf. Müller y Schmieder, 2012).
Un indicio para la identificación de un concepto interdisciplinar lo hallamos cuando el significante es idéntico, a partir de lo cual conviene indagar si tras una aparente continuidad se ocultan fracturas. Un reparo a este proceder ha sido condensado en la denuncia de un «fetichismo de los nombres»: «la persistencia de […] expresiones no nos dice nada fidedigno sobre la persistencia de […] con ceptos» (Skinner, 1969: 39).4 Pero la Historia Conceptual de factura koselleckiana no solo ha combinado programática mente onomasio logía y semasiolo gía, sino que ha llamado a «abando nar la ligazón a una figura verbal en favor de una explora ción […] de campos concep tuales y argumenta cio nes» (Knobloch, 1992: 9).5 En varias ocasiones ha abundado en la diferencia entre palabra y concepto. Si examinamos la genealogía de la Begriffsgeschichte, comprobamos que se ha afianzado en buena lid con la rancia historia terminológica. Los contextos prístinos de los conceptos cambian, como lo hacen los significados de estos. Por consiguiente, no desdeña en absoluto la dimensión tanto pragmática como semántica del lenguaje (cf. Koselleck, 1969: 88 y ss.).6
La Historia Conceptual filosófica se ha visto abocada nolens volens a adoptar una perspectiva interdisciplinar. En primer lugar, por la pérdida de su situación original privilegiada, de la que ha sido irremisiblemente desalojada. Durante mucho tiempo la filosofía fue un discurso rector o universal, pero, en la segunda mitad del siglo XIX, se apuntala una división del trabajo en la que sus dominios encogen irreversible y enormemente; la cesura metódica entre Ciencias de la naturaleza y Ciencias del espíritu se convierte en infranqueable y aquellas cobran un gran peso. Conceptos filosóficos respetables adquieren significados muy específicos en las ciencias particulares. En segundo lugar, le han salido serios competidores con aspiraciones transfronterizas, por ejemplo, los estudios culturales (en el ámbito anglosajón) o las ciencias de la cultura (en el alemán), que han acogido calurosamente tópicos que, aunque forjados en los talleres de la filosofía, luego los arrinconó o trató con poco disimulado desgaire. Estamos empezando a reaccionar, pero aún con escasos reflejos, acostumbrados a una atrofia autocomplaciente.
Una Historia Conceptual interdisciplinar se complica considerablemente cuando traspasa los confines de un idioma, siquiera sea porque los vehículos científicos cambian –desde el latín, pasando por las lenguas vernáculas, hasta el inglés como lingua franca–. Los conceptos, tanto por su ubicación dentro de una disciplina, como por quedar adscritos a una lengua nacional, quedan expuestos al problema de la mala comprensión y de la intraducibilidad. La forzosa internacionalización de la Historia Conceptual, por un lado, y la robusta relevancia de matices lingüísticos históricamente anclados, por otro, provocan estridencias inevitables.
Estas aporías han tejido una de las polémicas más enjundiosas entre partidarios y detractores de la Historia Conceptual. John G. A. Pocock, con reminiscencias skinnerianas, ha acusado a Reinhart Koselleck de haber focalizado su atención en ideas más bien que en sus usos sincrónicos. Una historia de ideas «inmutables», desarraigadas de agentes reconocibles, no puede dar cuenta de los diversos roles desempeña dos por ellas en contextos dispares (Pocock, 1996: 47, 51). Sin embargo, para el alemán, ningún autor puede crear algo nuevo sin retrotraerse al corpus establecido del lenguaje, amasado diacrónicamente en el pasado y compartido por todos los hablantes y oyentes. Con mayores o menores desviaciones de los primeros significados, los conceptos pueden seguir siendo reutilizados y tal reciclaje lingüís tico asegura un grado mínimo de continui dad, la cual debe ser apoyada por usos concretos e iterativos. En suma, Koselleck no presume ninguna reificación del concepto o identidad substancial resistente a todo cambio más allá del tiempo. Es incontestable que un concepto, con independencia de su empleo originario, ha ganado o abandonado paulatinamente en el proceso histórico una pluralidad de significados. Por tanto, resulta plausible escribir la historia de estos estratos temporales de significado.
La disputa con Pocock sugiere hiperbólicamente la indeterminación de la traducción intercultural, la inconmensurabilidad de los vocabularios de, por ejemplo, el mundo germano y el anglosajón, su imposible vigencia supranacional. La velada acusación a la Historia Conceptual de ser «histórica, cultural y nacionalmente específica» (Pocock, 1996: 58),7 de un distorsionador irredentismo conceptual, puede tener un efecto bumerán, al insinuar que cada país –u otras unidades geopolíticas menguantes– exige una estrategia peculiar de estudio, arrostrando el peligro del solipsismo o patriotismo metodológi cos. El propio Koselleck, como cuenta su albacea, Carsten Dutt, consideraba que la tarea futura más importante era la organización metodológica de las historias conceptuales comparadas internacionalmente (Dutt, 2006: 530).
Nosotros nos decantamos por una defensa de lo intraducible –entendido no tanto como aquello que no se deja traducir cuanto como aquello que no se deja de traducir, aquello sobre lo que se vuelve una y otra vez (cf. Cassin, 2004: XVII-XXII)–. Un concepto no es una antigualla, ni un fósil, sino un cúmulo de sedimentos o capas significativas que no cesan de estar en movimiento. Lo intraducible es equidistante tanto del universalismo lógico (lingua universalis, charachteristica universalis) como del nacionalismo ontológico; no conlleva la esencialización del genio de las lenguas, ni jerarquías (al modo heideggeriano). Humboldtianamente hablando, cada lengua es una cosmovisión. O, como sugiere Schleiermacher, el malentendido no es el síntoma de la derrota de la comunicación, sino su ambrosía; no es aquello ante lo que calla o encalla el lenguaje, sino lo que le insufla vida (cf. Humboldt, 1995; Schleiermacher, 1999 y 2000).
La intraducibilidad también se ha convertido en eje temático de un diccionario, el de Barbara Cassin, Vocabulaire européen des philosophies: dictionnaire des intraduisibles. Precisamente nosotros (y no es un plural mayestático, pues me refiero a Manuel Ramos y a mí mismo) sufrimos en nuestras propias carnes las tribulaciones que acompañaron a la traducción al castellano del término Bestimmung (cf. Fichte, 2000: 155, nota). Pero es sobre todo cuando se marida con el prefijo Selbst-, como autodeterminación, cuando burla todos los controles aduaneros y se lanza a conquistar nuevos continentes: arte, educación, política, ética, medicina, etc. Así, en este libro seguiremos de cerca los pasos de uno de esos conceptos viajeros que cruzan las fronteras políticas, lingüísticas, temporales y disciplinares, y evaluaremos si las experiencias que va acumulando y las culturas que va atravesando le imprimen su sello, si paga sus aranceles y peajes hasta tal punto que ese trasiego puede casi difuminarlo o transfigurarlo. La mayoría de los conceptos han sido tallados y pulimentados diversamente, según las épocas, las tradiciones y los ámbitos de aplicación, y este nomadismo ha dado lugar a transformaciones, reconversiones, metamorfosis o simples matizaciones que han enriquecido la historia del pensamiento y la capacidad de obrar del ser humano. Si ello es así para los términos en general, mucho más relevante es para el caso particular de la noción de autonomía.
2.LA AUTODETERMINACIÓN COMO DESTINO
El concepto que hemos escanciado es una especie de comodín, cuyo escrutinio exige atender a la sinonimia y a la polisemia. Es un haz de connotaciones semánticas procedentes de diferentes periodos históricos, pero que en la Ilustración alcanza su cénit erigiéndose en uno de los más rutilantes emblemas de la Modernidad. Una breve noticia sobre su abolengo evidenciará su pedigrí filosófico. El principal orfebre de esta noción es Kant, si bien ya acarrea un pesado bagaje desde la Antigüedad y no cierra él su historia efectual. En el autor de las Críticas pasan los conceptos por un alambique ético crucial. Si la inicial tentación es verter Bestimmung y Selbstbestimmung al castellano como destino y autodeterminación, reformateados en la moral como heteronomía y autonomía, respectivamente, por tanto malquistados, la Ilustración kantiana muta el cainismo que debería imperar prima facie entre ellos en términos siameses, como también luego ocurrirá en uno de sus delfines, Johann Gottlieb Fichte. En 1784 Johann Joachim Spalding atizó un debate epocal con su libro Consideración sobre el destino del hombre (Betrachtung über die Bestimmung des Menschen). Desde entonces se multiplicaron los libros mandados a las prensas con un título homónimo. Pero fue Kant quien, más allá de la letra –no hay ningún escrito kantiano con ese rótulo–, inoculó ese tema en el espíritu de su tiempo. En él convergen las tres Críticas, y ya en la primera declaraba que todos los esfuerzos de la filosofía apuntan al «destino (Bestimmung) práctico del hombre» (A 464 B 492). Pero el destino, en cuanto sino o fatalidad (Schicksal), nos afecta ciegamente desde fuera, mientras que, en cuanto vocación (Bestimmung se deriva de Stimme, que, como veremos más adelante, significa ‘voz’), reside en su razón y naturaleza.8 Y, sin embargo, ¿acaso Kant no le presta su asentimiento al adagio estoico «fata volentem ducunt, nolentem trahunt» (‘los hados conducen a quien se deja llevar, [pero] a quien se resiste lo arrastran’)? Por un lado, el fatum estoico no es caprichoso; es más bien el logos del cosmos. Por otro, la naturaleza es la palabra mágica del antiguo estoicismo, y su plan se formula con una paradoja: acorde con nuestra naturaleza nos emancipamos de la naturaleza. Pero todo lo que en el siglo XVIII es bueno, verdadero y bello es natural, desde la religión hasta el derecho. Kant recurre de buen grado al precitado proverbio latino acuñado por Séneca en sus Cartas morales a Lucilio.9 Conmina así a los «dioses de la tierra» (AA VIII, 313), esto es, a los gobernantes, a administrar su poder político conforme al derecho de los hombres (AA VIII, 380). Es un toque de atención a los dirigentes a fin de que se avengan a la condición de vasallos de un señor más poderoso. El destino irresistible de los estoicos, el fatum, es asimilado por Kant a la idea de justicia y derecho.10 El derecho justo, legítimo, el derecho natural (no el positivo, legal) guía la historia (Reflexión 1429; AA XV, 618), es la fuerza avizora («el ojo de Dios» [AA VIII, 353 n.]) que avisa a los soberanos de lo que les aguarda, la revolución, si no se atienen al contrato originario e introducen las reformas necesarias para aproximar la constitución vigente a la republicana (AA VII, 92 n.; VIII, 372).
Pero será Fichte quien extraiga todo el jugo del tándem determinación/destino y autodeterminación. El primer término aparecerá en los títulos de tres de sus obras más exitosas: El destino del sabio (por dos veces, en 1794 y 1805)11 y El destino del hombre (1800). Del hiato entre el Yo finito y el Yo absoluto, un hiato que, sin embargo, no oculta su afinidad ontológica, surge una tensión entre ser y deber ser, entre existencia y esencia, que es el vergel del esfuerzo infinito en pos del infinito, y que cincela las diversas facetas de la humanidad.
En el centro de la palabra Bestimmung se encuentra la voz (Stimme). Esporádicamente se ha traducido como ‘vocación’. Tener Stimme implica en el ámbito político poder hablar con libertad y poder votar, hacerse escuchar, ser mayor de edad. Be-stimmen equivale a expresar algo (por medio del lenguaje). En el terreno religioso el mundo ha sido llamado a la existencia mediante la voz de Dios.
En el contexto filosófico posee dos significados. El primero es el de destinatio, que apunta a una dirección, a un fin, a un telos. En el caso de Fichte se plantearía la meta o tarea del ser humano (o del estamento docto), el adónde, esto es, su lugar de destino. El segundo es el de determinatio. Por la determinación algo es definido, fijado. En Fichte se trataría de averiguar las condiciones del hombre (o del sabio), lo que constituye su esencia y sus límites, esto es, su conditio. Bestimmung como determinatio mienta menos el adónde que el de dónde. El último significado se interpreta pasivamente y el primero activamente. O bien el hombre es determinado o se determina.
La acepción específicamente fichteana está ligada al principio fundamental de la Doctrina de la Ciencia, la acción originaria, la «acción de hecho» (Tathandlung) en la que producción y producto coinciden y, por tanto, determinatio y destinatio han de pensarse procesualmente. El destino del hombre depende entonces de para qué se determine o se deje determinar, de qué voz siga y cuál desdeñe. Esto presupone la determinabilidad, esto es, la apertura del hombre a posibles determinaciones. La determinatio del hombre es su autodeterminación y esta es su destinatio. Su ser consiste en convertirse en lo que es esencialmente: (auto)determinación a la libertad. Describe la educación como una apelación recíproca a la libertad, como una determinación mutua a la autodeterminación.12 Esa coyunda entre educación y autonomía ha constituido un ideal pedagógico y nuestros colegas José Ignacio Cruz y Manuel A. Bermejo lo afrontan en sus respectivos capítulos.13 Fichte formó parte de la constelación humboltiana, que coadyuvó al esplendor de la Universidad berlinesa, para la que su autonomía no era susceptible de regateo.14
Si el destino del sabio en 1794 consiste en «la suprema supervisión del progreso real del género humano en general y la constante promoción de este progreso» (GA I/3, 54), en 1805, en el engarce entre Dios y la época, el docto es la encarnación sensible de la idea, que aniquila por completo su vida personal y la sustituye por la vida de la idea (GA I/8, 67-68), donde resuena la misión carismática. Además, en Fichte la autodeterminación se ensanchará hasta cuajar en una utopía política de futuro. Me refiero a la autarquía que propone en El Estado comercial cerrado (1800) contra el pillaje internacional, contra una globalización asimétrica en la que hay globalizadores y globalizados, explotadores y explotados. La autodeterminación fue reivindicada, también hoy se reivindica, como un derecho colectivo que puede franquear el umbral de la independencia nacional y estatal. Luego no se trata de un anacronismo, sino de un tema candente en el que hay muchos malentendidos para desbastar. ¿Tiene soporte jurídico el derecho a decidir, no ceñido ahora al plano individual (ahí reside, por ejemplo, una de las querellas entre abortistas y antiabortistas a propósito del derecho a la interrupción del embarazo), sino al colectivo con las miras puestas en un derecho de secesión? En caso de conflicto entre la legalidad y la legitimidad, ¿cuál debe primar? ¿Cabe la legitimidad fuera o a espaldas del Estado de Derecho? ¿Cómo debe reaccionar este ante una voluntad popular contraria (o mayoritariamente contraria) al marco constitucional vigente? De estos espinosos y apasionantes asuntos se ocupan Vicent Flor y Antonio Lastra.15
En el Idealismo la estela kantiana se diluirá con el resurgir del espinosismo, que en Schelling y Hegel galvanizará la dialéctica entre contingencia y necesidad (interna), positividad y autonomía, alienación y libertad, tal como pone de relieve Vicente Serrano.16 El Prometeo de Goethe es el heraldo de un mensaje de liberación que desafía a los Cielos, los asalta y los reta a instaurar el Reino de Dios en la tierra. La polémica del panteísmo se troca en la del democratismo. Ya no asistimos a una contienda meramente religiosa (con la manzana de la discordia de la doctrina de la predestinación, esto es, de la salvación por la gracia divina y no por las obras –como indica Matthias Koßler–)17 o hermenéutica (la antítesis entre la prerrogativa exegética de una casta de teólogos y el derecho inalienable de todo sujeto a interpretar las Escrituras sin mediaciones exógenas), sino a la revolución y a sus rebotes traumáticos.
En el Romanticismo la tradición aparece como «contrapartida abstracta de la libre autodeterminación» (Gadamer, 1991: 349). El lema ilustrado de pensar por sí mismo invita a desacreditar todo lo que proceda de cosecha ajena, esto es, los prejuicios y las autoridades. Pero Gadamer ha insistido en que, paradójicamente, Ilustración y Romanticismo emplean la misma balanza trucada, solo que una inclina el fiel del lado del mito y la otra hacia el logos. No todo es lustre en la Ilustración, al menos como categoría histórica. Entre los déficits de esta, déficits que pueden ser denunciados con el instrumental que ella misma pone a nuestra disposición, por lo que nolens volens continúa vigente como categoría cultural, destacamos su sesgo censitario e intelectual, la falta de consecuencia y radicalidad en su anhelo de emancipación. Neus Campillo y Karina P. Trilles18 inciden en este capítulo cerrado en falso por la época de las Luces.
El dilema entre determinación foránea o autodeterminación refulge primordialmente en el género de la tragedia y en ella alcanza su paroxismo. En el Wallenstein de Schiller, un simple botón de muestra, sus protagonistas se debaten entre delegar su destino en las estrellas o realojarlo en el pecho de los hombres. Juan de Dios Bares y Giovanna Pinna abordarán el sentido de los hados en la dramaturgia antigua y moderna y su ósmosis con la filosofía.19 Auto-nomos es una expresión de origen griego que se aplicó a las ciudades-Estado que se regían por sus propias leyes. A pesar de este origen, habrá que esperar a los siglos XVII y XVIII para que el concepto vuelva a resurgir con nuevos bríos como un pilar fundamental de la vida moral y de la legislación democrática (Kant es un hito) y desarrolle con posterioridad sus versiones prácticas en distintas esferas.
Se dice que el capitalismo le ha hurtado al arte su autonomía (esa preciada conquista frente al poder y la realidad) y con ella sus últimos potenciales de resistencia, cayendo en el remolino de la mercantilización. Las vanguardias intentaron sustraerse a la transfiguración engañosa de lo existente, pero la cultura de masas –la industria cultural (la visión de Adorno es indispensable)– capitularía a guisa de un entretenimiento producido con un propósito manipulador, y tales productos destacan por su carácter de mercancía, esto es, lo primariamente relevante es su valor de cambio, mientras que el resto de cualidades estéticas solo juegan un papel subalterno. José Vicente Selma estudia este fenómeno en el caso de Paul Valéry.20
Hoy se detecta una creciente incompatibilidad entre las identidades situacionales y el ideal moderno de autonomía. El dechado no es el individuo reflexivo, presto para proyectar y asumir compromisos a largo plazo, con la meta diáfana del progreso, y una personalidad que se fragua desde el pasado al futuro, sino el que vive a salto de mata, embargado por la sensación de un movimiento frenético y sin rumbo, que de facto es otra forma de inercia, hablando incluso algunos de un nuevo fatalismo. Estas biografías a remolque de las circunstancias han socavado el esquema curricular moderno triádico: educación-vida laboral-jubilación, infancia-adultez-vejez. Es la generación de los Nini, que tienen la percepción de vivir un «tiempo congelado», sin pretérito ni porvenir y, consiguientemente, de deprimente indolencia. Se ha hecho añicos la leyenda de la factibilidad de la historia.
La pérdida de la autonomía política y de la autonomía individual es una secuela de la tramoya temporal de la sociedad moderna, de su carácter líquido. Nerea Miravet es más prolija en este diagnóstico.21 Ciertamente estamos ante una encrucijada: la casi omnipotencia tecnológica disponible para tomar las riendas de nuestro destino choca con la impotencia para hacerlo. La promesa ilustrada de autonomía se ha vuelto obsoleta en la Modernidad tardía (cf. Rosa, 2013). Por no hablar de la avalancha de información que incesantemente nos llega (saber es poder, sostenía Francis Bacon), pero que somos incapaces de procesar, se nos acaba indigestando y a la postre nos condena a una suerte de parálisis grotesca y sutil, a merced, con arreglo a la dialéctica del amo y del esclavo hegeliana, de los servidores de tal información.
En nuestros días se afianza la postsocialidad, esto es, la tecnificación de la comunicación (Facebook, por ejemplo), que va reemplazando la comunicación cara a cara, inherente a la intersubjetividad canónica del Idealismo. Ha surgido un coetáneo que se siente como en casa en la red, en esa sociedad postsocial. Normas, modelos o valores sólidos son para él secundarios. El sujeto postautónomo ya no se pregunta cómo conduzco mi vida como ciudadano mayor de edad, sino cómo aguanto el tipo, cómo me adapto a un mundo que de todas maneras no se puede cambiar. El sujeto postautónomo se ejercita en la «creatividad de la adaptación» (cf. Menke y Rebentisch, 2011), en el automárketing, y ya pocos quieren saber lo que ello implica de autonegación.
En resumen, aunque el concepto circula ya desde la Antigüedad, el término autodeterminación es empleado por primera vez por Kant,22 elevándolo a las cumbres de la ética, donde debe demostrar su efectividad la razón y brillar la soberanía del sujeto. Gaetano Rametta meditará sobre ello.23 Es evidente que en las éticas aplicadas desempeña un papel insoslayable. Algunas cuestiones prominentes de la Bioética (el diagnóstico genético preimplantacional en tratamientos de fecundación in vitro, el aborto, la circuncisión,24 la ablación, la cirugía plástica, la mejora de las capacidades de los hombres [enhancement], la eutanasia y la muerte cerebral) plantean problemas candentes de la pretensión individual y colectiva a la autodeterminación. Margarita Boladeras posee una dilatada trayectoria en este campo, tal como acredita su aportación.25
El tema de la autodeterminación lo venimos rumiando desde hace varios años. Un destello se encendió en el Encuentro Internacional «La vigencia conceptual de la Ilustración para una Europa moderna»,26 que tuvo lugar del 12 al 14 de noviembre de 2008 en la sede del incomparable Istituto Italiano per gli Studi Filosofici de Nápoles. En el añorado Palazzo Serra di Cassano y al calor de las discusiones sobre las tres Críticas, bosquejamos Roberto R. Aramayo, Concha Roldán, Claudio La Rocca, Reinhard Brandt y yo mismo una todavía inmadura iniciativa para abordar las fricciones entre determinación y libertad. El último propuso incluso convocarnos en Marburgo para unas jornadas de estudio sobre el concepto de Bestimmung. Lamentablemente, diversos contratiempos y compromisos nos obligaron una y otra vez a demorar sine die la realización de ese plan, que fue languideciendo. Es una paradoja que, aunque todos nosotros nos hemos ocupado de esa cuestión (en Leibniz, Kant, Fichte y Schopenhauer), ciertamente uno de los problemas perennes, o más bien recurrentes, de la filosofía, ninguno de los mencionados colegas pudo estar presente en el foro valenciano. Sin embargo, queremos rendirles tributo en esta publicación por su inspiración y entrañable colaboración, que ha devenido en estimulante amistad.
Acabaremos con una salmodia frecuente en estos tiempos. La esponsorización en filosofía, posiblemente por fortuna, es una quimera. A la postre dependemos de ayudas públicas, siempre exiguas (incluso en épocas de bonanza), y del voluntarismo individual. Debemos subrayar, y lo hacemos profundamente agradecidos, la generosidad de todos los autores. Las contribuciones de las instituciones de la Universitat de València (Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, Servicio de Publicaciones, Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación y, sobre todo, Departamento de Filosofía), aunque modestas, han sido decisivas para que viera la luz este libro. Todavía más lo han sido la dedicación y el esfuerzo ímprobo de Elena Cantarino, Nerea Miravet, Lorena Rivera y Héctor Vizcaíno.
BIBLIOGRAFÍA
AA. VV. (2001): Antología de los primeros estoicos griegos, edición de Martín Sevilla, Madrid, Akal.
ARAMAYO, R. R. (2001): Immanuel Kant, Madrid, EDAF.
BLOCH, M. (1928): «Pour une histoire comparée des sociétés européennes», Revue de synthèse historique, 46, pp. 15-50 (citado en O. Christin (2010): «Introduction», Dictionnaire des concepts nomades en sciences humaines, París, Métailié).
BLUMENBERG, H. (2003): Paradigmas para una metaforología, Madrid, Trotta.
BRANDT, R. (2007): Die Bestimmung des Menschen bei Kant, Hamburgo, Meiner.
BRUNNER, O.; W. CONZE y R. KOSELLECK (comps.) (1972): Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland (GG), Stuttgart, Klett-Cotta.
CASSIN, B. (2004): «Présentation», en B. Cassin (dir.) (2004): Vocabulaire européen des philosophies: dictionnaire des intraduisibles, París, Seuil.
CHRISTIN, O. (dir.) (2010): Dictionnaire des concepts nomades en sciences humaines, París, Métailié.
DUTT, C. (2006): «Nachwort», en R. Koselleck (2006): Begriffsgeschichten, Fráncfort del Meno, Suhrkamp.
ENGEL, J. J.; J. B. ERHARD y F. A. WOLF (1990): Gelegentliche Gedanken über Universitäten, E. Müller (ed.), Leipzig, Reclam.
FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J. (2006): «Historia intelectual y acción política: retórica, libertad y republicanismo. Una entrevista con Quentin Skinner», Historia y política, 16, pp. 237-258.
— (2011): «Conceptos viajeros y aduanas intelectuales. Historizar el vocabulario de las ciencias sociales», La Vie des idées. Disponible en: <http://www.booksandideas. net/Conceptos-viajeros-y-aduanas.html>.
FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J. (dir.) (2009): Diccionario político y social del mundo iberoamericano. La era de las revoluciones, 1750-1850, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
FICHTE, J. G. (1962): Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, edición a cargo de r. Lauth, Stuttgart, Frommann, 1962 y ss.
— (2002): Algunas lecciones sobre el destino del sabio, Madrid, Istmo.
GADAMER, H.-G. (1991): Verdad y método, Salamanca, Sígueme.
GERHARDT, V. (1996): «Selbstbestimmung», en J. Ritter (ed.) (1971 ss): Historisches Wörterbuch der Philosophie (HWP), vol. IX, Basilea/Stuttgart, Schwabe & Co., pp. 335-346.
— (1999a): «Selbstbestimmung», en H. J. Sandkühler (ed.): Enzyklopädie der Philosophie, Hamburgo, Meiner, pp. 1432-1437.
— (1999b): Selbstbestimmung: Das Prinzip der Individualität, Stuttgart, Reclam.
— (2010): «Selbstbestimmung», en Ch. Bermes y U. Dierse: Schlüsselbegriffe der Philosophie des 20. Jahrhunderts, Hamburgo, Meiner, pp. 313-326.
HEILINGER, J.-Ch.; C. G. KING y H. WITTWER (eds.) (2009): Individualität und Selbstbestimmung-Festschrift Volker Gerhardt, Berlín, Akademie Verlag.
HUMBOLDT, W. von (1995): Sobre la diversidad de la estructura del lenguaje humano y su influencia sobre el desarrollo espiritual de la humanidad, Barcelona, Círculo de Lectores.
KANT, I. (1902): Kants gesammelte Schriften, Königlich Akademie der Wissenschaften, Berlín.
KNOBLOCH, C. (1992): «Überlegungen zur Theorie der Begriffsges chichte aus sprachund kommunikationswissens chaftlicher Sicht», Archiv für Begriffsgeschichte, 35, pp. 7-24.
KOSELLECK, R. (1967): «Richtlinien für das Lexikon politisch-sozialer Begriffe der Neuzeit», Archiv für Begriffsgeschichte, 11, pp. 81-99.
— (1996): «A Response to Comments on the Geschichtliche Grundbegriffe», en H. Lehmann y M. Richter (eds.) (1996): The Meaning of Historical Terms and Concepts. New Studies on Be griffsgeschichte, Washington, German Historical Institute, pp. 59-70.
— (2002): «Hinweise auf die temporalen Strukturen begriffsgeschichtlichen Wandels», en H. E. Bödecker (ed.): Begriffsgeschichte, Diskursgeschichte, Metapherngeschichte, Gotinga, Wallstein Verlag, pp. 29-47.
LEOPARDI, G. (1821): «Lo Zibaldone di pensieri, 24 Giugno 1821», en G. Leopardi (1921): Pensieri di varia filosofia e di bella letteratura, Florencia, Le Monnier, pp. 1213-1216 (citado en J. Fernández Sebastián (2011): «Conceptos viajeros y aduanas intelectuales. Historizar el vocabulario de las ciencias sociales», La Vie des idées).
MACOR, L. A. (2013): Die Bestimmung des Menschen (1748-1800): eine Begriffsgeschichte, Stuttgart, Frommann-Holzboog.
MENKE, Ch. y J. REBENTISCH (eds.) (2011): Kreation und Depression-Freiheit im gegenwärtigen Kapitalismus, Berlín, Kadmos.
MÜLLER, E. (2011): «“Übertragungen” in der Wissenschaftsgeschichte», en M. Kroß y R. Zill (eds.) (2011): Metapherngeschichte. Perspektiven einer Theorie der Unbegrifflichkeit, Berlín, Parerga, pp. 34-51.
— (2013): «Historia conceptual interdisciplinar», en F. Oncina (ed.) (2013): Tradición e innovación en la historia intelectual, Madrid, Biblioteca Nueva, pp. 39-49.
MÜLLER, E. y F. SCHMIEDER (2012): «Interdisziplinäre Begriffsgeschichte», Trajekte, 24, pp. 4-9.
ONCINA COVES, F. (2013): «Estudio introductorio», en Fichte, Madrid, Gredos, pp. IX-CXXXIV.
ONCINA COVES, F. (ed.) (2009): Filosofía para la Universidad, filosofía contra la universidad. (De Kant a Nietzsche), Madrid, Universidad Carlos III de Madrid/Editorial Dykinson.
— (2013): Tradición e innovación en la historia intelectual, Madrid, Biblioteca Nueva.
ONCINA, F. y E. CANTARINO (eds.) (2013): Giros narrativos e historias del saber, Madrid-México, Plaza y Valdés.
POCOCK, J. G. A. (1996): «Concepts and Discourses: A Difference in Culture? Comment on a Paper by Melvin Richter», en H. Lehmann y M. Richter (eds.): The Meaning of Historical Terms and Concepts. New Studies on Be griffsgeschichte, Washington, German Historical Institute, pp. 47-58.
RICHTER, M. (1995): History of Political and Social Concepts, Nueva York, Oxford University Press.
RITTER, J. (ed.) (1971): Historisches Wörterbuch der Philosophie (HWP), Basilea/ Stuttgart, Schwabe & Co.
ROSA, H. (2013): Beschleunigung und Entfremdung. Entwurf einer Kritischen Theorie spätmoderner Zeitlichkeit, Berlín, Suhrkamp.
SCHLEIERMACHER, F. D. E. (1999): Los discursos sobre hermenéutica, Pamplona, Universidad de Navarra.
— (2000): Sobre los diferentes métodos de traducir, Madrid, Gredos.
SKINNER, Q. (1969): «Meaning and Understanding in the History of Ideas», History and Theory, 8, pp. 3-53.
NOTA: Este trabajo ha surgido en el marco del proyecto de investigación «Hacia una Historia Conceptual comprehensiva: giros filosóficos y culturales» (FFI2011-24473) del Ministerio de Economía y Competitividad, y fue ultimado durante una estancia como Fellow en el Zentrum für Literatur-und Kulturforschung y en la Technische Universität de Berlín merced a una beca del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica de la Universitat de València. Quiero manifestar mi agradecimiento a mis anfitriones en Berlín: Ernst Müller, Falko Schmieder y Thomas Gil. Nuestra publicación también se ha beneficiado de una ayuda del mencionado vicerrectorado (UV-INV-OC13-112813) para la edición de estos trabajos. Sin duda, echamos en falta en este volumen la cosecha de algunos conferenciantes (Luca Fonnesu y Carmen Morenilla) del encuentro valenciano. En todo caso, les hacemos constar nuestro reconocimiento por haber aceptado en su momento participar en él.
1. Ritter y Koselleck han subrayado, en sus respectivos diccionarios, los méritos de Blumenberg, para a continuación justificar, aduciendo el estado todavía bisoño de los estudios en este terreno, por qué han preterido el escrutinio metaforo lógico (cf. Ritter (1971, vol. i: VIII-IX) y Brunner, Conze y Koselleck (1972 y ss., vol. VIII: VIII)). Cabe, empero, constatar una tímida apertura a la historia de las metáforas, incluyendo ambos diccionarios algunas de ellas: Licht, Sprung, Theatrum mundi (HWP, vols. V, VI, X); y Öffentlichkeit, Organ, Organismus, Organisation, politischer Körper (GG, vol. IV).
2. De hecho, el concepto que hemos escogido, ni en su forma simple ni compuesta con el prefijo («auto-determinación»), ha sido recogido en dicho diccionario.
3. Entre esos elementos «impensados» Fernández Sebastián incluye «desde unos esquemas cronológicos y espaciales prediseñados, hasta las propias denominaciones de los saberes y áreas de conocimiento, el recorte de las subdisciplinas, e incluso su adscripción a determinados planes de estudio, facultades, escuelas, departamentos o unidades académico-administrativas» (Fernández Sebastián, 2011).
4. Skinner tacha la Begriffsgeschichte de reducirse a mera «historia de las palabras»: «me parece equívoco hablar de Koselleck como alguien que ha escrito sobre la historia de los conceptos. Esto no es lo que hizo: su tema fue la historia de las palabras» (Fernández Sebastián, 2006: 249).
5. La semasiología estudia los significados a partir de los significantes y la onomasiología los significantes a partir de los significados.
6. Ciertamente, no todos los colaboradores del léxico Geschichtliche Grundbegriffe se atienen a las líneas directrices de Koselleck. Para este la indómita polivocidad del concepto es irreductible a la defini ción unívoca a la que aspira la historia terminológica.
7. La contestación de Koselleck en ese encuentro de Washington fue muy atinada (Koselleck, 1996: 63-66). Cf. Koselleck (2002: 32, 37-38) y Brunner, Conze y Koselleck (1972: XIII-XXVII). Los cuatro cambios característicos en los conceptos atribuidos por Koselleck a la Sattelzeit (esto es, entre 1750 y 1850) en la Europa continental fueron temporalización, democratización, ideologización y politiza ción. Pero Pocock no los identifica como elementos cruciales de los discursos en liza en Gran Bretaña entre 1780 y 1830. Ni siquiera pueden servir de excusa las limitaciones voluntarias que trasluce el subtítulo del diccionario editado por el profesor de Bielefeld: Léxico histórico del lenguaje político-social en Alemania. Esas limitaciones, el privilegio concedido a la lengua alemana y a la llamada Sattelzeit, la franja cronológica de una centuria que va de 1750 a 1850, dejan una ristra de asuntos pendientes, tales como la trasposición de sus conclusiones a otros espacios idiomáticos y coordenadas temporales. Melvin Richter, el mediador por excelencia entre la escuelas de Cambridge y Bielefeld, entre la historiografía anglosajona y la germana, reconoce, tras establecer una tabla de equivalencias entre los conceptos del diccionario koselleckiano y su correlato inglés, que los equivalentes en inglés aquí propuestos son, por supuesto, semánticamente insuficientes (Richter, 1995: 161).
8. La pregunta por el destino (Bestimmung) parece excluir la especulación sobre el sino (Schicksal) o fatum, como se infiere de este pasaje: «Pero hay también conceptos usurpados como, por ejemplo, felicidad, destino (Schicksal), que, a pesar de circular tolerados por casi todo el mundo, a veces caen bajo las exigencias de la cuestión quid juris» (Crítica de la razón pura, A 84 B117 –aunque aquí no se respeta la diferencia entre ambos términos, citamos por la versión de Pedro Ribas en Madrid, Alfaguara, 1978, p. 120–). Como veremos, en el terreno político se aprecia una sinergia entre Bestimmung y Schicksal, y pueden operar de consuno bajo los auspicios del estoicismo. Mas no solo: en las líneas inaugurales de su primera Crítica desliza la tesis de que «La razón humana tiene el destino (Schicksal) singular, en uno de sus campos de conocimiento, de hallarse acosada por cuestiones…» (A VII) que remiten a la postre a las que plantea en el tramo final de la obra: ¿Qué puedo saber?, ¿qué debo hacer? y ¿qué puedo esperar?, las cuales recogen «todos los intereses de la razón» (A 805 B 833). El planteamiento de esos interrogantes define lo propiamente humano.
9. Cf. AA. VV. (2001: 95) y AA (XVIII, 4; VIII, 313; VIII, 365). Las obras de Kant serán citadas por la edición de la Academia berlinesa: Kants gesammelte Schriften, Königlich Akademie der Wissenschaften, Berlín, 1902 y ss. –que abreviaremos mediante AA y con la simple indicación del volumen y la página–. Como dice R. R. Aramayo: «al igual que los hados del estoicismo, ese destino sirve de guía para quien lo acata, pero arrastra violentamente tras de sí a quien se le resiste» (Aramayo, 2001: 106; cf. 104-105). Cf. Brandt (2007: 18 y ss.; 145 y ss.).
10. «La justicia, como el fatum (destino [Verhängniß]) de los antiguos filósofos, se halla incluso por encima de Júpiter y expresa la idea del derecho conforme a una férrea e inexorable necesidad que nos es inescrutable» (AA VI, 489). Estas líneas de la Metafísica de las costumbres se complementan con aquellas de Hacia la paz perpetua, en que el propio Júpiter, cifra del poder político supremo, ha de rendir pleitesía a ese fatum: «El confín divino de la moral no cede ante Júpiter, el confín divino del poder, al quedar este sometido al destino (Schicksal)» (VIII, 370).
11. Los títulos exactos fueron: Algunas lecciones sobre el destino (Bestimmung) del sabio (1794) y Sobre la esencia (Wesen) del sabio y sus manifestaciones en el dominio de la libertad (1805). Cf. Oncina (2013: CXXI-CXXIII). Una monografía exhaustiva y reciente sobre dicho concepto se la debemos a Macor (2013).
12. «La exhortación a la libre autoactividad (Aufforderung zur Selbsttätigkeit) es lo que se llama educación» (Fundamento del Derecho Natural [1796], GA I/3, 347). Si no se indica otra cosa, todas las referencias a las obras de Fichte consignadas en el texto remiten a esta edición crítica de la academia bávara, J. G. Fichte: Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, edición a cargo de R. Lauth, Stuttgart, Frommann, 1962 y ss. –que abreviaremos mediante GA.
13. Como sostiene J. I. Cruz, la autonomía de los centros educativos es una cuestión de rabiosa actualidad en la política educativa de nuestros días. Diversas comunidades autónomas –Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana, entre otras– han formulado propuestas al respecto, llegando en algún caso a diseñar programas y aprobar normativas. Asimismo, el apartado sobre la autonomía de los centros docentes ocupa un lugar muy destacado en el proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (lomce). Tales planteamientos pueden tener amplias consecuencias en la dinámica cotidiana docente, tanto en lo que respecta a los mecanismos de organización como a los procesos de enseñanza y aprendizaje. En la base se localizan ingredientes del ideario conservador con influencias neoliberales. Pero, igualmente, una visión desde la historia de la educación nos confirma que aspectos vinculados a la autonomía de los centros resultaron claves para el desarrollo de numerosas experiencias de renovación pedagógica. Se trata de una cuestión ambivalente cuya valoración final dependerá en gran medida de los detalles concretos de su aplicación. En lo concerniente a las universidades, después de siglos de subordinación a la presencia dominante de poderes externos, públicos o privados, laicos o eclesiásticos, la idea de liberarlas de estas ataduras mediante la implantación de un principio de autonomía se convirtió en uno de los emblemas principales del modelo educativo liberal, que comienza a ganar terreno a partir del último tercio del siglo XIX. Sin embargo, tanto en este momento como a lo largo del siglo XX, la recurrente reivindicación de esta mitificada autonomía universitaria ha albergado en su seno una gran diversidad de perfiles, que es consecuencia de la pugna entre diferentes concepciones sobre la función, la estructura organizativa y las facultades propias de las universidades, y reflejo de la ausencia de una clara definición del contenido y el alcance de este pretendido régimen de autogobierno. En su minucioso trabajo Manuel A. Bermejo atiende a la configuración que esta escurridiza noción ha ido adquiriendo en España en sus sucesivas etapas: las políticas restrictivas de la Restauración; la revitalización de esta aspiración con el regeneracionismo y la Institución Libre de Enseñanza; el fallido intento representado por el decreto de Silió de 1919; el reforzamiento del control y la conflictividad universitaria que caracterizan a la dictadura de Primo de Rivera; los modestos y efímeros progresos conseguidos en la Segunda República; la prolongada etapa de mutilación y adulteración de la propia idea de autonomía con el franquismo y la Ley de Ordenación Universitaria de 1943, a pesar del débil ensayo aperturista de la Ley General de Educación de 1970; el complicado empeño por rescatar su significado y su vigencia durante el periodo de transición hacia la democracia, hasta llegar a su consagración como principio de rango constitucional; y finalmente, el papel asumido por el Tribunal Constitucional en la fijación precisa de su naturaleza y sus contornos.
14. En 1807 se le pidió que presentase una propuesta sobre la fundación de la Universidad de Berlín. A ese reto respondió con el Plan deductivo de un establecimiento de enseñanza superior. Aunque su propuesta fue desestimada en favor de la inspirada por Wilhelm von Humboldt (véase su celebrado texto de 1809 o 1810 Sobre la organización interna y externa de las instituciones científicas superiores en Berlín, traducido e introducido por Borja Villa Pacheco [Logos. Anales del Seminario de Metafísica, pp. 283-291] y Schleiermacher [Pensamientos ocasionales sobre Universidades de concepción alemana, de 1808]), Fichte acabó convirtiéndose en 1811 en el primer rector elegido en esta. Precisamente el discurso inaugural de su rectorado, «Sobre la única destrucción posible de la libertad académica», fue muy controvertido (cf. Engel et al. [1990] y Oncina [ed.] [2009]).
15. Vicent Flor analiza la interrelación entre las naciones como comunidades culturales y políticas propias de la Modernidad y los estados, en cuya legitimidad la autodeterminación colectiva ha tenido una importancia capital. En su construcción intervienen necesariamente ideologías nacionalistas que seleccionan los elementos culturales y retóricos al alcance para perfilar un determinado tipo de identidades colectivas que acostumbran a comportar un proceso –con luces pero también con sombras– de homogenización cultural y social. El autor apuesta por una gestión democrática de la diversidad nacional: más en términos de asociación que de jerarquía, más como un trato leal entre iguales que una acomodación del minoritario al mayoritario, más como una manera de negociar que de mendigar y, en definitiva, más como una cooperación que como una dominación. Antonio Lastra examina tres términos de la que llama «escritura constitucional americana» en comparación con la historia de los conceptos políticos europeos: «Declaración de Independencia» (el documento que configura el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, cuya representación más adecuada es el poder legislativo), «desobediencia civil» (que puede leerse en paralelo especialmente a la Enmienda XIV que define la ciudadanía) y «autodeterminación» (ligado fatalmente al poder ejecutivo).
16. En su capítulo Vicente Serrano parte de considerar el concepto de autodeterminación como la forma característica de pensar la libertad moderna. Señala, sin embargo, cómo la elaboración de ese mismo concepto conduce a resultados distintos, e incluso contrapuestos, en Spinoza y en Hegel. Mientras que en Spinoza la autodeterminación recae sobre la vida afectiva, en Hegel depende de una abstracción metafísica que subordina la vida afectiva a la voluntad de poder, encarnada en su noción de saber absoluto y que termina por convertir la autodeterminación en un modo de dominio encubierto. Este último le tiene un aire a la biopolítica de Foucault, frente a la cual, y a guisa de resistencia, el francés habría fraguado la idea de cuidado de sí a la vez como estética y como ascética de la existencia, que sería en ese sentido una actualización y reformulación, a finales del siglo XX, del concepto de libertad (y autodeterminación) elaborado por Spinoza.
17. en la filosofía cristiana Agustín de Hipona plantea el problema del libre albedrío en relación con la autodeterminación ante el pecado, esto es, ante la extraña circunstancia de que el bien sea considerado una aspiración valiosa que, sin embargo, no se quiere. Agustín atribuye esta contradicción de la voluntad consigo misma a una falsa autodeterminación que lleva aparejada una restricción del libre albedrío. Mientras que Agustín continúa afirmando a pesar de esto un libre albedrío de anclaje óntico, así como la posibilidad de una autodeterminación adecuada, Lutero llega a la conclusión de que, en sentido ético, no le corresponden al ser humano ni el libre albedrío ni una autodeterminación autónoma. A partir de aquí quedan en cuestión los requisitos fundamentales para un juicio moral de las acciones, a saber: la imputación, la posibilidad de elección y la responsabilidad. En su capítulo, Koßler presenta las diferencias entre Agustín y Lutero en cuanto al libre albedrío como consecuencia del cambio en la doctrina del conocimiento en el paso de la Edad Media a la Modernidad.
18. Neus Campillo reflexiona sobre los límites de la autonomía con relación al género. Parte de la ambivalencia del feminismo respecto de tal concepto y expone las consecuencias de dos alternativas contemporáneas: la redefinición de la autonomía moral desde el género propuesta por la ética del discurso de Seyla Benhabib y la constitución del self desde un afuera relacional de Judith Butler. Karina P. Trilles defiende la tesis de que solo es posible considerar el cuerpo como autónomo si este es considerado como sujeto capaz de saber(se) y su valencia ontognoseológica no procede de otra instancia dignificada culturalmente (alma, espíritu, mente, etc.). Repasa someramente algunos hitos por los que la corporeidad indigente mutó en corporalidad emancipada, deteniéndose en el tratamiento de la sensibilidad kantiana, en la fineza de Schopenhauer que vislumbra ambas facetas del cuerpo, en la reivindicación nietzscheana para culminar en Husserl, que no duda en elaborar una somatología que traspasaría los lindes germanos para asentarse con fuerza en la tradición francesa con Marcel y Merleau-Ponty.
19. Juan de Dios Bares trata el azar y el destino en la Grecia arcaica, clásica y helenística como expedientes explicativos de aquellos sucesos que escapan al control del sujeto. Examina los términos en la lengua griega que expresaban la predeterminación de los acontecimientos, y estudia el margen que ante ello tiene el sujeto desde Homero hasta la tragedia, y desde los primeros presocráticos hasta el estoicismo. En filosofía, las diferentes visiones sobre el destino se encuentran en el germen de importantes problemas físicos, lógicos, éticos y antropológicos cuyas consecuencias nos preocupan todavía hoy. En la gran mayoría de las posiciones que sobre este asunto sostuvieron los griegos, el sujeto no es en modo alguno un mero mecanismo desprovisto de iniciativa y responsabilidad. En el paso del siglo XVIII al XIX el debate en torno a la tragedia se convierte en un tema central de la discusión estético-filosófica. Se arrincona, por un lado, la cuestión del efecto y el significado moral de la representación trágica, buscándose más bien la definición de la esencia de lo trágico. Por otro lado, el discurso sobre la tragedia se sitúa en un contexto de filosofía de la historia convirtiéndose en parte constitutiva de la reflexión sobre la Modernidad. Giovanna Pinna reconsidera sintéticamente el debate sobre la tragedia moderna a través de las posiciones de cuatro autores: dos filósofos idealistas (Hegel y Solger), un autor trágico que lo es también de importantes textos teóricos (Schiller) y un escritor fuertemente influenciado por el debate filosófico de su época (Kleist).
20. Si bien José Vicente Selma no solo se refiere a este autor, pues despliega el concepto de autodeterminación con relación al concepto moderno de la autonomía del arte, a sus determinaciones sociales y a su carácter contradictorio y, a su vez, insustituible, aunque revisable en su lectura idealista, formalista o burguesa. Se hace eco de las críticas contemporáneas del concepto para acabar con una aproximación a la mixtura entre creación literaria y reflexión filosófica en Valéry en el rescate del lenguaje artístico como obra productiva y meditación sobre su génesis o construcción.
21. Partiendo de la constatación de varios autores (P. Virilio, Z. Bauman, H. Rosa, R. Koselleck, etc.) de que nos hallaríamos en tiempos de crisis en razón de una crisis del tiempo, Nerea Miravet analiza la relación entre la tríada autodeterminación, utopía y aceleración. Para ello toma como hilo conductor la novela de Edward Bellamy El año 2000 (1888), resaltando el modo como en ella se narra la transición a una sociedad utópica, a saber, en términos de rotunda celeridad a la par que, según los tópicos del historicismo y de la autocomprensión de sí misma de la Modernidad, como un tiempo nuevo y genuinamente humano.
22. «La voluntad es pensada como una capacidad para que uno se autodetermine a obrar conforme a la representación de ciertas leyes. Y una facultad así solo puede encontrarse entre los seres racionales. Ahora bien, fin es lo que le sirve a la voluntad como fundamento objetivo de su autodeterminación (Selbstbestimmung), y cuando dicho fin es dado por la mera razón, ha de valer igualmente para todo ser racional» (Fundamentación para una metafísica de las costumbres (1785), AA IV, 427, Madrid, Alianza, 2002, p. 113). Cf. el epígrafe «La autonomía de la voluntad como principio supremo de la moralidad» de esa misma obra, donde leemos: «La autonomía (Autonomie) de la voluntad es aquella modalidad de la voluntad por la que ella es una ley para sí misma (independientemente de cualquier modalidad de los objetos del querer). El principio de autonomía es por lo tanto este: no elegir sino de tal modo que las máximas de su elección estén simultáneamente comprendidas en el mismo querer como ley universal» (AA IV, 440; ed. cast., p. 131). Las raíces kantianas de este concepto han sido estudiadas en varios trabajos de Volker Gerhardt (1996, 1999a, 1999b y 2010) y Heilinger, King y Wittwer (2009).
23. Luca Fonnesu también lo hizo en el congreso mencionado con una ponencia titulada «Autodeterminación, voluntariedad, responsabilidad», que finalmente no hemos podido incorporar a este volumen.
24. El reciente debate en Alemania por una sentencia de un tribunal de Colonia que la equiparaba a un daño físico infligido con violencia ha obligado al parlamento a legislar una suerte de deontología específica para los casos judío y musulmán. El Consejo de Europa, en 2013, equiparó la circuncisión a la ablación, esto es, a una violación de la integridad física de los niños.
25. Margarita Boladeras muestra la proyección del concepto de autonomía en la Bioética, porque ahí se produce un entrecruzamiento muy especial y de gran trascendencia de distintas perspectivas: la ética, la política, la legislación, las prácticas profesionales, etc. La Bioética ha surgido de la necesidad de abordar los nuevos dilemas éticos aparejados al progreso científico y a sus aplicaciones. La tecnociencia ha ampliado extraordinariamente la capacidad de intervención, autogestión y manipulación de la vida humana, por lo que ha sido necesario profundizar en los derechos y deberes derivados del respeto a la autonomía y la dignidad de las personas. Diversas declaraciones de carácter internacional han subrayado la importancia del consentimiento informado y de los requisitos que debe cumplir para llegar a ser un verdadero instrumento de garantía de respeto a la autonomía. En esta misma línea se recomienda incentivar el recurso al documento de voluntades anticipadas o testamento vital.
26. La validità concettuale dell’Illuminismo per un’Europa moderna/Die begriffliche Gültigkeit der Aufklärung für ein modernes Europa/ La vigencia conceptual de la Ilustración para una Europa moderna (Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Nápoles).