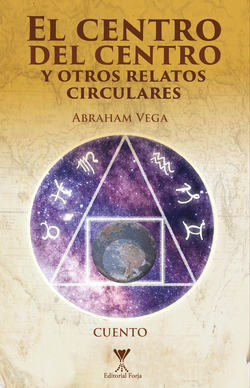Читать книгу El centro del centro y otros relatos circulares - Abraham Vega Faúndez - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EL CENTRO DEL CENTRO
ОглавлениеFue una noche oscura, allá por una época también oscura, cuando el viejo Leo con paso cansino, la espalda curvada, el pelo suelto y blanco de encanecido, caminaba por las estrechas calles de adoquines, alumbradas escasamente por el reflejo de las estrellas y la luz de los faroles que portaban los guardias de ronda.
Leo, visiblemente preocupado, lo que hacía resaltar los profusos pliegues del rostro, con su mente dialogando sobre su futuro y lo que debería hacer para enfrentar las acusaciones en su contra, vagaba por la noche sin tiempo, absorto en sus pensamientos.
Para los guardias no fue novedad verlo a esas horas de la noche. Desde algún tiempo, y casi todas las noches al ir a su observatorio parecía que extraviaba su camino, porque daba innumerables vueltas antes de entrar en él.
–Allí va el viejo Leo, otra vez perdido –comentaban.
Ellos lo consideraban un ser inofensivo, incapaz de hacerle mal a nadie. ¿Por qué seguirlo entonces?, ¿por qué vigilarlo tanto?, se preguntaban; Leo los saludaba amablemente y continuaba su camino cabizbajo, consumido en sus preocupaciones: “No he sido yo quien con mis manos puso las cosas en el cielo para alterar y transformar las creencias”, murmuraba. Esa noche no supo hacia dónde iba, o por qué caminos lo llevaba el universo.
Los amigos que lo aceptaban en su casa para compartir una conversación eran muy pocos; mientras más crecía la incriminación en su contra, mientras el poder defendía su edificio de falsedades usándolo a él para amedrentar y ostentar su poder oscuro y déspota, menos amigos le quedaban. “¿Con quién poder conversar sobre el origen del problema, con quién dialogar sobre el origen del Centro?”, se preguntaba mientras caminaba.
Los guardias pasan por su lado con sus armaduras clinclinando, proyectando sus sombras alargadas sobre las paredes y las calles de piedra, recordándole a los curas de la Congregación del Índice que ya andaban sobre sus pasos, –¿A quién será que le temen?, ¿será a mí o al colega de Thorn? –se preguntaba.
Este último ya había sido condenado, y sus libros prohibidos, por considerarlo un continuador de la secta de matemáticos ateos que lideró el hereje Pitágoras. Con estos antecedentes y otros que ya conocía, la preocupación de Leo iba en aumento; sabía a lo que se exponía. Los mismos que lo buscaban, o sus pares de Lyon, décadas atrás habían perseguido al médico Miguel Servet por razones parecidas a aquellas por las cuales lo buscaban a él; Servet también había escrito unos “Diálogos”1 y fue acusado de ateo y de antitrinitarismo lo que era considerado una herejía; esto finalmente le valió ser quemado vivo en la hoguera.
En su deambular por las calles de la ciudad, se acordó de su amigo de tiempo, P. de Gamboa, uno de los pocos que aún se atrevía a recibirlo, aunque no compartiera sus formulaciones. Gamboa era un viejo arquitecto y alarife de la corona que, según él mismo decía, había proyectado “en planos terrenales las leyes del orden celeste que no contradicen las Sagradas Escrituras”, orden que había repetido en innumerables ciudades construidas en tierras recién descubiertas. “Este es mi aporte a la evangelización y culturización de esos nativos”, se le oía decir.
Juntos habían sostenido largas discusiones sobre las teorías de Leo; esa noche, aun cuando Gamboa no lo esperaba, tenía extendidos sobre su mesa de trabajo los planos de algunas ciudades que había diseñado allá por el sur del mundo, mientras que en otras hojas hacía mediciones y cálculos. Una vez más volvieron a debatir los planteamientos de Leo, pero ambos intuían que esta vez sería definitivo; sabían que no habría otra oportunidad, el Santo Oficio romano andaba a la caza de Leo.
Comenzaron desde lo más elemental para no darle cabida a la especulación; volvieron a calcular el valor de pi (π), releyeron a Aristarco de Samos, releyeron del cura de Thorn De Revolutionibus Orbium Celestium, releyeron del propio Leo “Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo Tolemaico, e Coperniciano”, pero nada logró convencer, ni cambiar a Gamboa de sus dogmáticas creencias. Esa noche fue decisiva para el mundo, fue como si en una pieza y en una noche se hubiera concentrado el conocimiento y la ignorancia de cientos de años. Con sus hombros inclinados sobre los planos, con la luz amarillenta de los faroles que hacían danzar sus sombras en los muros, con las reglas y escuadras de madera, trazaban mil veces lo inevitable. El compás con su punta de acero buscaba el centro, y reflejaba y repartía concéntricamente los rayos luminosos de los faroles, como revelando que el mismo fenómeno se repetía muy lejano en el universo.
–Yo no puedo cambiar la posición del sol ni tampoco sujetar la tierra –dijo Leo.
–Imposible –exclamó el arquitecto Gamboa–, no puede ser, significaría que todo mi trabajo, las Escrituras, yo mismo no tendría sentido.
La conversación fue extensa y acalorada en algunos pasajes; al final, Gamboa se mostraba desconcertado y dubitativo; cuando Leo abandonó el estudio de Gamboa, este tomó los planos de aquella ciudad austral que era su obra mayor, esa que había trazado siguiendo los más sagrados preceptos y ordenanzas de la época; aquella en la que nada había quedado al azar, aquella que en nada contradecía a las Escrituras; entonces tomó reglas, escuadras y compases y volvió a ejecutar desesperados cálculos. De pronto surgió frente a él la imagen de don Pedro y de don Fernando, ambos pechoños y autoritarios, que le exigen que el cuadrado principal, la Plaza Mayor, debía estar exactamente en el centro, como al centro está el Creador, como al centro está su obra maestra, La Tierra, y, en el centro de ella, su obra sublime, el hombre; ¿acaso no recuerda que todo esto fue hecho “a imagen y semejanza del Creador”?; lo demás es herejía, ateísmo. Un sudor frío corre por la frente de Gamboa que mide y calcula, pero intuye que después de esta noche algo pasó en los planos: La plaza se había movido inexplicablemente, ya no estaba en el centro como era la exigencia del Santo Oficio y de la Corona, y él sabe lo que este cambio le puede significar.
En su desesperación pensó que Leo había cambiado las coordenadas, pero rápidamente descartó esta posibilidad; después creyó que los instrumentos se habían alterado con el cambio de temperatura, o que el compás mismo estaba influenciado, contaminado, con las ideas de Leo, acaso no era de él aquel escrito “Operaciones del compás geométrico y…”; por último, y para conformarse, creyó que se debía a una alteración universal, en la que él no tenía ninguna responsabilidad.
Pero ¿qué es lo que había cambiado?, ¿o el mismo ya no entendía el centro de la misma manera? Sin embargo, la imagen de don Fernando y la de don Pedro, con su cetro uno y con la espada el otro, lo hicieron insistir una y otra vez en sus cálculos. Entonces se decidió a pedir ayuda, iría donde el mismo Leo y esta vez lo convencería de su error; le diría en su cara que no creía en lo que habían calculado y demostrado, total ¿qué valor tenía aquello en lo que no se cree?; así tal vez existía una esperanza, una posibilidad de que todo volviera a las formas de antes.
Los pasos de Leo suenan en la calle, y los muros se van llenando de ojos que espían su camino al observatorio La Specola, recordándole los acosos de la guardia ginebrina que, en otros tiempos, en esa ciudad recorría hostales y casas arrestando a los ateos; algunos, en especial sus detractores, quizás desde ese momento lo vieron (o desearon verlo) pasar hacia el Convento de Minerva2. Leo se debate entre abdicar o seguir hasta el final con sus ideas. Ciertos amigos le habían aconsejado abandonar sus creencias, hipótesis y observaciones, en particular el traidor del cardenal R. Bellarmino quien, incluso, en otro tiempo lo había motivado a seguir con sus investigaciones astronómicas; Leo sabe o intuye lo que le puede pasar, está en conocimiento de lo que le sucedió al filósofo Giordano Bruno, quien fue enviado a la hoguera por poner en duda la representación tradicional del mundo de esa época (que la tierra estaba estática y era el centro del universo) y ni más ni menos que por el mismísimo cardenal Bellarmino que lo buscaba a él.
A su observatorio subió lentamente, peldaño a peldaño, como contando los pasos. Cada cierto tramo se detenía y respiraba profundo antes de continuar, con sus 69 años se daba cuenta de que ya no era el mismo, sus pasos eran lentos, pero aún seguros; ya en su cuarto de trabajo, de algún lugar secreto sacó los planos del universo que había trazado después de años de observación y cálculos, y los extendió sobre una mesa. En los bordes de cada hoja se podían ver sus anotaciones, pero sobre todo sus cálculos: cada número tenía la fórmula matemática que lo engendraba, cada fórmula tenía el concepto que la generaba, cada concepto tenía la hipótesis generatriz, que eran años de estudio y reflexión.
Se sentó a un lado de su mesa de trabajo y frente al telescopio (invento suyo), por el cual muchos se negaron a mirar para no ver el fin de su mundo imaginario, otros para no ver el fin de sus mentiras, y lo extendió hacia el futuro; mirando hacia el universo se dijo a sí mismo: “Doy infinitas gracias a Dios por haber sido tan bondadoso de permitirme solo a mí ser el primer observador de maravillas que se habían mantenido escondidas en la oscuridad durante todos los siglos anteriores”.
Fue en este momento cuando vio con más claridad que nunca todo lo que estudio e intuyó: los planetas se fueron ordenando en círculos y elipses, y trazaban con absoluta armonía ruedas concéntricas sin fin en cuyo centro estaba la punta del compás de Gamboa, iluminándolos con su propia luz; no había otra fuente de luz para ellos que Helios. Vio con mucha nitidez lo que el cura de Thorn y Aristarco de Samos hacía tiempo habían establecido: que la Tierra y los planetas giraban alrededor del Sol, contradiciendo el geocentrismo, que colocaba a la Tierra en el centro fijo del universo, todo ello traído de la física aristotélica y, sobre todo, del modelo Ptolemaico, que para muchos era el que mejor coexistía con las Sagradas Escrituras.
En esta polémica desatada, los del Santo Tribunal ya se habían pronunciado diciendo que “sostener que el Sol estaba inmóvil y que eran los planetas los que giraban a su alrededor (heliocentrismo) era absurdo en filosofía y era una herejía formal, porque contradecía muchos cánones y conceptos de las Escrituras”.
Leo, seguramente, también se vio trazando círculos en su casa, cuando escondido de sus padres estudiaba matemáticas y no anatomía como ellos querían; ahí se vio leyendo a Platón que le decía que “Dios es siempre geometría”, descartaba a Aristóteles y su teoría del movimiento y de la inalterabilidad del universo, ambas sobre las cuales la iglesia sostenía sus erróneos conceptos del universo, sin que el mismo Aristóteles supiera que se había prestado para tal manipulación de la realidad. Ajustando el lente, y achicando sus ojos para ver con más nitidez, se vio en el tribunal, donde su futuro amigo Fleury lo retrataba a grandes pinceladas. Vio a su lado un guardia del tribunal portando una inmensa espada, a tres domínicos que tenía frente a frente, entre los cuales debía estar el traidor de Lorini, y también frente a él un candelabro de siete velas, y a Urbano VIII, quien, finalmente, sería el que impuso la sentencia.
Leo a sus 69 años de edad, con dignidad y nobleza, padeció sin compasión la execrable manía persecutoria de los inquisidores contra toda alma que se desviase de su ortodoxia y despótica cosmovisión, fue obligado a pronunciar de rodillas la abjuración de sus hipótesis ante la comisión de inquisidores (en nuestro tiempo, los torturadores han jugado este rol: querer doblegar a quienes piensan diferente); este dramático episodio de la abjuración de Galileo, un enfrentamiento entre la ciencia y la religión, entre la razón y el obscurantismo, se produjo en una sala del convento dominico de Santa María sopra Minerva, en Roma, allí se escuchó su voz, allí se oyó decir: “Yo, Leo Galilei, hijo del difunto Vincenzio Galilei, arrodillado ante los Eminentes y Reverendos Cardenales Inquisidores, generales de la República Universal Cristiana contra la depravación herética...” y entonces ya no pudo verse más; todo su ser se convulsionó al presenciar esta ignominia, esta humillación humana, este vejamen intelectual y humano al que era sometido por la podredumbre de curas inquisidores. Su cuerpo se achicó, se achicó hasta que creyó desaparecer entre las órbitas celestes.
Cuando Gamboa llegó al observatorio de Leo encontró a su amigo siglos más viejo, la barba le había crecido inusitadamente en pocas horas, a su rostro lo cruzaban infinitos pliegues y su mirada perdida vagaba quién sabe dónde; no se atrevió a hablarle; con sus planos bajo el brazo lo miraba sin comprender qué le había ocurrido. Leo se separó del telescopio, miró a Gamboa y murmuró lo que en el tribunal tal vez solo pudo pensar: “Eppur si mouve”... y lo instó a mirar por él, después abrió la puerta y salió.
Gamboa miró los planos del universo encima de la mesa de Leo, vio muchas órbitas y un centro marcado con una H, tomó uno de sus propios planos y lo puso sobre el de Leo para ver si coincidían: su centro estaba muy desplazado del centro de Leo. Se dijo que tal vez el telescopio lo podría ayudar, “si desde aquí vio la verdad, tal vez yo encuentre la mía”; se sentó frente al telescopio, acercó su ojo y miró, miró lo más lejos que pudo, hasta que vio una cadena montañosa y detrás de ella renació aquella ciudad austral que era su obra eximia, y entonces su cuerpo se estremeció: la Plaza Mayor no estaba en el centro. Con cierto pavor vio que las calles, las casas, todo, comenzó a moverse, después a girar, el mismo plano sobre la mesa empezó a girar, y un sonido semejante al ulular del viento se hizo cada vez más audible. Algunas casas se desplomaron, los árboles volvieron a crecer donde los habían cortado, y desde el río del costado sur de la ciudad, surgió una enorme serpiente que gritaba cai, cai vilu; cai,cai,vilu, mientras que la gente corría hacia los cerros, sin importarles la Plaza Mayor ni nada, corrían a salvarse. Miró los planos que giraban a una velocidad inimaginable y, en el centro, se enrollaba la mismísima serpiente, persiguiéndose su cola.
Gamboa no pudo continuar mirando, un temor y un sudor frío le recorría todo el cuerpo, entonces salió corriendo escalera abajo gritando cai, cai… vilu; cai, cai… A pocas cuadras de su loca carrera se tropezó con Leo, al pasar por su lado se detuvo, y lo miró detenida e infinitamente, Leo seguía repitiendo: eppur si mouve… eppur si m…. Entonces repitió con él: eppur si mouve, eppur si…
1 Miguel Servet escribió Dos diálogos sobre la Trinidad donde refutaba el dogma católico de la trinidad; en esos tiempos el antitrinitarismo era considerado una herejía, tanto por católicos como por protestantes, y Servet se vio obligado a escapar y esconderse; finalmente, procesado por el Santo Oficio de Lyon, fue condenado vivo a la hoguera.
2 El convento dominico de Santa María de Minerva, en Roma, era donde operaba la Inquisición.