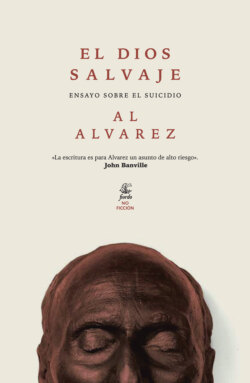Читать книгу El Dios Salvaje - Al Alvarez - Страница 13
ОглавлениеSegún recuerdo, conocí a Sylvia Plath y a su marido en Londres en la primavera de 1960. Mi primera mujer y yo vivíamos cerca de Swiss Cottage, en el extremo poco distinguido del Hampstead literario, en un alto edificio eduardiano de ladrillos de un rojo especialmente feo; era el color de una tetera vieja que lleva tanto tiempo oxidándose que ha perdido hasta la brillantez del deterioro. En el momento de mudarnos acababa de remodelarlo una de esas inmobiliarias fraudulentas que tanto prosperaron antes de que el escándalo Rachman dificultara la vida de propietarios extorsionistas. Naturalmente, habían hecho una chapuza: los accesorios eran baratos y el acabado espantoso; los marcos de las ventanas parecían pequeños para el enladrillado y en cada juntura había grandes rendijas toscas. Pero nosotros habíamos lijado los suelos y pintado las paredes de colores vivos. Luego habíamos comprado muebles y adornos de segunda mano en las tiendas de Chalk Farm, y también los habíamos lijado y pintado. De modo que, a su frágil y superficial manera, la casa resultó alegre: el lugar adecuado para el primer bebé, el primer libro, la primera infelicidad verdadera. Cuando la dejamos dieciocho meses después, había enormes grietas en las zonas de la pared exterior aledañas a los huecos de las ventanas. Pero a esas alturas también había enormes grietas en nuestras vidas, de modo que al parecer todo encajaba.
Como yo era el crítico habitual de poesía de The Observer veía a pocos escritores. Me parecía que conocer a quienes reseñaba volvía las cosas demasiado difíciles: mucha gente simpática escribe malos versos y los buenos poetas pueden ser monstruos; la mayor parte de las veces eran insoportables el autor y la obra. Más fácil pues era eludir la posibilidad de ponerle al nombre una cara y juzgar solamente la página impresa. Me atuve a la regla aun cuando me contaron que Ted Hughes vivía cerca, apenas al otro lado de Primrose Hill, con una esposa norteamericana y un bebé de meses. Tres años antes Hughes había publicado The Hawk in the Rain (El halcón en la lluvia), libro que yo admiraba intensamente. Pero algo en los poemas me hacía sospechar que a él le importaría un bledo mi opinión. Era como si surgiesen de un mundo absorto, físico, enteramente propio; pese a la gran destreza técnica que exhibían, daban la impresión de que al autor no le preocupaban los tejemanejes literarios. «Descuida —me dijeron—, nunca habla del trabajo». Además me dijeron que la mujer se llamaba Sylvia, y que también escribía poesía «pero» —esto para tranquilizarme— «que era de lo más aguda e inteligente».
En 1960 salió Lupercal. Me pareció el mejor libro de un poeta joven que hubiera leído desde que empezara mi período en The Observer. Cuando tenía escrita la reseña que lo decía, el periódico me pidió un breve artículo sobre Hughes para una de las páginas de chismes. Lo llamé y acordamos llevar a los niños de paseo a Primrose Hill. La idea parecía simpática y neutral.
Ellos vivían en un departamentito, no lejos del zoológico de Regent’s Park. Las ventanas daban a una plaza ruinosa: casas descascaradas alrededor de un jardín salvaje de tan abandonado. Más cerca de la colina el refinamiento avanzaba rápido: elegantes agencias inmobiliarias de periódico dominical empinaban sus carteles, todas las puertas de entrada eran de colores de moda —«melón», «mandarina», «mora», «verde Támesis»— y proliferaba una sensación de relucientes interiores blancos, de viejas casas enriquecidas y ampliadas por las reconversiones.
Pero la manzana de ellos aún no había sido tomada. Era sucia, agrietada y llena de barullo infantil. Las hileras de casas aledañas seguían ocupadas todavía por familias obreras para las cuales se habían construido hacía ochenta años. Todavía no las habían refinado cuadruplicándoles el precio, aunque esto no tardaría en suceder. Tras subir un tramo de escalera destartalada se llegaba al departamento de los Hughes sorteando un cochecito y una bicicleta que había en el rellano. Era tan pequeño que todo parecía puesto de lado. Uno se insertaba en un pasillo estrecho y abarrotado donde apenas podía quitarse la chaqueta. La cocina solo aceptaba una persona que, con los brazos extendidos, podía abarcarla toda. En la sala había que sentarse alineados, codo con codo, entre una pared de cuadros y una pared de libros. En la habitación contigua, empapelada con un motivo de flores, no había espacio más que para una cama matrimonial. Pero los colores eran alegres, y en el lugar había una atmósfera vivaz, de trabajo en marcha. En una mesita junto a la ventana había una máquina de escribir que se alternaban en usar, cumpliendo cada uno un turno mientras el otro cuidaba al bebé. Por la noche la apartaban para hacerle lugar a la cuna. Más tarde alquilaron a otro poeta norteamericano, W. S. Merwin, una habitación donde Sylvia trabajaba por las mañanas y Ted por las tardes.
Era el momento de Ted. Estaba al borde de una reputación considerable. Su primer libro había sido bien recibido y ganado toda clase de premios en los Estados Unidos, lo cual suele significar que el segundo será un anticlímax. Sin embargo, Lupercal había satisfecho y superado las promesas de El halcón en la lluvia. En la insípida escena de la poesía inglesa había surgido una figura poderosa e innegable. Por mucho que desconfiara de su obra, por muy naturales que fueran las dudas, Ted debía de tener cierto sentido de su fuerza y de lo que había logrado. Solo Dios sabía adónde iría a parar, pero en un aspecto esencial ya había llegado. Era un hombre alto y fornido con chaqueta de corderoy negro, pantalones negros y zapatos negros; el pelo oscuro le caía revuelto hacia delante; tenía una boca larga e ingeniosa. Dominaba la situación.
En aquellos días, Sylvia pasaba algo inadvertida; la poeta había retrocedido para dejar en primer plano a la madre y ama de casa. Tenía un cuerpo largo, más bien plano, y una cara alargada, no bonita pero alerta y sensitiva, de boca vivaz y hermosos ojos marrones. Se recogía el pelo castaño en un moño. Llevaba jeans y una pulcra y vigorosa camisa norteamericana: era clara, limpia, competente, como una joven de anuncio de cocinas, amistosa y sin embargo un poco distante.
Sus antecedentes, de los que entonces yo no sabía nada, desmentían ese aire hogareño. Había sido niña prodigio —el primer poema lo había publicado a los ocho años— y luego alumna brillante, ganadora de todos los premios posibles, primero en la secundaria y luego en Smith College, becas a más no poder, altas calificaciones, la orden Phi Beta Kappa, presidencias de sociedades estudiantiles y distinciones a granel. Una relumbrante revista neoyorquina, Mademoiselle, la había escogido como una figura que se destacaría; le ofrecieron vino y cena, y la fotografiaron por todo Manhattan. Luego, casi inevitablemente, se ganó una beca Fulbright para Cambridge, donde conoció a Ted Hughes. Se casaron en 1956 en Bloomsday (16 de junio, el día en que transcurre el Ulises de Joyce). Detrás de Sylvia había una madre viuda y sacrificada, una maestra de escuela que se había deslomado para que sus dos hijos florecieran. El padre de Sylvia —ornitólogo, entomólogo, autoridad internacional en abejorros y profesor de biología en la Universidad de Boston— había muerto cuando ella tenía nueve años. Ambos padres eran de familias alemanas y germanohablantes, académicos e intelectuales. Cuando después de Cambridge Sylvia y Ted fueron a los Estados Unidos, parecía tan natural como seguro que ella hiciera una carrera universitaria deslumbrante.
En apariencia era una típica historia de éxito: la graduada fulgurante que se lanza a tal velocidad y con tal constancia que nada puede darle alcance. A veces esto dura toda la vida, siempre que nada interfiera la inercia ni que, a fuerza de velocidad y presión, el vehículo de tantos triunfos se desintegre en astillas. Entre el mes de su aparición en Mademoiselle y el último curso universitario, Sylvia tuvo un colapso nervioso y un intento grave de suicidio, temas de su novela The Bell Jar (La campana de cristal). Luego, una vez restablecida en Smith —«una profesora notable», decían sus colegas—, perdió el interés por los premios académicos. De modo que en 1958 hizo a un lado la vida universitaria —Ted nunca había considerado la perspectiva seriamente— para hacerse freelancer, confiada en la suerte y en su talento de poeta. De todo esto yo me enteraría más tarde. Ahora, Sylvia simplemente había bajado el ritmo; se la veía apagada, abstraída en su hijita, y amistosa solo de esa manera formal, hueca y transatlántica que lo mantiene a uno a distancia.
Ted bajó a preparar el cochecito mientras ella vestía al bebé. Yo me aparté un minuto y le abroché la chaqueta a mi hijo. Sylvia se volvió hacia mí, súbitamente y sin efusión.
—Me alegró mucho que eligieras ese poema —dijo—. Es uno de mis favoritos, pero parece que no le gusta a nadie más.
Por un momento quedé totalmente en blanco, no sabía de qué estaba hablando. Ella se dio cuenta y me ayudó.
—El que pusiste en The Observer el año pasado. Ese sobre la fábrica en la noche.
—Por Dios, Sylvia Plath. —Ahora, la efusión era mía—. Lo siento. Era un poema precioso.
«Precioso» no era la palabra indicada, ¿pero qué otra cosa decirle a una ama de casa joven y brillante? Yo lo había sacado de un fajo de poemas llegado de los Estados Unidos, inmaculadamente mecanografiados, en un sobre a mi nombre y eficientemente provisto de tarjeta de respuesta internacional. Todos estaban bien trabajados y mostraban talento, pero eso en sí no era raro por aquel entonces. El final de la década de los cincuenta fue para la poesía estadounidense un período de estilo particularmente elaborado: todo campus que se preciara tenía su propio técnico poético «brillante». Pero en al menos uno de aquellos poemas había algo más que elegancia retórica. No llevaba título, aunque más tarde en The Colossus (El coloso) ella lo llamaría «Night Shift» («Turno de noche»). Era uno de esos poemas que empiezan diciendo con tal fuerza de qué no tratan, que uno no cree las explicaciones que siguen:
No era un corazón, que late
con estruendo mudo, ese tráfago
lejano, ni sangre que redobla
en los oídos por la fiebre
y se impone a la noche.
El ruido venía de fuera:
Una detonación metálica
nativa, era evidente, de
aquellos suburbios quietos: a nadie
sobresaltaba, aunque su martilleo
atronador sacudía el suelo.
Arraigó a mi llegada…
A mí me había parecido más que un ejemplo de buena descripción para usar y moralizar, como dictaba la moda de la década. El tono era fogoso y todos los detalles de la escena parecían volverse continuamente hacia dentro. Es un poema, supongo, sobre el miedo y, aunque en el desarrollo el miedo se racionaliza y se explica (el martilleo nocturno proviene de máquinas en funcionamiento), acaba reafirmando precisamente las amenazadoras fuerzas masculinas a las que cabe temer. Tenía momentos de torpeza, como el remilgado, dilatorio floreo a la manera de Wallace Stevens: «nativa, era evidente, de…». Pero en comparación con la mayoría del material no requerido que cada mañana se desplomaba en mi buzón, era un objeto infrecuente: el siempre inesperado artículo auténtico del todo.
Me sentí incómodo de no haber reconocido quién era. Ella parecía incómoda de habérmelo recordado, y también deprimida.
Después de ese día vi a Ted de tanto en tanto, y menos aún a Sylvia. Con él me encontraba a beber una cerveza en uno de los pubs cercanos a Primrose Hill o el Heath, y a veces paseábamos con nuestros hijos. Del trabajo no hablábamos casi nunca; sin mencionarlo, queríamos mantener las cosas fuera de lo profesional. En cierto momento del verano hicimos un programa de radio juntos. Luego recogimos a Sylvia en el departamento y cruzamos al pub de enfrente. La grabación había sido un éxito y estuvimos en la vereda del local, alrededor del cochecito de la niña, bebiendo cerveza, a gusto con nosotros mismos. A Sylvia también se la veía más suelta, menos constreñida que antes. Por primera vez capté algo del encanto real y de la rapidez de esa muchacha.
Más o menos por entonces mi mujer y yo nos mudamos del departamento de Swiss Cottage a una casa Hampstead arriba, cerca del Heath. Un par de días antes del traslado yo me quebré una pierna subiendo una montaña y, como con pierna rota o no había que decorar la casa, todas las otras cosas y la gente quedaron de lado. Me recuerdo colocando baldosas negras y blancas en un inacabable suelo tras otro, con los dedos y la ropa cubiertos de un sucio pegamento marrón oscuro, con el pelo engomado y arrastrando la gran escayola inerte como si fuera un ataúd. No había mucho tiempo para los amigos. De vez en cuando, Ted aparecía y, cojeando, me iba con él un rato al pub. Pero a Sylvia no la vi en absoluto. En otoño fui a enseñar un curso entero a los Estados Unidos.
Mientras estaba allí, The Observer me envió el primer libro de poemas de ella para que lo reseñara. Encajaba con la imagen que yo tenía: serio, talentoso, contenido y en parte aún bajo la sombra maciza de su marido. Había poemas influidos por él y otros con ecos de Theodore Roethke y Wallace Stevens; era evidente que aún buscaba a tientas un estilo propio. Pero la habilidad técnica era grande, y la mayoría de las piezas daban la sensación de que debajo había recursos y perturbaciones por explotar. «Los poemas de Plath —escribí— se apoyan con seguridad en una masa de experiencia que nunca sale totalmente a la luz (…). Es este sentimiento de peligro, como si continuamente la amenazara algo que solo divisa con el rabillo del ojo, lo que da distinción a su trabajo».
Hoy sigo sosteniendo lo mismo. A la luz de la obra subsiguiente de Sylvia y, con mayor convencimiento, de su posterior muerte, la crítica ha sobrevalorado El coloso. «Cualquiera notará —reza la doctrina actual— que allí ya estaba todo de forma cristalina». Ciertos académicos prefieren incluso los elegantes poemas tempranos a los más desnudos y violentos ataques frontales de su obra madura, si bien cuando apareció el primer libro las reseñas fueron bastante frías. Entretanto, la perspectiva puede alterar la importancia histórica pero no la calidad del verso. El coloso estableció las credenciales de Sylvia: contenía un puñado de poemas hermosos, pero más importante era la clara destreza del trabajo, la precisión y concentración con que la autora manejaba el lenguaje, la nada ostentosa amplitud de su vocabulario, su oído para los ritmos sutiles y la seguridad con que empleaba y atenuaba rimas y semirrimas. Evidentemente, ya había adquirido el oficio necesario para lidiar con lo que viniera. Mi error fue sugerir que en aquella etapa no había reconocido, o no quería reconocer, las fuerzas que la agitaban. Resultó ser que las conocía demasiado bien: a los veinte años la habían llevado al filo del suicidio, y ya en la última pieza del libro, el largo «Poem for a Birthday» («Poema para un aniversario»), se enfrentaba con ellas. Pero a mí los ecos de Roethke me oscurecieron el hecho y no lo advertí.
En febrero de 1961, cuando volví de los Estados Unidos, empecé a ver de nuevo a los Hughes, pero breve y esporádicamente. Ted había perdido el amor por Londres y no veía la hora de largarse; Sylvia había estado mal —primero un aborto espontáneo, luego una apendicitis—, y yo tenía mis propios problemas: un divorcio. Recuerdo que me agradeció la reseña de El coloso y, desarmándome, añadió que estaba de acuerdo con las reservas. También la recuerdo entusiasmada con la hermosa casa que habían encontrado en Devon: antigua, con techo de paja, suelo de lajas y un gran huerto. Se mudaron, me mudé yo y algo acabó.
Los dos siguieron enviando poemas a The Observer. En mayo de 1961 publicamos el poema de Sylvia sobre su hija, «Morning Song» («Canción matinal»); en noviembre, «Mojave Desert» («El desierto de Mojave»), que por unos años no quedó recogido en ningún libro; dos meses después, «The Rival» («La rival»). La corriente se ahondaba, fluía con más facilidad.
No volví a verla hasta julio de 1962, cuando en el largo fin de semana de Pentecostés me presenté en su casa al regresar de Cornualles. Vivían unas millas al noroeste de Exeter. Para los estándares de Devon, el pueblo no era bonito: más piedra gris y lobreguez que madera, paja y flores. Allí donde los más perfectos pueblos ingleses daban la impresión de no haber despertado nunca cabalmente, era como si el de ellos se hubiera retirado a dormir. Acaso en un tiempo había sido el centro del campo que lo rodeaba, un lugar con cierta presencia donde pasaban cosas. Pero ya no. Exeter había tomado el control y poco a poco la vida del pueblo se había agotado, como la de una familia que se diluye en el mundo.
La casa de los Hughes había sido antaño la de un señor de la región. Se alzaba apenas por encima del resto del pueblo, al final de una calle empinada, junto a una iglesia del siglo xii; parecía importante. Era grande, con techo de paja, patio de adoquines y puerta de roble labrado. Tenía muros y pasillos de piedra; las habitaciones relucían de pintura fresca. Nos sentamos en el gran jardín silvestre a tomar el té mientras Frieda, que ya tenía dos años, se tambaleaba entre las flores. Había un pequeño ejército de manzanos y cerezos, un vívido laburno doblegado de pimpollos, una parcela de verduras y, a un lado, un breve montículo. Según Sylvia, era un túmulo funerario prehistórico. Por todas partes destellaban flores, la hierba estaba alta y descuidada y el lugar entero, lujurioso, desbordaba de estío.
En enero habían tenido otro bebé, un niño, y Sylvia había cambiado. En vez de silenciosa y retraída, apéndice hogareño de un marido poderoso, se la veía sólida y completa, de nuevo dueña de sí. Tal vez el hijo tuviera algo que ver con ese aire de confianza. Pero había en ella algo tajante y claro que parecía ir más allá. Se ocupó de enseñarme la casa y el jardín: los electrodomésticos, las habitaciones recién pintadas, el huerto y el túmulo, sobre todo el túmulo —que más tarde mencionaría en un poema como «muro de antiguos cadáveres»—,1 eran de su propiedad. Ted, entretanto, se contentaba con reclinarse en la hamaca y jugar con Frieda, que se le aferraba, dependiente. Como el matrimonio parecía fuerte y unido, supuse que no le preocupaba que el equilibrio de poder la favoreciera ahora a ella. Cuando ya me iba entendí por qué.
—He vuelto a escribir —dijo Sylvia—. A escribir de verdad. Me gustaría que leyeras los poemas nuevos.
Tenía una actitud abierta y cálida, como si hubiera decidido que se podía confiar en mí.
Un tiempo antes, The Observer había aceptado un poema suyo titulado «Finisterre». Finalmente lo publicamos aquel mes de agosto. Entretanto, ella envió un hermoso poema breve, «Crossing the Water» («Cruzando el agua»), que si bien quedó fuera de Ariel, es tan bueno como muchos de los que hay en el libro. Llegó con una nota formal y un sobre meticulosamente sellado. Daba la impresión de que Sylvia se movía con la eficacia de siempre. No obstante, cuando un tiempo después encontré a Ted en Londres, lo vi tenso y preocupado. Una vez, cuando conducía sola, Sylvia había tenido un accidente: al parecer, desvanecida, había ido a parar a un viejo aeródromo, aunque por milagro sin daño para ella ni para la vieja furgoneta Morris. A medida que Ted hablaba, su oscura presencia fue cobrando un matiz aún más sombrío.
En agosto me fui unas semanas al extranjero y cuando volví ya había empezado el otoño. Aunque todavía no promediaba septiembre, por la calle volaban hojas y llovía mucho. La primera mañana me desperté bajo un anegado cielo londinense. Nos esperaba un invierno largo.
A fines de septiembre The Observer publicó «Cruzando el agua». Poco después, una tarde en que yo trabajaba mientras la mujer de la limpieza hacía estrépito arriba, sonó el timbre. Era Sylvia: bien vestida, decididamente vivaz y alegre.
—Pasaba por aquí y se me ocurrió visitarte —dijo.
Con ropa formal de ciudad y el pelo en un moño severo tenía el aire de una dama eduardiana que llevara a cabo un deber social delicado pero necesario.
El pequeño estudio que yo alquilaba había sido un antiguo establo remodelado como vivienda. Estaba al fondo de un pasaje largo, detrás de un garaje, y a su ruinoso modo era bonito, pero también incómodo: para sentarse a charlar no había más que unas delgadas sillas Windsor y un par de alfombras sobre el desnudo linóleo rojo sangre. Le serví a Sylvia una copa y ella, como una estudiante, se instaló a sus anchas en una de las alfombras, frente a la estufa de carbón, a beber el whisky y hacer tintinear el hielo en el vaso.
—Este sonido me da nostalgia de mi país —dijo—. Es lo único que me da nostalgia.
Hablamos del poema que había salido en The Observer y luego de nada en particular. Al fin le pregunté qué hacía en la ciudad. Con una suerte de alegría aplicada me respondió que buscaba departamento, y como de paso, añadió que por el momento estaba viviendo sola con los niños. Recordé la última vez que la había visto, en el jardín de Devon rebosante de flores, y me pareció imposible que algo hubiera trastornado el idilio. Pero no pregunté nada y ella no ofreció explicaciones. En cambio se puso a hablar del nuevo impulso de escribir que la dominaba. Al menos un poema por día, dijo, y a menudo más. Tal como lo decía sonaba a posesión diabólica. Y se me ocurrió que quizá fuera por eso que se habían separado, por pasajero que fuese: no era cuestión de diferencias sino de intolerables similitudes. Es probable que cuando dos poetas originales, ambiciosos, plenamente dedicados se unen en matrimonio, y los dos son productivos, cada poema que escribe uno le dé al otro la sensación de que lo ha extraído de su cráneo. A cierto grado de intensidad creativa, que la Musa le sea a uno infiel con su pareja debe ser más insoportable que verla enredada con un ejército de seductores.
—Me gustaría leerte unos poemas nuevos —dijo ella, y de la mochila que tenía al lado sacó un fajo de hojas mecanografiadas.
—Es un gusto —dije, alargándome a recibirlas—. A ver.
Ella negó con la cabeza.
—No, no quiero que los leas tú. Hay que leerlos en voz alta. Quiero que los escuches.
De modo que, cruzando las piernas en el suelo incómodo, con el ruido de la limpieza en el piso de arriba, me leyó «Berck-Plage» («Playa de Berck»):
Este es el mar, pues, esta gran caducidad…
Leía rápido, con un acento duro y levemente nasal, brusca, como si estuviera enojada. Aún hoy me es difícil seguir ese poema, el desarrollo indirecto, las imágenes concentradas, espesas, anulándose unas a otras. Tuve una vaga impresión de injuria y leve obscenidad, pero creo que no entendí mucho. Así que cuando acabó le pedí que lo leyera de nuevo. Esta vez oí algo más claramente y pude comentar ciertos detalles. Discutimos un poco y ella me leyó más poemas: uno fue «The Moon and the Yew Tree» («La luna y el tejo»); otro, creo, «Elm» («Olmo»); en total seis u ocho. Como no me dejó leer ninguno a mí solo, capté poco de su sutileza, por no decir nada. Pero al menos supe que estaba oyendo algo fuerte, nuevo, con lo cual era difícil entenderse. Supongo que señalé todas las minucias y signos de debilidad que pude como forma de protegerme. Por su parte, ella parecía feliz de leer y discutir, de que la escucharan con buena disposición.
—Es poeta, ¿no? —preguntó la mujer de la limpieza al día siguiente.
—Sí.
—Me lo figuraba —dijo ella con sombría satisfacción.
Después de esa tarde, Sylvia empezó a pasar a menudo cuando estaba en Londres, siempre con una pila de poemas nuevos para leer. De ese modo oí por primera vez, entre otros, los poemas sobre abejas y «A Birthday Present» («Regalo de aniversario»), «The Applicant» («La aspirante»), «Getting There» («Llegando»), «Fever 103°» («Fiebre»), «Letter in November» («Carta de noviembre») y «Ariel», que me pareció extraordinario. Le dije que era lo mejor que había escrito y pocos días después me envió una copia limpia, escrita cuidadosamente con su letra pesada y redonda e ilustrada, como un manuscrito medieval, con flores y cenefas ornamentales.
Un día —no sé bien cuándo— me leyó unos poemas que calificaba de «versos ligeros». Se refería a «Daddy» («Papi») y «Lady Lazarus» («Lady Lázaro»). Los leyó con voz ardiente y envenenada. A esas alturas yo ya escuchaba su poesía con bastante claridad, sin rezagarme mucho ni sentir una gran inadecuación. Quedé apabullado. La primera impresión fue que aquello no era tanto poesía como ataque y agresión. Y porque ahora yo sabía algo de la vida de Sylvia, no podía pasar por alto hasta qué punto ella era parte de la acción. Pero comentar eso habría sido sugerir que los poemas eran poéticamente un fracaso, lo cual a todas luces no era así. Como siempre, mi defensa fue fastidiarla con los detalles. Había un verso con el que me ensañé en especial:
Caballeros, damas
Estas son mis manos
mis rodillas estas.
Tal vez sea piel y huesos,
tal vez sea japonesa
—¿Por qué japonesa? —la hostigué—. ¿Solo porque necesitas la rima? ¿O porque el camino más fácil es usar a las víctimas de la bomba atómica? Para usar material tan violento hay que tener cierta prudencia…
Ella me contestó con agudeza, pero más tarde, cuando el poema se publicó después de su muerte, el verso había desaparecido. Y pienso que es una lástima: realmente necesitaba la rima; el tono es lo bastante controlado como para soportar esa alusión en apariencia no del todo relevante, y yo estaba reaccionando exageradamente a la brutalidad inicial del poema sin entender su extraña elegancia.
Durante todo ese período lo que mostraban los poemas era del todo diferente de lo que mostraba la persona. En las maneras sociales de Sylvia no había el menor rastro de la desesperación y la despiadada agresividad de su poesía. Seguía exhibiendo una inteligencia y una energía implacables: se ocupaba de los hijos y de su criadero de abejas de Devon, de buscar casa en Londres, de mandar a la imprenta La campana de cristal, de mecanografiar y enviar sus poemas a editores nada receptivos (poco antes de morir mandó una selección de los mejores, la mayoría hoy clásicos, a uno de los semanarios nacionales británicos; no le aceptaron ninguno). También había vuelto a montar a caballo, ahora aprendiendo a dominar un poderoso semental llamado Ariel, y el nuevo entusiasmo la tenía exaltada.
Con las piernas cruzadas en el suelo rojo, después de leer los poemas, me contaba de las cabalgatas con esa voz vibrante de Nueva Inglaterra. Y acaso porque yo era miembro del club, de forma bastante parecida hablaba también del suicidio: de su intento diez años atrás —que, supongo, habrá tenido en mente mientras corregía las pruebas de la novela— y del cercano incidente con la camioneta. No había sido un accidente: había salido de la carretera adrede, seriamente, con ganas de morir. Pero no había muerto, y ahora aquello era pasado. Por eso estoy convencido de que por ese entonces no pensaba en suicidarse. Al contrario: podía escribir sobre el hecho con tanta libertad porque ya lo había dejado atrás. El accidente era una muerte a la cual había sobrevivido, la muerte que sardónicamente se sentía destinada a sobrellevar una vez por década:
He vuelto a hacerlo.
Cada diez años
lo consigo—
Una suerte de milagro andante (…)
Tengo apenas treinta.
Y como el gato puedo morir nueve veces.
Esta es la Número Tres.
En la vida, como en el poema, no había en su voz histeria ni ruego de comprensión. Hablaba del suicidio con un tono muy semejante al que usaba para hablar de cualquier otra actividad ardua, arriesgada: era un tono urgente, incluso feroz, pero sin ninguna autocompasión. Como si considerase la muerte un reto físico que había superado una vez más. Una experiencia de índole no muy distinta a la de montar a Ariel o dominar un potro desbocado —cosa que había hecho durante su último curso en Cambridge— o lanzarse por una pendiente nevada sin saber esquiar bien —incidente, también de la vida real, que es uno de los mejores momentos de La campana de cristal—. El suicidio, en breve, no era un desvanecimiento en la muerte, un intento de «apagarse a medianoche sin dolor»; era algo que debía sentirse en los nervios, algo por combatir: un rito de iniciación que la calificaba para ser dueña de su vida.
Sabe Dios qué herida le había infligido en la infancia la muerte de su padre, pero con los años se había transformado en la convicción de que ser adulta era ser una sobreviviente. Por eso la muerte era para ella una deuda que cada década debía saldarse: para seguir viva como mujer madura, madre y poeta, de un modo parcial, mágico, tenía que pagar con su vida. Pero como este pago imposible conllevaba también la fantasía de unirse o recuperar a su querido padre muerto, era un acto apasionado, tan infundido de amor como de odio y de desesperación. Así, en el extraño y perturbador poema «The Bee Meeting» («La reunión de las abejas»), la descripción detallada e indudablemente precisa de un encuentro de apicultores en su pueblo de Devon se transforma paulatinamente en invocación a un rito de muerte en el cual ella es la virgen sacrificial cuyo ataúd, finalmente, espera en el bosquecillo sagrado. El proceso se vuelve algo menos misterioso cuando uno recuerda que el padre de Sylvia era una autoridad en abejas; de modo que el trabajo de ella como apicultora era una forma simbólica de aliarse con él y reclamarlo del mundo de los muertos.
El tono de todos los últimos poemas es áspero, factual y, pese a la intensidad, sobrio. Sospecho que de un modo extraño se consideraba realista: las muertes y resurrecciones de «Lady Lázaro», las pesadillas de «Papi», las había vivido en carne propia. El hecho de que les comunicara una extraordinaria riqueza interior de imágenes y asociaciones era casi secundario, por esencial que sea para la poesía misma. Dado que se sentía describiendo los hechos como habían ocurrido, podía valerse serenamente de sus grandes reservas de destreza: las sutiles rimas y semirrimas, los ritmos flexibles, resonantes, y los coloquialismos abruptos mediante los cuales mantenía un dominio artístico total aun en los sondeos más angustiosos. Sus horrores internos eran tan fácticos y percibidos de un modo tan preciso como el semental apenas controlable que estaba aprendiendo a montar o el coche en que había querido estrellarse.
De modo que hablaba del suicidio con un desapego seco, sin mención alguna al sufrimiento o al dramatismo. El hecho de que su primer intento hubiese sido serio y casi eficaz le estimulaba, era evidente, el respeto por sí misma; parecía autorizarla a hablar del suicidio como tema, como obsesión. Creía que el acto era uno de sus derechos en cuanto mujer adulta y agente libre. Dada su extraña concepción del adulto como sobreviviente, judío imaginario de campos de concentración mentales, de igual modo juzgaba que era un derecho necesario para su desarrollo. Por eso para ella nunca fue cuestión de motivos: uno lo hacía porque lo hacía, tal como un artista siempre sabe lo que sabe.
Tal vez esto explica que apenas mencionara a su padre, por clara y profundamente que estuvieran relacionadas con él sus fantasías de muerte. La heroína autobiográfica de La campana de cristal va a llorar a la tumba de su padre inmediatamente antes de encerrarse en un sótano a tragar cincuenta somníferos. En «Papi», describiendo el mismo episodio, repite sus razones como si las martillara:
A los veinte intenté morir
y volver, volver, volver contigo.
Pensé que hasta los huesos volverían.
Sospecho que en la época de la que hablo, viéndose sola de nuevo, y por mucho que fingiera indiferencia, se le reactivó la angustia que había sentido al morir el padre. Pese a sí misma, se sentía abandonada, herida, enfurecida y tan pura e indefensamente desposeída como de pequeña, veinte años atrás. Como consecuencia, el dolor que se le había ido acumulando dentro brotó de golpe como un torrente. Los motivos no hacía falta discutirlos porque de eso se encargaban los poemas.
Fueron meses de una creatividad asombrosa, comparable, pienso, al «año maravilloso» durante el cual Keats compuso casi toda la poesía que al fin y al cabo sostiene su reputación. Sylvia había escrito antes con gran cuidado, más o menos penosamente, corrigiendo mucho y, según su marido, recurriendo constantemente al Roget’s Thesaurus, un diccionario de ideas afines. Ahora, aunque no hubiera abandonado nada de la disciplina ni de las habilidades duramente adquiridas, aunque todavía reescribiera sin cesar, los poemas manaban de ella con tan poco esfuerzo que hacia el final estaba produciendo hasta tres al día. También me contó que tenía muy avanzada una novela nueva. Había terminado y corregido las pruebas de La campana de cristal, ahora en manos de los editores; hablaba del libro con cierta incomodidad, como de una obra primeriza y autobiográfica que había tenido que escribir para librarse del pasado. Pero la nueva novela, me dio a entender, era algo auténtico. Vistas las condiciones en que trabajaba, tenía una productividad fenomenal. Era madre a tiempo completo con una hija de dos años, un bebé de meses y una casa que cuidar. A la hora en que los niños se dormían estaba demasiado agotada para algo que le exigiera más que «un poco de música y de brandy con agua». Así que por las mañanas madrugaba para trabajar antes de que se despertaran sus hijos. «Estos nuevos poemas míos tienen un elemento en común», escribió en la nota para una lectura radial que preparó para la BBC pero que no hizo nunca: «Fueron escritos alrededor de las cuatro de la mañana: a esa hora azul todavía, casi eterna, anterior al llanto del bebé, anterior a la vidriosa música del lechero que deja las botellas». En esas horas muertas entre la noche y el día lograba recogerse en sí misma, aislada, en silencio, casi como si estuviese reclamando un poco de la libertad y la inocencia pasadas antes de que la vida fuese a aferrarla. Entonces escribía. Pues durante el resto de la jornada estaba dividida entre los niños, la limpieza y las compras, eficiente, movediza y acosada como cualquier ama de casa.
Pero esa sensación auroral de paraíso momentáneamente recuperado no explica el florecimiento repentino ni los cambios en la obra. Técnicamente, la clave radica en la insistencia de leer siempre ella los poemas en voz alta. A comienzos de los sesenta era un procedimiento raro. A fin de cuentas seguía siendo una época de intenso formalismo, de cadencias stevensianas y ambigüedades empsonianas a las cuales, como probaba su obra anterior, ella había sido especialmente adepta. En esencia, se trataba del estilo de la academia, de la limitación sentimental autoimpuesta y de la celosa devoción a los deberes de la artesanía, que se traducían en yámbicos resonantes y una imaginería trabajosamente analizable. Pero en 1958 Sylvia había tomado la decisión vital de abandonar la carrera universitaria para la cual tanto se había preparado en la adolescencia y en la primera juventud. En los cuatro años siguientes, el compromiso con la vida creativa fue emergiendo poco a poco en el tejido de su verso, rompiendo los viejos moldes inertes, acelerando los ritmos, ampliando el arco emotivo. La decisión de abandonar la enseñanza fue el primer paso crítico en el logro de una identidad propia del poeta, así como el nacimiento de los hijos, según ella describía, la había reivindicado como mujer. En los últimos poemas, el proceso se completaba: la poeta y los poemas se volvían una sola entidad. Lo escrito dependía de su voz del mismo modo que los niños dependían de su amor.
El otro elemento crucial de maduración poética fue el ejemplo de Life Studies (Estudios del natural) de Robert Lowell. Digo «el ejemplo» más que «la influencia» pues, aunque Sylvia había asistido a las clases de Lowell en la Universidad de Boston, junto con Anne Sexton y George Starbuck, nunca había adquirido ese estilo tan peculiarmente contagioso. En vez de estilo había tomado de él una libertad. Una vez le dijo a un entrevistador del British Council:
Estoy de lo más entusiasmada con lo que me parece un camino nuevo, abierto por, pongamos, los Estudios del natural de Robert Lowell; ese giro nuevo hacia la experiencia emotiva muy seria, muy personal, que en parte, creo yo, ha sido tabú. Me interesan mucho, por ejemplo, los poemas de Lowell sobre su experiencia en un hospital psiquiátrico. Pienso que la poesía estadounidense de los últimos tiempos ha explorado esos temas particularmente íntimos y prohibidos (…).
Lowell le proporcionó un ejemplo de la cualidad que más admiraba en la poesía y que ella misma tenía en abundancia: el coraje. A su modo, Estudios del natural es un libro tan valeroso y revolucionario como The Waste Land (La tierra baldía). Al fin y al cabo apareció en el apogeo de la estólida década de los cincuenta, la era del doctrinario New Criticism, de la falacia internacional y del elaborado y férreo dogma según el cual la poesía estaba absolutamente separada de la persona que la hacía. En su momento, Lowell —con su complejo simbolismo católico, su denso lenguaje isabelino-eliotiano y esa infalible destreza para imprimir a cada verso su ritmo individual— había sido el mimado de la escuela. Pero entonces, tras casi diez años de silencio, le volvió la espalda a todo eso. Desaparecieron los símbolos, el lenguaje se hizo más claro y coloquial, los temas se volvieron más intensa e insistentemente personales. Empezó a escribir como un hombre acechado por crisis nerviosas pobladas de fantasmas familiares, y escribía sin evasivas. Lo único que quedaba del ex joven maestro de complejidad alejandrina eran una destreza y una originalidad todavía irrebatibles. Aún con más fuerza que antes, era imposible evitar la tormentosa presencia del autor, pero ahora Lowell soltaba la voz de un modo que violaba los principios del New Criticism: había inmediatez en lugar de impersonalidad, vulnerabilidad en lugar de ironía exquisitamente dandificada.
De todo esto, Sylvia obtuvo, antes que nada, un vasto sentimiento de liberación. Era como si Lowell le hubiese abierto una puerta que hasta entonces ella había encontrado cerrada a cal y canto. En un momento crítico de su desarrollo ya no había ninguna necesidad de seguir presa de viejos hábitos poéticos que, si bien elegantes —o precisamente por eso—, ahora le resultaban intolerablemente restrictivos. «Hoy no puedo leer en voz alta ni uno de los poemas de mi primer libro, El coloso», le dijo al entrevistador del British Council. «No los escribí para leerlos en voz alta. De hecho, en el fondo de mi corazón me aburren». El coloso fue la culminación de su aprendizaje del oficio poético. Completó la formación que había empezado a los ocho años y continuado con los versos tensamente estilizados de sus días de universitaria, cuando cada poema parecía construido con los dientes rechinantes, palabra a palabra, como un mosaico. Ahora, aquello había quedado atrás. Sylvia era más madura que el estilo; sobre todo, era más madura que la persona que había escrito de aquel modo oblicuo y reticente. Una combinación de fuerzas, algunas elegidas deliberadamente, otras incontrolables, la habían llevado a un punto en que podía escribir como desde su verdadero centro sobre los impulsos que realmente la movían: destructivos, volátiles, exigentes, un mundo del todo diferente de lo que le habían enseñado a admirar. «¿Cuál —preguntó Coleridge— es la cumbre y el ideal de la mera asociación? El delirio». Durante años, Sylvia había parecido asentir: se había atenido a virtudes formales y a una compostura distante, desdeñosa de la autocompasión, de la autopropaganda y de la autoindulgencia de los beatniks. Ahora, en el momento justo, Estudios del natural venía a probar que se podía escribir sobre la violencia del yo con dominio, sutileza y una imaginación desapasionada pero desguarnecida.
Sospecho que por todo esto me había llevado los nuevos poemas a mí, aunque solo me conocía casi de vista. Ayudó el hecho de que yo hubiera reseñado El coloso con simpatía y conseguido que The Observer le publicase algo del trabajo más reciente. Pero más importante fue la introducción a mi antología The New Poetry (La nueva poesía), que había salido por Penguin la primavera anterior. En ese texto yo había atacado la nerviosa preferencia de los poetas británicos por el refinamiento sobre cualquier otro atributo, y sus rodeos ante las incómodas, destructivas verdades tanto de la vida interior como del presente. Al parecer, el ensayo decía algo que ella quería escuchar; hablaba de él con frecuencia y con aprobación, y la decepcionaba que no la hubiesen incluido entre los poetas del libro. (Más tarde se la incluyó, porque más que el de ningún otro poeta, su trabajo confirmaba mi argumento. Pero en la primera edición yo me había ceñido a los poetas británicos, con la sola excepción de dos estadounidenses de una generación anterior, Lowell y Berryman, quienes, según mi opinión, habían establecido el tono del período poseliotiano, en la posguerra). Quizás a ella le resultaba útil saber que alguien se estaba ocupando de manera crítica de lo que ella trataba de hacer. Y quizás la hacía sentir menos sola.
Pero en realidad estaba sola, conmovedoramente y sin disfraces, pese a su talante optimista. Pese también a la energía de sus poemas, que desde cualquier punto de vista son desempeños de una sutil ambigüedad. En esos poemas, Sylvia se enfrentaba con sus horrores privados sin rodeos, con firmeza sostenida, pero el esfuerzo y el riesgo implícitos actuaban en ella como un estimulante: cuanto más empeoraban las cosas y más directamente las escribía, más fértil se iba volviendo su imaginación. Así como el desastre que al fin llega nunca es tan malo como lo pintaba la expectativa, Sylvia escribía ahora casi con alivio, deprisa, quizá para impedir horrores futuros. En cierto modo se había pasado la vida esperando eso; y ahora que se presentaba tenía que utilizarlo. «La pasión por la destrucción también es una pasión creativa», dijo Mijaíl Bakunin, y en el caso de Sylvia es cierto. Convertía la ira, la implacabilidad y su exaltado, agudísimo sentido de la inquietud en una especie de celebración.
He sugerido que el tono sereno de los poemas depende en buena medida del realismo de Sylvia, de su sentido de los hechos. A medida que pasaban los meses y paulatinamente su poesía se iba haciendo más extrema, el talento para transformar cada detalle creció sin parar hasta que en los últimos meses el evento más nimio llegó a ser ocasión para escribir: un corte en un dedo, una fiebre, una magulladura. La opaca vida doméstica se le fundió con la imaginación suntuosamente y sin vacilaciones. Un ejemplo: por esa época su marido produjo una curiosa obra para radio cuyo protagonista, mientras conduce hacia la ciudad, arrolla a un conejo, vende el animal muerto por cinco chelines y con ese dinero manchado de sangre le compra dos rosas a su novia. Sylvia se abalanzó sobre la anécdota, aisló lo central y lo interpretó adaptándolo a sus necesidades. El resultado fue el poema «Kindness» («Gentileza»), que concluye de este modo:
El chorro de sangre es poesía,
no hay modo de pararlo.
Me entregas dos hijos, dos rosas.
Sin duda no había modo de pararlo. Su poesía actuaba como un lente extraño y potente por medio del cual la vida ordinaria se filtraba y reconfiguraba con una intensidad extraordinaria. Tal vez la exaltación que surge de escribir bien y con frecuencia la ayudara a conservar la brillante fachada estadounidense que nunca dejó de presentarle al mundo. Junto con otros amigos suyos de ese período, y contra todas las pruebas que daban sus poemas, yo preferí creer en la alegría de Sylvia. Mejor dicho: creía en esa alegría y no. ¿Pero qué iba a hacer uno? Sentía lástima por ella, pero estaba claro que ella no quería mi compasión. Tenía tal gracia que era imposible hacerse el comprensivo y, aunque no fuera más que por un rechazo radical a discutirlos desde otra perspectiva, insistía en que los poemas eran puramente poemas, cosas autónomas. Si un intento de suicidio —según algunos psiquiatras— es un grito de ayuda, por entonces Sylvia no era una suicida. Lo que buscaba no era ayuda sino confirmación: necesitaba que alguien reconociese que se las estaba arreglando excepcionalmente bien con una vida de niños, pañales, compras y escritura. Necesitaba, más aún, saber que sus poemas eran eficaces y buenos, pues, aunque hubiera cruzado una puerta abierta por Lowell, ahora se había internado demasiado en un camino especialmente solitario por el cual no muchos se habrían atrevido a seguirla. Por eso le era importante confirmar que los mensajes le volvían con fuerza y claridad. No obstante, ni siquiera su confianza resueltamente brillante alcanzaba a disfrazar la soledad casi palpable que irradiaba, algo como un vaho de calor. No demandaba comprensión ni ayuda; como una viuda desolada en un funeral, solo quería que la acompañaran en el dolor. Supongo que era una confirmación de que, contra toda probabilidad y las evidencias internas, seguía existiendo.
Una sombría tarde de noviembre llegó a mi estudio sumamente emocionada. Como de costumbre, había andado por las calles heladas buscando casa, desanimada y más o menos sin rumbo. A cien metros de la plaza de Primrose Hill, donde habían vivido con Ted al llegar a Londres, había visto un cartel de alquiler en una casa recién restaurada. Ya aquello era un milagro en esos tiempos imposibles y atestados. Pero, más importante, una placa en la fachada de la casa indicaba que allí había vivido Yeats. El verano anterior Sylvia había visitado la torre de Yeats en Ballylee y le había escrito a una amiga que la consideraba «el lugar más hermoso y apacible del mundo». Ahora estaba la posibilidad de vivir en otra torre Yeats, en su barrio favorito de Londres, y en cierto modo compartirla con el gran poeta. Se apresuró a ir a la inmobiliaria e, inverosímilmente, descubrió que era la primera en presentarse. Una señal más. Allí mismo firmó un contrato por cinco años, aunque el alquiler le resultara demasiado caro. Luego atravesó un Primrose Hill fosco y ventoso para llevarme la noticia.
Estaba eufórica no solo porque al fin había encontrado departamento, sino porque le parecía que el lugar y sus asociaciones le estaban predestinados. Al parecer, en diversos grados, tanto ella como el marido creían en lo oculto. Imagino que como artistas tenían que creer, ya que a los dos les preocupaba encontrar voces para sus identidades sepultas, desasosegadas. Pero había, creo, algo más en esa creencia. Ted escribió que las dotes psíquicas de Sylvia «eran, casi en todo momento, tan fuertes como para causarle frecuentes deseos de librarse de ellas». Quizá simplemente se tratara de un don de poeta para percibir el contenido tácito de cualquier situación y, más tarde, de un acceso fácil e instintivo al inconsciente propio. Sin embargo, aunque los dos hablaban de astrología, sueños y magia muy a menudo, tanto que podía inferirse que no eran meros temas de interés ocasional, en el fondo yo tenía la impresión de que las dos actitudes eran muy diferentes. Si bien Ted se burlaba constante y exhaustivamente de sí mismo y menospreciaba sus pretensiones, subsistía la sensación de que estaba en contacto con una zona primitiva, una cara oscura del yo sin la menor relación con el joven literato. Sobre esto, al fin y al cabo, giraban sus poemas: una aprehensión inmediata, física, de la violencia inherente tanto a la vida animal como al yo: de la animalidad del yo. También era parte de su presencia física: una suerte de amenaza latente bajo su actitud oblicua y lacónica. Era casi como si, pese a las lecturas, el lustre y la maestría, nunca se hubiera civilizado del todo; o, al menos, nunca hubiera creído del todo en la civilidad. Sardónicamente, se había puesto un caparazón por razones de conveniencia. Así que tanto discurso sobre astrología, religión primitiva y magia negra, por irónico que fuese, era una suerte de metáfora de los estremecedores pero oscuros poderes creativos en cuya posesión sabía que estaba. Por lo mismo, esos dudosos asuntos cobraban para él una inmediatez que, si acaso no implicaban creencia alguna, sin duda los transformaba en algo más que una moda. En definitiva, a lo mejor no estoy describiendo más que un toque de genialidad. Pero una genialidad muy poco relacionada con el concepto romántico de genio, con la astuta ultramundanidad de Shelley o el sentido igualmente astuto que Byron tenía de su propio drama. También Ted es astuto y práctico, como la mayoría de los de Yorkshire; no le gusta dejarse engañar y tiene un agudo oído para los ruiditos de la máquina literaria. Pero, de un modo bastante curioso, también es original: sus reacciones son imprevisibles, su marco de referencia diferente. Imagino que el ejemplo más extremo de este tipo de genio fue Blake. Pero también hay muchos individuos geniales —quizá la mayoría— que carecen casi totalmente de esa calidad dislocante y dislocada: T. S. Eliot, por ejemplo, el poeta polaco Zbigniew Herbert, John Donne y Keats, hombres todos cuya desusada inteligencia creativa, cuya conciencia alerta, no parecía discordar de una manera esencial con su mundo cotidiano. Al contrario: su don particular era clarificar e intensificar lo recibido.
Sylvia, pienso, era de estos últimos. Su intensidad era nerviosa, una cuestión urbana y rayana en el grito. A su manera, asimismo, era más intelectual que la de Ted. Participaba de la fiereza con que había trabajado de estudiante, pasando con brillantez, soltura y voracidad un examen tras otro. Con la misma fiereza se había sumergido en los hijos, en la conducción de un coche, en la apicultura y hasta en la cocina; todo había que hacerlo bien y al máximo. Puesto que a su marido le interesaba lo oculto —por las nebulosas razones personales que fueran—, también en eso se había zambullido, casi por deseo de sobresalir. Y como tenía gran talento natural, se había descubierto «dotes psíquicas». Sin duda, los resultados eran auténticos y hasta sobrenaturales, pero, sospecho, un triunfo de la mente sobre el ectoplasma. Lo mismo se ve en los poemas: los de Ted alcanzan su efecto expresando un sentido de amenaza de manera inmediata e incontrolable; en Sylvia, la expresión, aunque a menudo más poderosa, es subproducto de una necesidad compulsiva de entender.
La nochebuena de 1962 Sylvia me llamó por teléfono: por fin se había instalado con los niños en el departamento nuevo; ¿podía ir yo esa noche a ver la casa, comer algo y oír unos poemas nuevos? El caso fue que no podía, pues ya me habían invitado a cenar unos amigos que vivían a pocas calles de ella. Le dije que de camino pasaría a beber una copa.
La vi diferente. Llevaba el pelo, usualmente ceñido en un rodete de preceptora, totalmente suelto. Le caía lacio hasta la cintura como una tienda, dándole a la cara pálida y a la silueta magra un aire de rapto y desolación, como de sacerdotisa vaciada por los ritos de su culto. Mientras me precedía por el pasillo y la escalera hasta su departamento —tenía los dos pisos superiores de la casa— sentí emanarle del pelo un olor fuerte, agudo, animal. Los niños estaban ya en la cama, arriba, y el lugar en silencio: recién pintado, blanco y glacial. Aún no había cortinas, por lo que recuerdo, y la noche apretaba fríamente en las ventanas. Adrede, ella lo había mantenido vacío: esterillas en el suelo, pocos libros, detalles victorianos y nebuloso cristal azul en los estantes, un par de xilografías pequeñas de Leon Baskin. Era bastante hermoso, a su casta y despojada manera, pero frío, muy frío, y los añadidos de torpe ornamentación navideña duplicaban el aire de desahucio, como si cada uno repitiera que ella y los niños pasarían la Navidad solos. Para los desdichados, la Navidad siempre es un mal trance: la terrible alegría falsa que ataca por todos lados, con su alharaca de buena voluntad, paz y diversión familiar, vuelven la soledad y la depresión especialmente difíciles de aguantar. Nunca había visto a Sylvia tan tensa.
Bebimos vino y, como de costumbre, me leyó unos poemas. Uno era «Death & Co.» («Muerte y compañía»). Esta vez no había modo de eludir el significado. Otras veces que había escrito sobre la muerte era como si la hubiera sobrevivido, incluso superado. «Lady Lázaro» concluye con una resurrección y una amenaza, y hasta en «Papi» acaba arreglándoselas para volver la espalda a la sonriente figura que la llama: «Papi, papi, cabrón, ya me harté». De ahí tal vez la energía de esos poemas, su extraña alegría en las narices de todo, su intrepidez. Pero ahora, como si la poesía fuese realmente una forma de magia negra, la figura que tan a menudo había invocado —solo para desdeñarla triunfalmente— se alzaba por fin ante ella, húmeda, final y no tan negada. Se le aparecía en las dos formas habituales: como su padre, viejo, implacable y muy muerto, y también como alguien más joven, más seductor, una criatura elegida por ella y de su propia generación.2 Esta vez no había salida; solo podía quedarse quieta y fingir que no habían reparado en ella.
Ni me muevo.
La escarcha forma una flor,
el rocío forma una estrella,
campana a muerte,
campana a muerte.
Alguien está acabado.
Quizá la campana tañese por «alguien» que no era Sylvia, pero no parecía que ella creyese eso.
Yo no sabía qué decir. Los poemas anteriores siempre habían insistido, de modos diferentes, en que Sylvia no quería ayuda de nadie; aunque de pronto comprendí que tal vez insistían tanto para dar a entender que cierta ayuda sería aceptada si uno estaba dispuesto a hacer el esfuerzo. Pero ahora ella estaba fuera de alcance. Al comienzo había invocado el horror, en parte con la esperanza de exorcizarlo, en parte para demostrar su omnipotencia y su invulnerabilidad. Ahora se había quedado encerrada con ese horror y se sabía indefensa.
Recuerdo haber discutido estúpidamente sobre la frase «El desnudo / verdegrís del cóndor». Dije que era exagerada, mórbida. Al contrario, replicó ella, era exactamente el aspecto de una pata de cóndor. Tenía razón, claro. Yo solo procuraba, fútilmente, reducir la tensión y, por un rato, rescatarle la mente de los horrores privados… ¡Como si una cosa así pudiera conseguirse con la discusión y la crítica literaria! Debe de haber sentido que era un estúpido y un insensible. Y no se equivocaba. Pero ser otra cosa habría significado aceptar responsabilidades con las cuales, en mi propia depresión, yo no podía lidiar. Cuando a eso de las ocho me fui a mi cena, supe que la había dejado en la estacada de un modo final e imperdonable. Y supe que ella lo sabía. Nunca volví a verla viva.
Fue un invierno infame; el peor en ciento cincuenta años, dijeron. Empezó a nevar justo después de Navidad y no quería parar. Para Año Nuevo, el país entero estaba paralizado. Los trenes se congelaban en las vías; los camiones abandonados se congelaban en los caminos. Las centrales eléctricas, abrumadas por un patético millón tras otro de cortocircuitos, se averiaban continuamente; no es que los incendios importaran mucho, ya que los electricistas se pasaban el día en huelga. En las tuberías se solidificaba el agua; para bañarse había que urdir formas de engatusar a los escasos amigos con calefacción central, que con el arrastre de las semanas se iban volviendo más escasos e inamistosos. Lavar la vajilla era una operación mayúscula. El rumor gástrico del agua en las cañerías obsoletas era más dulce que el son de las mandolinas. A igual paso, los plomeros eran más caros que el salmón ahumado y aún más difíciles de encontrar. Flaqueaba el gas y las costillas de los domingos eran magras. Flaqueaban las bombillas y, por supuesto, era imposible conseguir velas. Flaqueaban los nervios y se desmoronaban matrimonios. Por último flaqueaba el corazón. Daba la impresión de que el frío no acabaría nunca. Rezongos, rezongos, rezongos.
En diciembre, The Observer había publicado un largo poema inédito de Sylvia llamado «Event» («Acontecimiento»); a mediados de enero publicamos otro, «Winter Trees» («Árboles de invierno»). Sylvia me escribió una nota al respecto, añadiendo que quizá deberíamos llevar a los niños al zoológico, donde me enseñaría «el desnudo verdegrís del cóndor». Pero ya no pasaba a visitarme con sus poemas. Más avanzado el mes me encontré con el director literario de un gran semanario. Me preguntó si había visto últimamente a Sylvia.
—No. ¿Por qué?
—Me preguntaba, nada más. Nos envió unos poemas. Muy extraños.
—¿Te gustaron?
—No —contestó él—. Demasiado extremos para mi gusto. Se los devolví todos. Pero no parece estar bien. Creo que necesita ayuda.
Su médico, un hombre sensible y sobrecargado de trabajo, pensaba lo mismo. Le recetó sedantes y le arregló una consulta con un psicoterapeuta. Como ya la había mordido una vez la psiquiatría en Estados Unidos, Sylvia estuvo un tiempo dudando de concertar la cita. Pero la depresión no remitía y por fin envió la carta. La cosa no funcionó. Bien se perdió la carta de ella, bien la del terapeuta dándole fecha; aparentemente el cartero entregó una de las dos en una dirección equivocada. La carta del terapeuta llegó dos días después de que ella muriese. Fue uno de los muchos eslabones de la cadena de accidentes, coincidencias y errores que culminaron con su muerte.
Por lo que sé de los hechos estoy convencido de que esa vez no pretendía morir. El intento de suicidio de diez años atrás había sido, en todo sentido, mortalmente serio. Sylvia había robado las píldoras con riguroso disimulo, había dejado una nota engañosa para borrar sus huellas y se había escondido en el rincón más oscuro y menos usado de un sótano, reacomodando a su paso los leños que había desplazado, encerrándose como un esqueleto en el armario familiar más recóndito. Luego se había tragado un frasco de cincuenta somníferos. La habían encontrado tarde y por casualidad, y solo había sobrevivido de milagro. La vida fluía en ella con demasiada fuerza incluso para la violencia que le había infligido. Así es, en todo caso, como describe ella el hecho en La campana de cristal; no hay razón para pensar que lo haya falseado. De modo que había aprendido por la fuerza qué posibilidades tenía un suicidio de no consumarse; había aprendido que la desesperación debe ser compensada con una atención casi obsesiva al detalle y al disimulo.
A esta luz da la impresión de que en el último intento se cuidó de no tener éxito, pero a esas alturas todo conspiraba para destruirla. Una agencia de empleo le había encontrado una au pair para que la ayudara con los niños y la casa mientras ella escribía. La chica, una australiana, debía llegar el lunes 11 de febrero a las nueve de la mañana. Entretanto se le había agravado un problema recurrente, la sinusitis; en el departamento recién remodelado se habían congelado las cañerías; seguía sin haber carta ni llamada del psicoterapeuta; el tiempo se mantenía monstruoso. La suma de enfermedad, soledad, depresión y frío, combinada con las demandas de los dos pequeños, era demasiado para ella. Por eso el fin de semana se marchó con los niños a la casa de unos amigos en otra parte de Londres. El plan era, creo, volver la mañana del lunes, a tiempo para recibir a la muchacha australiana. Pero en cambio decidió volver el domingo. Los amigos no estaban de acuerdo pero ella insistió, hizo alardes de gran eficiencia y se mostró alegre como no lo estaba desde hacía mucho. De modo que la dejaron irse. Esa noche, a eso de las once, llamó a la puerta del pintor que vivía debajo de ella, un hombre mayor, para pedirle prestadas unas estampillas. Se demoró en la puerta conversando, hasta que logró saber que él debía levantarse temprano al día siguiente. Sylvia le dio las buenas noches y subió a su casa.
Sabe Dios qué noche de insomnio habrá pasado o si habrá escrito algún poema. Por cierto que en los últimos días de su vida escribió uno de sus poemas más hermosos, «Edge» («Filo»), que trata específicamente del acto que iba a llevar a cabo:
La mujer está concluida.
El cuerpo
muerto muestra la sonrisa de la realización,
en los rollos de la túnica fluye
la ilusión de una necesidad griega.
Los pies
desnudos parecen decir:
hasta aquí hemos llegado, se acabó.
Cada niño muerto se enroscaba, serpiente blanca,
ante una jarrita
de leche, que ahora está vacía.
Ella los ha plegado
de nuevo a su cuerpo como pétalos
de una rosa cerrada cuando el jardín
se tensa y las hondas gargantas dulces
de las flores nocturnas sangran aromas.
La luna, que mira desde su capucha de hueso,
no tiene por qué entristecerse.
Está acostumbrada a estas cosas.
Su atuendo negro cruje y se arrastra.
Es un poema de paz y de resignación profundas, totalmente falto de autocompasión. Aun con un tema tan abrumadoramente cercano, Sylvia sigue siendo una artista absorta en la tarea práctica de permitir que cada imagen desarrolle una vida propia plena y quieta. El hecho de que esté escribiendo sobre su muerte es casi irrelevante. Hay otro poema también muy tardío, «Words» («Palabras»), que trata de cómo el lenguaje permanece y resuena mucho después de que haya pasado la agitación de la vida; lo mismo que «Filo», tiene una calma traslúcida. Si estas piezas fueron de las últimas que escribió, creo que al final Sylvia debió de aceptar la lógica de la vida que había estado llevando y llegar a un acuerdo con sus terribles necesidades.
Hacia las seis de la mañana subió a la habitación de los niños y dejó un plato de pan con manteca y dos jarros de leche, por si tenían hambre antes de que llegara su au pair. Después volvió a la cocina, selló la puerta y la ventana lo mejor posible con paños, abrió el horno, metió la cabeza dentro y giró la llave del gas.
La muchacha australiana llegó puntualmente a las nueve. Por mucho que tocó el timbre y golpeó largamente la puerta no obtuvo respuesta. De modo que fue a buscar una cabina para telefonear a la agencia y confirmar la dirección. Dicho sea de paso, el apellido de Sylvia no figuraba en ninguno de los timbres de la casa. Normalmente, a esa hora el vecino de abajo debía estar despierto; aun si se hubiera dormido, los golpes de la chica lo habrían despertado. Pero resultó que el hombre padecía un grado de sordera y dormía sin el audífono. Más importante aún, tenía el dormitorio justo debajo de la cocina de Sylvia. El gas se filtró hasta allí y lo dejó desvanecido, a tal punto que los golpes no lo despertaron. La muchacha volvió y probó otra vez, siempre sin éxito. Una vez más telefoneó a la agencia para pedir consejo; le dijeron que fuera de nuevo a la casa. Ya eran casi las once. Ahora tuvo suerte: habían llegado unos albañiles a trabajar en las instalaciones heladas y la dejaron entrar. Cuando llamó a la puerta de Sylvia no le respondió nadie y el olor a gas era abrumador. Los albañiles forzaron la cerradura y encontraron a Sylvia tendida en la cocina. Todavía estaba tibia. Había dejado una nota que decía «Por favor, llamen al doctor…», y daba el número de teléfono. Pero ya era tarde.
De haber salido todo como hubiera debido —de no haber drogado el gas al vecino de abajo, impidiéndole oír a la au pair—, no cabe duda de que se habría salvado. Creo que ella quería eso; si no, ¿por qué iba a dejar el número del médico? Al contrario que diez años atrás, esta vez había muchas cosas atándola a la vida. Sobre todo estaban los niños: era una madre demasiado apasionada para querer perderlos o dejarlos sin ella. También estaba el extraordinario poder creativo del que ahora se sabía poseedora inequívoca: los poemas surgían a diario, desencadenados e incontenibles, y estaba trabajando en una novela nueva sobre la cual, por fin, no tenía reservas.
¿Por qué se mató, entonces? Supongo que en parte fue un «grito de auxilio» que erró fatalmente en el blanco. Pero también fue un último y desesperado intento por exorcizar la muerte que había convocado en sus poemas. Ya he sugerido que acaso había empezado a escribir obsesivamente sobre la muerte por dos razones. Primero, con la separación de su marido, la hubiera deseado o no, había vuelto a sentir el mismo dolor penetrante y la desposesión que debió de sentir cuando el padre, al morir, había parecido abandonarla. Segundo, creo que el choque automovilístico del verano anterior la había liberado; había pagado sus deudas, se había calificado como sobreviviente y ya podía escribir sobre la cuestión. Pero, como he dicho en otro lugar, para el propio artista el arte no es necesariamente terapéutico; no por expresar sus fantasías siente un alivio automático. Al contrario: por cierta lógica perversa de la creación, el acto de la expresión formal puede ponerle más al alcance el material desenterrado. A fuerza de manejarlo en el trabajo bien puede encontrarse viviéndolo. Para el artista, en resumen, la naturaleza suele imitar al arte. O, para cambiar el cliché, cuando un artista pone un espejo frente a la naturaleza, descubre quién es él y qué es; pero a veces el conocimiento lo cambia tan irremisiblemente que tal vez se convierte en esa imagen.
Creo que, de un modo u otro, esto Sylvia lo percibía. En una introducción a «Papi» que escribió para la BBC, dijo acerca de la narradora del poema: «Antes de librarse de la pequeña y horrible alegoría tiene que representarla una vez más». La alegoría referida era, según ella misma, su lucha interior entre la fantasía de un padre nazi y una madre judía. Pero quizá fuera también la fantasía de llevar en sí al padre muerto, como una mujer poseída por un demonio (de hecho, en el poema lo llama vampiro). Para librarse de él tenía que soltarlo como a un genio de una botella. Y precisamente eso lograron los poemas: corporizaron la muerte que ella llevaba dentro. Lo hicieron, además, de un modo intensamente vivaz y creativo. Cuanto más escribía sobre la muerte, más robusto y fértil se volvía su mundo imaginativo. Y esta era la mejor de las razones para vivir.
Sospecho que al final quiso acabar con el tema para siempre. Pero lo único que se le ocurrió fue «representar la pequeña y horrible alegoría una vez más». Siempre había sido un poco jugadora, una mujer acostumbrada al riesgo. En parte, la autoridad de su poesía reposaba en una valerosa insistencia en seguir el hilo de la inspiración hasta la cueva del minotauro. Y este coraje psíquico corría paralelo a su arrogancia y a su descuido físico. El riesgo no la asustaba; al contrario, le parecía estimulante. «La vida», escribió Freud, «pierde interés cuando en el juego de vivir no puede apostarse la ficha más valiosa: la vida misma». Finalmente, Sylvia asumió ese riesgo. Habiendo calculado que tenía las probabilidades a favor jugó por última vez, aunque quizá, deprimida como estaba, sin preocuparse mucho por si perdía o ganaba. Le salieron mal los cálculos y perdió.
Fue un error, pues, y de ese error ha nacido todo un mito. Creo que a ella no le habría gustado mucho, ya que es un mito del poeta como víctima propiciatoria que, arrastrado por las musas a través de todas las desdichas, se ofrenda en el altar último por el bien del arte. En estos términos, el suicidio pasa a ser el eje de la historia, el acto que convalida los poemas, les da interés y prueba la seriedad de la autora. Así, la gente se ve atraída hacia la obra de Sylvia muy a la manera en que finalmente Time la presentó: no por la poesía sino por un «interés humano» extraliterario, anecdótico y chismoso. Sin embargo, así como el suicidio no añade a la poesía nada de nada, el mito de Sylvia como víctima pasiva es una perversión total de la mujer que era ella. Desecha por completo su vivacidad, su apetito intelectual y su ingenio áspero, los grandes recursos de su imaginación, la vehemencia de sus sentimientos, el control que podía aplicarles. Sobre todo, deja de lado el valor con que supo transformar el desastre en arte. La pena no es que haya un mito de Sylvia Plath; es que el mito no sea, simplemente, el de una poeta de talento enorme a quien la muerte le llegó por descuido, por error, y demasiado pronto.
Durante un tiempo consideré su brillantez como una fachada; como si, de una manera más bien esquizoide, Sylvia pudiera darle la espalda al sufrimiento en favor de las apariencias, fingir que no existía. Pero tal vez podía mantener la desdicha a raya porque era capaz de escribir sobre ella, porque sabía que de tanto horror estaba rescatando algo maravilloso. El final sobrevino cuando empezó a sentir que no soportaba más el tema. Lo había agotado y estaba lista para algo nuevo.
El chorro de sangre es poesía,
no hay modo de pararlo.
La única forma de pararlo que entreveía, con la vista empañada por la depresión y la enfermedad, era esa última partida. Así que habiendo previsto, según pensaba, que la salvarían, se arrodilló frente al horno casi esperanzadamente, casi con alivio, como si estuviera diciendo «Puede que esto me libere».
El viernes 15 de febrero, en la húmeda, insípida sala del tribunal de instrucción de Camden Town, hubo una indagatoria: testimonios susurrados, largos silencios, llanto de la muchacha australiana. Por la mañana temprano yo había ido con Ted a la funeraria de Mornington Crescent. El ataúd estaba en la punta de una sala vacía con cortinajes. Sylvia yacía rígida, con una absurda gorguera al cuello. Solo se le veía la cara. Se había vuelto gris y ligeramente traslúcida, como de cera. Yo nunca había visto un muerto y por poco no la reconozco; los rasgos me parecieron demasiado finos, muy afilados. La sala olía a manzanas: un olor tenue y dulce pero no del todo limpio, como si las manzanas empezaran a pudrirse. Me alegró salir al frío y al ruido de las calles sucias. Parecía imposible que estuviera muerta.
Todavía hoy me cuesta creerlo. Había demasiada vida en ese cuerpo largo, plano y de huesos fuertes, en el alargado rostro de ojos marrones, hermosos, astutos y plenos de sentimiento. Era práctica y cándida, apasionada y compasiva. Yo creo que era un genio. A veces, caminando por Primrose Hill o el Heath, me sorprendo pensando infantilmente que me encontraré con ella y reanudaremos la charla donde la dejamos. Pero tal vez sea porque los poemas hablan tan claramente con su acento: veloz, sardónico, imprevisible, fácilmente inventivo, un poco enfadado y siempre absolutamente suyo.
1 El «túmulo funerario» era en realidad un fuerte prehistórico, y me dicen que probablemente «el muro de antiguos cadáveres» fuera el que separaba el jardín de los Hughes del cementerio adyacente.
2 En una nota al texto que escribió para la BBC, Sylvia dijo: «Este poema “Muerte y compañía” trata de la naturaleza doble o esquizofrénica de la muerte; de la frialdad marmórea de la máscara mortuoria de Blake, digamos, enguantada con la espantosa blandura de los gusanos, el agua y otros catalizadores metabólicos. Imagino estos dos aspectos de la muerte como dos hombres, dos compañeros de negocios, que han venido a llamar».