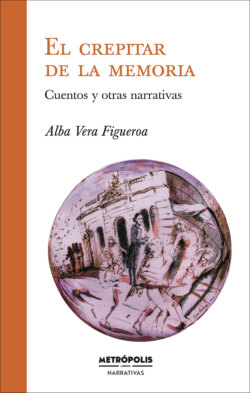Читать книгу El crepitar de la memoria - Alba Vera Figueroa - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Muros remotos
ОглавлениеUna mujer se pasea de recinto en recinto. Sobre los vestigios, sobre los restos de lo que hace centurias fueron. Y con la autoridad de quien reconoce el lugar atraviesa las entradas sin puertas y acerca a los restos de los muros la mirada. A veces, al mudar de recinto, arrastra de sus correas una mochila que descansa en medio de uno de los espacios. También manipula medidores, lupas, frágiles cajitas o anotadores que consulta con esmero; con su brazo libre sostiene los enseres que ha estado utilizando o los deja sobre las piedras. Su piel es clara, por lo que alcanzo a ver de sus brazos descubiertos que brillan bajo los rayos del sol suave de la tarde; sus cabellos color canela están algo enmarañados, pero caen con gracia. Por momentos se quita la gorra azul con visera o la gira de atrás hacia adelante en un gesto impaciente y juvenil. La chica continúa su observación, que ahora se ha hecho más lenta y precisa. A veces apunta algunos datos.
Acostumbrado a observar el comportamiento de las aves con el largavista de mi padre, me pregunto qué clase de ave sería esta mujer, casi dorada por el sol y con esa cabellera abundante, ondeada y de color marrón rojizo que le cae sobre los hombros. Me sorprendo a mí mismo cuando se me representa la magnífica aguilucha colorada concentrada sobre su presa. Ambas transmiten fuerza y decisión, al mismo tiempo que dirigen obstinadas la mirada hacia un punto definido. Con la lupa, esta mujer intenta reemplazar la vista única del águila.
Hoy grabo este audio desde un refugio cercano a las Ruinas de Quilmes, a dos mil quinientos metros de altura, en la provincia de Tucumán. Ayer, apenas llegué a Amaicha del Valle, me detuve ante los puestos de tejedores del lugar porque me emociona ver sus tapices y sus randas. Cada año que vengo trato de comprarles algo, por pequeño que sea. Pero ayer otra mujer, cruzado su pecho con una túnica liviana tejida en tonos rojizos y de dulce rostro aindiado, me entregó esta breve información. La grabaré para luego transcribirla:
Ruinas de Quilmes. Refugio final. El pueblo quilme o kilme, constituido por ganaderos, agricultores, alfareros y artesanos, participó de la resistencia contra la invasión española, en lo que se llamó las guerras calchaquíes, que duraron ciento treinta años. Al final, en 1665, sitiado y hambreado en su pucará por las fuerzas invasoras, el cacique Iquino se rindió ante el español Alonso de Mercado y Villacorta (gobernador de la región del Tucumán y en otros períodos también de Buenos Aires), bajo la única condición de que se les perdonara la vida. Alrededor de dos mil quilmes fueron condenados al ostracismo: se les aplicó la ley del extrañamiento, que consistía en el desarraigo de pueblos enteros. Se los envió hacia Buenos Aires, en una caminata en la que murieron de hambre, sed y fatiga la mayoría de ellos. Alcanzaron la costa del Río de la Plata alrededor de setenta sobrevivientes. En ese lugar los españoles crearon una reducción de indios bajo el nombre de Quilmes. Con los años, adoptó el nombre de Santa Cruz de los Quilmes, en homenaje al resistente pueblo. Hoy se la conoce como la ciudad de Quilmes.
Sobre esta historia trágica ya había oído, aunque no se haya divulgado mucho. Año 1665. Coincide con el relato de mi madre acerca del origen del tejido de randas. Supongo que este relato “permitido” reemplazó el relato del extrañamiento de los quilmes y la consecuente apropiación de sus territorios. Mi madre solía decir que las mujeres castellanas se lo enseñaron a las mujeres y niñas originarias en las casas o conventos adonde fueron destinadas y bautizadas. Desde entonces las tejedoras se llaman a sí mismas randeras. Hasta el día de hoy este tejido sigue practicándose entre las mujeres de los pueblos. Todas coinciden en que atender las líneas y florecillas de sus diseños sirve para olvidar. Las randas no contienen simbología de los pueblos calchaquíes. Ella, mi madre, pertenecía al grupo de las randeras.
Vengo en motocicleta, desde la provincia de Catamarca, recorriendo algunos pueblos de los valles de la zona calchaquí, y me detengo al menos un día en cada uno de ellos. Es mi homenaje a la memoria de mi padre en estos parajes tan bellos donde lo siento más cerca. Él solía traerme en su camioneta. Tengo sus binoculares, su linterna, su brújula y su carpa. También su chaleco de múltiples bolsillos y presillas “para tener las manos libres”, recalcaba. Pero he cambiado su mochila antigua por una más liviana y cada año agregaré alguna mejora a mi equipo para viajes. Hoy hace buen tiempo, todo se ve tranquilo. La primavera ha comenzado y ya se han desperezado las ramas, las flores silvestres, los pastizales. Las bandadas de pájaros atraviesan el espacio desde una cumbre a la otra como si nadaran sobre un plano líquido, creando una línea perfecta. Aunque no los escucho, imagino graznidos diferentes como la afinación simultánea de instrumentos musicales.
Y, como un sonido de fondo, desde lejos se escuchan los golpes rítmicos sobre una madera que, arrastrados por el eco, se mezclan con el viento, con su silbido.
Con mi largavista, desde mi puesto de breve elevación cercana, vi llegar a la mujer joven con mochila, la vi entrar a la zona protegida de las ruinas, aunque debe saber que hay otro espacio menos extenso, medianamente reconstruido y preparado para visitantes. Ahora veo de nuevo a la chica. Sigue entre las delimitaciones de piedras y lajas de escasa altura, las pircas, o lo que queda de aquellas. Él también me lo dijo aquella vez cuando escuchamos a los lugareños hablar entre ellos: “La palabra pirca es de origen quichua, el lenguaje que los incas impusieran a los calchaquíes al invadir y comerciar con sus pueblos. Del cacan, la lengua propia de la nación diaguita, solo se conservan algunas palabras”. Enfoco a su alrededor y no veo guardias, es que solamente vigilan en temporada alta de turistas. Así que nadie puede impedirle a ella las pisadas sobre la zona de probables restos arqueológicos que yo supongo protegidos. Aunque tal vez estoy prejuzgándola y se trate de una especialista con permiso de acceso.
Constantemente apunta los datos de sus observaciones, de sus mediciones. También fotografía de cerca algunas piedras. Sí, es evidente que se trata de una especialista. Pero me llama la atención cierta desaprensión… Se sienta sobre las lajas y extrae algo… ¿un grabador? Si enfoco mejor… Sí, es negro y tiene unas líneas grises brillantes como pegatinas. Ella habla… qué casualidad… graba, igual que yo ahora. Es que resulta muy cómodo retener las impresiones inmediatas y luego, si uno quisiera, llevarlas al papel. A mí me ha quedado la costumbre de mi padre, de sus notas grabadas cada vez que llegaban algunas aves sueltas, primerizas o bandadas. Las avistaba, así decía. Pero con las que realmente se maravillaba era con las aves de las yungas, esas franjas fértiles, verdaderos edenes de la cadena calchaquí. Días después de su partida final, de su fallecimiento, entré al estudio de mi padre. Guardaba centenas de fotografías ordenadas y catalogadas, entre ellas, la de los chalchaleros de pecho rojizo y los colibríes, o aves del paraíso, como los llaman…
Vuelvo de una breve caminata, de respirar este aire tan puro por la zona cercana. Veo que la chica hurga otra vez en la mochila y extrae un paquete de comida que devora con avidez, ahora está en cuclillas mientras busca otro lugar apropiado para sentarse.
La luz va desapareciendo, pero el haz de su linterna la reemplaza con torpeza, lo que parece no importarle. Cuando el cansancio sobreviene se frota los ojos y busca su reloj; yo la imito: ocho de la noche.
Mira alrededor. El paisaje es agreste, piedras grandes y lajas; mira el cielo y yo mecánicamente copio su movimiento: está salpicado de multitud de estrellas el cielo. Es incomparable, estoy extasiado, no tengo palabras para describir tal hermosura. A tal punto es imponente e inabarcable que solo se me ocurre pensar en el temblor de un dulce encuentro con una dimensión que escapa a mi entendimiento. Debe de haber otra palabra para este espacio. Cielo ya no es apropiado. Lo hemos contaminado en las ciudades, lo hemos abrumado con nuestras luces, con nuestros ruidos. Ahora, ella ha dado algunos pasos, se sienta sobre una roca enorme y luego deja caer el cuerpo acostándose, sin abandonar el alimento que traga al parecer sin saborear. De la mochila, que a estas alturas ya me parece mágica, obtiene más cosas: esta vez, un envase de jugo de frutas.
Ninguna emoción parece dominarla, sus movimientos son mecánicos y eficaces, al parecer su estado físico es excelente. Vuelve la imagen: aguilucha colorada. Acerca su grabador. Habla y habla y habla. Ahora, si la viera mi padre, diría: es un ave bullanguera.
Yo también hablo y hablo ante este aparato como si le contara a él lo que estoy viendo, extraño su compañía. Ha pasado bastante tiempo antes de que ella abandonara el grabador y esta vez su mochila le proporciona un pequeño envoltorio que en un instante se transforma en una bolsa de dormir, en apariencia cálida. Me sorprende esta decisión, no parece temerle a nada. Yo, que suelo pasar en estos refugios al menos una noche, sé de las tinieblas y sus ruidos: gruñidos de animales, chillidos de pájaros extraños, algunas voces ebrias entonando penas de amor o lamentos perdidos que acerca el eco. Ella seguramente cuenta con que ningún lugareño se atrevería a profanar el silencio de sus muertos. De alguna manera, yo también lo pienso porque, aunque no piso sobre las zonas delimitadas, estoy muy cerca. Ahora, bajo cielo abierto, sin mediar grandes preparativos ha entrado en la bolsa y minutos después parece dormir con placidez; seguramente se interna en otro espacio al que solo ella tendrá acceso, sin posibilidad alguna de permisos para extraños. El sueño sería entonces zona protegida, un recorrido de enigmas a descifrar. Se me ocurre pensar que mi entrada a estos pueblos derrotados me ha ido enfrentando a los vestigios reales de sus sueños. He supuesto que cumplir o no cumplir un sueño dependía de cada uno, pero no había advertido que un sueño, o el propósito de muchos, puede ser truncado o destruido por otros. Las imágenes a las que la televisión nos acostumbró: invasiones extranjeras; sus bombas sobre viviendas, calles, puentes, edificios destruidos nunca me llevaron a pensar en el sueño de quienes los construyeron, en las ilusiones de sus hombres, mujeres y niños. Tantos sueños destruidos…
Apenas despierto enciendo el grabador, como mi padre mientras repetía “las aves tienen sus horarios fijos”. Durante toda la noche me he mantenido en cierta expectativa y entresueño, he dormido por momentos, atento a lo que pudiera pasarle a la que ya llamo la intrusa. La intrusa sobre vestigios de un sueño colectivo, se me completa la frase como dictada desde una semiinconsciencia.
Ya amanece… las estrellas en lo alto son apenas motitas en una tela que empieza a desteñir. Algo ocurre en este momento junto a la chica. Hay un movimiento extraño. Muy cerca, casi al alcance de su rostro que supongo adormilado, ella está enfrentándose a las figuras de dos hombres corpulentos. Son lugareños con ropas de trabajo que, a la distancia y con poca luz, aparecen como delineados con lápiz y pintados con tinta oscura. Supongo que están recriminándole su falta de respeto y llamándola al orden que ha transgredido. Pero uno de ellos ha levantado la mochila y el otro la tironea de un brazo instándola a levantarse, mientras arrastra su bolsa de dormir. Así, con rudeza, la obligan a caminar hacia un vehículo grande, una camioneta tal vez. Estoy impresionado, no sé qué debo hacer, medio desvelado, medio dormido.
He llegado a mi habitación, en la hostería, y aunque quisiera dejar constancia sobre el hecho solo puedo imaginar el resto. Así, supongo que por su aturdimiento, la chica no alcanzaba a entender las murmuraciones cuando la subieron a la caja trasera de la camioneta y segundos después el vehículo derrapó sobre el camino a juzgar por la polvareda que dejaba. Supongo que ella, azorada, apenas habrá alcanzado a adivinar el correr del camino que iba dejando el vehículo mientras escuchaba el contraste rasposo de las ruedas contra el ripio. No sabría tampoco hacia dónde se dirigían ni habrá comprendido el lenguaje nativo en el que le hablaban. Habrá levantado o girado la cabeza. Y habrá mirado hacia las ruinas. Trato de imaginármela.
Después de que la camioneta partió bajé de inmediato. He desayunado algo rápido para reponerme y luego he ido avisando a algunos empleados de la hostería, a los tejedores, a propietarios de comercios pequeños sobre lo ocurrido. Más tarde y durante un par de horas caminé por las calles del pueblo, mientras observaba a las mujeres para ver si la reconocía. He preguntado en las hosterías, pero hasta ahora nada. No me atrevo a entrar a la comisaría del pueblo pues no quisiera delatarme sobre lo que he visto, ya que tendría que explicar también mis motivos para acampar allí a pesar de que yo estaba registrado para dormir en la hostería. Solo ahí, a la intemperie, me siento cercano a mi padre… pero quién me creería…
Daré otra vuelta antes de comer. Me doy cuenta de que se las cuento al grabador como si se las contara a mi padre. Supongo que en algunos años me acostumbraré a su ausencia.
He regresado y traigo el grabador de la chica. ¡Es increíble! Después de comer, en la placita, he visto a unos niños muy juntos manipulando algo, me acerqué a ellos y vi que tenían en sus manos el grabador con pegatinas. Les pregunté dónde lo habían encontrado, se asustaron e intentaron correr, les ofrecí comprárselo mostrándoles algunos billetes chicos. Me los arrancaron de las manos y, a cambio, dejaron en el suelo el aparato y escaparon.
Escucharé ahora, y cuando llegue a Catamarca, a Santa María, transcribiré la grabación. Tal vez la necesite escrita. Es una voz fresca y decidida y su tono es propio de Buenos Aires.
Ruinas de Quilmes. Notas personales. Aparte van los informes de trabajo. Compruebo que he alcanzado una aceptable ductilidad para reconocer la antigüedad de las piedras. No puedo ocultar mi orgullo y entusiasmo. No estaba dispuesta a reemplazar la cercanía y el roce con mis dedos para reconocer el trabajo del viento, las lluvias, la nieve o el polvo sobre su tiempo de origen. Me decidí por viajar. Muchas son las advertencias que me hicieron en Buenos Aires en las oficinas de turismo: sitios preservados, contratar con anticipación guías especializadas, que no me dejarían pasar, que tuviera cuidado, etcétera. Sobre todo, me advirtieron sobre el rechazo contra los irrespetuosos de sus tradiciones (o sea…, alguien como yo, supongo). Pero la gente de la hostería, de los comercios y de lugares para comer, los artesanos, los tejedores de tapices, las tejedoras de randas son amables, serviciales, aunque denotan un orgullo mal disimulado por la historia de los Quilmes. Así y todo, algunos, con la cabeza gacha, niegan conocer la resistencia de aquel pueblo, como si aún temieran la presencia del enemigo. Hay mucha mezcla de rasgos entre los comerciantes. Pero los descendientes de los aborígenes primitivos están por todas partes. Hay muchos niños con sus caritas risueñas y morenas y sus miradas suspicaces por las plazas y las calles. Así que me parecieron temores absurdos, sobre todo cuando he tomado la precaución de venir entre semana. Por suerte, otros que han viajado antes que yo me han advertido que los guardias viajan a los pueblos más fértiles, más abajo de las laderas, por trabajos de cultivo o tala de árboles. Algunos hasta me mostraron unas piedras grabadas, artefactos y objetos varios que han logrado llevarse. Ya he trabajado varias horas y me satisface el resultado. Han cesado los golpes rítmicos en la madera lejana. Creo percibir cierto sigilo entre las sombras de la tarde en las serranías y también ecos en idioma desconocido para mí se trasladan entre las montañas: son voces de mujeres que parecen comunicarse entre sí. Conozco algunas frases del quichua, pero no suenan igual. Estas palabras suenan armoniosas y dulces. Tal vez sean vocablos en cacan. Leí que la tonada de los tucumanos proviene de la armonía del cacan primigenio.
Disfruto estas soledades. Encuentro lo que íntimamente he deseado siempre: ser una tabla lisa donde todo debía inscribirse. Así había deseado vivir. Ningún sonido humano. Ningún sentimiento. Ninguna palabra que decir. He logrado escapar de ese tumultuoso mundo en la niñez y en la adolescencia cuando todos me requerían; y yo, siempre en falta; reprimendas, quehaceres. La soledad y el televisor, las hamburguesas y las papas fritas me habían criado durante horas en días y años inacabables. Tiempo interrumpido por la aparición diaria de quienes impartían instrucciones. Insufribles rendiciones de cuenta. Dejaban caer sobre una mesa los individuales, los cubiertos, el pan, el jugo. Bolsas de plástico dentro de otras bolsas. “Apagá ese televisor, contestá cuando te saludo.” Esas voces… altisonantes… grabadas para siempre. Ahora, al fin, me siento liberada. Rodeada de piedras silenciosas. Extraña soledad, raro el silencio. Esta inmensidad me impulsa a hablar de estas cuestiones… nunca se las confesé a nadie. Claro que este nuevo trabajo, justo cuando debiera descansar… me impide distraerme. Pero un buen informe y en el menor tiempo posible me reportará una interesante cantidad de dinero para subsistir unos meses en mi departamento de Buenos Aires o, tal vez, viajar a España. Al final, tanto buscar por mis ancestros en España los he hallado. Son buenas esas reuniones anuales. Ni en el más fantasioso de mis pensamientos imaginé encontrarme con ellos. Los descendientes… Son buenas las historias, las aventuras que se cuentan de los conquistadores. Cada uno muestra sus cartas antiguas o reliquias heredadas de aquellas épocas. Comentan que algunos de ellos coleccionan, pero muestran vestigios comprados a contrabandistas. Se ufanan como si fueran heredados. ¡Cada personaje!
En Buenos Aires transcribiré estas grabaciones, aunque nadie leerá mis notas personales. Estas solo me servirán en la vejez quizás… “Petróloga”, al fin he conseguido la especialización tan anhelada. Gracias al silencio de las bibliotecas. Y ahora, solo rocas, piedras y lajas. Escasas palabras. Para relatos prefiero las aventuras de los conquistadores contadas por los descendientes. Algunos me han invitado a sus partidos políticos. No me atrevo a tanto… reivindicar la victoria sobre estos pueblos y ufanarse de sus territorios… ya me parece demasiado.
Bajo este manto de estrellas hasta los sueños repetidos me vuelven. Supongo que habrá gente que estudia los sueños y sus cambios, así como yo las piedras. ¿Cambian nuestros sueños? ¿O es el mismo sueño que nuestra sangre transmite durante las centurias? Sueños camuflados, nuevos métodos, nuevas armas.
Un puente larguísimo. Camino sobre él. A mis espaldas, un enorme vacío del que me alejo apresurando el paso. Al frente, entre brumas, una costa de playas; más alejadas, dos torres muy altas a los lados de una entrada imponente, y a continuación de cada una de ellas, las murallas medievales; después, caminos ondulantes, y más allá, como una sombra, un bosque de pinos. Debajo, el mar como una enorme tela de bambula se mece casi sereno… y desde los ventanucos elevados de las torres, como fantasmas, surgen las palabras inscritas en cintas: negras, blancas. A veces solo letras continuadas, como trozos de abecedario. Se mecen ondulantes, como si esperaran mi llegada. El viento juega con ellas y las entrecruza. Los techos despiden un reflejo extraño, semejante al de las aguas del mar que se hace espeso, como sangre. Como si porciones del mismo mar de sangre se hubiesen trasladado a lo alto, se derraman por las paredes y humedecen las cintas de palabras. Aunque una vaga advertencia me hace retroceder, no me atrevo a girar hacia el abismo que me acecha. El sol, veloz, desaparece. Levanto la mirada y el cielo negro y lejano parece expulsarme. Cuando mi mirada encuentra el mar, ya mi cuerpo la acompaña. El golpe contra el agua me sobresalta y necesito aire con desesperación.
Este sueño, con torres y murallas, más propio de España. ¿Un revestimiento del sueño? ¿Será mío este sueño o viene con mi sangre por los siglos heredado? Son las nueve de la noche, ya grabé bastante. Hora de dormir. Amaneceré en el propio lugar de trabajo, todo un privilegio. Así, avanzaré más rápido. Este es un trabajo menor, así que mañana terminaré y regresaré a Buenos Aires. Al menos no me registré en un hospedaje con mi nombre, datos y demás. En unas semanas más, viajaré a Perú o Bolivia, donde están esas piedras enormes, los monolitos incomprensibles que otros pueblos antiguos trabajaron. A estas ruinas, igual que a La Ciudacita, el último bastión inca en suelo tucumano, ya se las ha saqueado bastante. Solo queda su historia y el orgullo latente…, pero no es lo que a mí me interesa.
Ahora que escuché su voz, sus recuerdos íntimos, sus sueños, su pensamiento, siento como si la conociera. Y aunque me aflige la suerte que haya corrido, me intriga su nombre.
He vuelto al lugar desde donde partió la camioneta. El camino reluce de arenas brillantes, las imagino hijas diminutas de muros remotos. La vista alrededor es impresionante. Siempre me ocurre. Me quedo alelado. Es inmenso, bello e imponente con gran cantidad de serranías y cadenas montañosas más altas cada vez que alejo la mirada. Pero me invade una rara inquietud. Es probable que yo mismo, en este momento, sea observado desde alguna cumbre cercana, desde algún mirador secreto, algún punto de observación de los antiguos. Con seguridad sus descendientes aún protegen sus vestigios, o sueños, junto a la historia que guardan estos muros. Tienen sus propias leyes, sus consejos de ancianos, su justicia ancestral.
Hasta aquí el viento caprichoso acerca el comienzo de aquellos golpes diarios contra la madera distante. Partiré ya mismo.
Ni siquiera he deseado comer. Apenas he llegado a Santa María, llamé de inmediato a la Universidad de Buenos Aires, pregunté por la especialidad, y de ahí, al departamento de registros. Todo fue muy rápido. Una vez que di las señas de la chica y nombré las Ruinas de Quilmes me derivaron al director del proyecto. Al escuchar el nombre de la chica quedé inmóvil. Colgué de inmediato.
Han pasado unos días de mucha conmoción. Me debato en la encrucijada.
Acostumbrado a mirar los catálogos de aves de mi padre, organizados por especie, tuve un pensamiento loco: podría haber preguntado por la especie de la chica. Suena ridículo, lo sé. Pero no pude evitar sorprenderme por la semejanza que encontré en aquel primer momento al observarla. Ahora estoy seguro, si Patricia Villacorta fuese un ave habría pertenecido a la especie de las aves de presa, como seguramente aquel gobernador de la conquista de su árbol genealógico. Si hubiera nacido en estas tierras sería tal vez una aguilucha colorada. Pero ya no lo creo, supongo que pertenece a la genealogía de las rapaces mayores.
¿Y yo?, ¿a qué genealogía pertenezco? Mi madre conservaba su orgullo triste de randera y sellaba el origen de su arte en aquel año fatídico, 1665, mientras en la palabra olvido se le filtraba una nostalgia inabarcable. Mi padre refugió su anhelo observando las aves y sorprendiéndose ante su vuelo inaudito entre las altas cumbres. ¿A qué especie pertenecería yo? Una extraña ave que ha tocado tierra y permanece perpleja ante dos caminos. Ante dos genealogías: la de conquistadores y la de naciones originarias destruidas. Los carteles a la entrada de estos pueblos rezan: “Respete la memoria ancestral de los pueblos antiguos en sus territorios”. Tal vez la justicia del Consejo de Ancianos en estos momentos está sentenciando a la descendiente intrusa. Me pregunto si debo alertar a la otra justicia.