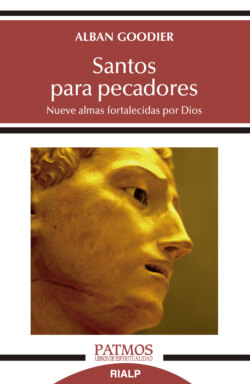Читать книгу Santos para pecadores - Alban Goodier - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеUn alma inquieta
SAN AGUSTÍN DE HIPONA (354-430)
EL ESTUDIO DE SAN AGUSTÍN desconcierta a muchos autores. Tan alto se alza por encima de los de su generación, quizás por encima de los de cualquier generación, que lo admiran con cierto temor, casi con miedo. La sola consideración de sus obras —probablemente más que las de cualquier otro escritor del pasado— nos asombra y nos desanima; alguien ha dicho en serio que simplemente leer lo que Agustín escribió ocuparía a un hombre corriente la vida entera. Sin embargo, para quien tenga el valor de estudiarlo, resulta extraño lo humano e incluso lo modesto que es Agustín en su grandeza. Dijo que en su infancia le gustaba jugar; y hay algo de ello permanece en él hasta el final de sus días.
Agustín nació en Tagaste, una ciudad romana de Numidia, en el norte de África. Era una ciudad libre, y también una ciudad-mercado, en una posición donde convergían muchas vías romanas. Allí llevaban su mercancía las caravanas del este y del oeste; en ella se repetía el lujo de Roma, con la libertad que proporcionaba su enclave en África. Agustín era el hijo mayor de un tal Patricio, ciudadano acomodado del lugar, pagano pero no fanático, cuyo ideal era sacar el máximo provecho de la vida, sin preocuparse demasiado de los medios para conseguirlo.
Patricio, a la edad de cuarenta años, se había casado con Mónica, una joven de diecisiete, cristiana por parte de padre y madre. El mero hecho de este matrimonio parece implicar una cierta laxitud en la fe de la familia; el que Mónica debiera la mayor parte de su formación religiosa y moral a una vieja niñera lo confirma.
No se puede decir que el matrimonio fuera feliz. Tal vez no estaba destinado a serlo; era un matrimonio de conveniencia, y nada más. Para el pagano Patricio significaba vivir con una mujer que, cuanto más maduraba y más difícil era su situación, más se aferraba a su religión. Él vivía una vida libertina y fácil, por no llamarla por un nombre peor. La de ella era más bien una vida de constante renuncia; de abuso, incluso a golpes, pues Patricio tenía ataques de violencia; y también de calumnia por parte de quienes deseaban complacer a Patricio, o sentían celos de la influencia que la mansedumbre de Mónica ejercía sobre él. Tres niños les nacieron, Agustín el primero, pero ninguno de ellos fue bautizado. En ese tiempo solía adoptarse una solución de compromiso entre los cristianos: al nacer, los niños se inscribían como catecúmenos, y se dejaba el bautismo para más adelante, quizás para cuando hubiera peligro de muerte.
Agustín creció entre niños paganos, en una escuela pagana, y su moral desde el principio no era mejor que la de sus jóvenes compañeros. Podía robar, engañar o mentir como el peor de todos ellos; hacer estas cosas con inteligencia y éxito era una demostración de talento, más que un vicio. Acudía a la escuela, pero la odiaba por sus restricciones y por las cosas que tenía que aprender. Fue azotado con frecuencia, y cuando llegaba a casa recibía poca compasión, incluso de su propia madre.
Su niñez, según su propia descripción, fue una época infeliz, en la que cada vez se volvía más amargado y temerario. Pero él era precoz e inteligente y, a pesar de los golpes —que sólo le volvían más obstinado— y de su propia ociosidad, aprendió más que sus compañeros. Tanto que sus padres desearon darle la oportunidad de recibir una mejor educación que la que impartían en Tagaste, y por ese motivo fue enviado a Madaura, una próspera ciudad a unos cincuenta kilómetros de distancia.
Pero cincuenta kilómetros, en aquellos días, y para un chico como Agustín, era una gran distancia, que lo independizaba. Aquí, por fin, era dueño de su vida; el anhelo que siempre había tenido de hacer lo que le gustaba, sin permiso o impedimento de nadie, encontraba ahora rienda suelta. Estudió los clásicos paganos, porque le encantaba leer sin parar; estudió no sólo su literatura, sino también sus ideales y su vida. Estos ideales eran practicados a su alrededor, y él podía tomar parte en ellos cuanto quisiera: la búsqueda del placer a toda costa, las orgías salvajes de los carnavales de Baco, la adoración del decadente Ideal Romano: un ideal vivo, inteligente, sensual, indulgente, audazmente atrevido, sonriendo con aprobación ante cada exceso de amor pecaminoso. Tal era la atmósfera que el inteligente, imaginativo, ansioso y temerario Agustín respiraba en la ciudad de Apuleius a la edad de quince años; y para hacerle frente, no tenía nada más que el estímulo animante de un padre pagano, y el miedo tímido de una madre cristiana, cuya religión ya había aprendido a despreciar. Pronto se convirtió en un pagano más, en un pagano amoral, en el momento más crítico de su vida.
Las consecuencias fueron inevitables. Desde Madaura volvió a casa adicto a los vicios más bajos. Y, peor aún, parecía no tener conciencia de ello; para colmo tenía un padre que miraba sus excesos como una prueba de hombría, como una siembra de avena que auguraba grandes cosechas en el futuro. Sólo una cadena lo sostenía: el amor hacia su madre. Se reía de sus prácticas piadosas; deliberadamente la desafió y la hirió; pero por dentro, aunque intentó no reconocerlo, su respeto, admiración y afecto hacia su madre no dejaban de crecer. Lo mismo le sucedía a ella, y el vínculo entre ambos fue haciéndose cada vez más fuerte.
La vida de Mónica con su marido había sido infeliz y sin amor; y ese amor que anhelaba dar se derramaba sobre su hijo, favorito pero insensato. Cuanto más lo amaba, más le afligía el estilo de vida de su hijo, y el futuro al que inevitablemente le iba encaminando. Ella se culpó por haber contribuido a su caída. Había alentado el plan de su viaje a Madaura; le había dado pocos medios para protegerse mientras estaba allí. Haría ahora todo lo posible por recuperarlo, aunque le llevara toda una vida en ello. Esto la hizo esforzarse aún más en sus propios hábitos; si iba a influir en él, la mejora debía empezar por ella misma. Puesto que poco le podía decir directamente, rezaba por él; le observaba, pero sólo podía ayudarlo desde lejos. Y Agustín, aunque no la secundaba y a menudo se deleitaba en herirla con orgullo, sabía que ella oraba, y observaba, y amaba; y acabó devolviéndole ese amor, cada vez mayor.
El siguiente paso en la carrera de Agustín fue Cartago. Era el centro intelectual y también de placer del norte de África, y Agustín ansiaba ambos. Allí vivió, a partir de los diecisiete años, aprendiendo y amando como se le antojaba, porque no había nadie que lo vigilara o guiara. Más adelante escribió: «Fui a Cartago, donde el amor vergonzoso burbujeaba a mi alrededor como aceite hirviendo». Pero fue lo suficientemente sabio como para darse cuenta de que se le ofrecía una oportunidad que no se repetiría. A pesar de su mal comportamiento, trabajó duro. En este momento de su vida murió su padre, bautizado en el último momento, algo que tuvo sin duda un efecto sobre el hijo; el aguijón de la pobreza, a consecuencia de esa muerte, le hizo trabajar aún más duro. Pronto se dio a conocer como el erudito más alegre, mejor dotado y más sensual de la Academia de Cartago; un triunfo triple, que le enorgullecía. En las escuelas de retórica sus declamaciones eran propuestas a los otros estudiantes como modelos; fuera de sus muros, era admirado y cortejado como un temerario devoto del amor.
Pero los caminos de Dios son misteriosos. Un día, en medio de esta vida irreflexiva, estaba estudiando a Cicerón y llegó al siguiente pasaje: «Si el hombre tiene un alma, como sostienen los más grandes filósofos, y si esa alma es inmortal y divina, entonces debe ser que cuanto más se ha empapado de sensatez y de verdadero amor, y en la búsqueda de la verdad, y cuanto menos ha sido manchada por el vicio y la pasión, tanto más seguramente se elevará sobre esta tierra y ascenderá a los cielos».
Esta frase encontrada de repente fue, nos dice, el comienzo de la luz. Le inquietó; sus ojos volvieron continuamente a mirarla; comenzó a preguntarse si, después de todo, era tan feliz como pretendía. Buscó una solución en alguna otra parte, ya fuera una confirmación de esa enseñanza, o algo para tranquilizar su conciencia; no le importaba qué. Dedicó más atención a los otros filósofos paganos, pero no lo llevaron muy lejos. Tomó la Biblia, y por un tiempo le atrajo; pero pronto eso también le resultó insípido, y la abandonó. Sabía algo sobre los maniqueos, con su doctrina de un espíritu bueno y otro malo. Afirmaban que tenían una solución para todos esos problemas; sobre todo, pretendían resolverlos sin renunciar demasiado a las cosas buenas de este mundo. El pecado no podía resistirse, decían; la pasión era una necesidad. Esta doctrina convenía muy bien a Agustín como un modo de apaciguar un nuevo factor, la conciencia; y la aceptó. Se convirtió así en un maniqueo.
Ahora podemos saltarnos algunos años. Agustín regresó a Tagaste, y allí montó una escuela; su alma inquieta pronto se cansó de ella: el provincialismo del lugar lo sofocaba, y se trasladó una vez más a Cartago. Allí abrió otra escuela de retórica, que fue un gran éxito; pero siendo un joven de poco más de veinte años, tenía necesidad de complementar sus conocimientos con más lecturas. Nada pasaba por alto a su mente voraz; leía todo lo que se interponía en su camino: los clásicos, las ciencias ocultas, la astrología, las bellas artes. Mientras tanto, más como ejercicio de dialéctica que por verdadera convicción, se propuso convertir a sus amigos al maniqueísmo, y en parte tuvo éxito. Al fin, de nuevo inquieto, y devorado por una ambición para la que Cartago resultaba ya demasiado pequeña, decidió buscar fortuna en Roma, el centro y la capital del mundo. A pesar de las súplicas de su madre y de las protestas de la mujer con la que convivía sin casarse y que le había sido fiel, huyó al corazón del Imperio en busca de prestigio, como mago de la palabra.
Pero el plan de Dios era muy distinto. La estancia de Agustín en Roma no fue para nada el éxito que imaginaba. Apenas llegó, cayó enfermo, y tuvo que depender de la caridad de amigos generosos hasta que se recuperó. Ese revés lo atormentó muchísimo.
Tan pronto como se sintió bien, comenzó a buscar alumnos; esto, en una Roma ajetreada y bulliciosa, era un asunto más difícil que en Cartago o Tagaste. Además, el clima y la vida del lugar comenzaron a sentarle mal. No podía soportar su aire asfixiante, sus calles empedradas y desiguales; la tosquedad de los modales disgustaba a este hombre de mundo que, aunque tan sumergido en los vicios como cualquier romano, todavía insistía en el refinamiento. La gula y la embriaguez que veía a su alrededor, los gritos groseros lanzados de vez en cuando en los teatros y en otros lugares contra los inmigrantes extranjeros, la falta de interés por temas intelectuales incluso entre los que afirmaban ser los más cultos, la imitación pueril entre los ricos y las llamadas clases superiores del esplendor oriental y la extravagancia, los templos multitudinarios con todo tipo de dioses y a rebosar a diario por sus atontados devotos, el corazón de Roma devorado por la serpiente del Asia, el desprecio por la vida de un esclavo o de un enemigo capturado... Todas estas cosas, a pesar de su propia depravación, comenzaron a acumularse en su conciencia.
Ahora estaba más solo y se vio obligado a reflexionar; su vida estaba armándose todavía, y tenía que mirar hacia el futuro. Si continuaba pecando, se daba cuenta con desagrado que lo hacía no sólo porque satisfacía algún deseo, o porque le daba algún placer, sino porque no podía evitarlo. Sabía que era su esclavo, cualquiera que fuese la apariencia, por más que se jactara de su libertad. Hacía mucho tiempo que el maniqueísmo había perdido su influencia sobre él. Tal como una vez había usado su dialéctica en favor suyo, ahora le divertía destrozarlo. Todavía se aferraba a él, porque le proporcionaba un conveniente manto con el que cubrir y excusar una vida que en la actualidad no podía controlar; pero en su corazón ya no creía en sus principios.
Por entonces otro factor le complicó la vida. Agustín había mantenido su escuela abierta en Roma con alguna dificultad, no por falta de éxito, sino porque sus alumnos solían irse sin pagarle sus honorarios. De pura e inmerecida pobreza, parecía que tendría que volver al África.
De repente se abrió en concurso una cátedra de profesor en Milán. Y Milán, por muchas razones, había llegado a significar más para Agustín que la propia Roma. Milán, no Roma, era ahora la ciudad del emperador y de su corte; Milán era el centro de la cultura y de la moda; sobre todo, era la sede de Ambrosio, y el nombre de Ambrosio siempre estaba en los labios de cualquier maestro de retórica. Agustín compitió por el puesto y, con la ayuda de varios amigos, lo obtuvo. Fue a Milán y buscó a Ambrosio, antes que nada para estudiarlo, y juzgar su calidad como maestro de humanidades, pero más adelante encontró en él un amigo. Para su propia sorpresa, en poco tiempo estaba volcando su ahora miserable alma en el oído del Obispo.
Pero este cambio no ocurrió de golpe. Parecería que ese romano directo y llano, Ambrosio, aunque más erudito en muchos sentidos que Agustín, nunca entendió del todo al africano ansioso, melancólico, sensible, y sensual que, sin embargo, por aquel entonces estaba buscando un guía que lo encaminara hacia la verdad. Así los días se convirtieron en años. El joven y ambicioso retórico había encontrado finalmente un terreno sólido, y Milán le abrió su corazón. Se fijaron en él hombres importantes y gente adinerada, y lo invitaron a sus mansiones; Agustín comenzó a convencerse de que no podía desear nada mejor que ser como uno de ellos. Se establecería allí, contentándose con esa meta; se casaría y pasaría a ser respetable; decidió que se alejaría de la mujer a quien se había unido hasta entonces, y el resto le sería fácilmente perdonado.
Dio un primer paso para cambiar, y fracasó; el final de una degradación no hizo sino abrirle el camino a otra. Se dijo a sí mismo que no podía evitar pecar: era parte de su naturaleza; su estilo de vida se había transformado en necesidad. Entonces, ¿para qué seguir preocupándose? Pero un día, cuando volvía a casa de un discurso triunfal pronunciado ante el emperador, ebrio con las alabanzas derramadas sobre él, un hombre intoxicado se cruzó por su camino, tambaleándose, saciado en su grosera complacencia. ¿Por qué no podía él vivir como ese hombre? No, claro está, de un modo tan brutal; pero había un cierto tipo de embriaguez que le convenía, que le dejaba vivir parte del día sin necesidad de reflexionar.
Sin embargo, todo este cuestionamiento era indicio de que se había despertado en él una nueva inquietud, y no conseguía eliminarla. Escuchaba a Ambrosio cuando predicaba, aparentemente con el fin de estudiarlo como retórico; y, sin embargo, salía de allí olvidando su retórica, y con una flecha ardiente en el corazón. Entendió cada vez más claramente lo que debía hacer, lo que significaba esta nueva visión de sí mismo; lo vio claro..., pero llevarlo a cabo era otra cosa. Asistía a la liturgia de la Iglesia; observaba a la gente a su alrededor, tan felices con sus oraciones; anhelaba incluso hasta las lágrimas poder ser como uno de ellos. Sin embargo, no se decidía a pagar el precio necesario. Es posible leer la historia de su conflicto en este momento. Él mismo lo describe:
Oh Dios mío, déjame con un corazón agradecido recordar y declarar tus misericordias conmigo. Que mis huesos se sumerjan en tu amor, y que griten: ¿Quién hay como tú, Señor? Tú has roto mis ataduras; yo te ofreceré el sacrificio de acción de gracias. Yo abiertamente declararé cómo las has roto; y todos los que te adoran, cuando escuchen mi historia, dirán Bendito el Señor, en el cielo y en la tierra; grande y glorioso es su nombre. El enemigo mantuvo cautiva mi voluntad; por eso me mantuvo encadenado y atado. Porque de una voluntad impetuosa había surgido la lujuria; y la lujuria mimada se había convertido en costumbre; y la costumbre consentida en necesidad. Estos eran los eslabones de la cadena; esta era la esclavitud en la que estaba atado, y esa nueva voluntad que ya había nacido en mí, libremente para servirte, totalmente para disfrutar de ti, oh Dios, el único verdadero gozo, no era todavía capaz de subyugar mi anterior voluntad, endurecida por años de insensatez. Así también mis dos voluntades, una nueva, la otra vieja, una espiritual, la otra carnal, luchaban dentro de mí, y su enfrentamiento destrozaba mi alma (cfr. Confesiones L VIII, 5, 10).
La verdad iba penetrando más y más en su interior, pero Agustín no se decidía a actuar. Plantea estas dudas en una serie de pasajes suyos, que están entre los más dramáticos que haya escrito. Escuchemos algunos de ellos:
Me has mostrado por todos lados que lo que dijiste era verdad, y por la verdad fui condenado. No tenía nada que responder excepto esas palabras aburridas y tristes: “Ahora no”. Pero mi “dentro de poco”, o “déjame solo por un tiempo”, no llegaba a ninguna conclusión, y mi “poco tiempo” duró mucho. ¡Qué palabras no usé contra mí mismo! Con flagelos de condenación azoté mi alma, para forzarla a seguirme en mi esfuerzo por ir tras de ti.
Sin embargo, retrocedió; se negó a seguir, sin una palabra de excusa. Sus argumentos fueron refutados, su autodefensa se agotó. No le quedaba más que una muda incertidumbre; temía, como a la misma muerte, que se curase esa enfermedad de malos hábitos por la que se consumía hasta su fin.
Así yací, enfermo del alma y atormentado, reprendiéndome más vehementemente que nunca, rodando y retorciéndome en mi esclavitud, anhelando que fuera completamente rota la cadena que aún me retenía, pero aun así me atrapaba firmemente. Y Tú, oh Señor, me hostigaste por dentro con tu exigente misericordia; multiplicaste los latigazos del temor y de la vergüenza, no fuera yo a ceder otra vez, y no fuera yo a fallar en cortar este último eslabón de la cadena, que así recobrara su fuerza y me atara todavía más. Me dije interiormente: Hagámoslo de una vez, hagámoslo ahora mismo; y al decirlo casi lo consigo. Casi lo hice, pero no lo hice. A pesar de todo esto, volví a mi posición anterior; me quedé donde estaba y me di un respiro. Una vez más lo intenté, y quería tener éxito, y esta vez estuve algo más cerca, a punto de alcanzar el objetivo de mi anhelo; sin embargo, no me acerqué a él, ni lo toqué, ni me aferré a él. Aún retrocedía; no estaba dispuesto a morir a la muerte para vivir a la vida. Estas bagatelas de bagatelas, estas vanidades de vanidades, mis fascinaciones de siempre, todavía me retenían. Ellas se aferraban a la ropa de mi carne, y murmuraron cariñosamente: ¿Nos desechaste? ¿Desde este momento ya no estaremos contigo nunca más? ¿A partir de este momento este deleite o aquel ya jamás te será permitido?... Llegó el momento en que apenas los oía. Por ahora no aparecían abiertamente, no me contradecían; en lugar de eso se pararon, por así decirlo, a mis espaldas, y murmuraron su lamento, y tiraron furtivamente de mi manto, y me rogaron, mientras me ponía de pie para irme, que mirara hacia atrás una vez más. Así me retenían sus grilletes, y me resistí a librarme de ellos, para poder romper mis ataduras y avanzar hacia donde me llamaban. En el último momento algún mal hábito me susurraba al oído: ¿crees que puedes vivir sin estas cosas? (Confesiones L VIII, 11, 25-27).
Pero finalmente le llegó la libertad. Mónica, su madre, seguía rezando por él; hacía tiempo que había venido a Milán para estar cerca de su hijo. Había compartido sus éxitos con él, e incluso se había unido a las felicitaciones; pero la mayor parte de su tiempo lo había pasado en la iglesia, tanto que había llamado la atención del obispo Ambrosio. Un día, al cruzarse con Agustín, lo felicitó por tener una madre así. Esa palabra aparentemente casual fue el comienzo del último acto del drama. Agustín se sentía halagado con esta merecida alabanza; se alegraba por su madre y por sí mismo, y su amor empezó a adquirir un nuevo ardor. ¡Cosas tan menudas pueden producir tan grandes resultados!
Y mientras tanto, el mismo Agustín, aunque continuamente derrotado, no abandonó la lucha. Si no podía todavía enfrentar la decisión más radical, al menos podía hacer algo en esa dirección. Uno a uno, fue separando los grilletes: primero la esclavitud que le obliga a vivir en pecado; luego la de su falsa filosofía. A continuación, dejó de ser incluso oficialmente maniqueo. Por último, dejó de lado su oficio de orador municipal. Como una prueba del proceso de purificación que entonces ya había sufrido, nos dice que lo avergonzaban las mentiras que tenía que decir para embellecer su lenguaje.
Por fin llegó la gracia final, y Agustín la acogió. «Estaba cansado de devorar el tiempo y de ser devorado por él», escribe; debía decidirse por una u otra alternativa. Había llegado a Milán como un escéptico, algo que ya había dejado atrás. La evidencia de un Dios amoroso y paciente; la verdad de Jesucristo; la paz y el gozo de aquellos que lo aceptaban y vivían para Él; el resumen de todo lo que afirmaban los filósofos, incorporado ya a la enseñanza de la Biblia; el ejemplo de los grandes personajes que le precedieron, que habían sufrido lo que él ahora sufría, que habían visto lo que él ahora comenzaba a ver, y habían dado el salto, encontrando así descanso y paz. Todas estas cosas fueron uniéndose así hasta mostrarle lo que debía hacer.
Por otro lado, estaba la rendición, la ruptura con todas esas cosas, buenas y malas, que hasta entonces habían hecho más dulce su vida, o al menos tan dulce como le parecía posible esperar. No se sentía capaz de hacerlo. Se despreciaba a sí mismo por su vacilación, pero no podía avanzar. Despreciaba el mundo romano que ahora conocía tan bien, pero no podía abandonarlo. Además, para entonces ya estaba enfermo; no tenía un dominio completo de sí mismo. Pensó que un cambio bajo estas condiciones parecía imprudente; cuando estuviese bien de nuevo sería incapaz de perseverar. Volver a caer, después de haberse arrepentido, sólo serviría para hacer su segundo estado peor que el primero. No podía decidirse; incluso si lo hacía, le parecía imposible llevarlo a cabo a solas. Debía conseguir que alguien lo ayudara. No podía acudir a Ambrosio; había hecho bastante por él, y sin embargo hasta ahora no había dado resultado. Había un anciano llamado Simplicio, confesor de Ambrosio. En su desesperación, Agustín acudió a él.
Simplicio lo acogió, y se entendieron bien; se valió de sus ideales, señalándole la nobleza de la verdad y del sacrificio. Le describió la imagen de san Antonio en el desierto y de sus seguidores, los ermitaños de Egipto, que en ese momento estaban en la boca de todos en la Roma cristiana. Ellos lo habían entregado todo; pero eran hombres sencillos, con poca educación.
Un día, cuando Agustín pensó que estaba solo en su jardín, se echó debajo de un árbol, y sus lágrimas empaparon el suelo. «¿Cuánto tiempo?», exclamó. «¿Cuánto más tiempo durará esto? Siempre es mañana y mañana. ¿Por qué no va a ser esta la hora para poner fin a toda mi mezquindad?». Mientras hablaba, un niño pequeño en una casa cercana cantaba una especie de canción infantil, con el siguiente estribillo: «Toma y lee, toma y lee». Mecánicamente Agustín extendió su mano a un libro que había traído consigo. Eran las cartas de san Pablo. Lo tomó, lo abrió al azar, y leyó: «Revestíos del Señor Jesucristo, y no deis a la carne lugar para satisfacer sus concupiscencias» (Rom 13, 14).
De repente se llenó de paz. Sabía que su decisión estaba tomada, y que tenía el poder de llevarla a cabo. Ya no había más dificultades. Se levantó, entró en la habitación de su madre, y allí, a sus pies renunció a su pasado para siempre. Pronto estuvo a los pies de Ambrosio; había estado perdido y ahora por fin se había encontrado a sí mismo. En aquel momento tenía sólo treinta y tres años. Celebra su victoria en el siguiente pasaje:
Oh, Señor, soy tu siervo; soy tu siervo y el hijo de tu sierva. Has roto mis ataduras; te ofreceré el sacrificio de alabanza. Que mi corazón y mi lengua te alaben; sí, que digan todos mis huesos: Oh Señor, ¿quién como tú? Que ellos lo proclamen, y tú, a su vez, respóndeme, y di a mi alma: Yo soy tu salvación. ¿Quién soy yo, y qué soy yo? ¡Qué malas han sido mis obras, y si no mis obras, mis palabras, y si no mis palabras, mi voluntad! Pero Tú, oh, Señor, eres bueno y misericordioso, y tu diestra ha descendido a la oscuridad abismal de mi muerte, y desde el fondo de mi corazón ha vaciado su profunda corrupción. Ahora era una alegría separarme de lo que tanto había temido hacerlo. Porque los echaste de mí, y así fue tu don: ya no para querer lo que yo quería, sino para querer lo que tú querías. ¿Cómo fue que después de todos esos años, después de que se perdió en ese profundo y oscuro laberinto, mi libre albedrío fue llamado en un momento para someter mi cuello a tu yugo fácil, y mis hombros a tu carga ligera? ¡Oh Cristo Jesús, mi Consuelo y Redentor! Qué grato fue quedarme sin el dulzor de esas tonterías. Lo que temía apartar de mí era ahora un agrado apartarlo. Tú los arrojaste, y en su lugar los reemplazaste por Ti mismo, más dulce que todo deleite, aunque no de carne y hueso; más brillante que toda luz, pero más escondido que lo más profundo; más alto que todo honor, pero no para los que se encumbran con su presunción. Ahora mi alma está libre y mi lengua renovada Te habla libremente: eres mi luz, mis riquezas, mi salud, Señor mi Dios (Confesiones L IX, C 1).
Para el propósito de este estudio, no necesitamos seguir a Agustín demasiado de cerca durante el resto de su carrera. Él todavía era, para el mundo a su alrededor, el brillante profesor de Milán; sólo unos pocos amigos sabían del cambio que había tenido lugar. Él continuaría con sus conferencias; no debería haber ningún escándalo. Pero su salud, nunca fuerte, había quedado debilitada con esta prueba; tomó la decisión de retirarse a la villa de un amigo en Cassicium, y se fue a vivir allí, por un tiempo.
Fue un intervalo muy grato. Durante ese período de descanso, lo invadió el aprecio por la soledad, un anhelo que nunca perdió durante el resto de su vida activa. Seguía siendo Agustín, el medio pagano; el santo aún no había aparecido. El amor a las conversaciones intelectuales todavía le atraía, en ese ambiente que hacía más grata la vida; lo rodeaban las comodidades de la vida fácil, el placer de las amistades agradables, la atracción del entorno que sus ojos podían contemplar. Si bien dejó de lado sus conferencias en Milán, continuó sin embargo enseñando en su nueva casa; pero sus lecciones fueron extraídas de las cosas buenas que le rodeaban: la luz del cielo al amanecer, el ruido del agua en la fuente, el agradable calor del sol entibiando sus venas. Su naturaleza se fue depurando a través de todo esto, preparándose para las grandes cosas que estaban por venir.
Para poder comenzar una nueva vida, decide dejar Milán y Roma y volver a su Tagaste natal. En el camino, su grupo se detuvo en Ostia. Allí tuvo lugar la memorable escena que compartió con su madre Mónica cuando, como nos cuenta, su conversación lo llevó a una visión de Dios que nunca había conocido antes. Allí también murió su madre, y la pérdida casi le destroza el corazón.
Regresó a Cartago y de allí rápidamente se dirigió a Tagaste. Ahora podía comenzar en serio; y lo hizo como le pareció que otros habían hecho antes que él. Su herencia, ahora que su madre estaba muerta, la distribuyó a los pobres. En cuanto a sí mismo, convertiría su casa en un monasterio, y viviría con sus amigos una vida retirada de estudio y oración.
Pero no fue posible. Ya era famoso en Tagaste; y llegó un día en que, como era costumbre en aquellos años, la gente pidió que fuera su sacerdote. Fue entonces ordenado. Como sacerdote, fue enviado a Hipona, y allí comenzó su nueva carrera. Vivió una vida monástica, pero su aprendizaje y su predicación, primero a su propio pueblo y luego en contra de los herejes que lo rodeaban, hicieron imposible que se escondiera; pronto se escuchó la petición de que se le hiciera obispo.
El resto de la historia ya la conocemos: la derrota de los herejes donatistas, que entonces amenazaban con dominar el norte de África; la reconstrucción de la Iglesia en verdadera pobreza de espíritu, junto con el cuidado de los pobres, y lo que llamaríamos las clases trabajadoras; la administración de la justicia, que cayó sobre sus hombros; la incesante predicación y escritos, cuya cantidad nos asombra. Se nos dice que predicaba todos los días, a veces más de una vez; con bastante frecuencia, como las palabras de sus sermones indican, su audiencia lo hacía continuar hasta la hora de comer o de cenar. Pero lo que más nos interesa es el interior de su alma en medio de todas estas ocupaciones.
Porque Agustín nunca iba a olvidar lo que había sido; nunca lo abandonó el temor de que, por algún descuido, volviera a ser el de antes. En el momento de su consagración como obispo se preguntaba con ansiedad si, con su pasado, y con las cicatrices de ese pasado en su interior, pudiera hacer frente a la carga. Podrían volver los recuerdos de su vida pasada, y despertar las pasiones; incluso en su vejez, le inquietó pensar que algún día pudieran fallar sus buenas intenciones. Decidió que para suprimir la tentación trabajaría sin cesar; no se permitiría ningún descanso. Cuando no predicaba ni ayudaba a otras almas, escribía; cuando no escribía, rezaba. Cuando la oración se le hacía más difícil por la fatiga propia de su edad, seguía rezando con una pluma en la mano; el único descanso que se permitía era leer, porque ese, confiesa, seguía siendo su mejor manera de descansar. Así mantuvo sometida su inclinación al pecado. Cuando miramos los volúmenes de sus obras, podemos pensar que uno de los motivos que las produjo fue esa determinación de someter su naturaleza inferior trabajando sin parar.
Sin embargo, el trabajo a solas nunca habría salvado o forjado el Agustín que conocemos. Viviendo como arzobispo en un tiempo de violencia, cuando se desenfundaban fácilmente los cuchillos para resolver problemas de teología, a menudo tenía que actuar con severidad. Pero tenía un corazón afectuoso; si en los viejos tiempos ese corazón lo había extraviado mucho, en su vida posterior lo condujo a la santidad. Al mismo tiempo que atacaba sin compasión a los donatistas que había a su alrededor, podía dirigirse a sus compañeros sacerdotes con palabras como estas: «Tened esto en cuenta, hermanos míos; practicadlo y predicadlo con mansedumbre, que nunca os fallará: amad a los hombres a los que os oponéis; matad sólo su mentira. Descansad en la verdad con toda humildad; defendedla, pero sin crueldad. Rezad por aquellos a quienes os oponéis; rezad por ellos mientras los corregís».
Sin embargo, por encima de todo estaba su hambre de Dios, cada vez mayor. En la época de su conversión, nos narra cómo esta hambre significó su salvación; entonces pronunció la frase memorable, por la que es más conocido: «Tú nos has hecho, oh Señor, para Ti, y nuestro corazón no encontrará descanso hasta que descanse en Ti».
A medida que pasaban los años, y a medida que crecía en la comprensión del objeto de todos sus afectos, esta hambre espiritual se hacía más intensa. Hay una escena significativa en esta parte final de su vida, cuando reunió a quienes lo rodeaban para quejarse de que no le dejaban tiempo para orar. Con la sencillez de un niño, les recordó que esto había sido parte de su compromiso cuando se convirtió en su obispo; era su parte del trato, y no la habían cumplido. Ahora que estaba envejeciendo, les pidió que renovaran ese acuerdo, que le permitieran tener algunos días en la semana en que pudiera estar solo; si ellos cumplían con esa condición, él quedaría a su disposición. Lo prometieron, pero una vez más la promesa quedó incumplida. Las circunstancias les eran adversas; vivían en una época en que el viejo orden era sacudido hasta sus cimientos, y había necesidad de un gran hombre para construir un nuevo mundo sobre sus ruinas. Ese hombre era Agustín, y mientras sus ojos y su corazón se alzaban hacia el Cielo, su inteligencia y su predicación tenían que ocuparse forzosamente de la construcción de la Ciudad de Dios.
Pero Agustín había sido creado con este propósito. Conoció el mundo pagano y lo describió como ningún hombre lo hizo desde su tiempo hasta ahora; el cuadro que dibuja es tan verdadero hoy como lo era entonces. E igualmente verdadero y eficaz es su antídoto. Tuvo que andar a tientas a través de su propia oscuridad hasta que llegó a Dios, y entonces, y sólo entonces, vio todo en su plena perspectiva; así dijo a la humanidad que no encontrarían ninguna solución a sus problemas en una mal llamada paz, eludiendo toda restricción, sustituyendo la moral por la ley, ahogando toda voz que se atreviera a denunciar la maldad, buscando frases equívocas para condonar todo pecado. La encontrarían en el único lugar donde se podía encontrar: el mundo no hallaría descanso hasta que lo encontrara en Dios.
Agustín no vivió para ver el amanecer del nuevo día que anunció; por el contrario, su sol llegó a su ocaso, y llegó para África e Hipona la más negra de las noches. Mientras el anciano estaba en su casa, le llegaban las noticias de la destrucción desenfrenada llevada a cabo por los vándalos arrianos. Nada se estaba salvando; hasta el día de hoy, África septentrional sufre las consecuencias de ese flagelo. La palabra vandalismo se incorporó al vocabulario de Europa, y hasta hoy sigue vigente.
Escuchó lo que estaba ocurriendo, y apeló al gobernante romano local para una posible solución; lo escucharon, para luego traicionarlo. Pero Agustín no se dio por vencido. Con energía llamó a sus sacerdotes a permanecer con sus rebaños, y si era necesario a morir con ellos. Por fin llegó el momento en que Hipona fue asediada por tierra y por mar. En el tercer mes de asedio Agustín cayó enfermo, probablemente con una de las fiebres que producen esas situaciones. Empeoró; sabía que se estaba muriendo; hizo una confesión general, y luego pidió que se le dejara a solas con Dios. Acostado en su cama, oyó el fragor de la batalla en la distancia, y cuando su mente comenzó a divagar, se preguntó si habría llegado el fin del mundo. Pero se recuperó rápidamente. No, no era eso. ¿No había dicho Cristo: «Estoy siempre con vosotros, hasta el fin del mundo»? Algún día, de algún modo, el mundo se salvaría. «Non tollit Gothus quod custodit Christus», se dijo a sí mismo, y con esta cierta esperanza para la humanidad, se fue al hogar que había descrito como «el lugar donde estamos en reposo, donde vemos como somos vistos, donde amamos y somos amados».
Era el quinto día de las Calendas de septiembre, 28 de agosto, 430.