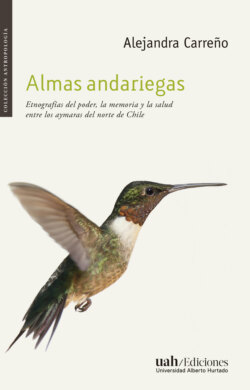Читать книгу Almas andariegas - Alejandra Carreño - Страница 7
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
Andariega eres, por eso te sueñas mal.
Fausta, partera aymara
Spaesamenti 1
Durante el transcurso de este trabajo, llevado a cabo entre los años 2009 y 2013, entre las ciudades y los altiplanos de Arica, Puno, La Paz y Tacna, el título original fue “La vida en desorden”, entendiendo que el tema que movía mi curiosidad antropológica, es decir, el sufrimiento psíquico entre los migrantes aymaras, podía estar bien representado por la idea de la vida que busca superar un desorden, una perturbación, algo que se ha roto o desplazado a lo largo de la migración. El concepto de desorden, además, es un referente habitual de las formas con que los trastornos emotivos han sido entendidos por las “disciplinas de la psique”. La misma esquizofrenia, por ejemplo, ha sido definida como el producto de una desorganización de la relación entre el sujeto y el mundo, desorden que provoca sufrimiento y estados de crisis en los que, a menudo, el tratamiento apunta a facilitar el regreso a un estado de equilibrio, de orden en la relación entre el sujeto y la realidad. Esta idea de la gestión del desorden como mecanismo de sanación está presente en muchas culturas y ha sido analizada por diversos autores, siendo uno de los aspectos clave que trataremos a lo largo del texto. Sin embargo, el trabajo antropológico muchas veces tropieza con sus propios conceptos y esto fue lo que sucedió con el desorden, una vez que volviendo al trabajo de campo, Fausta, partera aymara, me regañó tiernamente por el riesgo de “andar de andariega”, invitándome a llamar a mi animu2 para evitar una futura enfermedad. Su invitación se volvió sugestiva en mis recuerdos, pues se asemejaba al gesto que, en el año 2005, una curandera teneek de la huasteca potosina en México, había hecho con el mismo fin: evitar una enfermedad. En esa ocasión, habíamos visitado junto a Máxima y Silveria, curandera y paciente, las cuevas de Huichihuayán, cuevas de la sierra madre de la Huasteca, cuyos picos esconden aguas consideradas sagradas y curativas desde tiempos prehispánicos. Una vez realizadas las “limpias” y después de diversos gestos para compensar el mal, Máxima me pidió ponerme frente a su altar y dejarme curar por ella, pues viajando, entrando y saliendo de diversas casas, comiendo y durmiendo aquí y allá, seguramente el alma se habría perdido y había que fijarla al cuerpo con el fin de volver a “soñar bien”.
La afinidad entre los consejos de una curandera teneek y una partera aymara me hizo pensar que los riesgos asociados a la migración no están muy vinculados con la posibilidad de negociar con el desorden, sino más bien con la experiencia de la pérdida del vínculo entre el sujeto y su territorio. El pensamiento de Ernesto de Martino (1995, 2002, 2008), nacido también de un estrecho trabajo con las formas de des-historificación del dolor y la pérdida a través del rito, toca temas que atraviesan la historia de los pueblos indígenas de América y de los que ambas mujeres son buenas representantes: mientras Fausta viaja y trabaja entre el altiplano, los valles y la ciudad, Máxima ha pasado buena parte de su vida trabajando en Monterrey y, como tantos indígenas mexicanos, tiene a su familia en Estados Unidos.
El análisis del trabajo realizado con familias aymaras de Arica, varias de ellas usuarias de los servicios de salud mental presentes en la ciudad, cuyas historias están trazadas por migraciones, desplazamientos y fragmentaciones, fueron confirmando la fuerza de esta hipótesis. Más que temer el desorden, las familias aymaras trabajan constantemente contra la pérdida territorial que produce la migración. Y ese trabajo es un ejercicio de domesticación de nuevos espacios entre los que se van tejiendo nuevas uniones, tratando siempre de mantener la unidad y prevenir los excesos. En consecuencia, la migración no es entendida en sí misma como una experiencia de riesgo, sino que se vuelve peligrosa, fuente de sufrimientos, descompensaciones y comportamientos confusos, en el momento en que la continuidad territorial, históricamente desarrollada por los desplazamientos de los pueblos andinos, les es negada. En ciudades en las que la presencia indígena ha sido negada, las estrategias de vinculación del sujeto al territorio, claves para el bienestar aymara, entran en crisis. La capacidad de negociación con lo ajeno, de mediación con lo extraño, desarrollada ampliamente en el mundo aymara, pierde fuerza cuando el mal y la crisis se manifiestan en modos tan extremos, como es el caso de la locura. En consecuencia, el sufrimiento de hombres y mujeres aymaras que usan los servicios de salud mental de Arica, parece tener un carácter específico: está profundamente vinculado con la pérdida de sus propios territorios y con la dificultad de afirmar su presencia –en el sentido que Ernesto de Martino da al término– en nuevos territorios.
Este trabajo nace de diversos encuentros. Se trata, en primer lugar, del encuentro con lo que comúnmente se llama medicinas tradicionales, ancestrales, aborígenes o indígenas, sin que ninguno de estos apellidos logre capturar la complejidad de lo que estas “formaciones”3 representan. Las formas de prevención, atención y tratamiento que realizan diversos agentes de salud de los pueblos indígenas están, como cualquier sistema sanitario, profundamente entramadas en lógicas históricas que participan de campos de poder en los que la salud, el cuerpo y sus males son parte de una experiencia histórica y política. En segundo lugar, se trata de un encuentro con la migración y con las dramáticas consecuencias que está produciendo el fracaso de su gestión, no solo en los conocidos corredores migratorios del Mediterráneo y Centroamérica, sino también al interior de territorios que se han formado a partir de desplazamientos múltiples, cuyos orígenes se remontan a tiempos precolombinos. Ciudades fronterizas como Arica, donde tiene lugar esta investigación, hoy en día están al centro de la atención nacional e internacional, dada la evidente crisis de los sistemas soberanos que sus fronteras están manifestando (Liberona, 2018). Sin embargo, esta crisis está a menudo empañada por una miopía histórica que niega el carácter transnacional de la vida misma de la ciudad, con sus innegables vinculaciones con la historia de colonización que la precede, fruto de la cual, los desplazamientos de las comunidades andinas pasan a ser migraciones, en ocasiones, definitivas.
Por último, este trabajo surge del encuentro con la etnopsiquiatría clínica y crítica desarrollada en los Centros Devereux de París y en el Centro Frantz Fanon, de Turín. Nacida del diálogo entre psicoanálisis, antropología y estudios poscoloniales, la etnopsiquiatría es representada por los dos autores que dan nombre a estos centros: George Devereux y Frantz Fanon. Sin encontrar una definición única y concordada, para mí, la etnopsiquiatría es un llamado intelectual y técnico a descolonizar las ciencias de la psique. Este llamado surge, en primer lugar, como un intento intelectual de responder a las intersecciones transdisciplinarias que plantea Devereux y que se encarnan en su propia biografía de físico, pianista, lingüista, psicoanalista y antropólogo; emigrado húngaro, alemán, judío, que pasa buena parte de su vida en Estados Unidos, para luego morir en París. A este intento intelectual se une la radicalidad del llamado de Fanon a reconocer el efecto que la historia colonial ha dejado en el conocimiento médico y psiquiátrico, entendiendo que las formas de clasificación y tratamiento del desorden, el mal y la locura, son ejercicios políticos de reproducción de una subalternidad racializada bajo un discurso científico (Fanon, 1964, 1965). Bajo estas premisas, la etnopsiquiatría trabaja hoy en la elaboración de una clínica mestiza, una clínica capaz de atender, acoger y tratar, haciendo uso de los distintos horizontes de significado de los usuarios, la crisis y el dolor subjetivo que a menudo encierra la migración (Nathan, 2003). Más allá del enorme y riquísimo debate sobre la pertinencia de crear una clínica específica para migrantes, que desde un cierto punto de vista no hace otra cosa que reproducir los peligrosos círculos de la etnificación de la violencia y sus efectos en la vida –psíquica– de las personas (Fassin, 2000b; Butler, 1997), el encuentro con la etnopsiquiatría implicó para mí, como antropóloga, asumir el desafío de tomar posición respecto a la pregunta sobre el lugar de la cultura en los procesos terapéuticos: en la emergencia y clasificación de las enfermedades, en la elaboración de una nosología, en el efecto de dar un nombre a los síntomas y diagnósticos, y de orientar el trabajo terapéutico. ¿Es posible que la antropología diga tan poco respecto a la universalidad con la que se aplican los diagnósticos psiquiátricos? ¿Es posible que restrinjamos nuestra labor a relativizar la hegemonía de los criterios diagnósticos creados en Occidente, sin que en efecto produzcamos ninguna transformación de su masificación? Como antropóloga médica, familiarizada con el estudio de las políticas de las democracias neoliberales para la gestión de la salud indígena (Carreño et al., 2007; Carreño, 2007; Carreño y Freddi, 2020), no podía restarme de las provocaciones que la etnopsiquiatría está produciendo al interior de los círculos psiquiátricos, psicológicos y antropológicos. Menos podía hacerlo si consideraba que la salud mental de los pueblos indígenas es una de las dimensiones más negadas y menos estudiadas de nuestra propia disciplina, con las evidentes consecuencias políticas que esa ausencia genera.
La historia de Gabriela Blas, una mujer aymara acusada en el año 2007 por el Estado de “abandonar” a su hijo en medio del desierto, debido a que lo perdió de vista mientras pastoreaba en las cercanías de Alcérreca (General Lagos), es significativa respecto al rol que asumen las ciencias médicas y jurídicas en la reproducción del racismo (Carreño, 2012). En ese caso, que conmovió a la opinión pública durante todo el proceso, la transformación del accidente de la pérdida de un niño en el delito de abandono de menores por el que la mujer llegó a ser condenada con doce años de cárcel, dependió en buena parte del análisis que diversos peritos hicieron de la personalidad de la mujer, de sus costumbres y de su comportamiento materno. Durante el proceso, los jueces usaron, entre otros, el parecer de médicos y psicólogos que hablaron de una personalidad límite con retardo en la expresión de las emociones maternas y que categorizaron el paisaje andino como “naturalmente peligroso” para un niño4. Estos hechos, cuyo desenlace concluye en un indulto que anula el proceso, habiendo pasado tres años en prisión preventiva, demuestra la urgencia de generar evidencias respecto a los efectos que el racismo tiene al interior de las instituciones, además de la necesidad de generar diálogos efectivos y radicales entre disciplinas, cuyos resultados sean capaces de cuestionar los efectos de poder que tienen sus formas de actuar en la vida pública.
Tres ausencias
Sufrir es para indios.
Lucrecia Carmandona, “indígena y mestiza”
(de la Cadena, 2004: 242)
Las palabras de Lucrecia a la antropóloga peruana Marisol de la Cadena, pronunciadas con orgullo con el fin de diferenciarse de la imagen del indio victimizado y derrotado, reducido a su condición de subalternidad, permiten reflexionar sobre la complejidad del significado que la palabra sufrimiento tiene dentro de la experiencia y los discursos propios del mundo andino. Varias veces, durante el trabajo de campo del que nace esta investigación, escuché expresiones tales como “aquí hemos sufrido mucho”, “nosotros sabemos lo que es sufrir”, haciendo referencia tanto a la experiencia histórica de pertenecer a un territorio escindido entre tres naciones, como a las dificultades propias de vivir en los márgenes de la ciudad y de responder a los desafíos que las migraciones impugnan inevitablemente. Oí promulgar este sufrimiento cotidiano con el mismo orgullo que Lucrecia, solo hasta el momento en que su manifestación atraviesa al campo de lo psicopatológico: cuando el comportamiento se vuelve ingobernable y los significados asociados a la historia, la pobreza y la discriminación, se vuelven exiguos e insignificantes frente a la emergencia de una patología psiquiátrica. En ese momento, cuando parientes, hermanos o hijos “no hablan, duermen todo el día o se vuelven como animales”, parece que ya nada más queda por hacer. Pacientes encerrados, abandonados o redimidos al cuidado de familias que no logran dar una significación al sufrimiento, fueron realidades que pude observar tanto en comunidades indígenas de la huasteca mexicana, como en mis primeras aproximaciones a la realidad de los usuarios de servicios de salud mental de una de las ciudades con más alta presencia indígena en Chile.
La salud mental de los pueblos indígenas ha sido víctima, desde mi punto de vista, de las omisiones de tres instituciones: el Estado, la antropología y la historia, y las ciencias médicas y estas parecen igual de incómodas frente al desafío de reconocer el lugar de la cultura en la experiencia de sufrimiento psíquico (Abu-Lughod y Lutz, 1990; Bock, 1988). Las cifras son innegables, toda vez que al realizar diagnósticos o perfiles epidemiológicos diferenciando étnicamente la población, aparece una brecha observable en las tasas de suicidio, depresión, alcoholismo y muerte por accidentes entre población indígena y no indígena (Pedrero y Oyarce, 2006; Minsal, 2016). La vida psíquica del poder, como diría Butler (1997), se manifiesta también en índices de vida y muerte. Las tres ausencias en torno a estos temas son las que justifican la investigación que aquí presento.
1. En primer lugar, es menester recordar, para quien pudiera desconocerlo, que hoy en día en Chile, como en varios países latinoamericanos y del mundo, existe una política de salud especialmente elaborada para los pueblos indígenas, cuyos objetivos son mejorar las condiciones de salud de poblaciones consideradas “vulnerables”, al mismo tiempo que se gobiernan, por mecanismos propios de la biopolítica, los cuerpos de la diversidad (Fassin, 2000b: 75-112). Basadas en los acuerdos emanados de la Declaración de Alma Ata (1978), estas políticas han visto en la multiplicidad de recursos terapéuticos, presentes en las comunidades indígenas, la posibilidad de articular con ellas la acción del conocimiento biomédico, de manera de mejorar las condiciones sanitarias de las condiciones más vulnerables (Schirripa y Vulpiani, 2000; Van der Geest, 1985). En el caso chileno, las medidas se instauran a partir de la recuperación de la democracia, entretejiéndose con los arduos y borrascosos caminos de la reconciliación nacional y la recomposición de la memoria histórica de los pueblos indígenas (Boccara, 2002, 2004; Boccara, Castro y Rapimann, 2004; Alarcón et al., 2003, 2004; Bolados, 2009; Bolados, 2017). Treinta años después, resulta evidente que el principal desafío que asumió seriamente el Estado chileno en los años noventa fue el dar continuidad al modelo político-económico construido durante el régimen de Pinochet, volviendo la democracia un nuevo producto de consumo (Paley, 2001): una nueva conquista de la ciudadanía chilena, un objeto por proteger a toda costa un deseo que inculcar incluso entre quienes históricamente se situaron en los márgenes de la ciudadanía, como son los pueblos indígenas. La elaboración de informes en los que se pretende la “verdad histórica” y la compensación económica privada o colectiva, además de la invitación abierta a participar de las lógicas neoliberales de la transición democrática, han sido la tónica de la aplicación de las políticas interculturales por parte del Estado chileno (Aylwin, 2007; Bello, 2007). En el ámbito sanitario, usando la terminología foucaultiana, Boccara (2007) ha llamado a esta forma de gobierno de la alteridad, etnogubernamentalidad: “un nuevo diagrama de saber/poder (…) que tiende a producir nuevos sujetos étnicos colectivos e individuales a través de una doble dinámica de etnicización y de responsabilización” (Boccara, 2007: 185).
La especificidad de la aplicación de la etnogubernamentalidad en el campo sanitario recae sobre el hecho de requerir una contratación entre los diversos actores presentes en el campo de la salud. Médicos, curanderos, parteras, autoridades sanitarias, operadores biomédicos, asociaciones indígenas, etcétera, negocian el delineamiento de las fronteras de la salud indígena, entrando a actuar en un espacio que es prevalentemente político: el campo que define lo normal y lo patológico (Canguilhem, 1998). En esta lucha, las negociaciones del campo intercultural han apuntado a privilegiar una visión principalmente biomédica de los problemas de salud indígena, aplicando políticas diferenciadas para mejorar el abordaje de enfermedades infecciosas, tales como el VIH, la TBC, la cobertura de la atención de parto y la mejora en los índices de afiliación al sistema sanitario nacional. Esta acción dirigida hacia el cuerpo parece responder a un antiguo paradigma que entiende la salud como una realidad prevalentemente somática, centrada en la idea de individuo, en la que el desafío para mejorar los índices sanitarios en zonas indígenas consiste fundamentalmente en que estos grupos adhieran a un proyecto biomédico de corte nacional. En este intento por llevar a cabo el proyecto biopolítico que está a la base del Estado-nación, la salud mental es abandonada en cuanto territorio incómodo y difícil de subyugar, un espacio en el que la diferencia cultural parece representar una especie de exceso, un desborde en el que se evidencian los intentos de sujetar un modelo de salud centrado en el funcionamiento de las relaciones sociales, como es el modelo indígena, a un modelo individualizante, que con sus metáforas del cuerpo entendido como máquina, busca poner el acento en la responsabilidad individual de su buen funcionamiento. El abandono que la salud mental sufre por parte del Estado chileno, a pesar de los valiosos intentos reformadores que hacen muchos equipos desde dentro de su actuar (Minsal, 2016), se acentúa aún más cuando se trata de dialogar seriamente, con otras formas de construcción de subjetividades.
2. La segunda ausencia se refiere al silencio de la antropología respecto a la historicidad que guardan las enormes desigualdades entre los índices de salud de población indígena y no indígena en Chile. Linda Tuhiwai Smith (1999) considera que la investigación antropológica se ha vuelto en los espacios indígenas “una de las palabras más sucias” que el vocabulario pueda evocar (1999: 1). La antropología andina ha guardado un silencio similar al que vemos en la literatura biomédica y en las políticas de Estado sobre la salud mental de los pueblos indígenas, salvo algunos estudios contemporáneos emergidos en los últimos años (Gavilán et al., 2011; Gavilán et al., 2018; Piñones, 2015; Piñones et al., 2016; Orr, 2011; Vallejos, 2006). A pesar del enorme bagaje de literatura antropológica y arqueológica a partir del cual se ha entretejido un diálogo con las comunidades andinas, no exento de aquellas formas de violencia invisible propia de algunas formas del saber científico (Ayala, 2007), las investigaciones realizadas hasta ahora en el ámbito sanitario, tienden a describir técnicas y recursos propios de una tradición más bien folclorista, que podríamos llamar etnomédica, basada en la aplicación de categorías y clasificaciones en el que aún parecen inexorables los prejuicios frente a otras formas de curar. Si bien se reconoce la existencia de terapeutas, técnicas y recursos médicos, hasta hace poco y con ciertas excepciones (Gavilán et al., 2005, 2009; Pedersen, 2006; Piñones, 2015; Piñones et al., 2015, 2017; Bolados, 2009, 2012, 2017), nuestra disciplina ha tendido a reiterar un conocimiento fragmentado entre la ciencia y la creencia (Good, 1994), en el que persiste la necesidad de clasificar y legitimar el conocimiento de los otros, a partir de un paradigma científico (Cáceres, 1994; Cachimuel, 2000). De esta perspectiva, emerge la profunda dificultad que existe de reconocer en las medicinas indígenas la existencia de un estatus epistemológico propio, concediéndoles la dignidad de representar verdaderas hipótesis sobre el funcionamiento de la salud y la enfermedad, centradas sobre una particular teoría de la construcción del sujeto y de la organización del cuerpo social (Beneduce, 2007: 8-11).
Es evidente, entonces, por qué el sufrimiento psíquico, que se expresa en cifras psiquiátricas alarmantes, donde las tasas de suicidio y alcoholismo entre jóvenes aymaras y mapuche son de las más altas del país (Minsal, 2016), yace en una zona oscura y de confín entre las ciencias psiquiátricas y la antropología. Si las primeras se preguntan escasamente quiénes son estas personas y qué historias están detrás de las comunidades a las que pertenecen, presionadas por la necesidad de diagnosticar para actuar rápidamente, la segunda continúa considerando las prácticas médicas indígenas como sistemas aislados y abstractos, pertenecientes a una cultura situada en un territorio único y específico, aislado y en constante riesgo de desaparición. A mi parecer, particularmente en los estudios andinos chilenos, dada la enorme fuerza que adquirieron en períodos en que las comunidades estaban perdiendo su carácter eminentemente rural, existe cierta resistencia a reconocer el presente andino como un escenario poscolonial, lo que a su vez dificulta la comprensión de la condición indígena urbana más allá del paradigma de la aculturación y de la homogeneización forzada (Van Kessel, 1980, 1983, 1985, 1988, 2004; Grebe, 1983, 1986). La obra de Van Kessel es significativa al respecto. El autor, dada su enorme experiencia etnográfica con comunidades aymaras rurales, fue capaz de describir en profundidad las características del sistema médico andino, evidenciando su relación con el medio ecológico andino, así como las estructuras sociales tradicionales. Desde su perspectiva, la concepción misma de salud se inscribe en lo que él considera parte de una filosofía basada en la noción de equilibrio y alternancia entre los sistemas ecológicos y espirituales contrapuestos y complementarios, que caracterizan al mundo andino (Van Kessel, 1980: 275-348). La introducción masiva de las religiones pentecostales y la progresiva migración urbana de las comunidades aymaras, producen transformaciones en los sistemas médicos indígenas que Van Kessel describe como parte de su proceso de aculturación5. Si bien reconoce los elementos de continuidad que aparecen en la acción terapéutica de los pastores evangélicos que asumen roles curativos dentro de las comunidades aymaras, el pensamiento del autor está fuertemente marcado por una visión que tiende a separar lo “tradicional” de la medicina andina, de las injerencias externas que representarían los influjos de la medicina aplicada por líderes evangélicos y otras figuras carismáticas. En este sentido, la necesidad de comprender los significados que las familias aymaras dan a la esquizofrenia, la depresión, el alcoholismo y tantos otros diagnósticos que irán apareciendo en la etnografía que aquí presento, son parte para asumir el desafío de examinar el presente indígena más allá del examen del vigor, la coherencia interna, el carácter de sistema o la legitimidad de sus medicinas tradicionales, incorporando el diálogo con las instituciones estatales y las ciencias médicas, en los contextos urbanos y rurales que habitan.
3. Por último, así como las políticas interculturales y la antropología han tenido dificultades importantes al abordar el tema, la psiquiatría y la psicología han integrado la condición étnica en el amplio paradigma de la vulnerabilidad que permea a casi la totalidad de los usuarios/as de servicios públicos de salud mental. Las pocas investigaciones abocadas al análisis de diversos casos locales, tienden a constatar una cierta tendencia al alcoholismo, al suicidio, a muertes violentas o al uso de diversos tipos de sustancias tóxicas (Ochoa, 1997; Vicente et al., 2005; Carrasco et al., 2012), aludiendo no pocas veces a una imagen estereotipada y racializada del funcionamiento de la “psique indígena”. Al buscar explicaciones al fenómeno, las investigaciones disponibles tienden a reiterar lo que Marisol de la Cadena encuentra ya presente en el pensamiento racial de los intelectuales indigenistas de principios del siglo XX, es decir, que los indígenas “son afectados negativamente por la ciudad” (2004: 219), siendo la migración urbana una especie de condena inexorable a lo que sería parte de la débil conformación psíquica y emotiva de estos grupos (Hollweg, 2001, 2003). Las preguntas que enfrenté en el momento en que decidí abordar el tema y entrar en el debate con colegas del ámbito de la salud mental, reiteraron esta sensación: “¿Los aymaras tienen más tendencia a la esquizofrenia?”, “¿no es que tienen algo en las habilidades cognitivas?”, “¿será efecto de los matrimonios consanguíneos?”, “¿será efecto del fanatismo religioso?”. Del paradigma racial de principios del siglo XX al escándalo de la endogamia, las preguntas que me surgen como antropóloga que entra en el campo de la psiquiatría son significativas respecto a la visión inmóvil que tenemos de la sociedad aymara y de la complejidad cotidiana que viven estos grupos en el mundo contemporáneo.
Indígenas en la ciudad
La storia è sempre storia contemporánea6.
Benedetto Croce
El mundo al que refiere esta investigación tiene su centro en la ciudad de Arica, en el extremo norte de Chile. Fundada en 1541 como San Marcos de Arica, su historia colonial la sitúa primero como parte del virreinato del Perú, luego fue la frontera sur de Perú con Bolivia y más tarde la frontera norte de Chile con Perú, tras ser anexada a Chile a través de los acuerdos del fin de la Guerra del Pacífico (1879). Ciudad frontera, Arica ha sido desde tiempos precolombinos lugar de intercambio entre varios pueblos y etnias que encontraron en sus costas ricos materiales para confirmar lo que John Murra describe como la complementariedad ecológica que caracteriza a los pueblos andinos (1972). A varios kilómetros de la actual ciudad, las tierras originarias de los antiguos señoríos aymaras se asentaron en el altiplano de la cordillera de los Andes desde tiempos precedentes al imperio Tiwanaku (Hidalgo y Focacci, 1986). A partir de ahí, los aymaras establecieron constantes flujos simbólicos y comerciales que imprimen un fuerte componente de movilidad a su cultura (Canales, 1926; González H., 1996a, 1996b). Con ellos, entre trabajadores de semilleras de los valles de Lluta y Azapa, entre comerciantes del mercado el Agro, entre usuarios/as y equipos de los Centros de Salud Mental (en adelante CSM) de la zona norte y sur de la ciudad, entre juguerías y ferias del centro, se realizó el trabajo etnográfico que aquí presento.
Los paisajes que irán apareciendo a lo largo del relato surgen de los distintos itinerarios que fueron trazando curanderos, parteras, integrantes de asociaciones indígenas y familias aymaras en general, en el curso de sus actividades cotidianas, demostrando la vitalidad que mantiene la condición móvil y translocal del mundo aymara contemporáneo (Gundermann, 2001; Carrasco y González, 2014; Cerna y Muñoz, 2019). A pesar de la fuerza de la presencia aymara y del esfuerzo cotidiano que hacen por unir sus mundos de pertenencia a la ciudad de Arica, su presencia es a menudo negada por sus habitantes no indígenas. De hecho, cuando presenté la intención de realizar el estudio con usuarios/as aymaras, una de las respuestas que recibí fue: “Aquí los aymaras no se ven; si quieres hacer una investigación con ellos tienes que ir al altiplano, de Putre para arriba”. ¿Cómo es posible esta invisibilidad?
A mi parecer, la mirada esencialista que se ha tendido a tener sobre el mundo aymara, junto a la negación de la propia narración con que los pueblos indígenas se han dirigido al mundo mestizo, ha creado una especie de ceguera respecto a la complejidad de su condición contemporánea, permitiéndoles emerger solo desde la condición de víctimas. El sufrimiento psíquico, traducido en diagnósticos como los que emergerán en estas páginas, es solo una de las formas de traducir en la propia biografía las contradicciones y conflictos históricos existentes que se encarnan en la condición poscolonial (Moro, 2005). De hecho, estudiar estos temas entre poblaciones que han vivido varios desplazamientos, así como con cualquier migrante, no significa abandonar la posibilidad de ver las potencialidades. Las posibilidades de transformación que guarda cualquier sujeto y cualquier cultura, las afirmaciones identitarias urbanas que hoy los aymaras hacen en estos nuevos territorios, a través de las expresiones diversas que iremos recorriendo a lo largo del texto, son huellas visibles de las estrategias de continuidad (Chandler y Lalonde, 1998) que este pueblo está poniendo en acto y que nos obliga a comprender su historia más allá del paradigma de la subalternidad.
La dificultad de reconocer la presencia indígena en las ciudades y el desafío que pone a todas las instituciones y a todas las ciencias, provienen, en parte, de los apremios que surgen al tratar de superar una idea ya presente en el indigenismo, de la que habla Marisol de la Cadena: si no son sufrientes y víctimas, no son indígenas. Así, cuando Lucrecia dice que sufrir es cosa de indios, no quiere decir que ella no haya sufrido ni que solo los indígenas sufren, sino que como indígena y mestiza, prefiere refutar el estereotipo del indígena como víctima. En los relatos de vida y en los testimonios de usuarios/as y agentes de salud que nutren este trabajo, encontraremos diálogos similares al de Lucrecia y Marisol que, con sus varias contradicciones, develan la complejidad de las experiencias de sufrimiento psíquico y la forma en los elementos históricos que han confinado el mundo indígena en un régimen de invisibilidad; habitan también sus formas de significar y tratar los trastornos afectivos.
Fig. 1. Territorios de la investigación. Ilustradora Carmen Cañizares.
Tres capítulos
El libro se articula entre tres secciones que tratan de responder, a través de un proceso etnográfico y teórico, las tres ausencias antes evocadas. En el primer capítulo, asumiendo una perspectiva que entiende que cualquier exploración en el campo de la salud se traza sobre un sustrato político, se indaga en la relación entre Estado y pueblo aymara y la forma en la que el primero ha trazado sus estrategias de gobierno de la etnicidad a través del diseño de campo de salud intercultural. Recorrer el dispositivo gubernamental implica abrir el presente etnográfico (Fabian, 2002) hacia los fundamentos de la construcción del individuo moderno, basado en el control de su salud y su cuerpo (Foucault, 1978, 1996, 2004). Sin embargo, restringirse solo a entender el campo médico intercultural como dispositivo de control sería una traición a las nociones indígenas del poder y a las enormes destrezas que los aymaras han demostrado en administrarlo, toda vez que imperios, reinos y Estados han entrado en sus territorios. En esta verdadera lucha epistémica, simbólica y material por el desplazamiento de las fronteras entre salud y enfermedad, lo que emerge son las imágenes que adopta el Estado posdictatorial frente a los pueblos indígenas, evidenciando cómo el ámbito sanitario está al centro de lo que llamaremos la composición de una democracia imaginaria (Carreño y Freddi, 2020).
Al describir el espesor político de la salud intercultural, he tratado de probar cómo estas tecnologías ponen la memoria al centro de una disputa histórica, a través de la cual se trata de controlar las heridas que hacen de cada rasgo del presente, un teatro de conflictos del pasado. La memoria en la democracia chilena contemporánea debe ser controlada, dado que toda vez que es evocada llega colmada de contradicciones, frente a las cuales el modelo de salud intercultural resulta una respuesta exigua, a ratos incapaz de administrar sus propias promesas (Bolados, 2017). En el curso del capítulo, he tratado de mostrar cómo los juegos políticos de la salud (Fassin, 2000a) ponen en una encrucijada a los elementos retóricos propios de esta democracia: la participación, la ciudadanía, lo comunitario. Todos estos elementos, parte del lenguaje usado en la recomposición del Chile posdictatorial, y a su vez son parte de un diálogo interno a las propias comunidades, respecto a su forma de entender la memoria y de performativizarla también dentro del campo médico intercultural (Carreño y Freddi, 2020). Desde las discusiones con las autoridades hasta la estructura de los diversos ritos de curación de enfermedades tan extremas como la locura, el presente indígena está lleno de referencias a las formas de vivir y recordar el territorio, la violencia y la necesidad de recomponer el cuerpo social aymara. He tratado, entonces, de retratar la composición del campo de salud intercultural a través de lo que entiendo como una etnografía indígena del Estado, un relato de las formas de experimentar, imaginar y narrar el poder del Estado a partir de las luchas que se dan en el campo de la salud intercultural. Este proceso implica no solo reconocer las estrategias de control que se están poniendo en acto a través de la retórica de la interculturalidad, sino también las estrategias que los aymaras están utilizando para negociar con estas formas de poder externo, a partir de un diálogo sobre sus propios imaginarios del territorio, de su historia y de los procesos que hoy son metáforas del malestar del cuerpo indígena.
El segundo capítulo recorre los senderos que configuran las omisiones de la antropología y de la historia, ocupándose de la diferencia aymara y su intento por ponerla en diálogo con la cuestión del mestizaje, de la migración y de las fronteras. Estas dimensiones son evocadas dada su presencia en el imaginario indígena donde, además, hacen comprensible el rol que la violencia sufrida por estos pueblos adquiere en la configuración de una pertenencia común en los nuevos territorios ocupados por ellos. Solo a la luz de estos elementos que configuran el imaginario indígena y mestizo es posible situar el sufrimiento psíquico y los itinerarios terapéuticos seguidos por estos sujetos, dentro de un panorama que evidencia tanto en su vulnerabilidad como en sus estrategias para recomponer su subjetividad.
El tercer capítulo se centra en la cuestión de la subjetividad y de los desórdenes que experimentan los aymaras migrantes en la ciudad de Arica. Los itinerarios terapéuticos de las familias y pacientes de los centros psiquiátricos que he encontrado durante el trabajo de campo, permiten esbozar los diversos dispositivos puestos en acción para el control de una subjetividad indígena desbordada. La noción de orden y desorden sale a la luz tanto por parte de las instituciones psiquiátricas como de las familias que recorren diversas alternativas terapéuticas en búsqueda de curación para sus familiares. El capítulo está dividido en los distintos circuitos en los cuales el dolor y el desorden son vividos, controlados e interpretados. En primer lugar, se recorren los espacios de la medicina tradicional andina, entendida como lo que llamaremos una formación transnacional, resultado del imaginario indígena y mestizo recorrido a lo largo del capítulo anterior. En segundo lugar, se explora en la metáfora de la pérdida del animu, con la que a menudo se explica, en el mundo andino, el desorden y el emerger de trastornos afectivos. Frente a la continuidad de la metáfora, nos dedicamos a indagar en las categorías de persona a las que hace referencia, junto a los materiales –objetos, paisajes, memorias– evocados para su cura. La incerteza, la precariedad, la necesidad de encontrar una continuidad territorial dentro de un paisaje cada vez más fracturado, parecen señalar la presencia de la pérdida del animu como metáfora del sufrimiento andino. Estas interpretaciones reafirman la hipótesis de que las etiologías locales son capaces de poner en acto estrategias para decir lo indecible, para controlar el desorden una vez que este se encarna en el sufrimiento de quien ve perder su propia alma o perderse en sí (Ashforth, 2001).
Por último, la tercera sección recorre algunos de los casos más emblemáticos de los sujetos con quienes he compartido parte de las delicadas y arduas experiencias que marcan la vida de quien sufre un trastorno psiquiátrico. Las narraciones de hombres y mujeres aymaras, habitantes de barrios periféricos de la ciudad de Arica, sobre sus experiencias de enfermedad psíquica o de sus familiares, se vuelven objeto de observación privilegiada en el interrogar, lo que configura el objetivo de un diálogo estrecho y serio entre antropología y psiquiatría: “Los matrices de la inteligibilidad de un síntoma, de un saber, de un gesto de cura, pero también los procesos institucionales que orientan y gobiernan el destino y el uso social de la enfermedad: sus nombres y su producción” (Beneduce, 2007: 16).
Al comprender los itinerarios terapéuticos de mis interlocutores, los significados otorgados al desorden, las genealogías familiares implicadas y la historia migratoria que a menudo acompaña sus relatos, lo que he tratado de hacer es trazar no solo la pluralidad de elementos puestos en acto una vez que urge la búsqueda de un sentido a la enfermedad, sino también las formas históricamente definidas de la subjetividad y las puestas en juego profundamente políticas que estos sujetos migrantes representan tanto para las ciencias como para instituciones, que no pueden seguir sustrayéndose de las obligaciones propias de un mundo mestizo.
Las referencias a trabajos de la antropología médica o de la salud en esta investigación son evidentes. Hábil en describir y analizar la pluralidad de elementos que entran en movimiento toda vez que la enfermedad se presenta con su voz profundamente humana (Menéndez, 1988a), esta subdisciplina es puesta en diálogo con los desafíos propuestos por la etnopsiquiatría contemporánea y por la antropología de la violencia, como respuesta a la necesidad de ampliar su campo original de interés –el proceso de salud, enfermedad, atención–, para examinar de cerca la presencia de otras epistemologías puestas en juego para la gestión del sufrimiento de quienes pertenecen a mundos e historias múltiples y sobrepuestos: mestizos e indígenas a la vez.
No son pocos los riesgos que trataré de superar al explorar el mundo andino desde una perspectiva teórica lejana como lo es la etnopsiquiatría, nacida entre las culpas de la Europa poscolonial y el teatro de las contradicciones que representa la cuestión migratoria. Consciente de los riesgos que anuncian los excesos del comparativismo, considero que la etnopsiquiatría, al entrar en diálogo con la antropología, se vuelve una aproximación valiosa para la interpretación de un escenario igualmente poscolonial como el que vive el mundo andino, en tanto nos advierte sobre los peligros de hacer de la pertenencia cultural una prisión para los sujetos (Fassin, 2000b). El viaje en la memoria y en el imaginario andino que representa esta investigación, el recorrido por las violencias históricas y cotidianas que trazan el contexto en el cual surge el sufrimiento psíquico, así como las formas de control y negociación que los pueblos indígenas ponen en acto como prácticas de soberanía sobre sus propios cuerpos, fueron las premisas para arriesgar una elección teórica y metodológica que, sin duda, implica límites. La esperanza permanece en que los riesgos y errores cometidos en el curso de la investigación y la escritura, no sean más que senderos de comprensión de los desafíos políticos e históricos que circundan la gestión del sufrimiento psíquico y de la diversidad cultural.