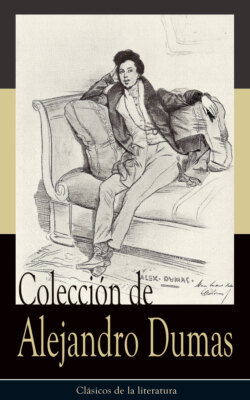Читать книгу Colección de Alejandro Dumas - Alejandro Dumas - Страница 66
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 6 Su majestad el rey Luis XIII
ОглавлениеÍndice
El suceso hizo mucho ruido. El señor de Tréville bramó en voz alta contra sus mosqueteros, y los felicitó en voz baja; pero como no había tiempo que perder para prevenir al rey el señor de Tréville se apresuró a dirigirse al Louvre. Era demasiado tarde, el rey se hallaba encerrado con el cardenal, y dijeron al señor de Tréville que el rey trabajaba y que no podía recibir en aquel momento. Por la noche, el señor de Tréville acudió al juego del rey. El rey ganaba, y como su majestad era muy avaro, estaba de excelente humor; por ello, cuando el rey vio de lejos a Tréville, dijo:
-Venid aquí, señor capitán, venid que os riña; ¿sabéis que Su Eminencia ha venido a quejárseme de vuestros mosqueteros, y ello con tal emoción que esta noche Su Eminencia está enfermo? ¡Pero, bueno, vuestros mosqueteros son incorregibles, son gentes de horca!
-No, Sire respondió Tréville, que vio a la primera ojeada cómo iban a desarrollarse las cosas ; no, todo lo contrario, son buenas criaturas, dulces como corderos, y que no tienen más que un deseo, de eso me hago responsable: y es que su espada no salga de la vaina más que para el servicio de Vuestra Majestad. Pero, qué queréis, los guardias del señor cardenal están buscándoles pelea sin cesar, y por el honor mismo del cuerpo los pobres jóvenes se ven obligados a defenderse.
-¡Escuchad al señor de Tréville! - dijo el rey-. ¡Escuchadle! ¡Se diría que habla de una comunidad religiosa! En verdad, mi querido capitán, me dan ganas de quitaros vuestro despacho y dárselo a la señorita de Chemerault, a quien he prometido una abadía. Pero no penséis que os creeré sólo por vuestra palabra. Me llaman Luis el Justo, señor de Tréville, y ahora mismo lo veremos.
-Porque me fío de esa justicia, Sire, esperaré paciente y tranquilo el capricho de Vuestra Majestad.
-Esperad pues, señor, esperad - dijo el rey-, no os haré esperar mucho.
En efecto, la suerte cambiaba, y como el rey empezaba a perder lo que había ganado, no era difícil encontrar un pretexto para hacer - perdónesenos esta expresión de jugador, cuyo origen, lo confesamos, lo desconocemos - para hacer el carlomagno. El rey se levantó, pues, al cabo de un instante y, metiendo en su bolsillo el dinero que tenía ante sí y cuya mayor parte procedía de su ganancia, dijo:
-La Vieuville, tomad mi puesto, tengo que hablar con el señor de Tréville por un asunto de importancia… ¡Ah!… , yo tenía ochenta luises ante mí; poned la misma suma, para que quienes han perdido no tengan motivos de queja. La justicia ante todo.
Luego, volviéndose hacia el señor de Tréville y caminando con él hacia el vano de una ventana, continuó:
-Y bien, señor, vos decís que son los guardias de la Eminentísima los que han buscado pelea a vuestros mosqueteros.
-Sí, Sire, como siempre.
-Y ¿cómo ha ocurrido la cosa? Porque como sabéis, mi querido capitán, es preciso que un juez escuche a las dos partes.
-Dios mío, de la forma más simple y más natural. Tres de mis mejores soldados, a quienes Vuestra Majestad conoce de nombre y cuya devoción ha apreciado más de una vez, y que tienen, puedo afirmarlo al rey, su servicio muy en el corazón; tres de mis mejores soldados, digo, los señores Athos, Porthos y Aramis, habían hecho una excursión con un joven cadete de Gascuña que yo les había recomendado aquella misma mañana. La excursión iba a tener lugar en SaintGermain, según creo, y se habían citado en los Carmelitas Descalzos, cuando fue perturbada por el señor de Jussac y los señores Cahusac, Biscarat y otros dos guardias que ciertamente no venían allí en tan numerosa compañía sin mala intención contra los edictos.
-¡Ah, ah!, me dais que pensar - dijo el rey ; sin duda iban para batirse ellos mismos.
-No los acuso, Sire, pero dejo a Vuestra Majestad apreciar qué pueden ir a hacer cuatro hombres armados a un lugar tan desierto como lo están los alrededores del convento de los Carmelitas.
-Sí, tenéis razón, Tréville, tenéis razón.
-Entonces, cuando vieron a mis mosqueteros, cambiaron de idea y olvidaron su odio particular por el odio de cuerpo; porque Vuestra Majestad no ignora que los mosqueteros, que son del rey y nada más que para el rey, son los enemigos de los guardias, que son del señor cardenal.
-Sí, Tréville, sí - dijo el rey melancólicamente-, y es muy triste, creedme, ver de este modo dos partidos en Francia, dos cabezas en la realeza; pero todo esto acabará, Tréville, todo esto acabará. Decís, pues, que los guardias han buscado pelea a los mosqueteros.
-Digo que es probable que las cosas hayan ocurrido de este modo, pero no lo juro, Sire. Ya sabéis cuán difícil de conocer es la verdad, y a menos de estar dotado de ese instinto admirable que ha hecho llamar a Luis XIII el Justo…
-Y tenéis razón, Tréville, pero no estaban solos vuestros mosqueteros, ¿no había con ellos un niño?
-Sí, Sire, y un hombre herido, de suerte que tres mosqueteros del rey, uno de ellos herido, y un niño no solamente se han enfrentado a cinco de los más terribles guardias del cardenal, sino que aun han derribado a cuatro por tierra.
-Pero ¡eso es una victoria! - exclamó el rey radiante-. ¡Una victoria completa!
-Sí, Sire, tan completa como la del puente de Cé.
-¿Cuatro hombres, uno de ellos herido y otro un niño decís?
-Un joven apenas hombre, que se ha portado tan perfectamente en esta ocasión que me tomaré la libertad de recomendarlo a Vuestra Majestad.
-¿Cómo se llama?
-D’Artagnan, Sire. Es hijo de uno de mis más viejos amigos; el hijo de un hombre que hizo con el rey vuestro padre, de gloriosa memoria, la guerra partidaria.
-¿Y decís que se ha portado bien ese joven? Contadme eso, Tréville; ya sabéis que me gustan los relatos de guerra y combate.
Y el rey Luis XIII se atusó orgullosamente su mostacho poniéndose en jarras.
-Sire - prosiguió Tréville-, como os he dicho, el señor D’Artagnan es casi un niño, y como no tiene el honor de ser mosquetero, estaba vestido de paisano; los guardias del señor cardenal, reconociendo su gran juventud, y que además era extraño al cuerpo, le invitaron a retirarse antes de atacar.
-¡Ah! Ya veis, Tréville - interrumpió el rey-, que son ellos los que han atacado.
-Exactamente, Sire; sin ninguna duda; le conminaron, pues, a retirarse, pero él respondió que era mosquetero de corazón y todo él de Su Majestad, y que por eso se quedaría con los señores mosqueteros.
-¡Bravo joven! - murmuró el rey.
-Y en efecto, permanció a su lado; y Vuestra Majestad tiene a un campeón tan firme que fue él quien dio a Jussac esa terrible estocada que encoleriza tanto al señor cardenal.
-¿Fue él quien hirió a Jussac? - exclamó el rey - ¡El, un niño! Eso es imposible, Tréville.
-Ocurrió como tengo el honor de decir a Vuestra Majestad.
-¡Jussac, uno de los primeros aceros del reino!
-¡Pues bien, Sire, ha encontrado su maestro!
-Quiero ver a ese joven, Tréville, quiero verlo, y si se puede hacer algo, pues bien, nosotros nos ocuparemos.
-¿Cuándo se dignará recibirlo Vuestra Majestad?
-Mañana a las doce, Tréville.
-¿Lo traigo solo?
-No, traedme a los cuatro juntos. Quiero darles las gracias a todos a la vez; los hombres adictos son raros, Tréville, y hay que recompensar la adhesión.
-A las doce, Sire, estaremos en el Louvre.
-¡Ah! Por la escalera pequeña, Tréville, por la escalera pequeña. Es inútil que el cardenal sepa…
-Sí, Sire.
-¿Comprendéis, Tréville? Un edicto es siempre un edicto; está prohibido batirse a fin de cuentas.
-Pero ese encuentro, Sire, se sale a todas luces de las condiciones ordinarias de un duelo: es una riña, y la prueba es que eran cinco guardias del cardenal contra mis tres mosqueteros y el señor D’Artagnan.
-Exacto - dijo el rey ; pero no importa, Tréville; de todas formas, venid por la escalera pequeña.
Tréville sonrió. Pero como era ya mucho para él haber obtenido que aquel niño se revolviese contra su maestro, saludó respetuosamen al rey, y con su licencia se despidió de él.
Aquella misma tarde los tres mosqueteros fueron advertidos del honor que se les había concedido. Como conocían desde hacia tiempo al rey, no se enardecieron demasiado; pero D’Artagnan, con su imaginación gascona, vio venir su fortuna y pasó la noche haciendo sueños dorados. Por eso, a las ocho de la mañana estaba en casa de Athos.
D’Artagnan encontró al mosquetero completamente vestido y dispuesto a salir. Como la cita con el rey no era hasta las doce, había proyectado con Porthos y Aramis ir a jugar a la pelota a un garito situado al lado de las caballerizas del Luxemburgo. Athos invitó a D’Artagn a seguirlos, y pese a su ignorancia de aquel juego, al que nunca ha jugado, éste aceptó, sin saber qué hacer de su tiempo desde las nueve de la mañana que apenas eran hasta las doce.
Los dos mosqueteros hablan llegado ya y peloteaban juntos. Athos, que era muy aficionado a todos los ejercicios corporales, pasó con D’Artagnan al lado opuesto, y los desafió. Pero al primer movimiento que intentó, aunque jugaba con la mano derecha, comprendió que su herida era demasiado reciente aún para permitirle semejante ejercicio. D’Artagnan se quedó, pues, solo, y como declaró que era demasiado torpe para sostener un partido en regla, continuaron enviando solamente pelotas sin contar los tantos. Pero una de aquellas pelotas, lanzada por el puño hercúleo de Porthos, pasó tan cerca del rostro de D’Artagnan que pensó que, si en lugar de pasarle de lado, le hubiera dado, su audiencia se habría probablemente perdido, dado que le hubiera sido del todo imposible presentarse ante el rey. Y como, según su imaginación gascona, de aquella audiencia dependía todo su porvenir, saludó cortésmente a Porthos y Aramis, declarando que no proseguirla la partida sino cuando estuviera en situación de hacerles frente, y se volvió para situarse junto a la soga y en la galería.
Por desgracia para D’Artagnan, entre los espectadores se encontraba un guardia de Su Eminencia, el cual, todo enardecido aun por la derrota de sus compañeros, y llegado la víspera solamente, se había prometido aprovechar la primera ocasión de vengarla. Creyó, pues, que la ocasión había llegado y, dirigiéndose a su vecino, dijo:
-No es sorprendente que ese joven tenga miedo de una pelota, es sin duda un aprendiz de mosquetero.
D’Artagnan se volvió como si una serpiente lo hubiera mordido y miró fijamente al guardia que acababa de decir aquella insolente frase.
-¡Pardiez! - prosiguió aquél rizándose insolentemente el mostacho-. Miradme cuanto queráis, mi querido señor, he dicho lo que he dicho.
-Y como lo que habéis dicho está demasiado claro para que vuestras palabras necesiten una explicación - respondió D’Artagnan en voz baja-, os ruego que me sigáis.
-Y eso, ¿cuándo? - preguntó el guardia con el mismo aire burlón.
-Ahora mismo, si os place.
-Y ¿sabéis por casualidad quién soy?
-Lo ignoro completamente, y no me inquieta.
-Pues os equivocáis, porque si supieseis mi nombre, quizá no tuvierais tanta prisa.
-¿Cómo os llamáis?
-Bernajoux, para serviros.
-Pues bien, señor Bernajoux - dijo tranquilamente D’Artagnan-, voy a esperaros a la puerta.
-Id, señor, os sigo.
-No os apresuréis, señor, que no se den cuenta de que salimo juntos; comprended que, para lo que vamos a hacer, demasiada gente nos molestaría.
-Está bien - respondió el guardia asombrado de que su nombre no hubiera producido más efecto sobre el joven.
En efecto, el nombre de Bernajoux era conocido de todo el mundo, a excepción quizá de D’Artagnan solamente; porque era uno de esos que figuraba la mayoría de las veces en las riñas cotidianas que todos los edictos del rey y del cardenal no habían podido reprimir.
Porthos y Aramis estaban tan ocupados con su partido y Athos los miraba con tanta atención que no vieron siquiera salir a su joven compañero, que, como había dicho al guardia de Su Eminencia, se detuvo en la puerta; un momento después, éste bajaba a su vez. Como D’Artagnan no tenía tiempo que perder, dado que la audiencia del rey estaba fijada para las doce, echó una ojeada en torno suyo y, viendo que la calle estaba desierta, dijo a su adversario:
-A fe mía que, aunque os llaméis Bernajoux, es una suerte para vos tener que habérosla sólo con un aprendiz de mosquetero; pero tranquilizaos, lo haré lo mejor que pueda. ¡En guardia!
-Pero - dijo aquel a quien D’Artagnan provocaba de ese modo-me parece que el lugar está bastante mal escogido, y que estaríam mejor detrás de la abadía de Saint Germain o en el Pré aux Clercs.
-Lo que decís está muy puesto en razón - respondió D’Artagnan ; desgraciadamente, no me sobra el tiempo, tengo una cita a las doce en punto. ¡En guardia, pues, señor, en guardia!
Bernajoux no era hombre para hacerse repetir dos veces semejate cumplido. En el mismo instante su espada brilló en su mano y lanzó sobre su adversario al que, gracias a su gran juventud, espera intimidar.
Pero D’Artagnan había hecho la víspera su aprendizaje, y recién salido de su victoria, todo henchido de su futuro favor, había resuelto no retroceder un paso; por eso los dos aceros se encontraron metidos hasta las guardas, y como D’Artagnan se mantenía firme en su puesto fue su adversario el que dio un paso en retirada. Pero D Artagnan aprovechó el momento en que, en ese movimiento, el acero de Bernajoux se desviaba de la línea, libró, se lanzó a fondo y tocó a su adversa en el hombro. En seguida D’Artagnan dio un paso hacia atrás a su vez y levantó su espada; pero Bernajoux le gritó que no era nada, y tirándose ciegamente sobre él, se ensartó él mismo. Sin embargo, como no caía, como no se declaraba vencido, sino que sólo se iba acercando hacia el palacio del señor de la Trémouille a cuyo servicio tenía un pariente, D’Artagnan, ignorando él mismo la gravedad de la última herida que su adversario había recibido, le acosaba vivamente, y sin duda lo iba a rematar de una tercera estocada cuando, habiéndose extendido el rumor que se alzaba en la calle hasta el juego de pelota, dos de los amigos del guardia, que le habían oído intercambiar algunas palabras con D’Artagnan y que le habían visto salir a raíz de aquellas palabras, se precipitaron espada en mano fuera del garito y cayeron sobre el vencedor. Pero al momento Athos, Porthos y Aramis aparecieron a su vez, y en el momento en que los guardias atacaban a su joven camarada, los forzaron a volverse. En aquel momento Bernajoux cayó; y como los guardias eran sólo dos contra cuatro, se pusieron a gritar: «¡A nosotros, palacio de la Trémouille!» A estos gritos, todos los que había en el palacio salieron, abalazándose sobre los cuatro compañeros que por su parte se pusieron a gritar: «¡A nosotros, mosqueteros! »
Este grito era atendido con frecuencia; porque se sabía a los mosqueteros enemigos de su Eminencia, y se los amaba por el odio que sentían hacia el cardenal. Por eso los guardias de otras compañías distintas a las que pertenecían al duque Rojo, como lo había llamado Aramis, por lo general tomaban partido en esta clase de querellas por los mosqueteros del rey. De tres guardias de la compañía del señor Des Essarts que pasaban, dos vinieron, pues, en ayuda de los cuatro compañeros, mientras el otro corría al palacio del señor de Tréville, gritando: «iA nosotros, mosqueteros, a nosotros!». Como de costumbre, el palacio del señor de Tréville estaba lleno de soldados de esa arma, que acudieron en socorro de sus camaradas. La refriega se hizo general, pero la fuerza estaba del lado de los mosqueteros: los guardias del cardenal y las gentes del señor de La Trémouille se retiraron al palacio, cuyas puertas cerraron justo a tiempo para impedir que sus enemigos hicieran irrupción a la vez que ellos. En cuanto al herido, había sido transportado dentro al principio y, como hemos dicho, en muy mal estado.
La agitación llegaba a su colmo entre los mosqueteros y sus aliados, y se deliberaba ya si, para castigar la insolencia que habían tenido los criados del señor de La Trémouille de hacer una salida contra los mosqueteros del rey, no se prendería fuego a su palacio. La proposición había sido hecha y acogida con entusiasmo cuando afortunadamente sonaron las once; D’Artagnan y sus compañeros se acordaron de su audiencia y, como habrían sentido que se diera un golpe tan hermoso sin ellos, consiguieron calmar los ánimos. Se contentaron, pues, con arrojar algunos adoquines contra las puertas, pero las puertas resistieron; entonces se cansaron; por otro lado, aquellos que debían ser mirados como cabecillas de la empresa habían abandonado hacía un instante el grupo y se encaminaban hacia el palacio del señor de Tréville, que los esperaba, al corriente ya de esta algarada.
-Deprisa, al Louvre - dijo-, al Louvre sin perder un instante, y tratemos de ver al rey antes de que sea prevenido por el cardenal; nosotros le contaremos las cosas como una continuación del asunto de ayer, y los dos pasarán juntos.
El señor de Tréville, acompañado de los cuatro jóvenes, se encaminó pues hacia el Louvre; pero, para gran asombro del capitán de los mosqueteros, le anunciaron que el rey habla ido a montería del ciervo en el bosque de Saint Germain. El señor de Tréville se hizo repetir dos veces aquella nueva, y a cada vez sus compañeros vieron su rostro ensombrecerse.
-¿Acaso Su Majestad - preguntó - tenía desde ayer el proyecto de esta cacería?
-No, Excelencia - respondió el ayuda de cámrara-. Ha sido el montero mayor el que ha venido a anunciarle esta mañana que la pasada noche habían apartado un ciervo para él. Al principio respondió que no iría, luego no ha sabido resistir al placer que le proponía esa caza, y después de comer ha partido.
-¿Ha visto el rey al cardenal? - preguntó el señor de Tréville.
-Lo más probable - respondió el ayuda de cámara-, porque esta mañana he visto los caballos de carroza de Su Eminencia, he preguntado dónde iba, y me han contestado: «A Saint Germain».
-Estamos prevenidos - dijo el señor de Tréville-. Señores, veré al rey esta noche; en cuanto a vos, os aconsejo no arriesgaros.
El aviso era demasiado razonable y sobre todo venía de un hombre que conocía demasiado bien al rey para que los cuatro jóvenes trataran de discutirlo. El señor de Tréville les invitó pues a volver cada uno a su alojamiento y a esperar sus noticias.
Al entrar en su palacio, el señor de Tréville pensó que había que tomar la delantera quejándose el primero. Envió a uno de sus criados a casa del señor de La Trémouille con una carta en la que rogaba echar fuera de su casa al guardia del señor cardenal, y reprender a su gentes por la audacia que habían tenido de hacer una salida contra los mosqueteros. Pero el señor de La Trémouille, ya prevenido por su escudero, del que, como se sabe, Bernajoux era pariente, le hizo responder que no correspondía ni al señor de Tréville ni a sus mosqueteros quejarse, sino más bien al contrario, a él, contra cuyas gentes habían cargado los mosqueteros y cuyo palacio habían querido quemar. Como el debate entre estos dos señores habría podido durar largo tiempo, porque cada uno debía, naturalmente, mantenerse en sus trece, al señor de Tréville se le ocurrió un expediente que tenía por meta acabar con todo, y era ir a buscar él mismo al señor de La Trémouille.
Se dirigió; pues, en seguida a su palacio, y se hizo anunciar.
Los dos señores se saludaron cortésmente, ya que, si no había amistad entre ellos, había al menos estima. Los dos eran personas de ánimo y de honor, y como el señor de La Trémouille, protestante y que sólo veía rara vez al rey, no era de ningún partido, no llevaba por lo general a sus relaciones sociales prevención alguna. Aquella vez, sin embargo, su acogida, aunque cortés, fue más fría que de costumbre.
-Señor - dijo el señor de Tréville-, ambos creemos tener motivo de queja uno del otro, y yo mismo he venido para que juntos saquemos este asunto a la luz.
-De buen grado - respondió el señor de La Trémouille-, pero os prevengo que estoy bien informado, y toda la culpa es de vuestros mosqueteros.
-Sois un hombre demasiado justo y demasiado razonable, señor - dijo el señor de Tréville-, para no aceptar la propuesta que voy a haceros.
-Hacedla, señor, os escucho.
-¿Cómo se encuentra el señor Bernajoux, el pariente de vuestro escudero?
-Pues muy mal, séñor. Además de la estocada que ha recibido en el brazo y que no es nada peligrosa, ha pescado otra que le ha atravesado el pulmón, al punto de que el médico dice tristes cosas.
-Pero ¿ha conservado el herido su conocimiento?
-Perfectamente.
-¿Habla?
-Con dificultad, pero habla.
-Pues bien, señor, vayamos a su lado; conjurémosle, en nombre del Dios ante el que quizá va a ser llamado, a decir la verdad. Le tomo por juez de su propia causa, señor, y lo que diga lo creeré.
El señor de La Trémouille reflexionó un instante; luego, como era difícil hacer una proposición más razonable, aceptó.
Ambos bajaron a la habitación donde estaba el enfermo. Este, al ver entrar a estos dos nobles señores que venían a visitarlo, trató de levantarse en el lecho, pero estaba demasiado débil y, agotado por el esfuerzo que había hecho, volvió a caer casi sin conocimiento.
El señor de La Trémouille se acercó a él y le hizo respirar sales que le devolvieron a la vida. Entonces el señor de Tréville, no queriendo que se le pudiese acusar de haber influenciado al enfermo, invitó al señor de La Trémouille a interrogarle él mismo.
Lo que había previsto el señor de Tréville ocurrió. Colocado entre la vida y la muerte como Bernajoux estaba, no tuvo siquiera la idea de callar un instante la verdad; contó a los dos señores las cosas exactamente tal como habían ocurrido.
Era todo lo que quería el señor de Tréville; deseó a Bernajoux una pronta convalecencia, se despidió del señor de La Trémouille, volvió a su palacio e hizo avisar a los cuatro amigos que les esperaba a cenar.
El señor de Tréville recibía a muy buena compañía, por supuesto anticardenalista. Se comprende, pues, que la conversación girase durante toda la cena sobre los dos fracasos que acababan de sufrir los guardias de Su Eminencia. Y como D’Artagnan había sido el héroe de aquellas dos jornadas, fue sobre él sobre el que cayeron todas las felicitaciones, que Athos, Porthos y Aramis le dejaron no sólo como buenos amigos sino como hombres que habían tenido con bastante frecuencia su vez para dejarle a él la suya.
Hacia las seis, el señor de Tréville anunció que se veía obligado a ir al Louvre; pero como la hora de la audiencia concedida por Su Majestad había pasado, en lugar de solicitar la entrada por la escalera pequeña, se plantó con los cuatro hombres en la antecámara. El rey no había vuelto aún de caza. Nuestros jóvenes hacía apenas media hora que esperaban, mezclados con el gentío de los cortesanos, cuando todas las puertas se abrieron y se anunció a Su Majestad.
A este anuncio, D’Artagnan se sintió temblar hasta la médula de los huesos. El instante que iba a seguir debía, con toda probabilidad, decidir el resto de su vida. Por eso sus ojos se fijaron con angustia en la puerta por la que debía entrar el rey.
Luis XIII apareció marchando el primero; iba vestido con el traje de caza, lleno de polvo aún, con botas altas y con la fusta en la mano. A la primera ojeada, D’Artagnan juzgó que el ánimo del rey se hallaba en plena tormenta.
Esta disposición, por visible que fuera en Su Majestad, no impidió a los cortesanos alinearse a su paso: en las antecámaras reales más vale ser visto con mirada irritada que no ser visto en absoluto. Los tres mosqueteros no titubearon pues y dieron un paso hacia adelante, mientras que D’Artagnan por el contrario permaneció oculto tras ellos; pero aunque el rey conocía personalmente a Athos, Porthos y Aramis, pasó ante ellos sin mirarlos, sin hablarles y como si jamás los hubiera visto. En cuanto al señor de Tréville, cuando los ojos del rey se detuvieron un instante sobre él, sostuvo aquella mirada con tanta firmeza que fue el rey quien apartó la vista; tras ello, siempre mascullando, Su Majestad volvió a sus habitaciones.
-Las cosas van mal - dijo Athos sonriendo-, y todavía no nos harán caballeros de la orden esta vez.
-Esperad aquí diez minutos - dijo el señor de Tréville-, y si al cabo de diez minutos no me veis salir, regresad a mi palacio, porque será inútil que me esperéis más tiempo.
Los cuatro jóvenes esperaron diez minutos, un cuarto de hora, veinte minutos; y viendo que el señor de Tréville no aparecía, se fueron muy inquietos por lo que fuera a suceder.
El señor de Tréville había entrado osadamente en el gabinete del rey, y había encontrado a Su Majestad de muy mal humor, sentado en un sillón y golpeando sus botas con el mango de su fusta, cosa que no le había impedido pedirle con la mayor flema noticias de su salud.
-Mala, señor, mala - respondió el rey-, me aburro.
En efecto, era la peor enfermedad de Luis XIII, quien a menudo tomaba a uno de sus cortesanos, lo atraía a una ventana y le decía: Señor tal, aburrámonos juntos.
-¡Cómo! ¡Vuestra Majestad se aburre! - dijo el señor de Tréville-. ¿Acaso no ha recibido placer hoy de la caza?
-¡Vaya placer, señor! Todo degenera, a fe mía, y no sé si es la caza la que no tiene ya rastro o son los perros los que no tienen nariz. Lanzamos un ciervo de diez años, lo corremos durante seis horas, y cuando está a punto de ser cogido, cuando Saint Simon pone ya la trompa en su boca para hacer sonar el alalí, icrac!, toda la jauría se deja engañar y se lanza sobre un cervato. Como veis me veré obligado a renunciar a la montería como he renunciado a la caza de vuelo. ¡Ay, soy un rey muy desgraciado, señor de Tréville! No tenía más que un gerifalte y se murió anteayer.
-En efecto, Sire, comprendo vuestra desesperación, y la desgracia es grande; pero según creo os queda todavía un buen número de halcones, gavilanes y terzuelos.
-Y ningún hombre para instruirlos; los halconeros se van, sólo yo conozco ya el arte de la montería. Después de mí todo estará dicho, y se cazará con armadijos, cepos y trampas. ¡Si tuviera tiempo todavía de formar alumnos! Pero sí, el señor cardenal está que no me deja un momento de reposo, que me habla de España, que me habla de Austria, que me habla de Inglaterra. ¡Ah!, a propósito del señor cardenal, señor de Tréville, estoy descontento de vos.
El señor de Tréville esperaba al rey en este esguince. Conocía al rey de mucho tiempo atrás; había comprendido que todas sus lamentaciones no eran más que un prefacio, una especie de excitación para alentarse a sí mismo, y que era a donde había llegado por fin a donde quería venir.
-¿Y en qué he sido yo tan desafortunado para desagradar a Vuestra Majestad? - preguntó el señor de Tréville fingiendo el más profundo asombro.
-¿Así es como hacéis vuestra tarea señor? - prosiguió el rey sin responder directamente a la pregunta del señor de Tréville-. ¿Para eso es para lo que os he nombrado capitán de mis mosqueteros, para que asesinen a un hombre, amotinen todo un barrio y quieran incendiar Paris sin que vos digáis una palabra? Pero por lo demás –continuó el rey-, sin duda me apresuro a acusaros, sin duda los perturbadores están en prisión y vos venís a anunciarme que se ha hecho justicia.
-Sire - respondió tranquilamente el señor de Tréville-, vengo por el contrario a pedirla.
-¿Y contra quién? - exclamó el rey.
-Contra los calumniadores - dijo el señor de Tréville.
-¡Vaya, eso sí que es nuevo! - prosiguió el rey-. ¿No iréis a decirme que esos tres malditos mosqueteros, Athos, Porthos y Aramis y vuestro cadete de Béarn no se han arrojado como furias sobre el pobre Bernajoux y no lo han maltratado de tal forma que es probable que esté a punto de fallecer? ¿No iréis a decir luego que no han asediado el palacio del duque de La Trémouille, ni que no han querido quemarlo? Cosa que no habría sido gran desgracia en tiempo de guerra, dado que es un nido de hugonotes, pero que en tiempo de paz es un ejemplo molesto. Decid, ¿vais a negar todo esto?
-¿Y quién os ha hecho ese hermoso relato, Sire? - preguntó tranquilamente el señor de Tréville.
-¿Quién me ha hecho ese hermoso relato, señor? ¿Y quién queréis que sea, si no aquel que vela cuando yo duermo, que trabaja cuando yo me divierto, que lleva todo dentro y fuera del reino, tanto en Francia como en Europa?
-Su majestad quiere hablar de Dios, sin duda - dijo el señor de Tréville-, porque no conozco más que a Dios que esté por encima de Su Majestad.
-No, señor; me refiero al sostén del Estado, a mi único servidor, a mi único amigo, al señor cardenal.
-Su eminencia no es Su Santidad, Sire.
-¿Qué queréis decir con eso, señor?
-Que no hay nadie más que el papa que sea infalible, y que esa infalibilidad no se extiende a los cardenales.
-¿Queréis decir que me engaña, queréis decir que me traiciona? Entonces le acusáis. Veamos, decid, confesad francamente de qué le acusáis.
-No, Sire, pero digo que se equivoca; digo que ha sido mal informado; digo que se ha apresurado a acusar a los mosqueteros de Vuestra Majestad, para con los que es injusto, y que no ha ido a sacar sus informes de buena fuente.
-La acusación viene del señor de La Trémouille, del duque mismo. ¿Qué respondéis a eso?
-Podría responder, Sire, que está demasiado interesado en la cuestión para ser un testigo imparcial; pero lejos de eso, Sire, tengo al duque por un gentilhombre, y me remito a él, pero con una condición, Sire.
-¿Cuál?
-Que Vuestra Majestad le haga venir, le interrogue pero por sí misma, frente a frente, sin testigos, y que yo vea a Vuestra Majestad tan pronto como haya recibido al duque.
-¡Claro que sí! - dijo el rey-. ¿Y vos os remitís a lo que diga el señor de La Trémouille? -Sí, Sire.
-¿Aceptáis su juicio?
-Indudablemente.
-¿Y os someteréis a las reparaciones que exija?
-Totalmente.
-¡La Chesnaye! - gritó el rey-. ¡La Chesnaye!
El ayuda de cámara de confianza de Luis XIII, que permanecía siempre a la puerta, entró.
-La Chesnaya - dijo el rey-, que vayan inmediatamente a buscarme al señor de La Trémouille; quiero hablar con él esta noche.
-¿Vuestra Majestad me da su palabra de que no verá a nadie entre el señor de Trémouille y yo?
-A nadie, palabra de gentilhombre.
-Hasta mañana entonces, Sire.
-Hasta mañana, señor.
-¿A qué hora, si le place a Vuestra Majestad?
-A la hora que queráis. -Pero si vengo demasiado de madrugada temo despertar a Vuestra Majestad.
-¿Despertarme? ¿Acaso duermo? Yo no duermo ya, señor; sueño algunas cosas, eso es todo. Venid, pues, tan pronto como queráis, a las siete; pero ¡ay de vos si vuestros mosqueteros son culpables!
-Si mis mosqueteros son culpables, Sire, los culpables serán puestos en manos de Vuestra Majestad, que ordenará de ellos lo que le plazca. ¿Vuestra Majestad exige alguna cosa más? Que hable, estoy dispuesto a obedecerla.
-No, señor, no, y no sin motivo se me ha llamado Luis el Justo. Hasta mañana pues, señor, hasta mañana.
-Dios guarde hasta entonces a Vuestra Majestad.
Aunque poco durmió el rey, menos durmió aún el señor de Tréville; había hecho avisar aquella misma noche a sus tres mosqueteros y a su compañero para que se encontrasen en su casa a las seis y media de la mañana. Los llevó con él sin afirmarles nada, sin prometerles nada, y sin ocultarles que el favor de ellos y el suyo propio estaba en manos del azar.
Llegado al pie de la pequeña escalera, les hizo esperar. Si el rey seguía irritado contra ellos, se alejarían sin ser vistos; si el rey consentía en recibirlos, no habría más que hacerlos llamar.
Al llegar a la antecámara particular del rey, el señor de Tréville encontró a La Chesnaye, quien le informó de que no habían encontrado al duque de La Trémouille la noche de la víspera en su palacio, que había regresado demasiado tarde para presentarse en el Louvre, que acababa de llegar y que estaba en aquel momento con el rey.
Esta circunstancia plugo mucho al señor de Tréville, que así estuvo seguro de que ninguna sugerencia extraña se deslizaría entre la deposición de La Trémouille y él.
En efecto, apenas habían transcurrido diez minutos cuando la puerta del gabinete se abrió y el señor de Tréville vio salir al duque de La Trémouille, el cual vino a él y le dijo:
-Señor de Tréville, Su Majestad acaba de enviarme a buscar para saber cómo sucedieron las cosas ayer por la mañana en mi palacio. Le he dicho la verdad, es decir, que la culpa era de mis gentes, y que yo estaba dispuesto a presentaros mis excusas. Puesto que os encuentro, dignaos recibirlas y tenerme siempre por uno de vuestros amigos.
-Señor duque - dijo el señor de Tréville-, estaba tan lleno de confianza en vuestra lealtad que no quise junto a Su Majestad otro defensor que vos mismo. Veo que no me había equivocado, y os agradezco que haya todavía en Francia un hombre de quien se puede decir sin engañarse lo que yo he dicho de vos.
-¡Está bien, está bien! - dijo el rey, que había escuchado todos estos cumplidos entre las dos puertas-. Sólo que decidle, Tréville, puesto que se quiere uno de vuestros amigos, que yo también quisiera ser uno de los suyos, pero que me descuida; que hace ya tres años que no le he visto, y que sólo lo veo cuando le mando buscar. Decidle todo eso de mi parte, porque son cosas que un rey no puede decir por sí mismo.
-Gracias, Sire, gracias - dijo el duque ; pero que Vuestra Majestad esté seguro de que no suelen ser los más adictos, y no lo digo por el señor de Tréville, aquellos que ve a todas horas del día.
-¡Ah! Habéis oído lo que he dicho; tanto mejor, duque, tanto mejor - dijo el rey adelantándose hasta la puerta-. ¡Ay sois vos, Tréville! ¿Dónde están vuestros mosqueteros? Anteayer os había dicho que me los trajeseis. ¿Por qué no lo habéis hecho?
-Están abajo, Sire, y con vuestra licencia La Chesnaye va a decirles que suban.
-Sí, sí, que vengan en seguida; van a ser las ocho y a las nueve espero una visita. Id, señor duque, y volved sobre todo. Entrad Tréville.
El duque saludó y salió. En el momento en que abría la puerta, los tres mosqueteros y D’Artagnan, conducidos por La Chesnaye, aparecían en lo alto de la escalera.
-Venid, mis valientes - dijo el rey-, venid; tengo que reñiros.
Los mosqueteros se aproximaron inclinándose; D’Artagnan les siguió detrás.
-¡Diablos! - continuó el rey-. Entre vosotros cuatro, ¡siete guardias de Su Eminencia puestos fuera de combate en dos días! Es demasiado, señores, es demasiado. A esta marcha, Su Eminencia se verá obligado a renovar su compañía dentro de tres semanas, y yo a hacer aplicar los edictos en todo rigor. Uno por casualidád, no digo que no; pero siete en dos días, lo repito, es demasiado, es muchísimo.
-Por eso, Sire, Vuestra Majestad ve que vienen todo contritos y todo arrepentidos a presentaros excusas.
-¡Todo contritos y todo arrepentidos! ¡Hum! - dijo el rey-. No me fío una pizca de sus caras hipócritas; hay ahí detrás, sobre todo, una cara de gascón. Venid aquí, señor.
D’Artagnan, que comprendió que era a él a quien se dirigía el cumplido, se acercó adoptando su aspecto más desesperado.
-Bueno, pero ¿no me decíais que era un joven? ¡Si es un niño, señor de Tréville, un verdadero niño! ¿Y ha sido él quien ha dado esa ruda estocada a Jussac?
-Y las dos bellas estocadas a Bernajoux.
-¿De verdad?
-Sin contar - dijo Athos-, que si no me hubiera sacado de las manos de Biscarat, a buen seguro no habría tenido yo el honor de hacer en este momento mi más humilde reverencia a Vuestra Majestad.
-¡Pero entonces este bearnés es un verdadero demonio! Voto a los clavos, señor de Tréville, como habría dicho el rey mi padre. En este oficio, se deben agujerear muchos jubones y romper muchas espadas. Pero los gascones suelen ser pobres, ¿no es asî?
-Sire, debo decir que aún no se han encontrado minas de oro en sus montañas, aunque el Señor les deba de sobra ese milagro en recompensa por la forma en que apoyaron las pretensiones del rey vuestro padre.
-Lo cual quiere decir que son los gascones los que me han hecho rey a mí mismo, dado que yo soy el hijo de mi padre, ¿no es así, Tréville? Pues bien, sea en buena hora, no digo que no. La Chesnaye, id a ver si, hurgando en todos mis bolsillos, encontráis cuarenta pistolas; y si las encontráis, traédmelas. Y ahora, veamos, joven, con la mano en el corazón, ¿cómo ocurrió?
D’Artagnan contó la aventura de la víspera en todos sus detalles: cómo no habiendo podido dormir de la alegría que experimentaba por ver a Su Majestad, había llegado al alojamiento de sus amigos tres horas antes de la audiencia; cómo habían ido juntos al garito, y cómo por el temor que había manifestado de recibir un pelotazo en la cara, había sido objeto de la burla de Bernajoux, que había estado a punto de pagar aquella burla con la pérdida de la vida, y el señor de La Trémouille, que en nada se había mezclado, con la pérdida de su palacio.
-Está bien eso - murmuró el rey ; sí, así es como el duque me lo ha contado. ¡Pobre cardenal! Siete hombres en dos días, y de los más queridos; pero basta ya, señores, ¿me entendéis? Es bastante; os habéis tomado vuestra revancha por lo de la calle Férou, y más; debéis estar satisfechos.
-Si Vuestra Majestad lo está - dijo Tréville-, nosotros lo estamos.
-Sí, lo estoy - añadió el rey tomando un puñado de oro de la mano de La Chesnaye y poniéndolo en la de D’Artagnan-. He aquí, dijo, una prueba de mi satisfacción.
En esa época, las ideas de orgullo que son de recibo en nuestros días apenas estaban aún de moda. Un gentilhombre recibía de mano a mano dinero del rey, y no por ello se sentía humillado en nada. D’Artagnan puso, pues, las cuarenta pistolas en su bolso sin andarse con melindres y agradeciéndoselo mucho por el contrario a Su Majestad.
-¡Bueno! - dijo el rey, mirando su péndola-. Bueno, y ahora que son ya las ocho y media, retiraos; porque, ya os lo he dicho, espero a alguien a las nueve. Gracias por vuestra adhesión, señores. Puedo contar con ella, ¿no es cierto?
-¡Oh, Sire! - exclamaron a una los cuatro compañeros-. Nos haríamos cortar en trozos por Vuestra Majestad.
-Bien, bien, pero permaneced enteros; es mejor, y me seréis más útiles. Tréville - añadió el rey a media voz mientras los otros se retiraban-, como no tenéis plaza en los mosqueteros y como, además, para entrar en ese cuerpo hemos decidido que había que hacer un noviciado, colocad a ese joven en la compañía de los guardias del señor Des Essarts, vuestro cuñado. ¡Ah, pardiez, Tréville! Me regocijo con la mueca que va a hacer el cardenal; estará furioso, pero me da lo mismo; estoy en mi derecho.
Y el rey saludó con la mano a Tréville, que salió y vino a reunirse con sus mosqueteros, a los que encontró repartiendo con D’Artagnan las cuarenta pistolas.
Y el cardenal, como había dicho Su Majestad, se puso efectivamente furioso, tan furioso que durante ocho días abandonó el juego del rey, lo cual no impedía al rey ponerle la cara más encantadora del mundo, y todas las veces que lo encontraba preguntarle con su voz más acariciadora:
-Y bien, señor cardenal, ¿cómo van ese pobre Bernajoux y ese pobre Jussac, que son vuestros?