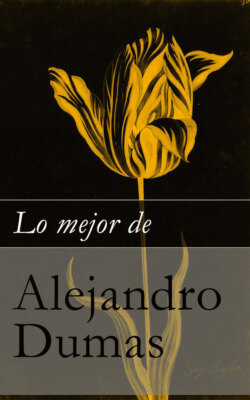Читать книгу Lo mejor de Alejandro Dumas - Alejandro Dumas - Страница 36
Capítulo 32
ОглавлениеCuando Amaury volvió a su cuarto encontró en derredor suyo en los muebles, en los cuadros, hasta en el aire, recuerdos tan amargos que, no pudiendo resistirlos y loco de dolor, se lanzó a la calle, saliendo a pie, sin objeto, sin propósito deliberado, sin otra idea que la de llevar lejos de allí a cualquier parte la pena que le abrumaba.
Eran las seis y media de la mañana.
Caminaba con la cabeza baja, y en medio de las tinieblas en que su alma se agitaba sólo distinguía la figura de Magdalena envuelta en un sudario, y en la soledad de su espíritu sólo oía un eco que sin cesar repetía esta palabra: «¡Morir! ¡Morir!»
En el bulevar de los Italianos, a donde llegó sin saber cómo, le cerraron el paso tres antiguos amigos, alegres camaradas de su vida de soltero que con el cigarro en la boca y las manos en los bolsillos revelaban bien a las claras hallarse en ese estado de expansiva animación que raya en la embriaguez.
—¡Caramba, chico! ¡Pues no es Amaury!—exclamó uno de ellos con estentórea voz, hija de su despreocupación del momento.—¿De dónde sales, di? ¿Y adónde vas ahora? ¿Dónde te has metido en estos dos meses, que no te has dejado ver en ninguna parte?
—¡Poco a poco!—dijo otro interrumpiendo al primero.—Todas esas preguntas están muy en su punto; pero vayamos por partes. Ante todo tenemos que justificarnos a los ojos de Amaury, que es hombre bien nacido, de nuestro crimen. ¡Miren que andar por las calles a las siete de la mañana! Chico, no vayas a imaginarte que hemos madrugado tanto: lo que ocurre es que aún no nos hemos acostado, ¿entiendes? Ahora nos vamos a la cama… Los tres hemos pasado… (es decir, tres y tres, ¿eh?)… hemos pasado la noche en casa de Alberto, donde nos hemos regalado con un festín digno de Sardanápalo y ahora nos volvemos santamente a nuestras casas a pie, como puedes ver, para tomar un poco el aire de la mañana.
—Todo lo cual demuestra—agregó el tercero, que estaba más borracho que ninguno—la verdad que se encierra en aquel aforismo político (¡oh! ¡es un gran apotegma!) de Talleyrand: Cuando uno ha sido siempre feliz…
Amaury les miraba aturdido y como alelado, sin entender lo que hablaban.
—Ya estás enterado—repuso el primero que había tomado la palabra;—ahora estás tú en el deber de justificar tu madrugón y de decirnos por qué te has eclipsado estos dos meses.
—¡Bah! Eso lo diré yo mismo, señores—saltó el segundo,—porque, a Dios gracias, no ando mal de memoria, lo cual, dicho sea de paso, viene a probar lo que digo hace ya rato y es que habiendo bebido por dos soy el que está más sereno de los tres. Yo sé por qué no hemos visto a Amaury en tanto tiempo y ahora lo diré. Recuerdo muy bien que nuestro amigo está enamorado de la hija del doctor Avrigny y acaricia respecto a ella proyectos matrimoniales.
—¡Ah, sí! ¡Yo también me acuerdo ahora! Y hasta me parece que el suegro, el día del baile, señaló para hoy (¿no es hoy once de septiembre?) la boda de su hija con Amaury.
—Sí; pero te olvidas de que aquella misma noche la novia se puso enferma.
—Pero aquella indisposición sería pasajera y no habrá sido nada…
—No, señores—contestó Amaury.
—¿Ya está buena?
—Ha muerto.
—¿Cuándo?
—Hace una hora.
—¡Demonio!—exclamaron estupefactos los tres.
—¡Conque ha muerto! ¡Y hace una hora! ¡Qué fatal coincidencia! ¡Yo que iba ahora mismo a pedirte que nos acompañaras a almorzar!…
—No puede ser. Yo, lejos de almorzar con mis amigos, les invito a mi vez a que me acompañen mañana en el entierro de la que fue mi prometida.
Y, despidiéndose de ellos, se alejó con rapidez.
—Está loco rematado—dijo uno, al ver cómo se alejaba.
—O es demasiado discreto—repuso otro.
—¡Pchs!… Lo mismo da—agregó el llamado Alberto.
—En fin, no importa… Pero dejemos a un lado el género triste; hay que convenir en que es muy poco agradable eso de tropezarse después de beber bien, con un novio que acaba de enviudar.
—¿Asistirás al entierro?
—Creo que no podemos excusarnos—observó Alberto.
—No hay que olvidar que mañana la Grisse vuelve a cantar el Otelo.
—Tienes razón; ya no me acordaba. Concurriremos a la iglesia para que nos vean; la cuestión es que Amaury no pueda quejarse de que faltamos.
Y dicho esto, prosiguieron su interrumpido camino.
Cuando Amaury se separó de ellos asaltó su cerebro una idea que ya otras veces había acudido a su mente aunque con más vaguedad. El joven pensó en morir.
¿Qué le quedaba que hacer en este mundo? Muerta Magdalena, ¿qué lazo podía unirle a esta mísera existencia? ¿No lo había perdido todo con su amada? No le restaba otra cosa que reunirse con ella, como ya se lo había prometido a sí mismo tantas veces desde que estuvo seguro de que no había remedio.
Amaury razonaba de este modo:
Una de dos: o hay otra vida o no la hay. Si es verdad que la hay, volveré a ver a Magdalena y con ella recobraré la felicidad perdida. Y si esa vida no existe, al extinguirse la mía todo acaba, mis lágrimas se secan y yo no siento ya mi desdicha. De todos modos he de salir ganando, pues nada perderé al dejar la vida que para mí nada vale.
Tomado ya este partido, le convenía a Amaury aparecer tranquilo y casi alegre. No había por qué interrumpir su vida ordinaria y además no quería que al saberse su muerte se dijera de él que se había suicidado a impulsos de la desesperación, en un rapto de locura. Lejos de eso tenía empeño en que todo el mundo considerase su acto bien premeditado, como prueba de valor y no como signo de cobardía.
Según su plan debía ordenar sus asuntos, escribir sus últimas disposiciones y visitar a sus amigos anunciándoles únicamente que iba a emprender un viaje de larga duración. Asistiría al día siguiente al entierro de su amada y por la noche concurriría al teatro para oír desde su palco el último acto de Otelo, aquella romanza del Sauce, aquel último canto del cisne, obra maestra de Rossini que tanto gustaba a Magdalena. Después regresaría a casa y allí se levantaría la tapa de los sesos.
Hay que advertir que Amaury poseía un alma recta, un corazón sincero y sin doblez; así, que combinaba uno por uno los detalles de su próximo fin, sin echar de ver la afectación que pudiera haber en tales preparativos, sin fijarse en que había otros modos de morir, quizás mucho más sencillos.
A sus años no podía menos de parecerle grande y a la vez muy natural todo lo que pensaba hacer y buena prueba de ello es que, persuadido de que ya no había de vivir más que dos días dominó su pena, y al volver a casa se acostó, y, rendido por tantas y tantas emociones como el joven acababa de sufrir, se durmió tranquilamente.
Despertose a las tres, se vistió con esmero, visitó a sus amigos, anuncioles su viaje, abrazó a unos, estrechó la mano a otros, regresó a casa y comió solo (pues no vio en todo el día al doctor ni a su sobrina), aparentando en todos sus actos una calma tan terrible que los criados dudaban de que estuviera en su juicio.
A las diez fue a su casa y se puso a redactar su testamento, dejando la mitad de su fortuna a Antoñita, un legado de cien mil francos a Felipe, que todos los días había ido a enterarse del curso de la enfermedad de Magdalena, y distribuyendo el resto en diferentes mandas.
Después siguió escribiendo su diario, continuándolo hasta aquel mismo instante y anunciando en él su propósito de quitarse la vida, sin perder la tranquilidad, sin la menor emoción, con pulso firme.
Cuando acabó su tarea eran las ocho de la mañana. Tomó sus pistolas y después de cargarlas con dos balas se las guardó bajo la levita, montó en su carruaje y fue a casa del doctor. El señor de Avrigny no había salido desde el día anterior de la habitación de su hija.
En la escalera tropezose Amaury con Antonia, que se dirigía a su cuarto y tomándole la mano la besó en la frente sonriendo.
Su tranquilidad asustó a la joven, que le siguió con la vista hasta que él hubo entrado en su aposento.
Amaury metió las pistolas en un cajón de la mesa, cerró éste y guardose la llave en el bolsillo. Hecho esto se vistió para el entierro y al bajar luego al salón se encontró con el doctor que había pasado la noche velando el cuerpo de su hija. El infeliz padre, al salir del cuarto de Magdalena con los ojos hundidos y el rostro lívido, como un espectro que saliera del sepulcro, retrocedió cegado por el vivo resplandor de la luz del día.
—Ya van pasadas veinticuatro horas—dijo con ademán meditabundo.
Y estrechó la mano a Amaury, contemplándole en silencio. Quizás pensaba demasiadas cosas para poder expresarlas.
Sin embargo, el día anterior había dictado sus disposiciones con una calma inaudita, con una impasibilidad aterradora. Según sus órdenes el cuerpo de Magdalena, después de estar expuesto en una capilla ardiente a la puerta de la casa, debía ser conducido a San Felipe, en donde al mediodía se celebraría el oficio de difuntos, y de allí sería transportado a Ville d'Avray.