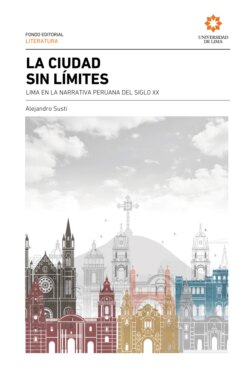Читать книгу La ciudad sin límites - Alejandro Susti - Страница 10
ОглавлениеEl legado de las Tradiciones peruanas de Ricardo Palma (1833-1919) en la configuración de un imaginario de la ciudad de Lima, colonial y republicana, es innegable. Así, en su trabajo sobre la tradición literaria forjada en torno a Lima, Eva María Valero Juan (2003) anota lo siguiente:
En las Tradiciones peruanas [sic] [se realiza] la primera fundación literaria de la Lima mítica del pasado, es decir, la constitución de un corpus literario en el que la ciudad de Lima, colonial y republicana, adquiere la resonancia de un espacio espiritual fundado y fijado en la memoria colectiva del pueblo limeño. De este modo, Ricardo Palma adquiere el título de primer fundador literario de la capital peruana. (p. 11)
A una conclusión similar llega Roberto Reyes Tarazona (2019), quien recoge la afirmación con la cual Raúl Porras Barrenechea presenta la antología preparada por él con motivo del IV Centenario de Lima, en la que reconoce el papel del tradicionista en la historia de la ciudad (“La ciudad —ya lo sabéis— la fundaron en colaboración don Francisco Pizarro y don Ricardo Palma”):
¿Qué quiere decir entonces Porras con la “cofundación” de Lima entre Pizarro y Palma? ¿Es solo una frase efectista? ¿O es que hay un sentido profundo en lo dicho por el distinguido historiador? ¿De qué manera Palma aporta en la nueva fundación de Lima?
[…]
Mediante las tradiciones, esa singular combinación de ficción e historia, de relato costumbrista y documento de archivo, Palma recrea una Lima que fascinó a los lectores de su tiempo y a los de las generaciones sucesivas, no obstante los cambios y la marcha inexorable de la capital hacia la modernidad, tanto en lo social como en lo urbanístico y arquitectónico. (pp. 43-44)
La popularidad de las Tradiciones peruanas contribuyó a la construcción de una visión idealizada del pasado colonial de la ciudad que adquirió vigencia aun después de la debacle que sufre el país con la guerra del Pacífico. Este culto y devoción al pasado colonial subsistirá en la obra de los escritores de la generación del Novecientos, como lo evidencian los textos de José Gálvez, José de la Riva Agüero (1885-1944) y Ventura García Calderón (1886-1959), publicados a comienzos del siglo XX. En el caso de Gálvez, el influjo de la obra de Palma se evidencia en un conjunto de crónicas periodísticas publicadas entre 1912 y 1920 que formarán parte de la primera edición de Una Lima que se va, en 1921, y serán reeditadas en 1947 y 1965. Significativamente, una carta-prólogo firmada por el propio Palma y fechada en 1913, refrenda simbólicamente la autenticidad y valor del texto de Gálvez:
Mi queridísimo poeta José Gálvez va a matricularse entre los hombres que viven la vida de la gente seria. Por eso le obsequio la pluma con que escribí mis Tradiciones. A fin de que la entinte para dar a luz cuadros histórico-socio-lógicos [sic] de Lima. Por los pocos que ha publicado hasta ahora, puedo augurar que mi pluma, manejada por José Gálvez, enaltecerá siempre el recuerdo de mi nombre. (1947, p. IX)
Una Lima que se va está dedicado fundamentalmente a la descripción y evocación de un conjunto de prácticas, rituales y costumbres así como personajes y espacios, tanto públicos como privados, del centro histórico de la ciudad que se encuentran, según el autor, en vías de extinción. Un ejemplo de ello aparece en el capítulo inicial del libro (“En la casa de los pobres”) en el que Gálvez (1947) plantea una relación estrecha entre el espacio y el tiempo:
Fueron siempre en Lima lugares clásicos donde se refugió la vida antigua, las llamadas casonas de señoras pobres, asilos fundados por la piadosa caridad de algunas personas, para que en ellos se recogieran las señoras venidas a menos lejos de la pampa del mundo, libres de la tiranía del casero. En aquellas casas, algunas originalísimas en su construcción, se guardaban religiosamente los recuerdos de los buenos tiempos. De allí salieron flores de briscado, labores finísimas de tejidos y bordados, bocaditos sabrosos, nueces rellenas, imperiales, pastas, a la vez que tradiciones y consejas. Entre sus muros tristes, a menudo arrastraron su vejez resignadas damas que fueron opulentas, y en los jardincillos modestos se cultivaron flores de humildad y religiosa fragancia. (p. 1)
El autor se aboca al rescate de una sensibilidad que califica como única y originalísima asociada con ciertos “lugares clásicos” a punto de desaparecer a manos del progreso y el desarrollo de la ciudad. La identificación de estos espacios como “clásicos” privilegia una visión histórica y estética que segmenta el espacio de la ciudad según sus vínculos con determinadas tradiciones así como narrativas. En el caso de las “casonas pobres”, se hace evidente, además, la feminización del espacio habitado por mujeres que realizan tareas propias de su condición (labores de bordado y gastronomía, principalmente), según las convenciones de la época. Gálvez atiende a la decadencia del marco que rodea la vida de algunas de estas damas antes “opulentas” (“muros tristes”; “jardincillos modestos”), así como estilos de vida y costumbres arraigados en estos espacios recónditos y apartados de la modernidad.
Ejemplos como el citado dan cuenta del desplazamiento de los límites que tradicionalmente enmarcaban las relaciones sociales, así como la configuración de los sujetos. En tal sentido, la atención prestada a las nuevas costumbres que forman parte del tejido social dará como resultado una cierta ambivalencia, como ocurre en el capítulo dedicado a la importancia de la tertulia en la vida social limeña:
El cinema, los teatros, los paseos públicos han asesinado vilmente a la tertulia. Donde se mantiene mucho la costumbre de las visitas es entre las huachafas y la verdad es que han retenido bastante de las costumbres de antaño, como la de hacer rueda y jugar a las prendas. Los huachaferos gozan inmensamente con estas tertulias en las que hay un movimiento y colorido semejantes a los que hubo en las antiguas casas más encumbradas de Lima. La huachafería no es efectivamente en el fondo sino un atraso en las costumbres, un rezago y una dificultad de adaptación que engendra, a mi ver, imitaciones deficientes… Entre los visitantes no hay que olvidar junto al huachafero, o amante y especialista de la huachafería, el huachafoso, parte de integrante de ella, que para visitar se pone el vestido dominguero, se perfuma, lleva flor al ojal y se imagina brumelesco e impecable, empeñado en imitar a los jóvenes de “nuestra mejor sociedad”. (Galvez, 1947, pp. 175-176)
Los huachaferos, por una parte, cultivan “costumbres de antaño” que es necesario conservar pero, por otra, actúan como impostores que se confunden con los verdaderos representantes de un “mejor” orden de cosas (“nuestra mejor sociedad”): son, en el fondo, una comprobación de que en el mundo de la modernidad resulta imposible distinguir entre aquellos que realmente son auténticos (¿los “verdaderos” limeños?) y quienes no lo son. La autenticidad es siempre identificada en Una Lima que se va con el pasado de la ciudad, un pasado no necesariamente colonial sino de formas de intercambio social de un tiempo y espacio remotos, un cronotopo al margen de la historia1: esta estéril arqueología del pasado involucra también la crítica de medios de transporte masivo de la Lima de comienzos de siglo, como el tranvía:
El tranvía eléctrico, a la vez que algún pintoresco rincón limeño, destruyó el encanto de la vida sencilla de los balnearios, la perfecta unión en estos pequeños pueblos, la ilusión de que eran lugares de distracción, de reposo y de campo. Cada vez que el cronista pasa por alguna abandonada estación del antiguo ferrocarril inglés, siente que le sube desde lo más recóndito de su memoria adolescente y de niño, una ola de recuerdos de insuperable frescura. (p. 160)
Miraflores es el lugar que por excelencia aman los que no viven para fuera, sino para su deliciosa o atormentada intimidad. A pesar del progreso, de la muerte de su gótica estación que delineó un alemán sacerdote jesuita y del tranvía eléctrico vulgar, ha conservado su apacibilidad, su mansísimo encanto de árbol que da sombra y frescor. (pp. 162-163)
Gálvez acusa un marcado escepticismo con respecto a los desplazamientos entre los límites que separan lo público de lo privado. Su valoración positiva de la “intimidad” de los limeños y de ritos familiares como el bautismo, el matrimonio o la tertulia responden a una visión cerrada y endogámica de cada uno de los estratos de la sociedad:
Estas grandes tertulias que hicieron famosas las casas de Codecido, de las Riglos, de Zevallos, del Mariscal la [sic] Fuente y otras, dieron un aspecto suntuoso a la vida social limeña, que hoy languidece víctima de vulgar monotonía, o se confunde fuera de los hogares en los centros públicos, con el ambiente equívoco de los casinos europeos. (Gálvez, 1947, p. 167)
La pulpería ha sido y es todavía (aunque ahora mucho menos por el gran desarrollo de las instituciones populares), un centro de reunión y de tertulia de los mozos de barrio […] Cuando no llegan los compadres, el pulpero es el que hace el gasto, averigua todos los chismes del barrio y entre un despacho de manteca y otro de caramelos, en mangas de camisa, contesta las preguntas del vecino y comenta con él la vida del vecindario. (p. 177)
El elogio de las pulperías, identificadas con las clases populares contrasta con la crítica a los nuevos espacios de la escena social como los clubes privados o los “casinos europeos”. Instituciones cono el barrio, el vecindario o la familia adquieren en el discurso de Gálvez un valor positivo por el hecho de que contribuyen a reconocer el lugar de “cada quien” en la sociedad. Según esta concepción, no es el status económico lo que define al sujeto, sino su pertenencia a un determinado tejido social.
Una empresa de distinta índole se propone en Calles de Lima y meses del año (1943), libro posterior, en el cual Gálvez revela su erudición con respecto a la toponimia de las calles, manzanas, barrios y plazas del centro de la ciudad. Provisto de ese conocimiento pero también de su imaginación e intuición, se aboca a la tarea de descifrar el espacio urbano como un palimpsesto en el que se superponen la historia, la cultura y hasta los hábitos lingüísticos de los limeños:
Una explicable asociación de ideas a base de lo actual y la dificultad para imaginar, tal como fué [sic], lo desaparecido, hace, en ocasiones, difícil rehacer la fisonomía de ciertos barrios, después de su transformación. Las mismas referencias antiguas resultan con frecuencia vagas, no obstante la prolija minuciosidad de muchos documentos antiguos, por el cambio inevitable en el valor de ciertas palabras. Desorienta, a veces, por ejemplo la expresión muy usada “junto a tal o cual lugar”, porque no siempre denotaba contigüidad. (p. 39)
Si a través de las crónicas de Una Lima que se va el autor intenta rescatar un conjunto de instituciones, personajes y modos de vida en vías de desaparición, en Calles de Lima y meses del año el vínculo espacio-tiempo se estructura de un modo distinto. El uso en las primeras páginas de la expresión Almanaque callejero expresa la necesidad de estrechar esa relación para producir un conocimiento más profundo del pasado de la ciudad; este, a su vez, debe revelar el vínculo “natural” y “motivado” entre las calles y sus nombres, aun cuando el autor se contradiga al sugerir la posibilidad de una “arbitrariedad espontánea” en el bautismo de estas, producto de la “improvisación popular”:
Atrevida empresa, en cierto modo —y no lo digo por presunción sino por temor de no lograrla— es ésta de relacionar para un Almanaque callejero meses del año con calles de Lima. La arbitrariedad espontánea como fueron bautizadas muchas de ellas, desde antaño por la improvisación popular, al margen de todo oficialismo, hace de la toponimia de la ciudad antigua algo pintoresco y bizarro. (p. 3)
La reconstrucción del pasado se sustenta en el conocimiento de la historia de los nombres de las calles, proceso que lleva Gálvez (1943) a descubrir la alternancia de dos voluntades en conflicto: la de un discurso oficial que impone determinadas denominaciones a las calles y la de una voluntad popular reflejo, a su vez, de los saberes y costumbres de sus habitantes, tal como señala más adelante en el texto:
En el siglo XIX, el año 1861, la Municipalidad de Lima, considerando enrevesada la nomenclatura colonial, dispuso denominar las calles de Norte a Sur con nombres de Provincias del Perú en planchas amarillas y las de Este [sic] a Oeste [sic] con nombres de Departamentos en planchas azules, y en un órden [sic] semejante al del territorio nacional, de modo de hacer coincidir cada calle con nombre de provincia, en algún punto, con la de su respectivo departamento. (p. 5)
Como los nombres de las calles de Lima fueron resultado del hábito y reflejo de costumbres y no respondieron a propósitos deliberados de bautismos impuestos. (p. 39)
El texto, por otra parte, presenta una serie de paralelismos que parecen eludir la naturaleza de los cambios que afectan a la ciudad, noción que sugiere una visión estática o sincrónica de esta:
En el siglo XVI antes de denominarse esta vía la Amargura, estaba comprendida en el común indicador del “camino a Pachacamac”, como todas las del sur así como las del Oeste [sic] se llamaban “camino de la mar” y las del este, hacia arriba, “camino de la sierra”. En esto, como en tantas otras cosas, lo más remoto se parece a lo más actual. La Lima naciente de los primeros años debió asemejarse mucho a los modernísimos lugares de huertas y chacras circunvecinas en trance de urbanización. Ya en el siglo XVII el “camino a Pachacamac” se llama preferentemente de Surco y como el mar homérico era innumerable. (p. 44)
Por último, otro aspecto vinculado ya no al ámbito del espacio público sino al privado, es el énfasis colocado en el estatus y jerarquía social de quienes fueron los primeros propietarios de determinadas zonas de la ciudad. Así, Gálvez crea una distinción y jerarquización entre estos dos tipos de espacio sustentadas en el poder económico de sus propietarios lo cual normaliza la hegemonía de una clase y, de paso, legitima las desigualdades sociales:
Fue famoso en la Amargura el callejón de Zumarán, antigua propiedad de Don Domingo de Ordazábal. Los Zumarán y los Hurtado y Zumarán vendieron al opulento Don Julián Zaracondégui, el de la bullada quiebra, quien en 1872 vendió a su vez al diplomático boliviano Don Juan de la Cruz Benavente, y su heredera, Doña Manuela Benavente de Sáenz, enajenó a la Beneficencia. Aquel callejón se llamó después de la Esperanza y es hoy hospicio de señoras pobres. (p. 45)
En su conjunto, Calles de Lima y meses del año es probablemente una de las últimas expresiones de la visión pasatista de la ciudad fundada por las Tradiciones palmianas. Coincidentemente, durante el mismo periodo —la década de los años 40— aparecen otras publicaciones que también inciden en una visión que contrasta con las transformaciones urbanísticas, sociales y culturales que se están dando en ese entonces2.
Otro testimonio de la visión pasatista de la ciudad al que aludiré brevemente lo proporciona la novela epistolar Cartas de una turista (1907) de Enrique A. Carrillo, “Cabotin”, en la que se propone una representación del balneario sureño de Chorrillos de comienzos del siglo XX a través de la focalización de su protagonista, una turista inglesa:
Trapisonda —a donde he venido a pasar el verano con mamá y miss Sparklets, mi vieja y bondadosa chaperonne— es un balneario, donde se reúne toda la gente adinerada y de campanillas de este país. La ciudad se extiende en lo alto de un empinado barranco, ante una tranquila y anchurosa bahía, de líneas amplias y armoniosas. Se halla situada a treinta minutos de la capital, con la que se comunica de hora en hora —¡de hora en hora, solamente, darling!— por medio de un tren perezoso, que sale cuando quiere y llega cuando puede. (p. 29)
[…]
En Trapisonda, solo dos grandes avenidas paralelas que dividen la población en toda su amplitud, merecen el nombre de calles. En ambas, al pie de las rústicas veredas de viejos tablones, se extiende una doble hilera de hermosos árboles, de copa ancha y polvorienta. En esta comarca, donde se acostumbra a podar el árbol hasta dejarlo desnudo, como un poste telegráfico, la sombra amiga de esas enramadas y el suave murmureo de sus hojas me procuran una sensación muy dulce y muy honda. (p. 30)
Las descripciones citadas configuran un paisaje de resonancias idílicas en que la ciudad establece una relación armónica con el paisaje natural circundante y se complementa con él. En “esta comarca”, el tiempo transcurre sin prisa, acompasado por la presencia de un tren que “sale cuando quiere y llega cuando puede”. No estamos, entonces, ante un espacio urbano que exija al personaje desplazarse y, con ello, apropiarse simbólicamente de este. Nada, en realidad, resulta tan cómodo como describirlo mediante la modalidad textual de la carta destinada a alguien —aludido por el vocablo inglés darling— ausente y situado fuera de la narración y del mundo representado. Por otra parte, la adopción de la carta como vehículo de comunicación contribuye a dar cuenta de un universo cerrado en sí mismo —existente solo dentro del marco preciso que establece la comunicación epistolar regida por una fecha y un espacio específicos— donde el presente se configura como un tiempo ya pasado y concluido para el destinatario.
Otro rasgo que subraya el carácter estático del espacio y el tiempo reside en el empleo del topónimo “Trapisonda”, que incide en el tono irónico adoptado por la protagonista para describir la apacible y monótona vida social del balneario3. En este escenario casi aldeano queda excluida la posibilidad de cualquier transformación; “las dos grandes avenidas que dividen la población en dos grandes avenidas paralelas” apenas “merecen el nombre de calles”, es decir, no ofrecen la morfología propia de una ciudad moderna, así como la presencia de sujetos sociales no pertenecientes a la clase alta.
LA LIMA DE JOSÉ DIEZ CANSECO: EL KILÓMETRO 83
La narrativa de José Diez Canseco ocupa un lugar singular en el desarrollo de la representación del espacio urbano de Lima. En una parte significativa de su obra —sin incluir la novela corta Duque de la cual me ocuparé más adelante— convergen la evocación de una Lima criolla y los síntomas del surgimiento de una urbe moderna. La ciudad representada en cuentos como “El trompo” o “El kilómetro 83” históricamente corresponde al periodo en que los viejos barrios populares del centro de Lima están sufriendo una serie de transformaciones:
La concepción colonial de “vivir separados” se reviste de modernidad con la mudanza de las familias acomodadas a los distritos exclusivos del sur. Los pobres se quedan en los viejos barrios ocupando los espacios baldíos aún disponibles y luego, con las migraciones tempranas, presionando por un mayor número de viviendas. Demanda satisfecha por los propietarios en retirada con la subdivisión de viejas casonas y la construcción, con fines de renta, de numerosos callejones y casa de vecindad. La tugurización de estas viviendas absorbe el incremento demográfico de aquellos años. (Panfichi, 1995, pp. 36-37)
Como bien se sabe, Diez Canseco desarrolló una intensa actividad como cronista cultural particularmente interesado en lo “criollo popular” como una forma de identidad que “supone compartir un estilo de vida, un código de interacción y un conjunto de solidaridades entre iguales, basados en valores provenientes tanto de la cultura de la plebe colonial como de la nueva cultura popular emergente con la modernización temprana de la ciudad” (Panfichi, p. 37). El criollismo, además, constituyó una forma de resistencia a las transformaciones culturales generadas desde inicios del siglo XX por la modernización de la ciudad —renovación de los servicios de agua, desagüe y alumbrado público, implementación del tranvía eléctrico— y a los cambios operados en la composición social de los habitantes del centro4. Una de las manifestaciones de esta subcultura fue la jarana que Diez Canseco, “considera[ba] la expresión auténtica de la ciudad”5 y cuyos orígenes localizaba en el callejón:
La jarana nace en el callejón húmedo y oscuro, en el santo de un compadre calvatrueno. Desde el día anterior llegan, junto con los saludos engreidores, las botellas de pisco y chicha y las viandas que son siempre las mismas: arroz con pato de la cena y chilcano lechucero. (Diez Canseco, citado por Ortega 1986, p. 106)
En la narrativa de Diez Canseco, específicamente en sus Estampas mulatas6, es recurrente la recreación de barrios y distritos populares del centro de la ciudad, así como expresiones del criollismo como la música, las peleas de gallos, la comida, entre otras. En la novela corta El kilómetro 83, es evidente la familiaridad del narrador con el medio social en el que se desenvuelven los personajes, tres lustrabotas que trabajan en el pasaje Olaya a unos metros de la Plaza de Armas: “Tumbitos”, “El Manteca” y Malpartida; es decir, un sujeto ficticio que evidencia cierta autoridad para representar y “hablar” acerca de lo criollo —lo cual revela su estrecho parentesco con la figura del autor del texto7—, a través de la imitación del registro lingüístico de los personajes y el conocimiento de su estilo de vida, costumbres y prácticas.
El espacio urbano, únicamente presente en la primera parte de la novela, aparece representado desde el inicio de la narración:
Por la calle de Los Plateros de San Pedro, sobre la que verticalmente y a la mitad viene a caer el Pasaje desde el Portal de Botoneros, se ilumina ya con escaparates chillones de lencerías y artefactos eléctricos. Angosta la rúa, se congestiona de vehículos que protestan de la lentitud de los precedentes con estridor violento de silbos y cláxones. (Diez Canseco, 2004, p. 250)
Como ocurre en otros relatos del autor, el narrador utiliza un lenguaje culto que contrasta con los usos lingüísticos de sus personajes. Asimismo, el centro de la ciudad se presenta como un espacio por el que circulan automóviles y transeúntes en continuo movimiento y en el que prevalecen el apuro y la agitación; a ello se suman los escaparates iluminados en los que se ofrece todo tipo de mercancías. Poco después, al cruzar el río Rímac, los personajes se suman a un panorama en el que se confunden las huellas de la modernidad con los vestigios del pasado:
Por la calle de Palacio, hacia el Puente de Piedra. El río, crecido en esos días, arrastra desperdicios que aprovechan los gallinazos correntones. Zumban las sucias aguas sepias. Los trenes, por las líneas a la vera del río, estremecen el Puente, cuyas aceras son puestos de libros y fierros viejos. Ante una india muda, unos costalitos blancos con habas tostadas, cancha y maní. Compraron unos cobres y prosiguieron los tres ganapanes hacia el barrio; entre todos guapo y peligroso entre todos: Abajo del Puente. (Diez Canseco, 2004, p. 251)
Al lado de algunos de los tradicionales referentes de la ciudad —el río, los gallinazos, el Puente de Piedra— y la vendedora de habas —marcada, además, por el color de su piel y su silencio— se hace presente un signo inequívoco de la modernidad —el tren— para componer un paisaje híbrido en el que se conjugan diversos tiempos. De este modo, el centro de la ciudad se ofrece como un palimpsesto en el que subsisten las marcas de épocas distantes y discursos antagónicos8. Los personajes inmediatamente se internan en el distrito de El Rímac, descrito como “guapo y peligroso”, otro de los escenarios predilectos escogidos por Diez Canseco para algunos de sus cuentos9. Más adelante, una vez que los establecimientos han cerrado sus puertas, el narrador refiere los nombres de las marcas publicitarias que proliferan en lo alto de las calles —recurso que volverá a emplear en su novela Duque— y hace evidente la extracción social de los habitantes del distrito: “Las viviendas todas con un primer piso —los altos—, con zaguanes sombrosos de moho y hedor fluviales, en los que la única bombilla eléctrica da más sombras y pavor por sus esquinas negras” (pp. 251-252)10. Por otra parte, hay una clara intención en demostrar el carácter “peligroso” de esa zona de la ciudad, así como referir los códigos que regulan la conductas de sus habitantes, en particular de aquellos que pertenecen al hampa: “Andrades, Rubios, Espinozas, toda la turba zafia de truhanes, matones y jaranistas. Señores de la chaveta y los cabezazos. Pícaros y rufianes de las camorras cotidianas […] Timbas escondidas en los solares ruinosos y mugrientos” (Diez Canseco, 2004, p. 252).
El desplazamiento realizado desde el centro hacia la periferia tiene por objeto introducir al lector en el espacio que habitan los protagonistas de extracción popular, a la vez que brinda información sobre la historia de esa zona de la ciudad:
De allá salieron, en los tiempos del camal legendario, toreritos criollos de trazas presumidas. De allá salieron, también, capituleros para elecciones; ¡tiempos de la patria vieja! […] últimos rezagos de los criollos peruleros. Todavía las jaranas de cajón y guitarra, con auténticas marineras limeñas y pisqueños piscos”. (p. 252)
El empleo del deíctico “allá” alude implícitamente al desplazamiento espacial realizado por el narrador desde el centro de la ciudad hacia sus confines, así como refiere un lugar simbólico vinculado a una época ya caduca: la Patria Vieja, época del segundo civilismo que el gobierno de Leguía pretendió liquidar. De esa manera, el relato traza un itinerario no solo a través del espacio de la urbe sino a través de su historia.
En la segunda sección de esta primera parte del relato, el protagonismo del espacio cede su lugar a la representación de la interacción social, en particular, la celebración de una jarana:
Y allí estaba Andrade con su guitarra, Malpartida con su bandurria. El Tumbitos Luna hacía el bajo con otra guitarra y, alta la voz, cantaban Tumbos y Malpartida:
¡La primera vez que yo te vííí!
Las parejas daban vueltas en el vals cortado, rápido, menudo. Por las esquinas, las jamonas sin baile conversaban con los amigazos encanecidos y veteranos. Los músicos tenían, cada uno, una botella de claro bajo las sillas. Después de cada estrofa, mientras rasgueaba el acompañamiento, los otros se refrescaban. En una habitación contigua, cervezas y alfajores, pisco y arroz con pato, tinto y anticuchos. Las guitarras tornaban a pícaras quejas:
¡Me traicionaste, mujer ingrataaa…! (pp. 255-256)
La música desempeña un papel central como vehículo que reafirma los vínculos entre los miembros pertenecientes a una misma comunidad a la vez que, a través de las letras de las canciones, formula algunos de los estereotipos de una cultura predominantemente machista: el personaje femenino aludido en la canción es, realidad, una representación de Rosaura, la mujer objeto del deseo de “el Manteca”, quien rompe su compromiso con este para emparejarse con Torres, “un motorista de urbanos”. De este modo, el vals criollo festivo, “cortado, rápido y menudo”, se convierte en una suerte de catalizador de las miserias del pobre y de un sujeto específicamente masculino que sufre por su amada, amor que al final del relato lo conducirá a la muerte.
La configuración del espacio urbano, en lo que compete a la primera parte de la novela —dado que este desaparece por completo en la segunda11—, se complementa con nuevas descripciones del centro de la ciudad y los trajines de la vida diaria de una ciudad con perfiles de urbe moderna: “Mañana gris. Fina garúa sobre las camisas y los sombreros de los hombres lustrachuzos. La ciudad, todavía bostezante, se desperezaba con el traqueteo de omnibuses y camiones. Las gentes enfundadas discurrían en una prisa de puntualidad” (p. 260). La caracterización de este espacio por el que circulan transeúntes anónimos y vehículos de todo tipo contrasta con aquel otro del barrio en el que habitan los personajes de El kilómetro 83 en el que las calles son más bien ocupadas por sus pobladores y forman parte de su identidad como sujetos; es decir, el narrador se preocupa por la descripción del entorno pues ello contribuye a dar un panorama más completo de cómo se han moldeado esos sujetos y qué tipo de relación establecen con el espacio.
A las dos tipificaciones contrapuestas del espacio de la ciudad presentes en El kilómetro 83 pueden agregarse aquellas otras que se reconocen en una segunda novela corta que el autor publicara en el mismo año de sus Estampas mulatas. Suzy (2004) evoca el tiempo remoto de la infancia de un grupo de niños y niñas de clase alta en el balneario limeño de Barranco, presumiblemente durante la primera década del siglo XX12: “Tiempos antes de la guerra, del foxtrot, de la cocaína, de la melena, del cine” (p. 17). La novela se desarrolla en un espacio aldeano y apacible ubicado al sur de la ciudad al que solo se accede a través de “trenes que llegan cada dos, cada tres, cada cuatro, cada cualquier cantidad de horas imprecisas” (p. 11). La naturaleza, asimismo, adquiere un papel protagónico en una narración que se desarrolla en el verano y cuyo acontecimiento central es el enamoramiento de dos de sus protagonistas, Pepe del Llano y Suzy. Por otra parte, el narrador heterodiegético hace uso de una prosa de resonancias poéticas y de imágenes en las que se combinan sensaciones de todo tipo, ya sean visuales o sonoras. A diferencia del agitado escenario del centro de Lima de El kilómetro 83, las silenciosas calles de Barranco permiten incluso escuchar el permanente murmullo del mar, “[e]l mar, lejano y rutilante, repite su canto innumerable y somnolente” (p. 19), presente a lo largo de todo el relato, particularmente en el tercer capítulo en donde el escenario de la playa y la costa aparece vívidamente retratado:
Allá, tras el muelle, escasos bañantes [sic] desafiaban las olas y resaca. En los cordeles, sujetos por rieles que las olas hacían caer a tal o cual lado, tres, cinco, siete hombres y casi todas las mujeres, se afanaban en saltos y gritos cuando llegaba, reventada, la espuma enhiesta de una ola”. (Diez Canseco, 2004, p. 16)
En medio de ese paisaje idílico y a la vez aislado de todo tipo de conflictos, el tedio se apodera de la vida cotidiana de los personajes lo cual crea un parentesco con Cartas de una turista, la novela de Carrillo, también ambientada en la vida de un balneario sureño, Chorrillos. En Suzy, sin embargo, el panorama del balneario es retratado con mayor amplitud tanto en lo que respecta a los parajes naturales que lo rodean (ver el capítulo VIII) como al papel del catolicismo en la vida de los pobladores, como ocurre con la visita que realizan la “señora De la Fuente del Llano y su hijo Pepe” a la casa del párroco, con el propósito de lograr la protección de San José para el muchacho, próximo a partir a Londres para continuar sus estudios y separarse así definitivamente de su familia y amigos (p. 45).
Coincidentemente, los trayectos vivenciales de los dos protagonistas de la novela están determinados por sus vínculos con Europa y, naturalmente, por las posibilidades que les brinda su extracción social:
De París de Francia llegó Suzy con esos crespos claros y dorados, con esos ojos tan azules, con esa frescura de melocotón […] Se fue delgadita, enferma […] Trajeron trajes lujosos y un coupé pavonado de azul oscuro. Trajeron también a Mademoiselle Madelaine. (Diez Canseco, 2004, p. 19)
De esta manera, la novela traza una dicotomía entre el mundo apartado y provincial del balneario —y por extensión del Perú y su capital— y el cosmopolitismo identificado con las naciones europeas: de acuerdo con el texto, la vitalidad y belleza de Suzy al retornar de Europa contrastan, con la delgadez y enfermedad con que abandonó su país, a la vez que la compañía de la institutriz francesa es un síntoma de que su educación está en buenas manos; del mismo modo, el viaje de Pepe es necesario no solo en el sentido de que, como afirma su padre, “se hiciese un hombre [y] saliese un poco de las faldas” sino, sobre todo, para tener acceso a una mejor educación y, con ello, un mejor porvenir. Con todo ello, en Suzy se trazan con nitidez las aspiraciones de una clase privilegiada que vive de espaldas a la realidad del país: una vez terminada la infancia y comenzada la adolescencia, los sujetos de esa clase deben someterse a las presiones que ejerce sobre ellos el mundo de los adultos e identificarse con los valores que estos comparten. En tal sentido, la brevedad y el tono nostálgico de la novela se justifican en función del ciclo vital que se cierra con ella: el verano del cual gozan los niños y niñas de la historia es solo el preámbulo de lo que más adelante les espera. Por ello, Suzy puede ser caracterizada como una novela en la que se consolida la ideología de una clase social destinada en última instancia a tomar las riendas del país. Aun cuando elude toda referencia al marco social y los conflictos de clase presentes en El kilómetro 83, no escapa al agitado mundo y a la intensa lucha que libran en él los habitantes de la ciudad. En realidad, como señala Julio Ortega (1986), en la narrativa de Diez Canseco “solo se ratifica el lugar de cada quien” (p. 111) y ese “lugar” está siempre determinado ideológicamente: aun cuando Suzy pretende rescatar la inmovilidad del tiempo privilegiado de la infancia a través de la evocación poética, en última instancia no logra ocultar el hecho de que el narrador ofrece una mirada del mundo retratado que consolida los vínculos de clase entre sus personajes. Esta situación se modificará en dos novelas que pasaré a analizar: una de ellas publicada previamente, en 1928, y la segunda en 1934; en ambas, como se verá más adelante, se establecen los nuevos parámetros de ficcionalización del espacio urbano en la narrativa peruana.
UN MUNDO EN EXPANSIÓN: LA CASA DE CARTÓN Y DUQUE
Uno de los rasgos ausentes en la visión de la ciudad planteada tanto en la obra de Gálvez como en los autores de su generación reside en la naturaleza conflictiva del paisaje urbano moderno cuya inestabilidad y constante transformación se propone como una metáfora de la subjetividad de sus habitantes13. Si todo texto narrativo se realiza a través del lenguaje y hace posible, a su vez, la transferencia de un modo específico de articular el espacio y el tiempo anclado en la Historia, como señala Bajtín (1991), toda referencia espacial se vincula necesariamente con un marco temporal y configura una totalidad única e indivisible14 y es, además, resultado de la posición que un narrador adopta para dar cuenta de su visión del mundo.
A diferencia de la concepción realista del espacio y el tiempo prevalente en el siglo XIX, según la cual el narrador pretende abarcar en su totalidad el universo de la ficción —a la manera de un pequeño Dios, de allí el uso del término “omnisciente” para describirlo—, los textos que examinaré a continuación revelan un marcado escepticismo ante la posibilidad de construir una visión unitaria fundada en un único modelo ideológico. Más bien, cada uno, desde una mirada diferente, contribuye en la creación de nuevos espacios imaginarios que responden a marcos temporales específicos signados por la presencia de ciertos condicionamientos históricos. Esta cadena de significantes conformada por las novelas y sus respectivas redes de significación se integra en un discurso que da forma artística y verbal a una parte de la vasta y compleja realidad de la urbe moderna.
La casa de cartón de Martín Adán, novela de corte vanguardista, responde a una época de profundas transformaciones del paisaje urbano —el Oncenio del presidente Augusto B. Leguía (1919-1930), momento en el cual la expansión de Lima se realiza hacia el sur de la ciudad—. Frente a este panorama, la novela de Adán adopta una postura sumamente crítica15 y lo hace mediante un discurso fuertemente subjetivizado en el cual prevalece un marcado lirismo. Según Luis Loayza (1974), aun cuando en la novela
Lima se reduce a Barranco, apenas un distrito, un balneario algo alejado junto al mar […] la ciudad no está vista desde afuera, no interesan las notas típicas que puedan halagar la vanidad local. Sus elementos se funden en la persona del narrador, cuya sensibilidad filtra y transforma lo que lo rodea. (p. 132)
Ejemplo de ello se percibe ya en los primeros pasajes en los que el paisaje urbano colindante con el campo se presenta bajo la luz de una conciencia que se proyecta en él:
Una palmera descuella sobre una casa con la fronda, flabeliforme, suavemente sombría, neta, rosa, fúlgida. Y ahora silbas tú con el tranvía, muchacho de ojos cerrados. Tú no comprendes cómo se puede ir al colegio tan de mañana y habiendo malecones con mar debajo. Pero, al pasar por la larga calle que es casi toda la ciudad, hueles zumar legumbres remotas en huertas aledañas. Tú piensas en el campo lleno y mojado, casi urbano que se mira atrás, pero que no tiene límites si se mira adelante, por entre los fresnos y los alisos, a la sierra azulita. (Adán, 2006, p. 53)
La Lima de La casa de cartón es una ciudad recorrida a través de la mirada y el desplazamiento físico constante del narrador, un territorio cuya percepción y asimilación simula una estrecha cercanía con la experiencia cinemática y la representación pictórica del impresionismo16:
Una calle angostísima se ancha, se contrae del principio al fin como una faringe, para que dos vehículos —una carreta y otra carreta— al emparejar puedan seguir juntos, el uno al lado del otro. Y todo es así —temblante, oscuro, como en pantalla de cinema. (p. 65)
Verano, patético, nimio, inverosímil, cinemático, de noticiario Pathè. (p. 107)
El panorama cambia como una película desde todas las esquinas. (p. 112)
¿Cómo he venido a parar en este cinema perdido y humoso? (p. 112)
Esta experiencia coloca al narrador-protagonista en una posición análoga al personaje del flâneur en la poesía de Charles Baudelaire, estudiado por Walter Benjamin (2014). Si el “callejeo” es, por principio, la actividad privilegiada de quien observa, el flâneur
Se convierte de este modo casi en un detective a su pesar, socialmente eso es algo que le viene a propósito: legitima su ociosidad. Su indolencia solo es aparente, pues tras ella se oculta la vigilancia de un observador que nunca pierde de vista al malhechor. Así, el observador ve abrirse áreas anchurosas para su autoestima, desarrollando formas de reacción que se ajustan al tempo de la gran ciudad. (p. 74)
Esta condición “detectivesca” define al narrador de La casa de cartón y lo convierte en un observador privilegiado en constante movimiento —y cinemático, podría agregarse— que capta con agudeza y precisión casi maquinal el perfil de los habitantes de la ciudad así como sus ocupaciones y acciones17. Este rasgo inaugura en la narrativa peruana un nuevo modelo de relación entre el personaje y el espacio, e instaura —como ya se ha dicho— el de un narrador sumamente crítico respecto a la modernidad. De este modo, la representación de la ciudad cobra forma a través de la experiencia del exilio y una automarginación que elude cualquier negociación con las prácticas y rituales propios de sus habitantes y expresa con notable lucidez una conciencia del carácter delusorio de esa realidad: nada parece expresar mejor esta conciencia crítica que la permanente negación de toda posibilidad de describirla objetivamente. En tal sentido, La casa de cartón transluce el absoluto dominio ejercido por el narrador sobre la materia narrativa, rasgo que también redunda en el magnífico despliegue lingüístico realizado a lo largo de su desarrollo.
Un segundo hito está constituido por la novela Duque de Diez Canseco, autor, según Ortega (1986), que
se planteó una geografía social de Lima, y [cuyos textos tienen] un delimitada ubicación urbana o suburbana que no solo corresponde a las clases sino a subculturas distintas, las que no se aproximan sino para demarcar mejor sus distancias naturalizadas. (pp. 110-111)
Aun cuando podrá observarse que los relatos de Diez Canseco evocan una Lima esencialmente “criolla” y anterior a la llegada de las grandes olas migratorias que cambiarán para siempre su rostro, resulta indudable que en ellos asoma la voluntad del autor por indagar acerca de la idiosincrasia de sectores sociales que hasta ese momento habían sido abordados solo tangencialmente y, además, por un nuevo tipo de vínculo entre los personajes y el espacio. En tal sentido, la novela Duque, publicada originalmente en 193418, proporciona algunas pautas que contribuyen a hacernos una mejor idea de este proceso.
En primer lugar, la narración acusa un ritmo veloz y vertiginoso que se traduce en “una prosa de periodos breves y una sintaxis telegráfica, cargada de elipsis y yuxtaposiciones [que] intenta aprehender […] ese ritmo inquieto que marca la vida de la ciudad” (Elmore, 1993, p. 85). Esta prosa ágil y veloz —de claras reminiscencias periodísticas— expresa la necesidad del narrador de ironizar acerca del universo en que desenvuelven los personajes de la ficción: desde este punto de vista, la novela formula una crítica del modo de vida de la “alta burguesía” limeña de la época del Oncenio y, para ello, resulta sumamente útil el uso de la frase corta y elíptica que elude ofrecer mayor información que la estrictamente necesaria para el lector:
Veinticinco años. Alto, delgado. Curtiss, Maddox St. Ojos rasgados, con esa licueficación criolla que atestiguaba cierta escandalosa leyenda, en que aparecía su bisabuela, marquesa de Soto Menor, acostándose con el mayordomo africano de la “hacienda”. Manos finas de muñecas delgadas. Pulsera cursi que imitaba culebra de ojos zafiros. La Geografía la aprendió en las agendas de Cook. […] Practicó en Oxford la sodomía, usó cocaína, y su falta de conciencia le llevó hasta admirar a las mujeres. (Diez Canseco, 2004, p. 74)
Ello también se comprueba en pasajes en los que se hace referencia a la apretada agenda social de la clase alta, signada por su superficialidad y frivolidad, mundo en el que las apariencias regulan el modo de conducta de los individuos:
Al día siguiente, cada cual en su casa, Teddy y Suárez Valle sonrieron al ver el suelto de las Notas Sociales de El Comercio:
“Ayer, en su lujosa residencia de la avenida Leguía, el doctor Nemesio Ladrón de Guevara y su señora Grimanesa Pinto agasajaron a un íntimo grupo de amistades con una espléndida cena.
Después de terminada la comida, los concurrentes pasaron a la sala donde se jugó el bridge. (Mentira.) Esta fiesta transcurrió en un ambiente de simpática intimidad y franca alegría”. (pp. 122-123)
La brevedad y la concisión de las descripciones evocan la superficialidad de las páginas sociales en las que el cotilleo y el escándalo ocupan el lugar de la información y contribuyen, además, a acentuar los rasgos grotescos del protagonista, Teddy Crownchield, y los miembros de su clase. La visión del espacio urbano está siempre marcada por una jerarquía que organiza sus significados en función de la diversión y el entretenimiento que brinda19. En este mapa, por ejemplo, la Historia —representada en los espacios públicos consagrados a personajes tales como el coronel Bolognesi o el general San Martín— es caricaturizada y banalizada al lado de los anuncios publicitarios que se ofrecen velozmente a la mirada del protagonista:
—Al Palais.
En el cruce de Paseo Colón le detuvieron un rato. Cruzaron bocinazos y gentes precipitadas. Al fondo, Bolognesi, en su actitud de borracho, resaltaba sobre el crepúsculo blando. El Paseo se encontraba desierto de gentes. Nadie paseaba por allí todavía, sin saber que conduce siempre al heroísmo del coronel bruto y bizarro.
Jirón de la Unión. Plaza Zela con ciertas reminiscencias europeas. Sobre la derecha, San Martín contempla a las patas de su caballo rengo el mejor negocio peruano. Anuncios eléctricos faltos de atracción: jabón Orión, leche St. Charles, lámparas Phillips, cerveza Cristal, Dodge Bros. (Diez Canseco, 2004, p. 85)
Desde una perspectiva que aspira a un cierto cosmopolitismo, la narración incide en lo pintoresco y grotesco del paisaje limeño, pobre imitación de ciudades europeas como París:
Todos, a excepción de don Pedro, habían estado en París. Encontrados al azar en un cabaret, en un teatro, cuando confesaban avergonzados, a la compañera de una noche “je suis peruvien”. Compañeros de lejanas orgías de cien francos, de exquisiteces del Armenonville, del Claridge´s […] De pasada recordaron el Louvre. (p. 88)
—Y, ¿cómo es París? —interrogó displicente Rigoletto.
—¡Bah! Casi lo mismo que Lima —respondió Teddy—. Las calles, algunas, más anchas. Más gente, más cabarets, más burdeles, más rameras, más vividores, más monumentos, el río más grande, la gente más sórdida: ¡París! (p. 89)
Esta Lima concebida como epígono de las grandes capitales europeas, ciertamente, también está presente en La casa de cartón y, de hecho, responde al imaginario de la época; no obstante, recibe un tratamiento diferente en la novela de Diez Canseco: si en La casa de cartón la fugaz aparición de la capital francesa obedece al deseo de ironizar su pretendido prestigio, en Duque el modelo del cosmopolitismo a ultranza expresa el completo desarraigo del protagonista y los miembros de su clase y, de paso, una incapacidad para el vínculo afectivo:
¡Amor! ¿Amor? ¿Qué sabía él de eso? Sugestiones absurdas, explicables solo en estas ciudades pequeñitas y aburridas. En París, en Londres, en Viena, los conflictos sentimentales se resuelven con doscientos francos invertidos en el champagne falsificado del Perroquet o del Garron, por ejemplo. (p. 123)
Por otra parte, los desplazamientos de los protagonistas de ambas novelas también se contraponen diametralmente: si en la novela de Adán prima la condición detectivesca del protagonista, es decir, la voluntad de apropiarse del espacio mediante la observación sistemática de las costumbres de sus habitantes y la configuración del paisaje urbano a través del distanciamiento crítico e irónico propio del flâneur, esta voluntad está por completo ausente en la novela de Diez Canseco para cuyo personaje la relación con la ciudad no trasunta una voluntad de conocer y, por extensión, de hacerla parte de su propia subjetividad. Si en La casa de cartón el lector percibe a lo largo de la novela una evolución en el modo como el personaje se sitúa frente al mundo que lo rodea, en el caso de Teddy Crownchield, este proyecto no llega ni siquiera a perfilarse y más bien es sustituido por su huida final al extranjero:
Teddy se derrumbó en un sillón. Luego, femenina y torpemente, un hipo de llanto le alzó el pecho. Carlos le miraba con dos arrugas despectivas a los lados de la nariz de vieja raza. Pueril e hipando amenazó Teddy:
—¡Mañana me largo! ¡Esta tierra es infecta! ¡No vuelvo más! ¡No quiero saber más! ¡Voy a vivir! ¡Como me dé la gana! (Diez Canseco, 2004, p. 193)
* * *
Como se ha podido comprobar, la vigencia del modelo pasatista —debida en parte al influjo de las Tradiciones peruanas de Ricardo— según el cual la ciudad se percibe como un espacio ajeno a la llegada de la modernidad al país, así como se exaltan los tradicionales modos de vida de los limeños y una concepción del tiempo estática y ahistórica, se ve reflejada en los textos de José Gálvez examinados en la primera parte de este capítulo. Esta concepción del espacio y el tiempo se verá reemplazada por aquella otra que evidencian dos novelas cortas de José Diez Canseco en las que se presentan los signos de una modernidad incipiente, particularmente en El kilómetro 83. Finalmente, con la aparición de La casa de cartón de Martín Adán y Duque, del propio Diez Canseco, es notoria la presencia de una visión crítica del entorno urbano en la que el sujeto de la enunciación narrativa adopta una visión irónica y desenfada de los pretendidos signos de la modernidad —el consumo masivo, la mercantilización de la vida cotidiana, entre otros— así como de los dominios y espacios sociales de la clase dominante, específicamente la oligarquía, en el caso de Duque. Con todo ello, puede decirse que el camino para la exploración de nuevos modos de representación de las transformaciones que sufre la ciudad desde mediados del siglo XX, así como aquellas que involucran la relación sujetoespacio, quedará abierto para la siguiente generación de narradores.