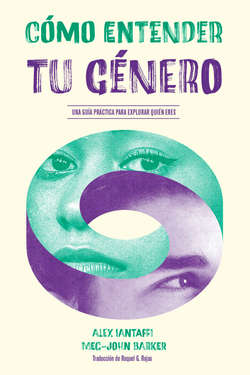Читать книгу Cómo entender tu género - Alex Iantaffi - Страница 2
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPrimera edición: marzo de 2020
How to understand your gender © Alex Iantaffi and Meg-John Barker 2018 / Foreword © S. Bear Bergman 2018
This translation of How to Understand your Gender is published by arrangement with Jessica Kingsley Publishers Ltd.
www.jkp.com
© de la traducción: Raquel G. Rojas
© de esta edición: Dos Bigotes, a.c.
Publicado por Dos Bigotes, a.c.
www.dosbigotes.es
isbn: 978-84-121091-9-1
Depósito legal: M-6432-2020
Impreso por Kadmos
www.kadmos.es
Diseño de colección: Raúl Lázaro
www.escueladecebras.com
La traducción de este libro se rige por el contrato tipo propuesto por ACE Traductores.
Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio, deberá tener el permiso previo por escrito de la editorial.
Impreso en España — Printed in Spain
Índice
Índice
Índice
Prólogo
Introducción
1. ¿Qué es el género?
1.1. El significado de las palabras
1.2. Sexo/género y género/sexualidad
1.3. El género es biopsicosocial
1.4. Dimensiones múltiples: identidades, expresiones, roles, experiencias
2. Cómo se concibe el género en la sociedad
2.1. El género en distintas épocas y lugares
2.2. Estereotipos de género
2.3. El impacto de los estereotipos de género
2.4. Masculinidades, feminidades, androginias y más
3. La formación de tu género
3.1. «Ha sido…»: el sexo que te asignaron al nacer
3.2. Intersecciones
3.3. Crecimiento generizado: aprender con el tiempo
3.4. Contar la historia sobre tu propio género
4. Tu experiencia de género actual
4.1. Tu género actual
4.2. El género en tus intersecciones actuales
4.3. Personas binarias y cómo te relacionas con ellas
4.4. El género en el mundo que te rodea, las instituciones, tus relaciones y tu propio yo
5. Identificar y vivir tu género
5.1. Identificar nuestro género o géneros
5.2. Palabras y descriptores generizados
5.3. Género y cuerpos
5.4. Expresiones cotidianas
6. Género, relaciones personales y sexualidad
6.1. Compartir tu género con quienes te rodean
6.2. Intimidad
6.3. Distintos tipos de relaciones
6.4. Sexualidad y prácticas sexuales
7. Precedentes y combatientes del género
7.1. Encontrar modelos
7.2. Encontrar una comunidad (si quieres)
7.3. Comunidad: apoyo y tensiones
7.4. ¡Cambiar el mundo!
Conclusiones
Agradecimientos
Dedicamos este libro a las personas pioneras, rebeldes y luchadoras del género en todo tiempo y lugar. Gracias. No somos les primeres y no seremos les últimes.
Prólogo
Han pasado ya unos cuantos años desde que viví la situación que voy a describir, pero no creo que le resulte extraña ni sorprendente a ninguna persona transgénero, no binaria o queer: rellenar un montón de formularios, enviarlos y recibir una carta en la que te instan a presentarte en un sitio, un día y a una hora determinados para la evaluación. El lenguaje relacionado con esta evaluación varía según el momento y el lugar, la pujanza cultural o económica, pero su propósito es siempre el mismo: «Hoy sabremos quién crees que eres y determinaremos si creemos que tu respuesta es fiable».
Si las respuestas de quien sea son fiables o no para las instituciones médicas de control se determina utilizando una matriz que parece científica pero no lo es. De hecho, es una prueba de respetabilidad; cuanto más «respetable» le parezcas a quien tienes enfrente —más de clase media, con mejor atuendo, más decente y formal, más teorizante, con mayor compostura y autocontrol—, más probable será que te crean y, por lo tanto, que te den el visto bueno. Si eres capaz de estar a la altura en esa única ocasión y dar las respuestas que se esperan de ti, más probable será que te aprueben. No hay una puntuación global, nadie hace un seguimiento de tu evolución; es ahora o nunca: hoy, con esa persona extraña, o ya puedes olvidarte. La aprobación es la meta. La desaprobación (o refutación) es el golpe que te devuelve al otro lado de la barrera para intentarlo de nuevo en algún otro lugar, algún día. Tal vez.
(El relato resulta familiar incluso para aquellas personas que nunca han sufrido pensando qué ropa o qué peinado serán más apropiados para acudir a una de estas citas; como decía Madge en esos anuncios de lavavajillas de los años setenta y ochenta, nos empapa sin darnos cuenta. Todo el mundo sabe, incluso quienes no lo conocen de primera mano, que las identidades de género de las personas trans, queer y no binarias están siempre sometidas a escrutinio, son siempre revocables y siempre, siempre, sospechosas. ¿No me creéis? Entonces, decidme por qué pensáis que la primera pregunta que se le hace a una persona trans cuando se declara como tal es: «¿Ya te has operado?». ¿Qué es eso sino una pregunta para seguir fiscalizando, una oportunidad para que alguien extraño se arrogue el derecho de decidir si cree que eres realmente trans o no; si de verdad mereces los pronombres o el nombre o el tratamiento que reclamas; si tu transición es suficiente para sus intereses? Como lo saben absolutamente todo sobre el mundo trans y son profesoras adjuntas de matemáticas o bibliotecarios o higienistas dentales o estudiantes de instituto, se toman cero segundos para pensar si en realidad saben lo suficiente para interrogarte. Creedme.)
Durante la mayor parte de los últimos 75 años en América del Norte, esta ha sido nuestra manera de recibir a la gente en el espacio de transición médica. Primero el papeleo, luego la evaluación y después, si te portas bien (como ese «si te has portado bien» de la subdirección o de tu tía más estricta) y si tienes suerte, cierto acceso. Pero mira por dónde, esto no ha sido siempre así. Puede ser difícil explicar a la gente hasta qué punto no siempre ha sido así. La memoria moderna sobre las personas trans empieza con el Centro para la Transexualidad y el doctor Harry Benjamin. Muchas veces me han preguntado cosas como: «¿Por qué empezó a haber gente trans justo en la época de la Segunda Guerra Mundial?» o «¿Qué hacía la gente trans antes de poder operarse?». Este tipo de preguntas siempre me resulta muy alarmante, aunque es perfectamente razonable que haya quien no lo sepa.
Y no lo saben, por supuesto, porque esa información se ha eliminado a conciencia, de forma sistemática y bastante violenta. La colonización cogió toda esa historia y —literalmente, como hizo Núñez de Balboa en Panamá— se la echó de comer a los perros: a quienes se resistían a la conversión se les ejecutaba, y el cristianismo, tal como se practicaba en aquella época, no daba cabida a nadie fuera del género binario hombre-mujer, a pesar de que antes de la colonización muchas sociedades indígenas tenían palabras neutrales y positivas, roles sociales y normas establecidas para las personas que hoy en día podríamos considerar transgénero en algún sentido. Así que hay un gigantesco vacío sibilante en nuestra historia que recorre enormes regiones del mundo; un vacío que, de otra forma, podría haber dado lugar a cientos de años de costumbres, leyes, ceremonias, ideas e ideales sobre las vidas trans, queer y no binarias. Un vacío artificial, como lo sería si se creara el peor agujero negro que se pueda imaginar: uno que hiciese desaparecer por completo solo aquello con lo que no está de acuerdo.
En la oscuridad de ese vacío impuesto y planificado, como las personas trans han seguido apareciendo, con empeño, por grietas y rendijas, y al no ser erradicadas ni aplastadas de forma tan categórica, las personas cis se plantean muchas preguntas. Por ejemplo: ¿por qué de repente esto es tan importante? No es de repente, criatura.
Algunos hilos y fragmentos de nuestra historia han escapado y sobrevivido —unos cuantos poemas, algunos cuadros, un par de decisiones legales— y los atesoramos. Suponen reafirmación, validez, siempre hemos estado aquí; esto siempre ha sido importante. Puede que la desobediencia de género siga siendo un acto radical, pero es, como escribe j wallace skelton, un acto radical con una larga historia. Durante un tiempo, sin embargo, la supresión de nuestras identidades fue tan constrictiva que nunca tuvimos luz ni aire suficientes para brotar, ni mucho menos para crecer y florecer. Ahora, como flores que reclaman un prado, estamos saliendo por todas partes. Las personas trans, queer y no binarias no son en absoluto algo nuevo. Que ahora sean —que seamos— más visibles que en cualquier otro momento de la historia desde que hay registros es solo el orden natural de las cosas que se reafirma.
Antes de las barreras, antes de los criterios de Harry Benjamin, antes de la intervención médica, antes de que Piers Morgan gritara a la gente sobre sus genitales en televisión, en muchos lugares era posible hablar del propio género con el resto de la comunidad, con tus mayores y tus amistades. No había intervención profesional, salvo en la medida en que tus líderes espirituales pudieran considerarse personal cualificado y ofrecieran consejo, o incluso dictasen normas, sobre los futuros roles y responsabilidades que correspondían a la persona.
Lo que más me gusta del libro que tienes ahora en las manos —y me gustan muchas cosas, la verdad— es que parece el principio de un regreso. Un regreso a aquellos días en los que la exploración de nuestro lugar en las bellas y espaciosas galaxias del género era introspectiva y colaborativa, con otras personas que vivían la misma experiencia, no performativa y evaluable con casillas de verificación. Que te guíen, con afecto, por las preguntas y reflexiones sobre el género, que no solo te permitan, sino que te animen a explorar y a jugar como medio de aprendizaje es un gran alivio después de cómo se han hecho las cosas desde hace tanto tiempo.
Imagina que las personas no sintieran el deber de construir y luego justificar su identidad de género, que pudieran simplemente experimentarla y luego explicarla.
A menudo me pregunto qué les esperará a tales desobedientes del género en este mundo: qué les depararán los próximos diez años (y a veces qué les depararán los próximos diez días). Espero, más que nada, que se avance hacia la desestigmatización, la desmedicalización y la descolonización del género. Es un alivio empezar a ver herramientas y matrices, conceptos y estructuras que nos devuelven el poder sobre nuestro género junto a personas con nuestras mismas conductas y deseos. Agradezco y aplaudo todos los intentos por permitirnos, como enseña j wallace skelton, ser especialistas en nuestro propio yo, y estoy emocionado por ti, que ahora lees esto, porque tal vez nunca tengas que rellenar un montón de formularios ni gastarte 20 dólares que no tienes en pedir un taxi para asegurarte de no llegar tarde a una cita que no crees poder afrontar. Has hecho bien en invertirlos, en lugar de eso, en este libro y en ti. Sigue leyendo.
S. Bear Bergman
Introducción
Hola y gracias por escoger este libro. Esperamos que disfrutes explorando el género con nosotres en las próximas páginas. Ahora vamos a presentarte las razones por las que lo hemos escrito y te diremos quiénes somos y cómo puedes usarlo. Acomódate, pues en este viaje hablaremos de muchas cosas que pueden parecerte personales, relativas a los sentimientos y potencialmente desafiantes. No te preocupes, te iremos acompañando en la lectura para recordarte que vayas a tu propio ritmo y que utilices este libro como una guía, no como una especie de vara de medir.
¿Por qué este libro?
En los últimos años, el género ha estado muchas veces en el candelero. Por ejemplo, una portada de la revista Time de 2014 declaró llegado el «punto de inflexión del movimiento transgénero» en relación con una historia de personas trans de diferentes edades1. Aquello fue, en parte, el resultado de una mayor representación en los medios de comunicación, que incluía a varias figuras objeto de atención como Chelsea Manning, Paris Lees, Lana —y ahora también Lilly— Wachowski, Fox Fisher, Janet Mock, Rebecca Root, Laverne Cox, Bethany Black, Carmen Carrera, Chaz Bono, Caitlyn Jenner, Annie Wallace, Jack Monroe y Andreja Pejić. También hemos asistido a cambios legales por todo el mundo, como el reconocimiento de un «tercer género» como opción en los documentos de la India, Australia y algunos otros países. Hemos vivido la «revolución del género» en Facebook, donde ahora la gente puede identificarse con más de cincuenta opciones de género diferentes y elegir el uso de los pronombres «ella», «él» o «elle» en sus perfiles.
Gran parte de la atención pública se ha centrado en aquellas personas cuyo género parece quedar fuera de lo que podría considerarse «la norma». Sin embargo, todo el mundo participa constantemente en la creación del género. En este libro, te invitamos a profundizar en esa historia más amplia del género, así como en la comprensión de tu propio género, sea cual sea. Dada la atención que esto concita hoy en día, creemos que puede ser un buen momento para elaborar una guía dirigida a las personas que necesiten una especie de mapa o una brújula para moverse en este vasto y siempre cambiante terreno del género.
Ahora vamos a ver por qué has decidido comprar este libro u hojearlo en su versión digital.
¿Quién eres?
Puedes haberte fijado en este libro por muchas razones. Tal vez estés pensando en tu propio género ahora mismo. Tal vez estés descubriendo este tema por primera vez y algo de lo que hayas oído no termine de encajarte, o tal vez siempre has querido cambiar algo sobre tu género y te preocupa que sea demasiado tarde. Quizá alguien cercano te haya hablado sobre su género y estés tratando de entenderlo o quieras responder de la mejor forma posible. Quizá te hayas encontrado con géneros que desconocías debido a tu trabajo. Puede que hayas notado que las personas se presentan diciendo sus pronombres, además de sus nombres, en reuniones sociales o en contextos educativos. Es posible que simplemente estés al tanto de las noticias sobre género que mencionábamos antes. O que alguien te haya regalado un ejemplar.
Esperamos sinceramente que este libro sea una lectura interesante para todo el mundo, sean cuales sean su género o sus conocimientos previos sobre el tema. Hemos notado que, a menudo, cuando se habla de género, solemos pensar en otras personas. Este libro es una invitación a reflexionar tanto sobre el género propio como ajeno porque —como veremos— tendemos a ser más amables con la gente, por muchas razones, cuanto mejor entendemos de dónde venimos.
Aunque este libro está escrito principalmente para un público general, creemos que cualquier profesional puede beneficiarse también de su lectura, sobre todo si aún no ha tenido la oportunidad de reflexionar sobre su propio género. Por ejemplo, terapeutas, las plantillas de orientación juvenil o trabajo social, personal sanitario, docentes, dirigentes espirituales o quienquiera que, con suerte, ¡se pare a pensar en su propio género antes de hablar contigo sobre el tuyo!
¿Quiénes somos?
Hemos escrito este libro porque somos terapeutas, especialistas y facilitadores sociales que nos identificamos como trans y trabajamos con personas de todos los géneros. Hemos notado que, aunque hay multitud de libros fantásticos que ahondan en determinadas biografías o que abordan el género desde una perspectiva más académica o activista, no hay ninguna guía general sobre el género que podamos recomendar a quien quiera saber algo más. Referiremos los libros y otros recursos que nos parecen útiles al final de cada sección, por si quieres profundizar en algún aspecto determinado. Básicamente, ¡este es el libro que nos gustaría haber tenido cuando éramos más jóvenes!
Ahora seguiremos con una breve presentación de quiénes somos y ubicaremos un poco nuestros propios géneros. A lo largo del libro, volvemos varias veces sobre nuestras propias historias como ejemplo y recurrimos a las de otras personas que conocemos para transmitir la diversidad de la experiencia de género. No obstante, nos tomamos muy en serio la confidencialidad, por lo que las experiencias que vamos a compartir contigo en estas páginas no son citas directas de individuos específicos. Más bien constituyen un resumen del tipo de cosas que hemos oído en repetidas ocasiones, a diferentes personas, a lo largo de los años.
Alex:
¡Hola! Soy una persona trans masculina de cuarenta y tantos años. Eso significa que la gente pensaba que era una niña cuando nací y que me identifico en algún punto del espacio masculino del género. No te preocupes si todas estas palabras no tienen sentido ahora mismo. Hablaremos sobre el lenguaje enseguida, después de esta introducción. Soy italiano y, ya de adulto, he vivido muchos años en Reino Unido, primero, y luego en Estados Unidos. Nací en una familia de clase obrera que valoraba mucho la educación y fui la primera persona de mi familia en cursar estudios de posgrado y conseguir un doctorado. ¡A mi abuela aquello le pareció muy extraño, por el sexo que me asignaron al nacer! Mientras crecía, recibí mensajes muy específicos sobre el género que, a menudo, no tenían ningún sentido para mí. Tardé bastante tiempo en comprender quién soy como lo entiendo ahora, ¡y por eso me emociona compartir este libro contigo! Además de escritor, investigador, terapeuta y facilitador social, también soy padre, cónyuge y un ávido bailarín. Utilizo los pronombres «él» o «elle».
Meg-John:
¡Hola! Respecto al género, soy una persona no binaria —o de género queer— de cuarenta y pocos años. Para mí, eso significa que estoy en un punto intermedio del espectro entre lo masculino y lo femenino, y que unas partes de mí son más «masculinas», otras más «femeninas» y otras «andróginas». Como dice Alex, ¡ya volveremos sobre todas estas palabras! Otra cosa interesante sobre mí es que crecí en una familia de clase mixta en Reino Unido y, en el colegio, estaba rodeade por gente de muchas culturas y creencias diferentes. Así que, durante mi infancia, tuve muchos modelos de género distintos a mi alrededor, pero también recibí una enorme presión para ser determinado tipo de «chica» si quería amor y aprobación social. Creo que mi género es un viaje continuo ligado al intento de tratarme mejor a mí misme. Adoptar un género no binario en los últimos años me ha ayudado mucho en eso. Me paso casi todo el tiempo escribiendo, enseñando y haciendo terapia y trabajo comunitario. También me encantan los cómics y los fanzines. Utilizo el pronombre «elle», cuestión sobre la que volveremos pronto.
Al leer esta introducción, te darás cuenta de que nuestro enfoque del género es interseccional. Esto significa que creemos que todas las identidades y experiencias tienen muchos aspectos distintos que se relacionan entre sí, o se intersecan. Unos son más visibles para el resto y otros menos. El término «interseccionalidad» lo acuñó una investigadora negra, Kimberlé Crenshaw, que quería destacar que las experiencias de las mujeres negras eran diferentes de las de los hombres negros y también de aquellas de las mujeres blancas debido a la intersección de raza y género. Otras autoras, como bell hooks y Patricia Hill Collins, también han abordado este tema. La idea de la interseccionalidad ha cobrado fuerza en las últimas dos décadas y son muchas las personas que la han adoptado, de forma que se ha extendido en varias direcciones. En este libro es un concepto clave porque el género está íntimamente relacionado con todos los demás aspectos de nuestras identidades y experiencias. Puede que todo esto te maree un poco, pero esperamos que le encuentres más sentido al terminar de leer el libro. Pondremos muchos ejemplos prácticos para ilustrar todos estos puntos más teóricos.
Cómo utilizar este libro
Algo importante que hay que aclarar de antemano es que en este libro no queremos decir que ciertas maneras de vivir nuestro género sean mejores que otras, ni que nadie deba compararse con el género de otras personas. Sin embargo, a veces puede ser útil verse en alguien que tiene un género similar al propio. Por eso hemos incluido tantas vivencias y perspectivas como hemos podido. Si nos hemos dejado algo fuera, no dudes en decírnoslo.
El libro está dividido en siete secciones y cada sección incluye cuatro subsecciones principales. Empezamos analizando qué es el género (sección 1). Luego pasamos a ver cómo entiende el género el mundo que nos rodea (sección 2). Después, entramos en lo personal para que pienses algo más en la formación de tu propio género (sección 3). Más tarde, te animamos a que reflexiones sobre cómo experimentas tu género en el presente (sección 4). A continuación, veremos cómo identificas y vives tu género en este momento y qué otras posibilidades hay (sección 5). Después, pensaremos en tu género en relación con tus vínculos emocionales y tu sexualidad (sección 6). Por último, tenemos en cuenta las comunidades de género y modelos a los que quizá quieras recurrir (sección 7).
Hay actividades y momentos para la reflexión en todas las secciones. Con ello tendrás la oportunidad de pensar en cómo lo que hemos ido diciendo se relaciona con tus propias ideas y experiencias. Las actividades son, por lo general, propuestas más extensas (por ejemplo: hacer un dibujo, recordar algo que te haya pasado o hablar con alguien de confianza). Los momentos para la reflexión son pausas más breves. Puedes escribir en el mismo libro si quieres o usar un cuaderno para llevar un registro de tus pensamientos y respuestas a las actividades a medida que avances. Sabemos que cada persona tiene una forma diferente de aprender y por eso hemos procurado dar distintas opciones a lo largo de todo el proceso. ¡Incluso puedes crear tu propio sistema! Si estás leyendo este libro en grupo o en clase, podéis utilizar las actividades y los momentos para la reflexión como oportunidades para compartir vuestra trayectoria con el resto si os parece bien.
Tampoco tienes que trabajar en las actividades si no quieres. Puedes leer el libro y ya está. Si se trata de tu primera aproximación a estas reflexiones sobre el género, tal vez prefieras empezar por el principio e ir haciendo tu propio camino. Si el tema te resulta familiar, quizá quieras ir directamente a una sección o subsección concreta y también está bien. Si lo haces así, pero en algún momento la terminología te resulta confusa, te invitamos a volver a la sección 1, donde introducimos muchas de las palabras y definiciones que se usan en el libro. Al final de cada sección, además, apuntamos otros recursos disponibles que pueden ser útiles si quieres profundizar en algún tema específico.
El género es un asunto muy personal y, según nuestra experiencia, a menudo afloran sentimientos cuando se habla de ello. Por ejemplo, algunas personas sienten una profunda tristeza por la pérdida de un tiempo en sus vidas en el que no podían expresar su género de una forma con la que estuvieran a gusto. Hay quienes se emocionan y se colman de esperanza por las posibilidades que se abren ante sus ojos o por lo que están descubriendo sobre su propio yo y sobre el resto mediante la exploración de su género. Otras personas sienten miedo, e incluso rabia, ante las transiciones de género que ven por ahí —o de gente que conocen— porque les resulta extraño, porque les genera pensamientos incómodos sobre su identidad o porque creen que es moralmente incorrecto.
Te invitamos a fijarte en lo que te sugiere todo esto a ti a medida que vas leyendo. Intenta mantener la curiosidad y, al mismo tiempo, ser indulgente, sin juzgarte por lo que puedas pensar, sentir o experimentar. Te animamos a acercarte a este tema con benevolencia, hacia ti y hacia el resto, incluyéndonos a nosotres, les autores. Nuestra intención no es en absoluto dar un reglamento, sino compartir contigo lo que hemos aprendido a lo largo de muchos años de experiencia personal y profesional; y, por supuesto, puede haber cosas con las que no estés de acuerdo o que vivas de forma distinta.
Hay palabras, vivencias, historias o lugares que desencadenan una intensa respuesta emocional porque evocan nuestras propias experiencias individuales, sociales y culturales. ¡El tema del género puede ser sin duda un desencadenante! Aunque no hemos incluido advertencias en el libro, somos conscientes de que cualquier parte de su contenido puede ser un desencadenante para alguien, en algún lugar. Te aconsejamos que vayas despacio, que te fijes en cómo reaccionas ante el material presentado, que te trates bien y que no dudes en pedir ayuda cuando lo necesites.
Para ayudarte a trabajar con este libro de una forma grata y abierta, hemos intercalado algunos recordatorios para que no corras demasiado, respires, seas consciente de la experiencia, te tomes un descanso si lo necesitas y mantengas una actitud de curiosidad y sin prejuicios, al menos en la medida que te sea posible. A veces son solo breves invitaciones a hacer una pausa en la lectura y respirar, y otras veces hay recordatorios a toda página con sugerencias para hacer algo específico. Eres libre de decidir lo que te funciona y lo que no. Solo son propuestas que, esperamos, pueden resultarte útiles.
El primer recordatorio está en la página siguiente…
Recursos adicionales
Aquí tienes una selección de libros escritos por algunas de las personas mencionadas en esta introducción:
Collins, P.H. (2002) Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment. Nueva York: Routledge.
Crenshaw, K. (1995) Critical Race Theory: The Key Writings that Formed the Movement. Nueva York: The New Press.
hooks, b. (2000) Feminist Theory: From Margin to Center. Londres: Pluto Press.
Tómate un momento para fijarte en dónde estás.
¿Estás a gusto, o al menos no a disgusto, en ese lugar? Si no, ¿necesitas hacer algún cambio? ¿Podrías estar un poco más a gusto en este momento? ¿Qué necesitarías cambiar para aumentar tu grado de comodidad en un uno por ciento ahora mismo? Tal vez quieras cambiar de postura, respirar despacio durante unos segundos o beber un sorbo de agua.
Una vez te hayas instalado en un lugar cómodo, párate a observar lo que te rodea.
Si captas algo agradable —tal vez un color, una forma, un sonido, una textura o un olor—, tómate tu tiempo y déjate llevar por esa experiencia placentera.
Date tiempo para notar cómo tu cuerpo entra en contacto con el sillón o con el suelo, según dónde estés, y dedica unos minutos más a acomodarte.
Respira. Cuando quieras, empezamos…
1 Steinmetz, K. (2014) «The transgender tipping point». Time, 29 de mayo.
1. ¿Qué es el género?
En esta sección hablaremos un poco del lenguaje, sobre todo para definir algunos de los términos que utilizamos en el libro. Luego nos centraremos en el significado de la propia palabra «género» y en aquello que la diferencia o la asemeja a otros conceptos relacionados, como «sexo» y «sexualidad». Después, analizaremos si el género es algo biológico, psicológico o social (te destripamos el final: ¡es una combinación de las tres cosas!). Por último, exploraremos distintas dimensiones del género: cómo lo identificamos, cuáles son nuestros roles de género, cómo lo expresamos y cómo lo sentimos.
1.1. El significado de las palabras
En los últimos años ha habido una oleada de palabras relacionadas con el género. Por ejemplo, mencionábamos en la introducción que Facebook ya ofrece más de cincuenta términos distintos para identificar nuestro género cuando creamos un perfil, mientras que antes solo daba dos opciones: «hombre» o «mujer».
Todo este nuevo lenguaje puede hacernos sentir que perdemos pie y que nos adentramos en aguas peligrosas. Puede que nos angustie pensar en qué palabras debemos utilizar, por si nos equivocamos, sobre todo si alguien que forma parte de nuestras vidas nos ha pedido que usemos un lenguaje diferente respecto a su género. Da igual lo familiar que te resulte el tema; incluso quienes firmamos estas páginas metemos la pata alguna vez y tenemos que disculparnos con alguien por haber usado el nombre o pronombre equivocado.
El lenguaje cambia muy rápido a medida que las personas y las comunidades descubren lo que resulta más apropiado, por lo que a veces nos damos cuenta de que un término o un acrónimo que antes era la mejor opción de pronto ya no lo es. Además, distintas palabras pueden ser más o menos apropiadas en distintos contextos. Por ejemplo, durante un tiempo mucha gente de las comunidades trans utilizó la forma «trans*» con la idea de que este era un término más inclusivo, pues el asterisco sustituía las varias terminaciones posibles. Sin embargo, ahora la mayoría coincide en que «trans» (sin asterisco) es el término general más inclusivo. Por otra parte, cada cual prefiere una versión diferente de las siglas LGBTQ (lesbianas, gais, bisexuales, trans, queer) y mucha gente añade otra T y otra Q (de Two-Spirit, dos espíritus, y questioning, quienes se cuestionan su identidad), así como las letras A para asexual e I para intersexual. Otras personas han empezado a utilizar GSRD (diversidad de género, sexual y de relaciones) para evitar esa sopa de letras en constante expansión. Donde vive Alex, en Estados Unidos, el término preferido en muchos lugares para hacer referencia a las personas racializadas es POC (de People of Colour, «personas de color»), o también POCI (de People of Colour and Indigenous people, «personas de color e indígenas»), mientras que en Reino Unido —donde vive Meg-John— hay quienes usan estos acrónimos y quienes prefieren BAME (de Black, Asian and Minority Ethnic, «personas negras, asiáticas y de minorías étnicas»), pero otros colectivos consideran que la palabra «negro» por sí sola es un término político importante que engloba a las mismas comunidades. Todos estos términos pueden volver a cambiar en el futuro porque el lenguaje es un fenómeno vivo, dinámico y relacional. Muchas veces verás que no hay una terminología «correcta» que se pueda aprender; más bien se trata de lo siguiente:
—Confirma con el grupo o con la persona en cuestión —sobre todo si tú no te identificas de la misma manera— cuáles son sus preferencias (lo que a veces se denomina «pregunta de protocolo»).
—Ten disposición para practicar tanto como puedas el lenguaje que te han pedido que uses. Es importante que te asegures de emplearlo en todo momento, estén o no estén presentes.
—Discúlpate una sola vez si te equivocas y sigue adelante. Nadie quiere que estés dándole vueltas y vueltas a tu error.
—Vuelve a preguntar si crees que ese uso puede haber cambiado con el tiempo.
La incertidumbre que genera cambiar de lenguaje puede resultar muy amenazante para algunas personas. En el desarrollo de nuestra labor profesional, vemos que hay quienes responden con una actitud defensiva e ignoran por completo los términos preferidos por el resto y siguen utilizando el lenguaje que les resulta más cómodo. Por ejemplo, siguen usando el pronombre «ella» para referirse a alguien que utiliza «elle» o la palabra «transexual» en lugar de «trans» cuando se les pregunta qué significa la T de LGBT (a muchas personas trans no les gusta el término «transexual» por sus connotaciones médicas y porque no incluye a todos los colectivos trans). Otras personas van aún más lejos y argumentan que no está bien que la gente se invente palabras nuevas para definir sus experiencias ni que se cambie el significado de las palabras que ya existen.
Cambios de terminología
Abordemos ahora esta última cuestión. Es importante recordar que las palabras no solo pueden cambiar de significado, sino que lo hacen constantemente. Por ejemplo, en el ámbito del género, muchas palabras que una vez fueron insultos terribles han sido recuperadas por los grupos a los que se dirigían y ahora esos mismos grupos las utilizan de forma positiva. Es el caso de la reivindicación de la palabra «putón» (slut, en inglés) por parte de personas que mantienen relaciones no monógamas (hay un libro clave para esta comunidad titulado The Ethical Slut; se dan más detalles en el apartado de «Recursos adicionales») o de los colectivos feministas que se manifestaron en las «marchas de las putas» para desafiar los mitos dañinos en torno a la violación y la violencia sexual. De manera similar, la palabra queer solía utilizarse como un insulto y ahora muchas personas LGBT+, y con otras identidades, la usan con orgullo para definirse.
Por otra parte, algunas palabras que solían considerarse aceptables en el pasado ya no lo son. Por ejemplo, tendemos a usar «gay» en lugar de «homosexual» e «intersexual» en lugar de «hermafrodita» porque, al igual que ocurre con «transexual», estas últimas se usaban hace tiempo para sugerir que esos grupos sufrían algún tipo de anormalidad o trastorno. Lamentablemente, algunas palabras desaparecen por completo cuando ciertos grupos son colonizados o erradicados. Por ejemplo, el término Two-Spirit (dos espíritus) es una palabra inglesa creada por una agrupación de diversos pueblos indígenas para referirse a numerosas identidades de género y sexuales y a distintos roles que existían en las lenguas de varias naciones tribales de todo el mundo, pero que se perdieron a causa del genocidio y la colonización.
También se inventan o se adaptan nuevas palabras constantemente para reflejar o posibilitar la expresión de vivencias que antes no podíamos nombrar. Por ejemplo, al final de la subsección 1.1 veremos que las personas no binarias han acuñado muchos términos para describir la diversidad de sus experiencias. En inglés, el uso en singular del pronombre de tercera persona de plural (they) se remonta a las obras de Chaucer y Shakespeare, y durante siglos la gente lo ha utilizado cuando se desconocía el género de una persona, por ejemplo: «Somebody’s left their bag behind. I hope they realise before they get too far» («Alguien se ha dejado la bolsa. Espero que se den cuenta antes de que estén demasiado lejos»). Sin embargo, el uso en singular de «they» por parte de las comunidades no binarias y de género queer de habla inglesa es bastante recienteI. Por ejemplo: «Meg-John is one of the authors of this book. They use “they” pronouns because their experience is that they’re somewhere between or beyond the binary of male and female» («Meg-John es une de les autores de este libro. Utiliza el pronombre “elle” porque se identifica en algún punto entre medias o fuera del espectro binario hombre-mujer»).
I En la edición en castellano, se ha optado por traducir este uso del pronombre inglés they como «elle», así como por utilizar el morfema -e para las flexiones de género correspondientes necesarias, que actualmente parece la alternativa con mayor consenso entre los colectivos de estas identidades de género en España, aunque existen otras opciones y propuestas. (Todas las notas indicadas con números romanos son de la traductora)
Es importante, por tanto, recordar que siempre se han inventado palabras en todo tipo de contextos: así es como evoluciona el lenguaje. También es esencial tener en cuenta que las palabras adquieren distintas connotaciones en diferentes momentos y lugares, lo que hace aún más importante que confirmes su uso con cualquier persona o comunidad con la que te relaciones. Por ejemplo, personas de mayor edad que recuerdan cómo las insultaban llamándolas queer suelen sentirse mucho menos cómodas describiéndose a sí mismas de esa forma, mientras que algunas personas trans todavía utilizan el término «transexual».
Momento para la reflexión: las palabras que utilizas
Piensa en las palabras que utilizas actualmente (y en las que utilizan otras personas) para describir o indicar tu género. Podrían ser palabras como «señora», «señor», «hombre», «mujer», «niña», «señorita», «caballero», «tío», «trans», «queer», etc. Puedes anotar aquellas que prefieres y las que no te gustan demasiado.
¿Hay palabras relacionadas con el género que hayas oído y que no entiendas del todo? Anótalas también. Es posible que la mayoría se expliquen más adelante en este mismo libro, pero puedes buscarlas ya si quieres en internet, si tienes acceso.
La importancia del lenguaje
El lenguaje que utilizamos para referirnos al género es muy importante por muchas razones. He aquí algunas de ellas:
—A menudo el lenguaje moldea nuestra experiencia más de lo que creemos. Por ejemplo, cuando se utiliza el término «hombre» como genérico para referirse a la humanidad, quienes no son hombres suelen recordar peor lo que se ha dicho y sienten menos confianza que cuando se utilizan palabras más inclusivas, como «ser humano» o «persona». Esto puede llegar a convertirse en un obstáculo para el aprendizaje, en el sistema educativo, o para el bienestar en la atención sanitaria. También hay investigaciones que apuntan a que, a través del lenguaje y las imágenes, aprendemos a considerar a los hombres como «la norma» y a comparar a las mujeres con ellos; por ejemplo, cuando en gráficos y tablas se tiende a presentar los datos de los hombres antes que los datos de las mujeres o cuando expresamos cualquier diferencia de género en términos de en qué aspectos o hasta qué punto las mujeres son distintas a los hombres («las mujeres son más influenciables que los hombres» en lugar de «los hombres son más tercos que las mujeres»). Por esta razón, hemos intentado alternar el orden cuando, en este libro, hablamos de mujeres y hombres, en vez de seguir el orden habitual de «hombre y mujer», «niños y niñas» o «marido y mujer». Por supuesto, estas expresiones también implican que el género solo puede ser binario, pero enseguida volveremos sobre este asunto.
—El lenguaje posibilita experiencias diferentes, a menudo más positivas. Por ejemplo, para muchas personas trans y no binarias descubrir que hay palabras que encajan con su identidad es un elemento más que les permite expresarse de forma coherente y cómoda, además de una ayuda para transmitir su experiencia a otras personas. Tener un lenguaje compartido sobre algo puede hacer que ese algo se sienta más legítimo y comprensible.
—El lenguaje puede utilizarse para incluir o excluir a las personas, respetarlas o rechazarlas. A veces puede ser muy valioso para un grupo marginado disponer de un «espacio no mixto» (por ejemplo, solo para bisexuales o solo para personas racializadas) en el que puedan hablar de sus experiencias con seguridad y compartirlas con personas que viven lo mismo. Por otro lado, las políticas excluyentes pueden fragmentar fácilmente las comunidades, como determinados encuentros de mujeres en los que no se incluye a las mujeres trans y a menudo se utiliza un lenguaje problemático para definir quién «cuenta» como mujer. Volveremos sobre este tipo de complejidades en la sección 7.
Actividad: todas las palabras
A continuación, reproducimos todas las palabras que Facebook ofrece para definir el género en el momento de escribir este libro. A lo mejor te resulta útil señalar las que creas que encajan contigo (puede haber más de una) y también reflexionar sobre las palabras que otras personas puedan usar para referirse a ti y que no te gusten, o sobre cualquier otra que no te resulte familiar. También puedes ver si falta alguna de las palabras que conoces o que te gustan. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta de que la lista no incluye palabras como «señorita», «chica», «chicazo», «marimacho» o «femme».
Agénero, andrógina, andrógino, androginx, asexual, bigénero, cis, cis femenina, cis masculino, cisgénero, cisgénero femenina, cisgénero masculino, dos espíritus, dos* personas, género fluido, género neutro, género queer, género variable, género-cuestionante, género-disconforme, hermafrodita, hombre, hombre cis, hombre cisgénero, hombre intersexual, hombre t*, hombre trans, hombre trans*, hombre transexual, hombre transgénero, intersexual, mujer, mujer cis, mujer cisgénero, mujer intersexual, mujer t*, mujer trans, mujer trans*, mujer transexual, mujer transgénero, ninguno, no binario, otro, pangénero, persona de dos espíritus, persona intersexual, persona trans, persona trans*, persona transexual, persona transgénero, poligénero, trans, trans femenina, trans masculino, trans* femenina, trans* masculino, transexual, transexual femenina, transexual masculino, transfemenina, transgénero femenina, transgénero masculino, transmasculino.
Recuerda que esta lista se ha elaborado en un momento y un lugar en particular, lo cual significa que faltarán muchas otras palabras y posibilidades. Volveremos sobre este punto en la sección 2.
Figura 1.1. Opciones de género
Ahora vamos a hacer una breve introducción al significado de algunos términos clave. Lo explicaremos todo con mayor detalle, y más cosas, a medida que avances en la lectura del libro.
—Intersexualidad, o diversidad del desarrollo sexual (DSD por sus siglas en inglés), se refiere a las personas que nacen con características anatómicas, reproductivas, cromosómicas o sexuales que no parecen encajar con las definiciones típicas de hombre o mujer. En otras palabras, quienes estuvieron presentes en el nacimiento de estas personas —o a menudo más tarde— tuvieron dudas sobre qué sexo asignarles o determinaron que ninguna de las opciones binarias disponibles se adecuaba a su estructura biológica.
—Trans (o transgénero) se refiere a aquellas personas que ya no se identifican con el sexo que se les asignó al nacer. Cis (o cisgénero) se refiere a las personas cuyo sexo asignado al nacer e identidad de género coinciden, están «del mismo lado», que es literalmente lo que significa el prefijo latino cis- (el prefijo trans-, que también viene del latín, significa «al otro lado»). Podríamos hablar de «mujeres trans» y «hombres trans», y de «mujeres cis» y «hombres cis», aunque en general no es educado incluir la condición de trans o cis de alguien en su definición a menos que tenga una relevancia directa para lo que estás diciendo y te cerciores de que a esa persona le parece bien. Por ejemplo, revelar la condición trans de alguien que no quiere que se divulgue es ilegal en Reino Unido y en muchos otros países. La mayoría de las personas no binarias o de género queer son trans en el sentido de que no se identifican con el sexo que se les asignó al nacer, dado que a muy pocas personas se les asigna el género no binario. Sin embargo, no todas las personas de género queer o no binarias se sienten cómodas con la etiqueta trans, de modo que siempre es mejor asegurarse y preguntarles directamente cómo se identifican.
—Género no binario (NB) o género queer son términos paraguas para aquellas personas que se sitúan fuera de las categorías binarias hombre-mujer. Hay multitud de identidades distintas —con palabras distintas— bajo este paraguas. Por ejemplo: las personas agénero o de género neutro no tienen género; la androginia suele hacer referencia a algún punto intermedio entre la masculinidad y la feminidad o mezcla elementos de ambas; los semichicos y las semichicas se sienten chicos o chicas solo hasta cierto punto; las personas de tercer género se consideran un género distinto e independiente del masculino y el femenino; las personas bigénero y de género fluido varían entre distintos géneros con el tiempo; las personas pangénero pueden tener experiencias de género múltiples o plurales; las personas transgresoras del género intentan de forma deliberada —a menudo con carácter político— desafiar el sistema de género binario, como lo hacen también quienes prefieren el término «género queer». Hay personas NB que utilizan las palabras «butch» o «femme» para expresar que se ven de una manera particularmente masculina o femenina, aunque reconocen que esto forma parte del sistema de género binario.
—Drag se refiere a representar de forma deliberada una versión de género que a menudo es hipermasculina o hiperfemenina; por ejemplo, lo que hacen los drag kings y las drag queens. Aunque el término drag se suele asociar con alguien que representa el papel «opuesto» al del sexo que se le asignó al nacer, en realidad cualquier persona puede ser drag, independientemente de su sexo o género.
¡Ya vale de definiciones por ahora! Centrémonos en la palabra «género» en sí misma…
1.2. Sexo/género y género/sexualidad
Ahora que hemos visto lo que está sucediendo con el lenguaje, y por qué es importante, vamos a profundizar en algunas de las palabras clave que más se usan en este libro: «sexo», «género» y «sexualidad». Son palabras que se utilizan en contextos cotidianos, por lo que tal vez creas que ya tienes una idea bastante acertada de lo que significan. Pero puede que no sea tan sencillo. Por ejemplo, cuando hablamos de género, ¿de qué estamos hablando en realidad? Aunque abordaremos los distintos componentes del género en la subsección 1.3, queremos pararnos un momento a aclarar algunas diferencias y a destacar las relaciones que hay entre «sexo», «género» y «sexualidad».
¿Qué es el sexo?
El sexo nos lo asignan, al nacer, el personal médico y nuestras familias, basándose por lo general en los genitales con los que venimos al mundo. Si alguien nace con pene, se le asigna el sexo «varón»; si nace con vagina, «mujer»; y si los genitales se consideran ambiguos, se le puede asignar la etiqueta de «hermafrodita». También te pueden considerar hermafrodita más adelante, si descubren que tu estructura cromosómica no coincide con lo que habían asumido basándose en tus genitales al nacer. La razón por la que utilizamos el término «asignar» es que el sexo es algo más que la mera apariencia genital. De hecho, el sexo es un conjunto de atributos que incluye los genitales, pero no se limita a ellos. Por ejemplo, el sexo también incluye nuestra estructura cromosómica. ¡Muy poca gente sabrá si su estructura cromosómica coincide con el sexo que le asignaron al nacer! Además, el sexo incluye otros atributos, normalmente regulados por las hormonas, llamados «características secundarias», como el crecimiento o la apariencia del pecho, el vello facial y corporal, la voz, la masa muscular y la distribución de la grasa, por nombrar solo algunos.
Cuando hablamos de sexo, tendemos a pensar en una división biológica binaria entre varón y mujer. Sin embargo, las estructuras externas e internas de nuestros cuerpos no son inherentemente masculinas o femeninas. Por ejemplo, los penes y las vaginas no son intrínsecamente masculinos o femeninos. Como hemos mencionado en el párrafo anterior, al confundir el sexo con los genitales ignoramos una gran parte de nuestra anatomía interna, es decir, nuestra estructura cromosómica. Es muy difícil saber cuál es nuestro sexo real a menos que tengamos en cuenta cada una de las posibles facetas de nuestras estructuras internas y externas. Si te parece que todo esto se está complicando demasiado, piensa en el hecho de que el sexo en sí mismo tampoco es de naturaleza binaria. Existen distintas variaciones y combinaciones de características internas y externas en plantas, animales y seres humanos. Estas variaciones incluyen plantas y animales que incluso cambian de características sexuales con el tiempo, en función de las condiciones ambientales y como respuesta a ellas. Como cantaba George Michael en los ochenta, el sexo puede ser natural, e incluso bueno, pero desde luego no es algo tan sencillo como nos pueden hacer creer esos lacitos rosas y azules.
Del sexo al género
Una de las mayores dificultades con la que nos encontramos es que la palabra «sexo» se utiliza de forma muy confusa, tanto en inglés como en otros idiomas. Puede referirse, en primer lugar, a la «etiqueta» que nos asignan al nacer, cosa que, a menudo, lleva a la gente a asumir demasiadas cosas sobre la futura identidad de género, las expresiones y los roles de una persona. En este sentido, «sexo» y «género» se utilizan con frecuencia de manera indistinta, aunque sean conceptos muy diferentes. El término «sexo» también puede emplearse para referirse a las conductas sexuales, lo cual confunde aún más las cosas. Un ejemplo muy común de este uso de «sexo» y «género» como sinónimos es la expresión «matrimonio entre personas del mismo sexo» para denominar la unión conyugal entre personas del mismo género. Ahora bien, si «sexo» y «género» son dos conceptos diferentes, ¿qué es el género?
Mientras que el sexo se basa en un complejo conjunto de características físicas internas y externas, «género» es un término amplio que puede hacer referencia a nuestra identidad, expresiones, roles o incluso series mayores de expectativas socioculturales. La mayoría de los seres humanos desarrollan un sentido de la propia identidad de género en los primeros años de la infancia, aunque puede cambiar con el tiempo. Esta identidad puede coincidir o no con sus expresiones y roles de género, como explicaremos más adelante.
Aunque la distinción entre «sexo» y «género» suele basarse en que el sexo tiene que ver con los atributos físicos y el género con las expectativas sociales, la realidad es mucho más complicada. Por ejemplo, al igual que ocurre con el sexo, la gente tiende a pensar que el género es binario: masculino o femenino. Pero de la misma forma que la naturaleza posee mucha más variedad de lo que podríamos pensar inicialmente, el género es mucho menos plano y mucho más multifacético. Analizaremos este asunto con más detalle en la subsección 1.3, que trata sobre el género como factor biopsicosocial. Ahora vamos a fijar la atención en la sexualidad.
¿Qué es la sexualidad?
La sexualidad es una compleja red de deseos, atracciones, conductas e identidades. La palabra se usa para designar otro concepto que supone un verdadero reto y que incluye muchos aspectos de quiénes somos. A menudo se piensa que la sexualidad se limita a ser hetero o gay, es decir, a sentir atracción por personas de tu mismo género o del género opuesto. Sin embargo, al igual que con el sexo y el género, las cosas son un poco más complicadas. Hay un aspecto de la sexualidad que tiene que ver, sin duda, con quién nos atrae. No obstante, incluso esa atracción puede dividirse en diferentes facetas, tales como la física, la romántica, la sexual, la emocional e incluso la espiritual. Podemos encontrar a algunas personas muy atractivas físicamente, pero otras podrían excitarnos sexualmente y otras distintas hacernos sentir más cerca emocional o espiritualmente.
Las atracciones y las conductas sexuales son también más complejas que esa dicotomía entre hetero o gay, ya que mucha gente se siente atraída o se relaciona sexualmente con personas de más de un género. Estas personas pueden identificarse de diversas maneras, entre ellas, como bisexuales, pansexuales, fluidas o incluso heterosexuales. Las identidades sexuales son, de hecho, igual de complejas, y no siempre están en consonancia con nuestras atracciones o conductas. Por ejemplo, una persona podría identificarse como heterosexual, lo que para ella podría significar sentirse atraída por las mujeres. La misma persona puede sentirse atraída físicamente y tener relaciones sexuales con hombres y personas de género queer.
Algunos aspectos de nuestra sexualidad no están en absoluto relacionados con nuestro propio género ni con el de otras personas. Por ejemplo, hay quienes pueden experimentar poca o ninguna atracción sexual y quienes se excitan con situaciones, sensaciones o materiales concretos. Leeremos y aprenderemos mucho más sobre la sexualidad en la sección 6.
Género, sexo y sexualidad son, como puedes ver, tres conceptos diferentes. Todos resultan bastante complejos e incluyen varios aspectos de lo que somos y tejen retratos multifacéticos que normalmente cambian con el tiempo, a medida que crecemos y nos desarrollamos. A pesar de ser cosas distintas, el género, el sexo y la sexualidad también están relacionados. Nuestro sexo es, en muchos sentidos, parte de nuestra comprensión del género, y nuestra sexualidad está a menudo, pero no siempre, en relación con nuestro propio género y los de otras personas. La sexualidad también puede estar relacionada con el sexo, tanto el nuestro como el de otras personas, e incluye, según para quién, las opciones reproductivas.
Estos tres términos pueden considerarse como una familia. En una familia, sus miembros tienen determinadas relaciones, pero también roles y características diferentes. De forma similar, sexo, género y sexualidad tienen vínculos significativos, pero al mismo tiempo son distintos en sus respectivos ámbitos.
A continuación, se presentan algunos ejemplos extractados de una serie de personas con las que hemos interactuado a lo largo de los años.
Como explicamos en la introducción, ninguna de estas citas corresponde a una persona específica, sino que son ejemplos de distintas experiencias que nos han contado muchas personas.
Experiencias diversas: sexo, género y sexualidad
«No podía entenderlo. Nací mujer y me atraen los hombres, pero nunca me he sentido cómoda llevando faldas, maquillaje o estando con otras chicas, como se suponía que debía hacer. La gente daba por hecho que era lesbiana, y hasta yo me lo pregunté durante un tiempo. Al final me di cuenta de que simplemente era así. Soy una mujer masculina a la que le atraen los hombres.»
«La gente insistía en que tenía que elegir, pero no podía. Siempre me han atraído sexualmente las mujeres y la feminidad, pero me sentía mucho más relajado y emocionalmente cercano a personas masculinas, independientemente de su género. Ahora me identifico como un hombre trans bisexual y homorromántico.»
«Todo el mundo da por hecho que soy gay porque me consideran demasiado “dulce” y “creativo” para ser un hombre. Supongo que mis gestos pueden ser más afeminados que los de la mayoría de los tíos, pero soy hetero por los cuatro costados. No me apetece demostrar mi masculinidad como los demás quieren que lo haga.»
«Me encanta todo lo que tiene que ver con la feminidad: la ropa, el maquillaje, la intensa historia feminista. Soy una femme orgullosa que, además, resulta ser lesbiana. Por desgracia, la gente suele dar por hecho que soy hetero, incluso en encuentros lésbicos. También se sorprenden de que trabaje como ingeniera mecánica. Siempre me ha gustado desmontar cosas, descubrir cómo funcionan y volver a montarlas, ¡o incluso mejorarlas!»
«Nunca me he sentido a gusto con vestidos o usando pintalabios. Siempre quería jugar con los chicos. Al final encontré a otras personas como yo y que se interesaban por mí. Soy masculina y estoy orgullosa de mí.»
Momento para la reflexión: ¿quién eres tú?
Ahora que hemos profundizado un poco más en estos términos, ¿cómo describirías tu propio sexo, tu género y tu sexualidad? Puedes hacer anotaciones aquí o usar un cuaderno si lo prefieres.
Sexo
Género
Sexualidad
1.3. El género es biopsicosocial
La gente suele preocuparse mucho por cuestiones como si el género es algo que viene determinado por el cerebro o por las hormonas, si lo desarrollamos con el tiempo debido a los mensajes y a las normas a las que nos expone la sociedad o si tal vez podemos elegirlo libremente.
Tanto en el ámbito de la investigación científica como en los medios de comunicación, y también en las conversaciones cotidianas, estos debates sobre el carácter innato o adquirido del género están muy arraigados y a menudo se asume que una respuesta es más correcta que la otra. Por ejemplo, piensa en esas preguntas tan habituales sobre si las personas trans son «realmente» del género que dicen ser; y con «realmente» a menudo se hace referencia a cuestiones biológicas. Esto se debe a que, ahora mismo, en la cultura angloamericana todo se considera más legítimo si se puede demostrar que tiene una «causa» en el cerebro o en el ADN.
Nos gustaría enfatizar aquí que, en realidad, no debería importar si el género de una persona es biológico, psicológico o social, o una combinación de las tres cosas. Tampoco debería importar si es una elección o algo que no podemos evitar. La experiencia de una persona es su experiencia, y las múltiples y complejas razones que haya detrás —incluso si pudiéramos entenderlas todas— no deberían suponer ninguna diferencia en cuanto a tratarla bien o mal, reconocer sus derechos como ser humano o ayudarla para que viva lo más a gusto y satisfecha posible en el mundo.
Sin embargo, ya que a la gente le preocupa tanto, dediquémosle un momento a este asunto. La mejor prueba al respecto proviene de la antropología. Hay estudios que demuestran que las personas con experiencias y expresiones de género diversas y expansivas han existido en todo tiempo y lugar, adoptando diferentes formas en cada periodo histórico y en las distintas culturas de todo el mundo. Volveremos sobre esto con más detalle en la sección 2. Por ahora, es importante recordar que la diversidad de género no es nada nuevo. ¡No es un invento de internet!
La gran palabra: biopsicosocial
Nos gusta la palabra «biopsicosocial» para reflejar el hecho de que, para cualquier persona, la experiencia del género es una mezcla compleja de biología, psicología y el mundo que nos rodea. Somos conscientes de que estamos repitiendo mucho la palabra «complejo», ¡pero es que describe de verdad cómo es la realidad! Además, tiene algo de belleza. Dado que la estructura biológica, las experiencias psicológicas y el contexto social de cada cual se interrelacionan de una forma única y compleja, nuestro género es realmente algo así como un copo de nieve: no hay dos iguales. Y aun así, al igual que somos capaces de reconocer lo que es un copo de nieve, podemos encontrar gente que nos hable de determinados aspectos de su identidad y sus experiencias de género.
Por otra parte, lo biológico, lo psicológico y lo social se retroalimentan de una forma… sí, lo has adivinado, compleja. Tal vez parezca obvio, por ejemplo, que la biología de una persona puede influir en sus experiencias psicológicas. Por ejemplo, si alguien tiene un cuerpo y un cerebro en gran parte «femeninos», podría significar que esa persona está, en potencia, más capacitada físicamente para hacer unas cosas y no otras; tal vez incluso que se sienta más atraída por ciertas actividades. Pero ¿te has parado a pensar que las experiencias psicológicas también influyen en el cuerpo y en el cerebro? Si se anima a una criatura a jugar a lo bruto y a practicar deportes desde la primera infancia, es probable que desarrolle un físico muy diferente que si se le inculcan otro tipo de actividades. Y la neurociencia nos enseña que el cerebro infantil se desarrolla de manera distinta en función de las actividades que realiza. Cuando aprendemos a cocinar o a dar patadas a un balón, ese aprendizaje se nos graba en el cerebro para que podamos recordar cómo hacerlo y para hacerlo cada vez mejor. Y cuando se trata del género, aprendemos muy rápido y desde muy temprano qué cosas se supone que deben interesarnos y cuáles no, y eso puede determinar fácilmente una gran parte de nuestras vidas: las habilidades que adquirimos y, por lo tanto, las oportunidades que tendremos. Cuando repetimos conductas de género una y otra vez en nuestro día a día, como hablar con un determinado tono de voz, caminar de una forma concreta o responder de una manera u otra a distintas situaciones, esa forma de hacer las cosas se nos graba en el cuerpo y en el cerebro. No es de extrañar que termine por parecernos «natural», ¡hemos recibido un montón de refuerzos!
Por supuesto, aquí es donde entra en juego lo social. Los mensajes culturales que se nos dan sobre lo que es apropiado para alguien de nuestro género determinan qué cosas hacemos y cuáles no. También qué cosas nos parecen agradables, pues recibimos muchas recompensas y aprobación por hacerlas, mientras que corremos el riesgo de que nos avergüencen o nos castiguen si hacemos algo que no está socialmente aprobado. Todo esto va creando un mapa en nuestros cuerpos y en nuestros cerebros cuando aún están en desarrollo. Aunque, desde luego, nuestras experiencias también pueden influir en la sociedad. Cada oleada feminista ha cambiado de forma significativa los mensajes culturales que la gente recibe sobre el género, y la expansión actual del género también está cambiando las cosas. Cada generación, en consecuencia, tiene distintas opciones a su alcance y, por tanto, también puede experimentar sus géneros de maneras diferentes.
Tal vez la forma más fácil de hacer entender que el género es algo biopsicosocial sea aportar algunos testimonios de personas que nos cuentan cómo llegaron a comprender el proceso de formación de su propio género.
Experiencias diversas: género biopsicosocial
«Mi madre me decía que era muy “echá pa’lante”, que siempre quería llegar más lejos y más rápido que los demás. Puede que me hubiesen programado así. En cualquier caso, desde luego no era esa la forma de actuar que se esperaba de las chicas donde me crie. Terminé armando el pollo y fui la primera niña que entró en los scouts. Ahora me considero sin duda marimacho y feminista. También soy madre y quiero asegurarme de que mis hijas tengan todas las puertas abiertas.»
«De alguna forma sabía que me habían asignado el sexo equivocado. No todas las personas trans tienen esa intuición, lo sé, pero yo sí. Simplemente sabía que era una chica. Tuve suerte de que mis padres estuvieran bastante enterados de esas cosas. Me dejaban ponerme vestidos en casa y consiguieron que alguien fuese a hablar con el colegio. Empecé con los inhibidores hormonales a los 12 años y ahora sigo una terapia de sustitución hormonal. Soy lo que he sido siempre: una mujer.»
«Me crie de una forma bastante neutral respecto al género. Me gustaban tanto los “juguetes de niños” como los “juguetes de niñas”. Pero en el colegio era como si tuvieses que escoger un bando. Y todo el mundo me veía como una niña. Intenté con todas mis fuerzas convertirme en una mujer femenina de verdad, pero siempre me pareció falso. Al final dejé de intentarlo. Me alegré muchísimo cuando, ya con treinta, descubrí que había personas bigénero. Por fin una palabra que encajaba conmigo.»
«Casi toda mi vida, las cosas fueron sencillas. Era un hombre-hombre: practicaba deporte, trabajaba en la construcción, iba a beber al pub. Luego, a los cincuenta, tuve un cáncer de próstata. Lo que mucha gente no sabe es que eso suele afectar al deseo sexual de forma radical. Y el tratamiento puede volverte más sentimental y “feminizarte” un poco el cuerpo. Para mi sorpresa, una vez que dejé de luchar contra ello, mi mujer y yo nos dimos cuenta de que nos gustaban esos cambios. Parecía que me había vuelto un poco más sensible y amable. ¡Por lo menos cuando dejé de estar enfadado por todo aquello! Los chicos del pub tardaron un poco más en acostumbrarse, pero creo que ahora también están cambiando. Pasar por esto conmigo les ha ayudado a abrirse y a hablar más de sus problemas.»
Momento para la reflexión: cambios de género
Después de leer estos ejemplos, piensa en cómo tu propio género podría cambiar, o no, en distintas situaciones y relaciones sociales. Por ejemplo, ¿notas que cambias la forma de expresar tu género con diferentes personas o en diferentes contextos, como en el trabajo y en casa o en público y en privado? Tal vez te pones ropa diferente o te cambia el tono de voz.
Figura 1.2. Múltiples expresiones de género
Abrir o cerrar las posibilidades de género
Como puedes ver por las diferentes experiencias descritas anteriormente, mucha gente empieza estando abierta a varias posibilidades de expresión y vivencias, pero con frecuencia nuestro género se somete a un estricto control desde muy temprano, y en general desde una perspectiva binaria. Esto nos impide explorar todas las opciones que hay, lo cual es una parte importante del desarrollo de género. A muchas personas nunca les dejan, en su infancia, probar todos los juegos y juguetes ni ponerse la ropa que les apetezca. En vez de eso, les imponen el azul o el rosa y la sección de ropa para niños o para niñas. Y una gran parte, después, tenemos que deshacer todo lo que esos mensajes han hecho y experimentar más tarde, incluso en la madurez, otras opciones que no se nos ofrecieron en la infancia. En la sección 2, ahondaremos algo más en el impacto que esta restricción de opciones puede tener sobre personas de todos los géneros. Para resumir las subsecciones 1.2 y 1.3, podemos decir que el género es diverso, más que binario, en todos los aspectos: biológico, psicológico y social.
—Biológico. Hay diversidad en nuestra estructura cromosómica, nuestros niveles de hormonas circulantes, el tamaño y la forma de nuestros genitales, nuestras características sexuales secundarias como la vellosidad o el tamaño del pecho, nuestro físico y la estructura y la química de nuestro cerebro. Nada de esto puede dividirse en simples compartimentos de «hombre» y «mujer». Muchas personas están en algún punto entre los dos extremos de ese espectro y hay quien encaja mejor en el compartimento «opuesto» al que se podría esperar de su sexo asignado al nacer. Desde el punto de vista biológico, hay además muchas más diferencias, y mayores, entre individuos que entre grandes grupos de población como «hombres» y «mujeres».
—Psicológico. También hay diversidad en todos los aspectos de nuestra psicología, tales como nuestra habilidad para diferentes tareas, nuestro carácter, nuestros valores, etc. En la mayor parte de este tipo de cosas, hay muchas más similitudes que diferencias entre géneros y pocas personas encajan en los compartimentos esperados en todos los sentidos.
—Social. Ha habido épocas y lugares donde todo el mundo se comportaba de una forma que hoy se considera «masculina» y otros sitios y otros tiempos en los que todo el mundo actuaba de manera «femenina». También se han dado ejemplos de sociedades con roles opuestos a los que imperan en la cultura angloamericana dominante, con mujeres más dominantes y agresivas y hombres más abiertos e inclinados al cuidado. Como veremos en la sección 2, en muchos periodos históricos y en muchas regiones del globo la población ha creído que existían más de dos géneros.
Además, como hemos visto, estos tres aspectos de nuestra experiencia biopsicosocial de género interactúan y se interrelacionan de formas únicas y complejas.
Por último, todos estos factores —por sí solos y combinados— cambian con el tiempo. Nuestros cuerpos y nuestros cerebros se desarrollan y envejecen; vivimos experiencias distintas que moldean nuestra memoria, personalidad, actitudes, etc.; y el mundo que nos rodea cambia y nos transmite diferentes mensajes sobre lo que es apropiado o no para cada género. Hablaremos mucho más sobre cómo nuestro género cambia con el tiempo —o es fluido— en la sección 3.
1.4. Dimensiones múltiples: identidades, expresiones, roles, experiencias
Ya hemos mencionado antes que el género es multifacético. Además de ser un término que describe las expectativas de una cultura, lugar y momento específicos, también se refiere a aspectos de nuestras identidades, roles, expresiones y experiencias. Comencemos por definir algunos de estos conceptos, ya que aún estamos en la sección 1 y orientándonos en toda esta idea del género.
Definir los distintos aspectos del género: la identidad
Cuando se habla de género, es importante descomponerlo en sus distintos elementos, ya que cubre muchos aspectos de quiénes somos, nuestras autoexpectativas o las expectativas que tenemos sobre otras personas y lo que podemos vivir como consecuencia de esas expectativas, tanto desde el punto de vista individual como colectivo. La identidad de género suele definirse como una percepción interna de quiénes somos. Sin embargo, esta autopercepción no está desconectada del mundo que nos rodea. La idea que tenemos de nuestro propio yo está influida por muchos aspectos de nuestras vidas. Por ejemplo, está determinada por el lenguaje, la familia de origen, la cultura, el lugar, la raza, la etnia, el momento histórico, el estatus socioeconómico, la clase, las propias vivencias y la forma en que otras personas reaccionan y se comportan cuando interactuamos con ellas.
Algunos ejemplos de palabras que describen la identidad de género son: «hombre», «mujer», «no binarie», «dos espíritus», «hombre trans», «mujer trans», «masculina», «género queer», «hombre con pasado transgénero», «mujer con pasado transgénero», «dominante», «género fluido», etc. Puede que recuerdes algunas de estas palabras de apartados anteriores de la sección 1.
Los seres humanos empiezan a hacerse una idea de su propia identidad de género en los primeros años de la infancia: primero perciben sus diferencias respecto a quienes les proporcionan cuidados y luego, de manera progresiva, respecto al resto del mundo; diferencias físicas, de conducta y de otros tipos respecto a sus iguales y entre las personas en general. Además, a los tres o cuatro años ya podemos ser muy conscientes, en general más de lo que se piensa, de qué es seguro expresar y qué no. Hablaremos de esto más adelante, sobre todo en las secciones 2 y 3.
La identidad de género es una percepción de quiénes somos en relación con esta idea más amplia de género en el mundo al que hemos llegado. ¿Encajamos o no encajamos con esa imagen que vemos reflejada en los ojos de quien nos mira? ¿Cómo lo hacemos? Este proceso es tan temprano que, para mucha gente, puede parecer casi inconsciente, sobre todo si alguien siempre se ha sentido a gusto con las expectativas que genera su sexo asignado al nacer. A veces esto se denomina «privilegio cis», lo cual significa que, dado que el sexo que se te ha asignado al nacer coincide con tu identidad de género (que es, con frecuencia, lo que la gente espera en la mayoría de las culturas dominantes en Reino Unido, Estados Unidos y muchos otros lugares), es posible que nunca hayas necesitado pensar mucho en ello y que todo eso te parezca «natural». Sin embargo, hay personas trans que también sienten que su identidad de género afloró de forma sencilla y clara, mientras que algunas personas cis han tenido dificultades con las expectativas de género durante su desarrollo. Sencillamente, no hay una única forma de experimentar las cosas cuando se trata de género y no se pueden hacer generalizaciones fáciles.
Momento para la reflexión: tu identidad de género
Tómate unos minutos para respirar y pensar en tu infancia; retrocede en tus recuerdos tanto como puedas. No te preocupes si no es demasiado, no pasa nada. ¿Recuerdas alguna de las primeras veces en que te diste cuenta de cuál era tu género? No pasa nada si no puedes. Quizá sea algo tan simple como que, en el colegio, os dividieran en grupos de niños y niñas para hacer la fila o para alguna actividad y tuvieras la sensación interior de a qué grupo pertenecías. Esa percepción interna pudo o no coincidir con lo que el resto esperaba de ti. Respira e intenta reconocer qué sensaciones, pensamientos y emociones afloran cuando te permites —si te resulta tolerable— dedicar un tiempo a esos recuerdos. Si no, déjalo y haz algo para recuperar cierto estado de bienestar, o de neutralidad, antes de retomar la lectura.
Definir los distintos aspectos del género: la expresión
La expresión de género es, por norma general, la forma en que exteriorizas la percepción interna de tu propio yo (tu identidad). La expresión de género se refiere a las maneras de hablar y de moverse, a la ropa y los zapatos que usamos, a cómo nos peinamos, a cómo podemos manifestar esta autopercepción a través del maquillaje o los accesorios y a cómo interactuamos con otras personas y con nuestro entorno. La forma de interactuar con el entorno empieza a discurrir hacia el territorio de los roles de género, así que volveremos sobre esto enseguida.
Las personas que nos rodean hacen a menudo suposiciones sobre nuestra identidad de género basadas en nuestra expresión de género, aunque estas pueden coincidir o no. Tales suposiciones suelen basarse en estereotipos y, por tanto, en una gama muy limitada de expresiones de género. Hablaremos de los estereotipos de género con más detalle en la sección 2. Por ahora, queremos asegurarnos de que sepas que puede haber muchas expresiones de género, al igual que hay muchas identidades de género. Algunas de las palabras que se utilizan para describir las expresiones de género son: «androginx», «femenino», «masculina», «butch», «femme», «fluido», etc. Algunos de estos términos también pueden referirse a identidades, y aquí todo se vuelve otra vez un poco confuso. No hay forma de saber si determinada palabra indica una identidad o una expresión para alguien a menos que se le pregunte. Por ejemplo, hay personas con una sólida identidad femme, mientras que otras pueden identificarse como hombre trans, como persona de género queer o como mujer cis y considerar lo «femme» como una expresión de su género, pero no necesariamente como parte de su identidad.
Al igual que nuestra identidad está conformada por nuestra lengua, cultura, familia de origen, raza, etnia, espiritualidad, clase, vivencias, etc., nuestras expresiones de género tampoco se dan de manera aislada. Están formadas por nuestra identidad de género y otros aspectos de nuestras identidades y experiencias y se entrecruzan con todo ello. Exploraremos esas intersecciones más a fondo en la sección 3.
A veces la expresión de género también se conoce como «presentación». En este libro hemos favorecido el uso del término «expresión de género» porque nos parece más amplio e inclusivo que «presentación». Si quisiéramos complicar un poco más las cosas, también podríamos comentar que la presentación de género a veces puede ser más una combinación de expresión y rol de género, es decir, cómo nos presentamos, desde el punto de vista del género, al mundo en general.
Definir los distintos aspectos del género: el rol
El rol de género es la forma en que representamos nuestro género en entornos específicos y en relación con otras personas. Nuestro rol de género puede mantenerse bastante fijo en diferentes espacios y situaciones sociales o puede ser más cambiante según dónde y con quién estemos. Las palabras que describen los roles de género pueden ser similares a las que describen las expresiones de género. Sin embargo, la identidad, la expresión y el rol de género pueden ser diferentes entre sí. Por ejemplo, una persona puede identificarse como mujer, tener una expresión andrógina y un rol de género masculino en la mayor parte de los ámbitos de su vida. Si todo esto te resulta confuso ahora mismo, aguanta: ¡lo verás más claro a medida que sigas leyendo!
Los roles de género son algo complejo porque, con frecuencia, son muy específicos de cada cultura y momento histórico. Por ejemplo, hay quienes pueden creer que el rol femenino consiste en la crianza, en ser complaciente, servicial y tener un carácter pasivo, mientras que otras personas podrían pensar que ese mismo rol es el de una figura poderosa, protectora, activa y fuerte.
Es posible que sintamos una mayor o menor seguridad al expresar nuestros auténticos roles de género en diferentes lugares o con distintas personas. También podemos estar más a gusto con un rol de género en determinados ámbitos de nuestras vidas y con otro diferente en otros contextos. Mucha gente tiende a interactuar de forma distinta, en lo que respecta al género, en diferentes entornos, con distintas personas y también en diferentes momentos de sus vidas, ¡o incluso en función de la hora del día que sea y de cómo se sientan! Por otra parte, hay quien puede tener roles de género más fijos. Una vez más, no hay formas correctas ni incorrectas de vivir el género.
Definir los distintos aspectos del género: la experiencia
La experiencia de género es el impacto y la manifestación de una serie de intersecciones en nuestras vidas. Se refiere a cómo nos perciben y cómo percibimos a otras personas; a cómo podemos movernos con seguridad en el mundo, o no, por quiénes somos. Afecta a cualquier aspecto de nuestras vidas, desde cuánto nos pagan hasta con quién podemos casarnos. Tiene impacto en todo, desde si podemos pasear por un sitio determinado sin miedo a la violencia hasta dónde podemos practicar nuestros cultos o hacer vida social.
Las experiencias de género varían con el tiempo y en función del lugar y, aunque a menudo notamos su impacto de forma individual, pueden ser compartidas entre grupos de personas con identidades, expresiones o roles comunes. Por ejemplo, algunas mujeres jóvenes pueden compartir la experiencia de que les silben o las piropeen por la calle; algunos ejecutivos varones pueden compartir la experiencia de que los llamen «señor» en tiendas y restaurantes; algunas personas no binarias pueden compartir la experiencia de encontrar solo opciones binarias en los aseos de lugares públicos.
Las experiencias de género pueden validar o invalidar aún más nuestra percepción de quiénes somos, cómo nos expresamos y los roles que desempeñamos en el mundo. Están estrechamente relacionadas con otros aspectos de nuestras identidades mencionados anteriormente, como la raza, la etnia, la clase, la discapacidad, la sexualidad, etc. Puede que compartamos algunos aspectos de nuestras experiencias de género con ciertas personas y otros aspectos con otras. Por ejemplo, en Estados Unidos y Reino Unido, las mujeres negras (como categoría más amplia) comparten experiencias de género específicas que son muy diferentes de las que viven las mujeres blancas. Sin embargo, una mujer negra de clase media podría compartir ciertas experiencias de género relacionadas con la clase con otras mujeres de clase media. También podría sentir que algunas de sus experiencias de género son diferentes de aquellas que viven las mujeres negras de clase obrera, aunque siga teniendo muchas experiencias compartidas con ellas en cuanto a ser negras y mujeres. Las experiencias de género son variadas, al igual que las identidades, las expresiones y los roles, ¡y se entrecruzan con todos los aspectos de lo que somos!
Actividad: identidades, roles, expresiones y experiencias de género
Vamos a avanzar un poco a partir del «Momento para la reflexión» de la subsección 1.3. Dedica unos minutos a pensar en diferentes entornos y situaciones y anota cómo tus identidades, expresiones, roles y experiencias de género cambian o se mantienen igual. Si cambian, ¿qué es lo que cambia y por qué? Aquí te proponemos un modelo de tabla para que puedas empezar, pero puedes crear tu propia tabla con toda libertad o completar esta actividad de la forma que prefieras (por ejemplo: llevando un diario, dibujando, escribiendo poesía, expresándolo a través de la música, explorando a través de la danza o elaborando un mapa de ideas).
| Situación | Identidades | Expresiones | Roles | Experiencias |
| Trabajo | ||||
| Familia de origen | ||||
| Amistades | ||||
| Familia elegida | ||||
| Comunidad espiritual | ||||
| Club/grupo | ||||
| En casa | ||||
| Con gente desconocida | ||||
| De vacaciones |
Momento para la reflexión: el género y quienes te rodean
Piensa en la gente que te rodea. ¿Alguna vez habéis hablado de sus identidades, expresiones, roles o experiencias de género? ¿Has hecho suposiciones sobre sus identidades, roles y experiencias de género basadas en sus expresiones? ¿Qué te parecería charlar con quien tú quisieras —alguien en quien confíes para ello— sobre vuestras identidades, expresiones, roles y experiencias de género (las suyas y las tuyas propias)?
Recuerda: el género es un panorama amplísimo y maravilloso. Sin embargo, a menudo no llegamos a darnos cuenta de lo vasto que es este paisaje y de cuántas posibilidades ofrece. Si las experiencias de otras personas son diferentes a las tuyas y te parece que no tienen sentido, párate un momento y respira. Al igual que las auroras boreales no son menos reales ni menos hermosas solo porque sean inusuales y mucha gente no llegue a verlas, todas las identidades, expresiones, roles y experiencias de género pueden existir, coexistir y enriquecer nuestro horizonte colectivo de género.
Recursos adicionales
Puedes leer sobre distintas posibilidades de relacionarse en:
Hardy, J. S. y Easton, D. (2017) The Ethical Slut: A Practical Guide to Polyamory, Open Relationships, and Other Freedoms in Sex and Love. Berkeley, California: Ten Speed PressII.
II En castellano: Hardy, J. S. y Easton, D. (2018) Ética promiscua. Trad. de Miguel Vagalume para Melusina.
Puedes leer más sobre género y lenguaje en este libro:
Cameron, D. (2007) The Myth of Mars and Venus. Oxford: Oxford University Press.
Esta página web es un buen sitio para buscar el significado de varias palabras relacionadas con el género (en inglés):
www.gender.wikia.com
Puedes leer más sobre la neurociencia del género y por qué es biopsicosocial en este libro:
Fine, C. (2010) Delusions of Gender: How our Minds, Society, and Neurosexism Create Difference. Nueva York, NY: WW Norton & CompanyIII.
III En castellano: Fine, C. (2011) Cuestión de sexos. Ni las mujeres son de Venus ni los hombres de Marte: cómo nuestras mentes, la sociedad y el neurosexismo crean la diferencia. Trad. de Juan Castilla Plaza para Roca Editorial.
Y este libro es muy bueno para explicar la diversidad mediante la comprensión biológica, psicológica y social del género:
Fausto-Sterling, A. (2012) Sex/Gender: Biology in a Social World. Londres: Routledge.
Respira.
¿Qué notas en este momento?
¿Sientes el contacto entre tu cuerpo y la superficie sobre la que te hayas sentado o tumbado? ¿Qué percibes a tu alrededor?
Sigue respirando.
Hablar de género puede activar toda clase de sensaciones, emociones y reacciones en cada persona. No pasa nada.
Si sientes cierta dispersión, nerviosismo o que estás perdiendo el interés, puedes tomarte un descanso. De hecho, ¡te animamos a que pares tantas veces como necesites y quieras mientras lees este libro!
Puedes anotar tus pensamientos y sentimientos, hablar con alguien de confianza, dibujar o pintar, o simplemente moverte para reconectar con tu cuerpo y no olvidarte de respirar.
Cuando quieras, vuelve para seguir con la sección 2…
2. Cómo se concibe el género en la sociedad
En la sección 1 hemos hablado de cómo el género puede relacionarse con quiénes somos, cómo interactuamos con nuestro propio yo y con el resto del mundo y cuáles son nuestras autoexpectativas y las que tenemos respecto a otras personas. Ahora pasaremos a considerar un contexto más amplio. En esta sección exploramos de dónde vienen las ideas de género, si esas ideas son universales o no (ya te destripamos el final: ¡no lo son!), qué generalizaciones hace la gente sobre el género, cómo nos pueden afectar esos estereotipos y, por último, cuáles son algunas de las opciones actuales en torno al género en los contextos en los que vivimos.
Por favor, recuerda que las ideas que presentamos aquí, y en el resto del libro, no son la verdad absoluta en todo el mundo. Aunque intentamos tener en cuenta perspectivas diversas y globales, nosotres vivimos en contextos geográficos y culturales específicos —Reino Unido y Estados Unidos— y las cosas pueden ser distintas donde estés tú. Te animamos a hacer tu propia investigación, sobre todo respecto a los temas destacados en la subsección 2.4.
Una advertencia más antes de seguir: si todo esto aún te suena más teórico de lo que querías o esperabas, no te preocupes, el enfoque será mucho más personal en la sección 3. Sin embargo, como el género está tan influido por la cultura en su sentido más amplio, nos parece importante empezar por esto.
2.1. El género en distintas épocas y lugares
Ya hemos mencionado antes que algunas de las mejores pruebas que tenemos sobre la diversidad de género en distintos tiempos y pueblos provienen de la antropología y de la historia. ¡También hemos afirmado con todo descaro que internet no inventó la diversidad de género! Enseguida expondremos algunas pruebas para respaldar estas afirmaciones, pero antes hagamos un repaso de cómo se ve el género en las sociedades donde nosotres, les autores, vivimos actualmente.
Un breve paseo por el género en las culturas dominantes
Aunque les dos estamos a menudo rodeades de una amplia gama de identidades, expresiones, roles y experiencias de género en nuestra vida diaria, somos conscientes de que el panorama es potencialmente menos diverso cuando se trata de las culturas dominantes en las que vivimos. Por «culturas dominantes» entendemos aquellas que conforman nuestro lenguaje y nuestro pensamiento cotidiano a través de los medios de comunicación más extendidos y accesibles, como la televisión, el cine, los periódicos, la música, los cómics, etc. Por supuesto, hay medios independientes que pueden tener una perspectiva distinta, pero por ahora nos centraremos en los primeros: los principales periódicos y revistas, las películas de Hollywood, las redes sociales más populares, etc. Las culturas dominantes también determinan la educación, mediante los libros de texto y la formación de educadores y demás profesionales, y además se reflejan en nuestros sistemas políticos y jurídicos.
Vamos a dar algunos ejemplos de ideas dominantes de género donde residimos. Tanto uno como otre hemos vivido situaciones difíciles al ir a baños o aseos públicos, ya que con demasiada frecuencia las únicas opciones son binarias: hombres o mujeres. A veces hay baños familiares o accesibles, pero incluso cuando esas opciones más inclusivas están disponibles, puede que nos miren con extrañeza si entramos sin usar silla de ruedas o sin una criatura a cuestas. La mayoría de los colegios también tienen solo opciones binarias para sus estudiantes. No es raro que jóvenes trans y de género diverso sufran infecciones del tracto urinario porque tratan de evitar hacer uso de esos baños que no se ajustan a sus necesidades o porque tal vez son blanco de amenazas o de violencia en ese entorno durante los largos días de clase. Quizá creas que los baños son un ejemplo muy concreto y que esta situación solo afecta a las personas trans y no binarias. Sin embargo, padres y madres sin pareja a menudo lo tienen difícil para moverse por estos sistemas binarios si su expresión o identidad de género no coinciden con la de su retoño. Las personas que necesitan asistencia, si no hay baños accesibles, también se ven afectadas con frecuencia. Incluso para las personas cis que no parecen ajustarse a las expectativas sociales de género los baños públicos pueden suponer un reto, como en el caso de mujeres cis con más vello facial y corporal de lo habitual debido al síndrome de ovario poliquístico (SOP) o de hombres cis con tejido mamario agrandado (ginecomastia).
La división binaria de género entre hombres y mujeres también puede verse en las tiendas, por ejemplo, en cómo se colocan los juguetes o la ropa. Ya empiezan a verse algunos cambios, pero siguen bastante limitados a marcas y tiendas específicas. En general, todavía se ven juguetes etiquetados y anunciados «para niñas» o «para niños» y los juguetes «de niñas» tienden a ser rosas o de otros tonos pastel mientras que los juguetes «de niños» exhiben colores más atrevidos, primarios, como rojo, azul y amarillo. La ropa sigue una tendencia similar y en muchas tiendas la dividen en secciones para niños o niñas y hombres o mujeres. Algunas prendas de vestir, como las faldas y los vestidos, se siguen considerando dominio de la feminidad en lugar de estar disponibles para el público en general, y el maquillaje sigue la misma línea.
Pero no son solo los objetos y las mercancías lo que se etiqueta, se divide y se anuncia según una idea binaria de género. Eventos como las competiciones deportivas también se dividen en deportes para hombres y para mujeres, con todo lo que esto implica, que incluye en qué canales se retransmiten y cuánto dinero se paga a cada deportista. En Reino Unido, uno de los torneos de tenis más prestigiosos, el de Wimbledon, sigue ofreciendo un premio menor para las mujeres que para los hombres, a pesar de la incuestionable popularidad de algunas de sus principales estrellas. Estas disparidades afectan a muchas personas en lo que respecta al tipo de trabajo que les parece accesible y a la cantidad de dinero que recibirán, ya que las mujeres y las personas trans, sobre todo las mujeres trans racializadas, ganan normalmente mucho menos que los hombres cis y a menudo viven al límite o por debajo del umbral de la pobreza.
Momento para la reflexión: el género en el lugar donde vives
Tómate ahora unos minutos para reflexionar sobre cómo es la cultura dominante allí donde vives. ¿Es similar o se diferencia de lo que hemos descrito aquí? ¿En qué aspectos?
Explorando el pasado
Puede que estas ideas no sean nada nuevo para ti. Mary Wollstonecraft escribió Vindicación de los derechos de la mujer en 1792 y el feminismo sigue enfrentándose a los estereotipos de género y su impacto. Sin embargo, la noción de género binario se ha vuelto tan popular que mucha gente piensa que es «lo natural» y una consecuencia evidente de nuestra biología. Pero muchas personas han desafiado este concepto en diferentes épocas y lugares, a través del activismo, la escritura, la investigación y, simplemente, viviendo sus vidas.
Como mencionábamos en la sección 1, el género es diverso, y como tal no binario, no solo en la naturaleza sino también a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el Imperio romano precristiano, el culto a la deidad frigia Cibeles estaba muy extendido. Sus sacerdotisas, llamadas galli, eran por regla general personas a las que se asignaba el sexo de varón al nacer y que se presentaban de una manera femenina.
En el país que muchas personas llamamos ahora Estados Unidos, los pueblos indígenas de varias naciones soberanas tenían muchas palabras para denominar múltiples géneros y múltiples expresiones y roles de género en función de quién era cada cual y de cuáles eran las necesidades de la comunidad. Esos roles eran a menudo, aunque no exclusivamente, sagrados. La diversidad de género en las naciones indígenas soberanas extrañó a los pueblos colonizadores, que no la entendían y acuñaron términos despectivos para describirla (por ejemplo, «berdache») antes de intentar erradicar por completo tales expresiones mediante el genocidio, la separación de las familias y la supresión del idioma y de las costumbres espirituales y culturales. Como hemos visto, el término inglés «Two-Spirit» (dos espíritus) lo crearon indígenas de varias naciones para reclamar esas identidades, roles y expresiones perdidas. Esta palabra y esta identidad son específicas de los pueblos indígenas y de quienes han recibido la acogida de estas familias y tradiciones.
Incluso en la historia de los pueblos caucásicos, en Reino Unido y en Estados Unidos, el género no siempre se ha visto como se ve hoy. Por ejemplo, la gente suele sorprenderse al saber que, durante un tiempo, se asumió que había un único género y que las mujeres eran una clase de hombre ligeramente inferior. Además, hace tan solo un siglo, las asociaciones actuales entre género y color eran opuestas: el azul se consideraba delicado y femenino y el rosa un color más «decidido», apropiado para los niños.
Estos son solo algunos ejemplos históricos. Hay muchos más, en muchos países y épocas. Te animamos a que sigas investigando si te interesa este tema. ¡Hay un hermoso y riquísimo tapiz de géneros, en el pasado y en el presente, en todo el mundo!
Explorando el presente
Si bien es imposible describir en un espacio tan reducido cuán rico y vasto es todavía el panorama de género en todo el mundo, nos parece que vale la pena destacar aquí la resiliencia y la existencia continuada de la diversidad de género. Por ejemplo, las hijrasI siguen formando parte del paisaje social, cultural y político actual de la India, a pesar del impacto del colonialismo. A las hijras se les asigna el sexo de varón al nacer, pero se identifican y se presentan como personas femeninas. Tienen roles espirituales, culturales y sociales específicos, que se vieron reducidos y vilipendiados durante la etapa colonial. Las kathoey son un grupo similar, pero diferenciado, de personas en Tailandia. Este tipo de experiencias pueden encontrarse en casi todos los rincones del mundo e incluyen a personas de cualquier cuerpo.
I En castellano a veces se utiliza el término «jisra», adaptación fonética de la palabra hindi.
La diversidad de género no es un dominio exclusivo de las personas trans y no binarias. Por ejemplo, algunas personas a las que se les asigna el sexo de mujer al nacer se identifican plenamente como mujeres y como butches. En la cultura afroamericana, hay quienes se identifican como mujeres y dominantes o masculinas.
Las identidades, expresiones, roles y experiencias de género no son fijas ni estáticas. No existe un concepto «puro» de género, que no se vea afectado por el impacto de la colonización, la globalización y la tecnología. El estudio de la diversidad de género en el pasado y en el presente no pretende reivindicar un pasado idílico ni exotizar cuerpos o grupos culturales específicos; más bien es un recordatorio de la fuerza de la diversidad en la naturaleza humana. Por mucho que hayamos intentado suprimir la diversidad de género, nuestras variadas identidades, expresiones, roles y experiencias siguen resurgiendo, reclamando un poco más de espacio para respirar, recordándonos que este no es un paisaje que se pueda domar y moldear en dos carreteras paralelas y diferenciadas.
Reclamar la diversidad de género
La colonización ha tenido un profundo impacto en todo el mundo sobre muchos aspectos, incluido el género. Sin embargo, los pueblos indígenas siguen padeciendo este trauma cultural e intergeneracional en muchas facetas de sus vidas, incluido el género, de maneras muy específicas y en muchos lugares del planeta. Cuando pienses en esto —que es una situación más extendida de lo que podrías imaginar en un principio— y en todas las variantes que tiene, con la gente negociando identidades, roles y expresiones de mil formas distintas, párate un momento a reflexionar sobre cómo puede que tú también hayas sufrido el impacto de la eliminación histórica de esta variedad de géneros. Discutiremos este asunto más a fondo en las subsecciones 2.2 y 2.3 y también volveremos sobre ello más adelante.
2.2. Estereotipos de género
Una vez que hemos hablado de la diversidad de género en otros tiempos y lugares, pensemos un poco más en las expectativas sobre el género aquí y ahora. En la sección 2, como ya hemos dicho, nos centraremos en la cultura angloamericana. Esto se debe en parte al lugar donde vivimos nosotres, en parte a la zona geográfica a la que se dirige inicialmente este libro y en parte a que —por todo tipo de razones que no dejan de ser problemáticas— esta cultura tiene un impacto global significativo y, por tanto, vale la pena prestarle atención desde una perspectiva crítica.
Figura 2.1. Representaciones de género en los medios de comunicación
Sin embargo, es importante tener en cuenta que tú, que ahora nos lees, puedes conocer otros contextos culturales. Si es así, reflexiona también sobre ellos con total libertad. Además, como veremos con mayor detalle en la sección 3, incluso dentro de una misma cultura hay una gran diversidad en cuanto a expectativas sobre el género que dependen de factores como la clase, la raza, la edad, la generación, la fe y la ubicación geográfica.
Así pues, ahora haremos un boceto a grandes rasgos de lo que hemos denominado cultura dominante: aquella que tiende a imponer los relatos más resonantes y autoritarios sobre el género. Después exploraremos algunas de las historias más tímidas, que también se pueden oír si escuchamos con atención.
Actividad: estereotipos de género
Completa la siguiente tabla anotando, en forma de lista, lo que se considera «femenino», «masculino» y «andrógino» en la cultura dominante en la que te encuentras. Lo que te pedimos aquí es que pienses en los estereotipos sobre el género en un contexto cultural amplio, no en lo que crees tú personalmente. Ten en cuenta los roles, las conductas, las emociones y la apariencia que se consideran apropiados para cada una de estas expresiones de género. Si te resulta difícil empezar, piensa en cómo la feminidad, la masculinidad y la androginia aparecen representadas en las revistas más populares, en los anuncios, las películas, los programas de televisión y otros medios de comunicación. También puedes reflexionar sobre cómo la gente que te rodea habla de estas cosas en el día a día.
| FEMENINO | MASCULINO | ANDRÓGINO |
En la sección anterior mencionamos que los estereotipos de género empiezan a aplicarse muy temprano y, por lo general, en torno a un concepto binario basado en suposiciones sobre la masculinidad y la feminidad. Un estudio que destacó muy bien este punto fue el de «Bebé X», en los años setenta1. A las personas que participaron se les pedía que cogieran a un bebé en brazos, que iba vestido de rosa o azul. Se observó que quienes cogían a los bebés vestidos de azul jugaban con ellos de una forma más brusca que quienes tenían a los bebés vestidos de rosa. También tendían a dar a los bebés vestidos de rosa una muñeca para jugar y a los bebés vestidos de azul un camión. Si el bebé lloraba, la gente también tendía a asumir que estaban enfadados si iban vestidos de azul y disgustados si iban vestidos de rosa. Otro grupo de investigación hizo el mismo estudio unos años después y los resultados fueron similares2.
Con frecuencia se etiqueta y se estigmatiza desde una edad muy temprana a las personas que no se ajustan a los estereotipos que se presuponen para alguien de su sexo asignado al nacer. Por ejemplo, aquellas a las que se les asigna el sexo «mujer» pueden recibir calificativos como «chicazos» o «poco femeninas» si son personas activas, directas o entusiastas, o si les interesan cosas como el deporte, las actividades al aire libre o la mecánica. A las personas a las que se les asigna el sexo «varón» pueden llamarlas «mariquitas» o dirigirles insultos homófobos si son dulces, si no les gusta el deporte o si evitan el riesgo, o si les interesan cosas como su aspecto, bailar o cuidar de otras personas. Dada la sensibilidad que se tiene a esa edad con el mundo que nos rodea —y lo mucho que, en general, deseamos pertenecer al grupo y sentir su aprobación, sobre todo de quienes nos cuidan—, estas etiquetas pueden ser muy difíciles de soportar y la vergüenza que conllevan puede perseguir a una persona durante toda su vida.
Momento para la reflexión: el impacto personal de los estereotipos de género
¿Alguna vez te han afectado personalmente estos estereotipos? Piensa, por ejemplo, en experiencias como el acoso escolar, cuánto te pagan en comparación con tus colegas o si te dejaron practicar el deporte que querías durante tu infancia. Estas reflexiones pueden ser difíciles, así que, por favor, recuerda tratarte bien y abordar con curiosidad cualquier emoción que aflore en ti. Si te resulta difícil rememorar estas cosas, tal vez prefieras dejar el libro un rato y hacer algo que te tranquilice y te haga sentirte bien: tal vez estirarte un poco o tomarte una taza de tu bebida caliente favorita.
Como hemos visto, los estereotipos de género están por todas partes en el mundo que nos rodea, cada día de nuestras vidas. Vemos imágenes de hombres y mujeres «ideales» en vallas publicitarias y revistas. Las películas y los programas de televisión intentan hacernos reír mostrándonos a personas que no están a la altura de esas figuras de «hombres varoniles» y «mujeres femeninas» a las que se nos ha enseñado a aspirar. Las conversaciones en el patio del colegio o alrededor de la máquina del café suelen girar en torno a personas que soslayan o quebrantan las normas de género: niñas que juegan con los niños, niños que no juegan al fútbol, mujeres que son «demasiado» activas sexualmente, hombres que prestan «demasiada» atención a su apariencia o cualquiera que se desvíe en cualquier sentido de lo que se espera de su sexo asignado al nacer.
Ahora que has pensado en tus propias experiencias, lee los siguientes ejemplos de cómo otras personas viven su género en un mundo hiperestereotipado.
Experiencias múltiples: vivir mi género en un mundo estereotipado
«Para mí es muy sencillo. En el colegio me acosaban por no encajar en el tipo de feminidad que se esperaba de mí. Nunca me vestía como debía, ni leía las revistas apropiadas ni me gustaban los grupos de música que me tenían que gustar… y lo del maquillaje me superaba por completo. Pronto aprendí que tenía que doblegarme si quería tener amigas o un novio.»
«Como enfermero, he tenido muchos problemas de género. Incluso el término “enfermero” sigue sonando raro porque todo el mundo asume que la enfermería es una profesión femenina. Hay pacientes que suelen dar por hecho que soy médico y se ríen o parece que se decepcionan cuando descubren que no lo soy. En algunos departamentos, otras enfermeras me han mirado con recelo. En otros, hay quien ha pensado que podía estar siempre haciendo comentarios sexuales sobre mí.»
«Siempre he disfrutado de mi feminidad. De pequeña, me gustaban las cosas “de niñas” y ahora me encanta comprar ropa, arreglarme y salir a bailar. Sin embargo, soy consciente de la enorme diferencia que supone mi género en el trabajo, en comparación con mis colegas hombres. A menudo me tratan como si fuera menos inteligente. Si propongo una idea durante una reunión, se ignora hasta que uno de los tíos dice exactamente lo mismo y entonces todo el mundo lo escucha. Y no me hagas hablar de lo difícil que es ascender.»