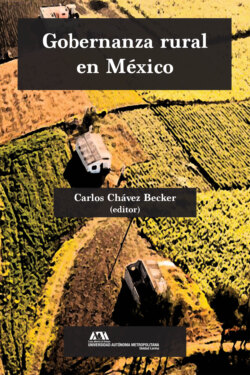Читать книгу Gobernanza rural en México - Alma Patricia de León Calderón - Страница 11
GOBERNANZA RURAL EN MÉXICO, PERSPECTIVAS TEÓRICAS DE UN DEBATE EN DESARROLLO EN EL NIVEL GLOBAL
ОглавлениеCarlos Chávez Becker *,**
INTRODUCCIÓN
Hoy en día la gobernanza se ha constituido como un concepto central en los ámbitos de la administración pública, la ciencia política, la economía política y, muy especialmente, en la discusión sobre las políticas públicas. Para algunos autores (Rhodes, 2007), este concepto en la actualidad constituye un nuevo paradigma para la ciencia política y una nueva oportunidad para enlazar a esta disciplina con los debates alrededor del Estado contemporáneo. Para otros autores, el enfoque de la gobernanza es el nuevo paradigma de las políticas públicas (Villarreal, 2010) o materializa un novedoso modelo para su análisis (Pardo, 2004) y también se le observa como una perspectiva que amplifica el debate alrededor de la administración pública moderna (Vigoda, 2002; Koliba et al., 2011).
En efecto, la noción de la gobernanza hoy en día recoge y sintetiza un sinfín de significados y usos, y es un vocablo que ha sido adoptado por cada vez más actores, no sólo académicos, en su retórica cotidiana, lo que ha generado un proceso de “estiramiento del concepto” (Sartori, 2000) y, por consiguiente, que por sí sólo éste nos explique cada vez menos. La falta creciente de precisión conceptual ha derivado en que cada vez más, a la gobernanza se le acompañe de “apellidos” que permitan entender un poco mejor su significado o, al menos, que ayuden a comprender a qué se hace referencia cuando se usa en un momento específico. Hoy se habla de gobernanza “multinivel”, “metropolitana”, “multiactor”, “territorial”, “ambiental”, “urbana”, “en redes”, “energética”, “neoliberal”, “sistémica”, “corporativa”, “participativa”, “colaborativa”, “local” o “rural”, entre muchas otras opciones, lo que, al parecer, en vez de ayudar a ganar claridad ha derivado en una mayor confusión.
En todo caso, lo que sí resulta cierto es que en términos académicos el concepto está presente en un amplio número de debates en muy diversas disciplinas. Natera (2005:757-758) y Rhodes (2007: 1246) coinciden en reconocer áreas de desarrollo académico en las que más recientemente la gobernanza aparece como una categoría analítica central. Algunas de ellas son: 1) el ámbito de la gestión pública, “en su relación con el paradigma de la nueva gestión pública, pero más particularmente con respecto a sus formas colaborativas” (Klijn, 1998); 2) el campo de análisis de las políticas públicas, desde el enfoque de las “redes de políticas” (policy networks), las estructuras (Grandori, 1997) o espacios de gobernanza (Stoker, 1998; Rhodes, 2007; Luna, 2005); 3) desde la economía política, en “donde el intercambio público-privado ha pasado a concebirse en términos de gobernanza” (Natera, 2005:757) y se pone énfasis en la coordinación de diferentes sectores y actores de las economías (Hollinsworth y Boyer, 1997); 4) en el marco de la discusión de la gestión empresarial (corporate governance) (Denis, 2001; Williamson, 1984); 5) en la perspectiva de las relaciones internacionales, en donde se analiza con especial interés el tema de la gobernanza global (Finkelstein, 1995; Martinelli, 2003; Martín, 2003); 6) desde instituciones intergubernamentales (Banco Mundial, 1994; Comisión Europea, 2001), como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la Comisión Europea, que proponen mecanismos y modelos analíticos para promover la llamada “buena gobernanza”, poniendo énfasis en los procesos de reforma de los países en desarrollo; 7) en “el terreno de la política urbana”, en donde la gobernanza local y el análisis de las redes de participación ciudadana reciben particular atención (Pierre, 1997; Stoker, 1999); y finalmente, 8) en el campo de reforma supraestatal de entidades como la Unión Europea, ámbito en el que se debate la forma de una gobernanza multinivel que permita el desarrollo de políticas comunes entre Estados diversos, en donde la gobernanza aparece pensada como su fuente última de legitimidad (Schmitter, 2007).
Este panorama conceptual puede resultar abrumador y llevar a la conclusión de que la noción de gobernanza ha dejado de ser útil. Lo mismo ocurre, cuando hablamos de gobernanza rural, que es el motivo central de nuestro trabajo, por lo que es necesario hacer una revisión de la literatura que aborda ambos conceptos, con el objetivo de ofrecer al lector una alternativa teórica específica que permita hacer un análisis sobre los nuevos procesos de coordinación social y política que se han experimentado en el medio rural en las últimas décadas, particularmente en México. Para conseguir este propósito se inicia con un doble posicionamiento sobre el concepto de gobernanza, en términos de las generaciones de estudio y de su carácter de estudio. Enseguida se explica y analiza el uso del concepto de gobernanza rural en la literatura académica en el nivel global. El tercer apartado introduce las aproximaciones existentes sobre la gobernanza rural en nuestro país, lo que da pie para que en la siguiente sección se pueda ofrecer una definición operativa de la gobernanza rural. La quinta parte del trabajo explica los futuros desarrollo de estudio sobre la gobernanza rural en México y la complementariedad con otras agendas de investigación. Al final se ofrecen algunas conclusiones sobre lo planteado en los cinco apartados que componen este escrito.
GOBERNANZA
Tal como ya se señaló, el panorama sobre los estudios de la gobernanza es muy extenso, complejo y se ha diversificado enormemente, al punto en el que más allá de tradiciones, corrientes o escuelas, hoy incluso se habla de “mundos de la gobernanza” (Bevir, 2010; Rothstein, 2013). Frente a ello resulta necesario y conveniente encontrar algunos asideros teóricos que permitan distinguir con más claridad tanto el objeto como el sujeto de estudio que se aborda en cada caso. Para este efecto, a continuación, se proponen dos distinciones generales: una, sobre las generaciones de los estudios de la gobernanza y otra con respecto al carácter del concepto de gobernanza.
LAS GENERACIONES DEL ESTUDIO DE LA GOBERNANZA
Si durante el siglo XX y los primeros años del nuevo milenio la transformación de los Estados occidentales ha sido, en no pocos casos, dramática, desde el punto de vista académico las transformaciones teórico-conceptuales que han tratado de acompañar y registrar este proceso, no se quedan atrás. La transformación del modelo Estado-céntrico de coordinación social y/o política al modelo estatal paulatinamente protagonizado por las redes (Lechner, 1997; Messner, 1999) en los Estados contemporáneos, ha sido un proceso que la academia ha seguido con enorme interés.1 Por ello, el concepto de gobernanza ha sufrido transformaciones muy profundas en los últimos 70 u 80 años (Mayntz, 1998; Martín, 2003).
De ser una noción ligada estrechamente a la teoría de la dirección política y la actividad público-estatal de diseño y modelado de estructuras y procesos políticos y socioeconómicos para la atención de los asuntos de índole público (Rhodes, 2007:1251; Martín, 2003), pasó a ser un concepto que analiza un nuevo horizonte en el que las redes (al menos potencialmente) constituyen el elemento central de una forma distinta de coordinación social y/o política (Lechner, 1997:12).
Este reconocimiento dio origen en las últimas dos o tres décadas a una amplísima producción académica alrededor de lo que, genéricamente, podríamos llamar una “nueva gobernanza” y derivó en lo que Sørensen y Torfing (2007:11-12) han denominado la “primera generación” de estudios de la gobernanza.
Al respecto, estos autores señalan que en la primera generación se observa a la gobernanza como “una síntesis del Estado y el mercado” y sostienen que el argumento que potenció el crecimiento de la investigación sobre ésta es que el entramado normativo e institucional, “definido como el intento por lograr un fin determinado, es el resultado del proceso de gobierno”, que en la actualidad no está controlado de manera plena por las agencias gubernamentales, “sino sujeto a negociaciones entre un amplio número de actores públicos, semipúblicos y privados, cuyas interacciones dan paso a un patrón relativamente estable de mecanismos de hechura de políticas públicas, que constituyen una forma específica de regulación”2 o, en palabras de Mayntz (1998), un nuevo modo de coordinación para la atención colegiada de los asuntos públicos. Entre otras cosas, este planteamiento paulatinamente ha permitido comprender los límites de proyectos políticos como el otrora poderoso triángulo corporativista entre el Estado, los sindicatos y las organizaciones patronales (Jessop, 1995) o el del Estado mínimo.
Para Sørensen y Torfing, algo sumamente importante es que la gobernanza se materializa en espacios, estructuras o como ellos prefieren llamarles, “redes de gobernanza”, que comparten usualmente las siguientes características (2007:9):
[…] 1) una articulación relativamente estable y horizontal de actores interdependientes, pero operacionalmente autónomos, 2) quienes interactúan a través de procesos de negociación, 3) la cual se desarrolla dentro de marcos regulatorios, normativos, cognitivos e imaginarios, 4) las redes de gobernanza son espacios relativamente auto-regulados, dentro de límites impuestos por algunos agentes externos y 5) las redes de gobernanza buscan contribuir al bien público.3
Lo interesante aquí, es que la primera generación de estudios sobre la gobernanza logró convencer a muchos académicos y políticos en el ámbito global, de que algo nuevo, en términos de coordinación social y política, estaba ocurriendo. Esta generación explicó con mucha claridad el porqué de las redes de gobernanza y en qué se diferencian del control jerárquico estatal o de la “anarquía del mercado” (Sørensen y Torfing, 2007:14).
Hoy en día, es observable, no sólo en las democracias occidentales mejor establecidas, sino incluso en regiones como América Latina, el creciente grado de aceptación que ganó la gobernanza como mecanismo de coordinación política y social y, como derivación, como objeto de estudio (Chávez Becker, 2010). Desde diversos ángulos y tradiciones comenzó a constituirse como un campo recurrido y recurrente de estudio. Desde la ciencia política o el análisis de instituciones, pasando por la sociología, la administración pública, o los estudios culturales, el debate sobre la gobernanza ha colonizado espacios cada vez más amplios, al punto que hoy, “no representa nada nuevo ni exótico”. Por el contrario, las redes de gobernanza son “algo con lo que debemos vivir y de las que habrá que sacar el mayor de los provechos”4 (Sørensen y Torfing, 2007:14).
Con esto, se ha comprendido gradualmente que hoy encontramos nuevos retos explicativos sobre la gobernanza y sus espacios de cristalización y éstos han constituido la materia de una segunda generación de estudios sobre el tema. Nuevas preguntas de investigación han surgido, adoptando como base lo construido por las investigaciones de la primera generación. Algunas de ellas podrían ser las siguientes (Sørensen y Torfing, 2007:14):
1. ¿Cómo podemos explicar la formación, funcionamiento y desarrollo de las redes de gobernanza?
2. ¿Cuáles son las fuentes del éxito o el fracaso de las redes de gobernanza?
3. ¿Cómo podrán, entre otras cosas, las autoridades regular redes de gobernanza autorreguladas a través de diferentes tipos de metagobernanza?
4. ¿Cuáles son los problemas y potencial democrático inherente a las redes de gobernanza?
La relación entre el entorno y la capacidad de adaptación de las redes de gobernanza, diseños organizacionales y modus operandi, por qué, cuándo y cómo surgen, la relación que existe entre el contexto político-institucional y su desempeño organizacional, evaluación y metaevaluación de las redes, los mecanismos “suaves” de regulación, así como la gobernanza democrática, son algunos de los temas que pueblan las nuevas y pendientes agendas de investigación en esta área de estudio.
Con todo, la aparición de la “nueva” o “moderna” visión de la gobernanza ha significado un proceso heurístico y epistemológico muy importante, porque activó, entre otras cosas, un renovado interés por el proceso de gobierno y por el análisis de las mejores formas en que se pueden enfrentar las diversas problemáticas sociales (Chávez Becker, 2010).
Sin embargo, un aspecto muy interesante, pero también problemático, en este análisis de la literatura de la gobernanza es que en la primera generación prevaleció, por lo general, una narrativa, por momentos, muy optimista sobre las nuevas oportunidades políticas y públicas que se abrían ante la constatación de un cambio importante en el paradigma de control social y político. Este análisis, hasta cierto punto festivo, en muchos casos originó altas expectativas sobre el concepto mismo de la gobernanza ya que se ponía énfasis en el carácter supuestamente asociativo, colaborativo y cooperativo de las interrelaciones entre actores no solamente pertenecientes al ámbito gubernamental para la atención de la problemática social. Esta generación continuamente se esforzó por oficializar el acta de defunción de los “viejos” esquemas de coordinación social y política, y en esa labor cargó, en no pocos momentos, de un signo positivo y esperanzador a la gobernanza.
EL CARÁCTER DEL CONCEPTO DE LA GOBERNANZA
Una consecuencia de lo señalado hasta aquí es que en los últimos 30 años se ha desarrollado lo que podríamos denominar una perspectiva normativa de la gobernanza. Desde esta lógica a la gobernanza se le ha asociado,
[…] con supuestos y juicios de valor, que declaraban que el modo de gobernar “compartido, participativo, interdependiente, relacional, horizontal, por redes, en asociación, público-privado, gubernamental-social, indirecto o mediante terceros” (adjetivaciones descriptivas) era la opción de gobierno apropiada, eficaz, responsable, que debía seguirse sin más en las condiciones de las sociedades contemporáneas. Por ende, el concepto de gobernanza llegó prematura o inquietantemente a presentarse en algunos autores y en varios documentos de los organismos internacionales como equivalente al “buen gobierno” o, por lo menos, a “las mejores prácticas de gobierno” que debían ser emuladas por los gobiernos de los demás países, particularmente los de mercados emergentes y democracias recientes (Aguilar, 2010:36).
Eso significa que se ve a la gobernanza como un punto de llegada, más que como un medio o un método para producir resultados u outputs que impliquen la convergencia de actores sistémicamente diferenciados en la atención de los asuntos públicos. Más precisamente, se le asoció a la gobernanza como algo bueno en sí mismo, dado su carácter intersistémico e intersectorial, algo que, adicionalmente, estuvo aderezado por la buena recepción que tuvo la llamada “ola asociativa global” (Edwards, 2014; Salamon, 2003) que se desarrolló con toda fuerza, probablemente como causa y consecuencia de la emergencia de la nueva gobernanza.
Por otro lado, esta visión de la gobernanza también ha sido cuestionada porque plantea una problematización nula o muy superflua sobre la cuestión democrática, ya que tal parece que el hecho de que la participación ciudadana y de la sociedad civil5 en las cuestiones públicas y el gobierno colaborativo hayan irrumpido de manera estrepitosa en la arena pública y, por consiguiente, en su análisis y estudio, generó una especie de acuerdo tácito en términos de asociar a la gobernanza con la democracia. Dicho de otro modo, al parecer y sin querer caer en una generalización demasiado vaga, se dio por sentado que, al abrirse los diversos espacios y estructuras de gobernanza, éstos en sí mismos portaban una fe bautismal democrática. Esto se explica, en muy buena medida, por la novedad que significó la creciente y, en ocasiones masiva incorporación de la ciudadanía y otros actores en las decisiones referentes a los asuntos públicos. Se puso tanta atención en la documentación misma del fenómeno, que por un tiempo se dejó de lado el análisis interno del mismo; es decir, la puesta en práctica, operación y funcionamiento de los espacios, redes y estructuras que materializan a la gobernanza moderna. De ahí que en muchos casos se asuma que gobernanza es democracia.
Sin embargo, frente a esta visión, y probablemente como consecuencia de la profundización de los estudios de segunda generación de la gobernanza, se ha hecho una creciente crítica sobre los mecanismos de la gobernanza en términos de su forma de operar, con respecto a los sectores o ámbitos en los que se crean, sobre su éxito o fracaso o sobre una evaluación de éstos.
En este sentido, es particularmente importante que en numerosos casos alrededor del mundo se estudió y observó que los espacios, redes o estructuras de gobernanza generaban tendencias hacia la burocratización y una consiguiente desmovilización de actores académicos o expertos, así como de organizaciones de la sociedad civil que, por fuera del perímetro gubernamental, empujaban de manera muy efectiva agendas sobre muy diversos temas de atención pública y que al participar en ellos, eran por decirlo de alguna manera, maniatados o mediatizados. Pero más grave aún, en otros diversos casos se constató que los espacios y estructuras de gobernanza eran utilizados simplemente como mecanismos para validar las decisiones gubernamentales o de actores privilegiados en determinados ámbitos o sectores de la vida pública de algún país o región. Se observó, por ejemplo, la existencia de desequilibrios de poder insalvables entre los actores y organizaciones de la sociedad civil pertenecientes a las redes de gobernanza; es decir, el ejercicio del poder fundamentado por un peso específico superior que podían poner en juego sólo algunos actores privilegiados, esto es, la formación y consolidación de elites participativas. También se observaron desigualdades discursivas muy significativas, que redundaban en la imposibilidad de establecer una deliberación amplia de algunos temas y que subsumían la expresión de algunos actores que, sin embargo, eran muy relevantes en la atención de una problemática dada. En otros espacios se han estudiado problemas relacionados con la transparencia y la rendición de cuentas. Y también se han observado casos extremos de simulación en los que los espacios o redes de gobernanza sólo existen en papel, pero no operan en la realidad.6
Esta creciente crítica y la cada vez más intensa necesidad de estudiar a las estructuras de gobernanza ha dado pie a una forma alternativa de entender a la gobernanza, que denominamos analítica, en el sentido que se le reconoce simplemente como “todo acto de gobernar, sin importar si se trata de un proceso encabezado por un gobierno, un mercado o una red; si se ejerce sobre una familia, una tribu, una empresa o un territorio; o si se lleva a cabo a través de leyes, normas, poder, o el lenguaje” (Bevir, 2013:1). Es decir, la gobernanza “es un término más amplio que el gobierno porque ésta no sólo se centra en el Estado y sus instituciones, sino también en la creación de reglas y ordenamientos en las prácticas sociales”, pero que implica la participación colegiada de actores sistémicamente diferenciados, con el objeto de incidir en la dirección de las decisiones que afectan a la colectividad. Es interesante observar que esta forma de entender a la gobernanza reduce significativamente la carga normativa que tenía la primera forma de comprenderla. Con este reciente desenvolvimiento teórico, la gobernanza se convierte en un concepto más neutro y, ciertamente un instrumento más útil para el análisis político y académico, en la medida que no implica per se una forma en que deberían ser las cosas en materia del gobierno colegiado o de coordinación social.
Desde esta forma de comprender a la gobernanza, ésta ya no se encuentra asociada intrínsecamente a la democracia, tan sólo está orientada al análisis del gobierno o más precisamente a las tareas contemporáneas de coordinación social y política. La gobernanza, entonces, puede ser no buena, no adecuada o no democrática y es por derivación objeto de un análisis que permite discernir y discutir sus componentes, características y cualidades, y la cuantificación específica de estas últimas. En este sentido, también se debe reconocer que en la medida en que hay procesos de coordinación social que no requieren del concurso, o más aún en los que no se recomienda la participación de múltiples actores, la construcción de amplios y profundos procesos deliberativos y el establecimiento de normas de convivencia asociadas con prácticas democráticas, hay momentos en los que la gobernanza no es recomendable como práctica de coordinación.
Por ello, en ciertas circunstancias muy puntuales la existencia de espacios o estructuras de gobernanza no democrática es explicable e, incluso, justificable. Por supuesto, nos referimos a labores específicas de seguridad nacional, respuesta urgente ante desastres naturales y algunos otros asuntos de competencia estatal que requieren acciones inmediatas y puntuales en donde la deliberación y el concierto multiactor puede ser más un obstáculo que una oportunidad. Pero más allá de esto, lo interesante de esta versión del concepto es que también es útil para estudiar a las estructuras, redes o espacios de gobernanza en clave de eficiencia técnica, desempeño organizacional, autoorganización, racionalidad y/o legitimidad democrática.
La discusión hasta aquí presentada pone énfasis en las características generales del concepto de gobernanza que se empleará en las discusiones sobre la gobernanza rural en México. En primer lugar, se plantea que la noción proviene de un desarrollo histórico en el proceso de complejización social y política de los Estados contemporáneos en Occidente. Este proceso de complejización está dado, entre otras cosas, por una creciente participación de actores ubicados de forma sistémica fuera del círculo gubernamental, pero que efectivamente y en los hechos participan de alguna manera y en algunas áreas en la tarea de gobierno. El planteamiento fundamental es que la gobernanza se materializa en redes (espacios o estructuras, como también se les denomina en la literatura especializada), cuyas características son la articulación de actores interdependientes pero autónomos, que se relacionan por medio de la deliberación y la negociación en la búsqueda de construcción de consensos, dentro de marcos jurídico-institucionales formalmente establecidos, pero con una alta dosis de autorregulación en la búsqueda del bien público y la contribución a la atención de las problemáticas sociales (Sørensen y Torfing, 2007; Luna y Velasco, 2017).
La idea de gobernanza que se plantea es una idea mucho más analítica que normativa y se basa en el reconocimiento de que la gobernanza es mucho más un medio (o un método, diferente a otros) que un fin en sí mismo. Esto significa que se comprende a la gobernanza como una forma de coordinación social y/o política para el logro de objetivos orientados a la incidencia en los asuntos públicos,7 que presenta variables grados de cooperación, colaboración, eficacia, eficiencia y legitimidad (democrática), por lo que se aleja de una visión que plantee que la llegada a la gobernanza o la existencia de la gobernanza es un bien en sí mismo. Desde esta perspectiva, podemos decir, en concordancia con Rothstein (2013), que se puede hablar de la calidad de la gobernanza. Es decir, la calidad de la gobernanza es variable y depende de un número indeterminado de factores que explican su adecuado funcionamiento como mecanismo para atender asuntos públicos y problemáticas sociales.
GOBERNANZA RURAL
Antes de discutir las características de una gobernanza que se pueda considerar de carácter rural, conviene abundar en la manera en la que este concepto se ha debatido en diversas latitudes y la forma en la que paulatinamente ha alcanzado la fisonomía que tiene ahora en los círculos académicos en donde se ha discutido con mayor profundidad. Esto permitirá reconocer su utilidad y capacidad heurística, como una herramienta para estudiar y analizar casos y experiencias específicas en el contexto mexicano.
En un análisis general de la literatura sobre la gobernanza rural, lo primero que destaca es que este debate tiene poco más de 20 años de existencia. Muy probablemente el número especial de la Revista de Estudios Rurales (Journal of Rural Studies), aparecido en 1998, es el primer espacio consistente dedicado directa y exclusivamente a analizar las nuevas formas de coordinación en varios ámbitos y aspectos del medio rural en Reino Unido, específicamente desde el enfoque de la gobernanza rural.
Integrado por algunos trabajos de corte teórico y estudios de caso, en la nota editorial del volumen, Mardsen y Murdoch (1998:1) preguntan: “¿por qué la gobernanza rural?”. La respuesta la construyen explicando que entonces en Reino Unido, pero también en otros países desarrollados, en los últimos años se habían observado cambios sustanciales en la manera en la que eran gestionadas y gobernadas las áreas rurales. Reconocen un proceso de complejización en el que los gobiernos dejaban de ser actores centrales, exclusivos y unívocos, para dar paso a la emergencia de procesos multiactores y multiniveles en los que la decisión sobre la cuestión rural se deslocaliza y se dispersa en diferentes espacios o estructuras de coordinación política. Por ello, afirman, en concordancia con lo que entonces ocurría en otras esferas de la vida pública, política y administrativa en diferentes países, que también en el ámbito rural se observa la transición del gobierno a la gobernanza, lo que significa “una nueva topografía de relaciones políticas”. Por su parte, Goodwin (1998: 5) en su colaboración hacía patente el asombro que le producía la falta de producción académica alrededor de la gobernanza rural y “el rechazo de los especialistas en temas rurales para involucrarse con los debates emergentes sobre las nuevas formas de gobernanza”, aspecto que resultaba “particularmente sorprendente cuando se consideran las dimensiones de los cambios ocurridos recientemente en la gobernanza de la sociedad rural” en Reino Unido (1998:6).8
Un segundo elemento que resulta notorio en un análisis de la literatura académica sobre la gobernanza rural es que a partir de 1998, las publicaciones que hacían alusión al concepto de manera directa y explícita se multiplicaron exponencialmente y se convirtieron en un tema de discusión recurrente en diversos ámbitos de los estudios rurales en el mundo. Se inauguró un área de estudio que se amplificó notoriamente en el siglo XXI y que en un primer momento se potenció a través de una discusión de corte más teórico, en donde se describía y analizaba una nueva composición y estructuración de los procesos de coordinación en las áreas rurales, en donde la participación de las agencias gubernamentales ya no era una característica única y exclusiva. En este esfuerzo contribuyeron autores como Jones (Jones y Little, 2000) y Little (2001), quienes plantean y reconocen la existencia de un nuevo modo de coordinación política y social en el espacio rural en diversos países del mundo, en donde el papel de las asociaciones y organizaciones no gubernamentales resulta un componente clave, dado que éstas materializan la posibilidad de la participación ciudadana colectiva y contribuyen en el establecimiento de metas y objetivos claros para redes o espacios (de gobernanza) que, dado su carácter interdependiente, requieren de un monitoreo y seguimiento permanente.
En esta misma línea, Edwards, el propio Goodwin, Pemberton y Woods (2001) enfatizan la importancia que ha ganado en los espacios rurales la participación de actores con un carácter no gubernamental y no mercantil para la atención de diferentes asuntos y aspectos que usualmente eran abordados por las agencias de gobierno o a través de mecanismos de negociación o concertación entre éstas y distintos participantes interesados (stakeholders) provenientes del ámbito empresarial. En el caso de Wiskerke, Bock, Stuiver y Renting (2003), resaltan dos elementos en su análisis sobre la gobernanza rural: por un lado, el reconocimiento de la necesidad de generar estructuras y redes flexibles de gestión de lo rural, las cuales deberían tener un carácter autorregulado y autoorganizado mucho más profundo que lo que se había experimentado en las décadas anteriores. Por el otro lado, es muy importante la asociación de “lo rural” con la cuestión de la protección ambiental, de ahí que los autores apuesten por las cooperativas ambientales como el nuevo sujeto portador del desarrollo social. Por último, en este primer grupo de trabajos, una importante aportación, se encuentra en el artículo de Conelly, Richardson y Miles (2006), quienes incorporan la discusión sobre la legitimidad en el debate sobre la gobernanza rural. En su opinión, la legitimidad es una precondición necesaria para que los grupos o participantes involucrados (stakeholders) en las redes de gobernanza puedan promover y eventualmente alcanzar sus objetivos. Sin embargo, señalan que ésta no debe proceder de cualquier tipo de fuente, sino que debe provenir de arreglos democráticos y suficientemente representativos para que su funcionamiento sea adecuado.
En tercer lugar, a la par de la discusión teórica, que trataba de reflejar una nueva realidad en la manera en la que se organizaba y coordinaba la vida rural, comenzaron a surgir numerosos trabajos basados en estudios de caso y éstos se han multiplicado hasta la actualidad. Es importante hacer notar también que, durante la primera década del nuevo milenio, prácticamente la totalidad de estos estudios se hicieron en países desarrollados. En Reino Unido, tal como ya se señaló, fue la primera referencia de análisis entre los estudiosos de la gobernanza rural (Ward y McNicholas, 1998; Edwards, 1998; Tewdwr-Jones, 1998; Woods, 1998; Mardsen y Murdoch, 1998; Clark, Southern y Beer, 2007). Pero pronto esta literatura abarcó otros países del mundo desarrollado: Australia (Wilson, 2004; Pini, 2006); Italia (Gulisano, Marcianó, De Luca, Calabró, 2005; Brunori y Rossi, 2007); Holanda (Boonstra, 2006; Derkzen, 2008); Alemania (Giessen y Böcher, 2009; Kupper, 2010); España (Díaz, Vidueira y Gallego, 2011), entre algunos otros.
Es interesante observar que, hasta cierto punto, también en el ámbito de la gobernanza rural se puede corroborar el sentido y contenido del cambio generacional descrito en el debate sobre la gobernanza en el apartado anterior. En efecto, frente a un inicial entusiasmo por mostrar y divulgar las novedosas formas, más colaborativas, de coordinación en el ámbito rural, en donde la creciente participación de actores no gubernamentales, el reconocimiento de la interdependencia entre ellos, el fortalecimiento y expansión de procesos deliberativos, la creación de redes y estructuras de gobernanza con un carácter mucho más flexible, entre otros elementos propios de nuevos procesos decisionales; paulatinamente se dio paso a un debate sobre la naturaleza y la calidad de estos espacios, sobre su interior y exterior organizacional, sobre los factores y la manera en que éstos aparecen y se forman o se diluyen y desaparecen, sobre las características de los perfiles más adecuados para su potenciación, impulso y fortalecimiento, sobre los riesgos de la simulación y otros importantes debates en términos de su diseño, la manera en que operan, funcionan y se desempeñan y también sobre los resultados que ofrecen a la sociedad o al sector, o ámbito en el que fueron creados.
Se puede decir, como un cuarto punto, que la importancia de la gobernanza rural como objeto de investigación en diferentes partes del mundo generó rápidamente un interés que comenzó a rebasar el perímetro académico, para colocarse en el foco de atención de algunas instancias intergubernamentales con cierta capacidad de influencia en los procesos de política pública en los niveles global y nacional. En este aspecto, resulta de particular importancia la publicación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) (2006), The New Rural Paradigm: Policies and Governance. A través del análisis de programas y políticas en algunos países miembro, como “Rural Lens” en Canadá, el “Programa de Política Rural Multianual” en Finlandia, “Regionen Aktiv” en Alemania, la nueva “Estrategia Rural” en Reino Unido, “Agenda for a Vital Countryside” en Holanda, el programa “Microrregiones” en México y la iniciativa “LEADER Community” en el nivel europeo, se da cuenta de la existencia de un nuevo paradigma de coordinación política, social y económica en los países miembro de la organización en el ámbito rural. Al respecto el documento concluye que:
El “nuevo paradigma rural” de gobernanza demanda importantes cambios en la manera en la que se conciben y se implementan las políticas públicas, de manera que éstas incorporen un enfoque de transversalidad y una lógica multiactor. Diseñar políticas públicas para el desarrollo rural dirigidas a comunidades y territorios muy diferentes obliga a reconocer y aprovechar el conocimiento que poseen numerosos y variados actores provenientes de los sectores público y privado. Por ello, las estructuras administrativas tradicionalmente jerárquicas son inadecuadas para gestionar de manera efectiva este nuevo tipo de políticas públicas, por lo que es necesario hacer ajustes en tres dimensiones de gobernanza: horizontalmente a nivel central y local y verticalmente a lo largo de todos los niveles de gobierno (OCDE, 2006:17).9
Es importante apuntar que el texto se enfoca en la documentación de los procesos de coordinación entre los variados participantes (stakeholders) de los nuevos programas y estrategias echadas a andar en algunos países, más que las características, calidad y resultados de las redes de gobernanza construidas para materializarlas, por lo que en muchos sentidos se trata de un documento fundamentalmente descriptivo y normativo.
Por el contrario (en quinto lugar), con un matiz mucho más analítico, la compilación de Cheshire, Higgins y Lawrence (2007) constituye uno de los trabajos más comprensivos e influyentes en el tema de la gobernanza rural producidos hasta hoy y un punto de relanzamiento del tema en el ámbito académico. En el trabajo, los diversos autores participantes analizan de manera comparada las cambiantes formas y estructuras de gobernanza rural en diversas latitudes del mundo. De igual manera, indagan sobre la emergencia de nuevas formas de gobierno en las áreas rurales, que desde su perspectiva han transitado paulatinamente a esquemas de gobernanza que han difuminado la línea divisoria existente entre el gobierno y la sociedad civil y otros actores relevantes en la atención de temas como la producción agropecuaria, el impulso de la sustentabilidad de los ecosistemas, la disminución de la pobreza en las áreas rurales, el manejo colectivo de los recursos naturales, entre muchos otros. Desde la perspectiva de Cheshire, Higgins y Lawrence (2007), en diversas latitudes, es observable un paulatino tránsito hacia formas menos centralizadas del poder, orientadas a la atención de la problemática pública en las áreas rurales, en donde actores como los productores, los comerciantes e intermediarios, ONG, pueblos originarios, jornaleros, trabajadores sin tierra, comunidades locales y/o agencias de gobierno de diversos órdenes participan colectivamente para delinear e implementar las políticas públicas en el medio rural.
Lo interesante de este trabajo radica en que, a través del análisis de casos en diversos países de Europa, en el Sudeste Asiático, el norte de América y Australia, se observan diversos grados de profundidad en la transición desde formas más de Estado-céntrico hacia la construcción y operación de redes multiactor orientadas a la atención de problemas públicos en el mundo rural. Con muy diversas características y cualidades propias de los contextos analizados, los compiladores observan algunas tendencias generales en tres temas analíticos diferentes: los actores, el locus o espacio de gobierno y su proceso de conducción (Cheshire, Higgins y Lawrence, 2007: 14) y llegan a la conclusión de que la nueva (y participativa y democrática) gobernanza rural presenta todavía en la mayoría de los países importantes retos para consumarse como una realidad y para dejar de ser más que un horizonte deseable. En su opinión, probablemente, en este sentido, el reto mayor que enfrenta este nuevo paradigma de coordinación rural es el desequilibrio de poder existente entre actores diferenciados sistémicamente que tienen distintas características y capacidades con una variable capacidad de interlocución e intercambio con los otros actores participantes en las redes (Cheshire, Higgins y Lawrence, 2007:300), aunque al final lo que destaca es el reconocimiento de que hay una “nueva” estructura de relaciones de poder en el ámbito rural en numerosos países del mundo y eso determina nuevas formas de gestión, gobierno y, más aún, de gobernanza.
Más allá de lo anterior, algo que resalta en el volumen por dichos académicos es que, aunque el foco de análisis siguen siendo los países en desarrollo, se incorporan, casi por primera vez, estudios de caso de países en desarrollo o economías emergentes. Los trabajos sobre Hungría (Nemes, High y Huzair, 2007); Filipinas (Saladar y Loveridge, 2007); India (High, Slater y Rengasamy, 2007); República Checa y Bulgaria (Sikor, 2007) y Argentina (Rodríguez-Bilella, 2007) contribuyeron de manera sustancial a amplificar el espacio del debate sobre la gobernanza rural en el mundo. Con ello, nuevas preguntas emergieron alrededor de las características específicas de las nuevas formas de coordinación social y política rural en contextos con variados grados de institucionalidad, complejas y agudas contradicciones socioeconómicas, volúmenes poblacionales extremadamente diferenciados, la permanencia de poderes de corte caciquil, entre muchos otros.
En sexto lugar, tal parece que después de la publicación de este trabajo, la producción académica alrededor de la gobernanza rural se disparó y se convirtió en un tema importante de análisis en el nivel académico no sólo en Europa occidental, sino en otras regiones del mundo. Aunque existen algunas excepciones, como los trabajos de Datta y Sen (2000) sobre India o los artículos de Tao y Qin (2007) y Liu y Wu (2007) sobre China, los estudios de caso realizados en países en desarrollo se han multiplicado en la presente década. Análisis sobre India (Nagarajan, Jha y Pradhan, 2013); Sudáfrica (Mazibuko, 2014); Vietnam (Acuña, Cuong, Anh y Tung, 2015); Nigeria (Ikegwuoha, Onyenwigwe e Ifeanyi, 2015; Offong, 2016); China (Kennedy, 2013); Tanzania y China (Abdulrahman y Bin, 2016); Colombia (Rico, 2017), entre otros, ejemplifican consistentemente el creciente interés de académicos por profundizar el análisis de la gobernanza rural en otros contextos y con diferentes configuraciones en las relaciones de actores gubernamentales y no gubernamentales en el ámbito rural.
ESTUDIOS PRECURSORES SOBRE LA GOBERNANZA RURAL EN MÉXICO
El análisis precedente nos permite dejar claro que la cuestión sobre la gobernanza rural es un debate abierto y en desarrollo en el nivel global, en el que académicos y especialistas en muy diversas partes del mundo han contribuido de manera crecientemente abundante y que en la actualidad sigue siendo una veta importante de investigación. Sin embargo, es de sorprender que en México este debate se ha dado de manera muy incipiente y superficial aun a pesar de que en el nivel empírico/práctico en las últimas décadas se han experimentado transformaciones estructurales en los modos de coordinación y gestión de las áreas rurales. Carton De Grammont desde la década de 1990 documentaba esta importante metamorfosis:
[…] la transformación del campo mexicano en este fin de siglo es tan profunda que no solamente hay que hablar de cambios, sino de transición de una sociedad agraria tradicional hacia una sociedad rural compleja y diversificada (Carton De Grammont, 1995:37).
En efecto, importantes cambios en la manera en la que son atendidos asuntos tan relevantes como la promoción del desarrollo rural sustentable, el fomento a la producción, el manejo de los recursos hídricos, el tratamiento de la crisis ambiental, el ordenamiento territorial, la gestión de recursos forestales, la administración de áreas naturales protegidas, entre muchos otros, han ocurrido recientemente, en muchas ocasiones bajo la premisa de la inclusión de actores no gubernamentales como único medio posible para alcanzar los resultados esperados en cada materia o ámbito.
Lo problemático es que, aun así, buena parte del registro académico que se ha hecho de este masivo proceso contemporáneo de transformación de la ruralidad mexicana tiene un carácter muy descriptivo y se ha desarrollado casi por completo por fuera de un análisis estructural de la transformación de los modos de coordinación social y política que comprende la literatura sobre la gobernanza y, más específicamente, sobre la gobernanza rural en el mundo. En otras palabras, en buena medida, el análisis académico que se ofrece sobre la manera en que se ha experimentado en México la paulatina transición de modelos jerárquico-estatales o con orientaciones más mercantilizadas hacia mecanismos más heterogéneos, de redes multiactor (multi stake holder, para usar la expresión más común en inglés), es muy errático y está atomizado en muy variadas perspectivas y enfoques.
Es muy notorio que prácticamente la noción de la gobernanza rural para hacer análisis del caso mexicano no se ha utilizado. Sin embargo, algunas excepciones nos hacen reafirmar la utilidad y conveniencia de emplear esta categoría para analizar el caso de nuestro país.
Un trabajo pionero en este debate es el artículo de Paz (2008), sobre un espacio multiactor en el que se buscaba deliberar un plan de manejo de riesgo a la salud derivado de la actividad minera en una zona rural del centro de México (distrito minero de Molango, en el estado de Hidalgo) y que eventualmente se buscaría concretar por medio de una política pública ad hoc. El análisis de la autora concluye que el espacio o red de gobernanza creado para atender el problema específico era de muy mala calidad, ya que:
[…] la población de la zona continúa estando expuesta al manganeso; la coordinación de la acción pública, lejos de haberse compartido, sigue estando en manos del gobierno del estado mediante el Consejo Estatal de Ecología y la Secretaría de Gobernación de la entidad, la cual controla y sanciona todas las propuestas; la coordinación interinstitucional entre dependencias de gobierno o entre los tres órdenes de gobierno (estatal, federal, municipal) parece estar restringida a la convocatoria o asistencia a las reuniones de la Mesa de Gestión Ambiental; las presidencias municipales de los cinco municipios involucrados no parecen hacer suya la gestión del problema y siguen sin incorporarlo a sus planes de desarrollo municipal; las comunidades están desmovilizadas y subrepresentadas en el órgano colegiado; y la empresa minera sigue encontrando siempre la forma de evadir su responsabilidad (Paz, 2008:198).
Fernanda Paz (2008:208) explica que este fracaso se debe fundamentalmente a que la red de gobernanza creada específicamente era mucho más “un espacio de confluencia de actores”, que uno de “interacción entre ellos”. Por ello, las asimetrías de poder prevalecieron y aunque se creó un espacio de gobernanza con múltiples y variados actores involucrados, éste falló como mecanismo para dar solución a un problema específico.
En segundo lugar, está el trabajo en que Rivera, Varela y Gómez (2012) analizan cinco diferentes consejos nacionales relacionados con temas ambientales y agropecuarios. Es necesario apuntar que, aunque en el libro no se habla específicamente de la gobernanza rural, los casos seleccionados son sumamente relevantes en este ámbito: Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable, Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable, Consejo Nacional Forestal, Consejo Nacional de Producción Orgánica y Consejo Técnico Consultivo de Sanidad Animal. Desde el enfoque de la “buena gobernanza”, los autores hacen un análisis del desempeño y de los resultados que han logrado dichos consejos en los diversos sectores en los que participan. Las variables de análisis que emplean para desagregar la idea de la buena gobernanza son: experiencia de incidencia, apertura, eficiencia, corresponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas (Varela, Rivera y Gómez (2012: 121-127). Si bien en el estudio se observan resultados variables entre los diferentes consejos, por lo general se reconoce que funcionan de manera adecuada y contribuyen a fortalecer las políticas públicas de dichos sectores de manera incluyente, con una progresiva participación de actores relevantes en cada ámbito.
Otro interesante esfuerzo analítico es el que hacen Balente, Díaz y Parra (2013) alrededor de dos estudios de caso (el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Villaflores, estado de Chiapas, y el Proyecto de Reconversión de la Agricultura en la Frontera Sur de México [Reagri], localizado en la misma entidad), analizados como redes o espacios de gobernanza y a cargo de la implementación del programa Alianza para el Campo. Por medio de una evaluación, que retoma los criterios principales para la operación de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable establecidos de manera general en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, los autores encontraron que el consejo de Villaflores tuvo un funcionamiento muy deficiente (6 de 15 puntos), mientras que Reagri alcanzó un desempeño perfecto (15 de 15 puntos) en cinco categorías centrales alrededor de la noción de la “nueva gobernanza”: descentralización, eficacia, participación, regulación y estabilidad política (Balente, Díaz y Parra, 2013:511). La principal conclusión del estudio es que en el primer caso la implementación del programa se hizo con lógicas y “prácticas de la vieja gobernanza”, lo que imposibilitó aumentar la participación de las organizaciones sociales y privadas (actores involucrados) e impidió que las decisiones finales alrededor del programa salieran del círculo gubernamental (federal y estatal). En el segundo caso, por el contrario, prevaleció una dinámica de “nueva gobernanza”, en donde la participación de los actores no gubernamentales y, muy importante, de agencias internacionales, fue un elemento clave para detonar un proceso colaborativo y eficiente de la red (Balente, Díaz y Parra, 2013: 512-513).
Una cuarta referencia obligada, de más reciente aparición, en el análisis de la gobernanza rural en México es la elaboración de López (2017:217), dirigida a operacionalizar y eventualmente adoptar una “propuesta de categorización territorial para los nuevos territorios rurales” basada en “una lógica relacional” por medio de la “nueva gobernanza”. A diferencia de los trabajos de Paz (2008) y de Balente, Díaz y Parra (2013), el trabajo de López (2017) es muy útil para pensar el carácter dinámico del componente rural del concepto en discusión, pero sobre todo desde un enfoque de gobernanza.
La problematización alrededor de la definición de lo rural es un debate amplio que ya se ha planteado con anterioridad (Chávez, 2017:37-38). Tal como en el caso de López (2017:222), se considera que los criterios funcionales, demográficos o político-administrativos son insuficientes y heurísticamente poco potentes para discernir la naturaleza de lo rural. De ahí que sea necesario “ir más allá de una definición de lo rural, que se base en un criterio funcional-poblacional hacia una categoría que tome en cuenta factores de corte más cualitativo (como los aspectos culturales o identitarios) con un carácter no estático y, por tanto, en permanente transformación” (Chávez, 2017:38).
En este sentido, López (2017:223) advierte que es muy importante considerar que un nuevo entendimiento de lo rural (o nueva ruralidad como se le conoce en algunos círculos académicos) es “una categoría universal que se materializa de forma específica en cada país, región y comunidad”. Sin caer en el relativismo, este planteamiento es relevante en la medida en que nos hace ver que cada espacio o territorio tiene características propias y que es importante hacer un análisis por caso para entender a profundidad el grado de ruralidad de un espacio o un territorio definido.
Sin embargo, más allá de lo anterior, se encuentran coincidencias en que una forma más comprensiva de definir lo rural es, de acuerdo con Ploeg y Marsden (2008:2-3, en López, 2017:224), como “el sitio en el que tiene lugar el continuo encuentro entre la naturaleza viva y el ser humano [...], la coproducción. En estos lugares es donde se da una serie de prácticas espacial y temporalmente determinadas”. Desde esta misma perspectiva, se entiende a lo rural como:
[…] la confluencia de significados compartidos relacionados con una coproducción histórica de un entorno o ambiente conformado por fuerzas naturales y sociales que actúan de manera simultánea. La particularidad de esta composición teórica radica en que es en el medio rural en donde prevalece la pretensión de una convivencia e interacción cotidiana con los elementos de la naturaleza (Chávez, 2017:38).
Una importante conclusión del trabajo de López (2017:232-233) está en la valoración que se hace sobre la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Rural Sustentable (CIDRS) y el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), ambos, “instrumentos fundamentales” de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en vigor en México desde el año 2001. Para el autor, aunque la aparición de la ley así como la creación de instancias que descentralizan, horizontalizan, que promueven la participación ciudadana y buscan profundizar la eficiencia y eficacia de la política pública de desarrollo rural sustentable, son avances que no deben ser desdeñados, también es cierto “que estamos ante órganos sin capacidad ejecutiva, cuyas resoluciones no tienen más que un carácter propositivo y sobre las cuales el Ejecutivo Federal tiene la última palabra” (López, 2017:232). Es decir, aunque se ha planteado un nuevo modelo de coordinación social y política en el ámbito rural mexicano en las últimas dos décadas, con un carácter pretendidamente más inclusivo y participativo, hasta ahora no se ha logrado profundizar en un grado suficiente este nuevo modelo, lo que nos lleva a cuestionar y problematizar la calidad de las redes de gobernanza que se han creado para conducir dicha política pública en el país.
Como se puede apreciar, estos cuatro estudios sirven perfectamente para ilustrar la conveniencia del uso de la categoría de gobernanza rural en el contexto actual del desarrollo del campo mexicano. Son muy útiles para corroborar que al menos en algunos asuntos relacionados con el desarrollo rural está presente la diferenciación generacional que se planteó en el primer apartado de este trabajo. Lo que resulta muy interesante en este respecto es la escasa existencia de literatura relacionada con el proceso de complejización, descentralización y desregulación del sector rural en nuestro país, visto como una consecuencia del cambio de modelo en los modos de coordinación social y política, propio de la primera generación de la literatura de la gobernanza (y, se podría decir también, de la gobernanza rural). Pero también estos trabajos son aleccionadores en cuanto al posicionamiento sobre el carácter de la gobernanza del que se habló previamente en este escrito. En los cuatro se opta por una versión analítica de la gobernanza, explícitamente, en el caso de Paz (2008) e implícitamente en los de Balente et al., (2013), Rivera, Varela y Gómez (2012) y López (2017).
GOBERNANZA RURAL EN MÉXICO
Con la revisión anterior se puede prefigurar y construir un concepto que contribuya a estudiar y analizar la actualidad de la gobernanza rural en México.
La gobernanza rural se materializa en redes, estructuras o espacios, los cuales usualmente tienen un mandato institucional. Estas redes, estructuras o espacios, son arreglos relativamente estables y horizontales (Sørensen y Torfing, 2007:9) de actores sistémicamente diferenciados que interactúan entre sí y quienes, a pesar de ser operacionalmente autónomos, presentan un cierto grado de interdependencia con respecto a un asunto de interés público que no pudo ser resuelto por las autoridades legalmente constituidas y sus instituciones (Luna y Chávez, 2014:192). Estos actores pueden ser colectividades o individuos con adscripción gubernamental o no, pero están interesados en la atención de problemas relacionados con el bien público y, en muchas ocasiones, se enfocan a la acción de gobierno (Luna y Velasco, 2017). Comúnmente, estos actores interactúan a través de mecanismos de coordinación no jerárquicos en donde por lo general se privilegia la deliberación y la construcción de consensos, más que el uso de mecanismos decisionales de carácter agregativo con el objetivo de incidir en un asunto de interés público. Estas redes, se desarrollan y desempeñan dentro de marcos jurídico-institucionales, “normativos, cognitivos e imaginarios” concretos y constituyen espacios relativamente “autorregulados, dentro de límites impuestos por algunos agentes externos”, principalmente el Estado (Sørensen y Torfing, 2007:9), que les dan cierto grado de certidumbre y estabilidad en el tiempo.
Por último, el carácter rural de estas redes radica en que ponen atención a asuntos referentes a espacios en donde ocurre de manera privilegiada una interacción sistémica entre lo social y la naturaleza viva y en donde sus propios actores hacen comúnmente un ejercicio autorreferencial de pertenencia e identidad con lo rural.10 Por lo general, estos espacios o redes están dirigidos a la atención de asuntos o la resolución de problemas o conflictos en el ámbito rural, es decir, territorios en donde se busca deliberadamente la sostenible confluencia de la “naturaleza viva y el ser humano” (Ploeg y Marsden, 2008:2-3, en López, 2017:224) o dicho de otra manera, en donde volitivamente se promueve la “coproducción histórica de un entorno o ambiente conformado por fuerzas naturales y sociales” que actúan e interactúan de manera simultánea y permanente (Chávez, 2017:38). El tipo de asuntos que frecuentemente se tratan en estas redes están relacionados “con la producción y comercialización agropecuaria, la tenencia o defensa de la tierra, la provisión de servicios, la migración, cuestiones indígenas, la protección del medio ambiente, al abasto agroalimentario, la cohesión comunitaria” y otros aspectos en donde llegan a confluir agendas en que se sintetizan preocupaciones de índole social en convivencia con elementos y fenómenos de la naturaleza (Chávez 2017:40).11
Conviene señalar que el “problema del diferenciador rural” es recurrente en la literatura académica sobre gobernanza rural y es un debate no acabado. Por ello, más que una definición estricta y cerrada, en el presente escrito se ha optado por dejarlo abierto, sabiendo que existen diversas alternativas conceptuales alrededor de la distinción y especificidad de lo rural y más particularmente de la gobernanza rural. Desde esta perspectiva, nociones como territorio, territorialidad, espacio o espacialidad, resultan muy útiles en el análisis concreto de topos geográficamente delimitados que pueden poseer características y elementos rurales, urbanos o una mezcla de ambos. Lo problemático de estos términos es que no son lo suficientemente potentes en términos heurísticos como para lograr la diferenciación planteada. El problema con sus contrapartes “rurales”, es decir, las ideas de territorio rural, territorialidad rural, espacio o espacialidad rural, al adoptar este calificativo conceptual, es que caen exactamente en la misma necesidad diferenciadora de la gobernanza rural.12
El concepto construido aquí, nos permite dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿se puede entonces hablar de gobernanza rural en México? Dado el carácter analítico de esta propuesta teórica, la respuesta a esta pregunta es afirmativa hasta el punto en el que es posible diferenciar una situación ideal de un estado presente. En otras palabras, debido a que al comprender que la gobernanza no es un fin o un punto al que se pretende llegar sino, por el contrario, un medio para llegar a un fin se debe reconocer que está presente en México una expresión de la gobernanza rural, tal como ocurrió en Reino Unido en la década de 1990 o como ocurrió en otras regiones, de acuerdo con lo que se pudo documentar en secciones anteriores del presente escrito. Al respecto, la promulgación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en 2001 funciona como un reconocimiento explícito y formal en la búsqueda de un nuevo modo/modelo de coordinación social y política en dicho sector, pero más aún, la proliferación de redes, espacios o estructuras que claramente tienen una orientación de gobernanza, son una prueba fehaciente de la necesidad de estudiar y documentar un fenómeno presente en el país, pero que tiene un evidente correlato en otros países y regiones, en donde se ha dado, de manera similar, una transformación estructural de la forma en que se abordan y atajan los asuntos relacionados con las áreas rurales.
No obstante lo anterior, también queda claro que las redes o espacios de gobernanza en materia rural que han sido abordados por la literatura especializada en México, por lo general tienen una muy baja calidad y presentan numerosos problemas, tales como: reducido nivel de inclusividad, significativas asimetrías discursivas y de poder entre los diferentes actores que las conforman, severas limitantes en materia de transparencia y rendición de cuentas, acotado nivel de legitimidad, sub y sobre representación de actores, sectores y, más en general de los participantes involucrados (stakeholders), persistencia de prácticas clientelares, paternalismo atávico o diferentes formas de cooptación y control, entre mucho otros.
Con ello, se puede responder una segunda cuestión, formulada de la siguiente manera: ¿es útil el concepto de gobernanza rural para estudiar el caso mexicano? Y de nuevo, la respuesta es afirmativa, en tanto que una gobernanza rural en México de buena calidad, que permita, potencie y promueva una efectiva participación de actores que provienen tanto del ámbito gubernamental como de otros subsistemas, por medio de la cooperación y la colaboración, aparece más como un horizonte deseable que una realidad plenamente palpable en la actualidad. Frente a ello, lo importante es que la sola posibilidad de concretar paulatinamente un escenario en el que la participación sea realmente una alternativa y una contribución en la atención de los asuntos públicos y las problemáticas sociales funciona, a la manera de una idea reguladora kantiana, como brújula de navegación en la transformación de la realidad pública-gubernamental en un país en el que hasta hace no mucho tiempo prevalecía un modelo preponderantemente Estado-céntrico en las tareas de coordinación social y política.
FUTUROS DESARROLLOS DE INVESTIGACIÓN Y AGENDAS INTERDISCIPLINARIAS
Con base en lo expuesto hasta aquí, se puede suponer que la agenda de investigación sobre gobernanza en México rebasa y desborda a la que está enfocada directamente en el análisis de lo rural, que como se apuntó previamente, es todavía parte de una producción académica muy incipiente y limitada. Sin embargo, el desarrollo de otras perspectivas de la gobernanza, que están muy relacionadas con las cuestiones rurales es, por el contrario a lo observado hasta aquí, bastante prolífica y vive en la actualidad un proceso de crecimiento y expansión temática acelerado. Se trata de agendas de investigación en las que se pone atención a temas que afectan o influyen directa o indirectamente a las áreas rurales mexicanas, pero que, por un lado, en algunos casos van más allá de ellas hablando en términos geográficos o, por el otro, se limitan a unidades de análisis más específicas.
La primera de estas perspectivas complementarias es la que trata de la gobernanza ambiental (Alfie Cohen, 2013; Martínez y Espejel, 2015). Particularmente en el caso mexicano, este tema de análisis se hizo cada vez más relevante y, podríamos decir, punta de lanza en los estudios de la gobernanza en el país, debido a que, derivado de la firma de pactos y acuerdos internacionales por parte de los gobiernos mexicanos desde la década de 1990, particularmente lo convenido en la Cumbre de Río y la llamada Agenda 21, fue en el sector ambiental en el que se comenzó a construir redes, espacios o estructuras de gobernanza como un nuevo enfoque para tratar los asuntos públicos (Hevia, 2012). Manejo de biodiversidad (Álvarez-Icaza, 2014); promoción del desarrollo sostenible (Cassio y Sánchez, 2018); cambio climático (Moreno, 2017); impulso de la producción orgánica y agricultura sustentable (Mestiza, Vázquez y Rappo, 2016); protección de áreas con valor ecológico, gestión de Áreas Naturales Protegidas (Paré y Fuentes, 2007; Brenner, 2010; López de Lara, Murillo y López, 2018); conflictos socioambientales (Paz, 2015); desarrollo de nuevas políticas públicas, instrumentos de gestión ambiental (Peniche y Guzmán, 2018), entre otros, son sólo algunos de los temas en los que se observa un cruce con el imaginario rural, es decir, son procesos que, por lo general, ocurren y se desarrollan en áreas consideradas rurales, de acuerdo con el debate y el posicionamiento teórico que se presentó en el apartado previo. Y algo muy similar ocurre con la literatura orientada a lo que se ha denominado gobernanza forestal (Merino, 2018), relacionada con la administración de zonas boscosas y generalmente enfocada en promover un aprovechamiento sostenible en conjunto con las comunidades que dependen de ellas.
Otra área de análisis con un enorme potencial de interrelación con la gobernanza rural son los estudios de la gobernanza territorial o gobernanza del territorio (Torres y Ramos, 2008; Iracheta, 2008; Rosas, Calderón y Campos, 2012). Este tema está muy relacionado con lo que se señalaba con anterioridad, con respecto a la enorme dificultad teórica de distinguir entre un área rural y una urbana (Rosas, Rogel y Colín, 2016). Desde la lógica del análisis de la gobernanza territorial, se plantea que cada unidad territorial o cada área geográfica que se pretende analizar posee características únicas que hacen imposible arribar a generalizaciones mayores con respecto a los distintos problemas y contradicciones que se expresan en ellas, por lo que las redes de gobernanza de esos territorios también deben tener características únicas. Desde el ángulo de la gobernanza territorial, lo importante son las configuraciones concretas, específicas, en términos de la composición de actores presentes y las relaciones de poder entre ellos, de fisonomía geográfica y de intercambios existentes con otros territorios afuera de dicha unidad (Torres y Ramos, 2008). Si bien pareciera insalvable la diferencia que existe entre un área de análisis que se basa en una definición de lo rural y un área que plantea la imposibilidad de definir de manera generalizada al territorio, es posible encontrar puntos promisorios de confluencia al analizar espacios en donde la interacción de agentes sociales y fuerzas naturales ocurre como principio.13 Desde esta lógica, el enfoque de la gobernanza rural puede ofrecer un valor añadido al análisis sobre los mecanismos o modos de coordinación de unidades territoriales, en donde la confluencia de actores heterogéneos es la única vía para resolver asuntos que generan un cierto nivel de interdependencia y, a su vez, éstos se encuentran íntimamente relacionados con elementos propios del ecosistema. En este sentido, es importante señalar que el análisis de la gobernanza del territorio no pone especial énfasis en áreas urbanas o rurales, sino en unidades de territorio que son definidas específicamente y de manera ad hoc. Es justo ahí en donde las posibilidades que ofrece el estudio de la gobernanza rural se hacen perfectamente compatibles y una oportunidad para profundizar la investigación en un cierto tipo de territorios desde enfoques trans y multidisciplinarios.
Algo similar ocurre con el campo de estudio que aborda la gobernanza local y cuyos desarrollos también están ampliamente difundidos en México y América Latina (Zaremberg, 2012). De nueva cuenta, lo local en esta literatura se aborda desde un punto de vista casuístico, por lo que la distinción rural-urbano es poco importante.14 Por esta razón, lo local puede ser urbano o rural o urbano-rural (rururbano, como se le llama en algunas ocasiones), es decir, presenta una lógica transversal. El análisis de la gobernanza rural en este caso puede aportar a esta literatura importantes reflexiones sobre lo local-rural, particularmente la manera en la que se abordan asuntos públicos que requieren del concurso de actores diversos y que se coordinan para tratarlos y, eventualmente, darles alguna solución satisfactoria para el mayor número de participantes involucrados (stakeholders).15
Finalmente, otra área de estudio en donde se ha desarrollado consistentemente la literatura sobre las redes o espacios de gobernanza en México es la relacionada con el manejo de los recursos hídricos (Pacheco-Vega, 2014; Pliego y Guadarrama, 2019). Esta área temática también ha generado un enorme interés por parte de especialistas en México, ya que la cuestión hídrica representa un tema de urgencia nacional y afecta, por igual, al campo como a la ciudad. En este caso, la participación social, en cuanto al aprovechamiento de un recurso que se ha hecho paulatinamente más escaso y cuyo potencial de conflictividad aumenta en proporción, es fundamental (Guerrero, Gerritsen y Martínez, 2010). Temas relacionados con acceso (Ruelas y Travieso, 2015); distribución, gestión (Gutiérrez, Zapata, Nazar et al., 2019); consumo sustentable (Lirios, Carreón, Hernández et al., 2015); polarización social, movimientos ciudadanos, relación con ecosistemas, entre muchos otros (Salcido, Gerritsen y Martínez, 2010; Venancio y Bernal, 2019), pueblan el imaginario académico de las últimas décadas en nuestro país, y en ese crecimiento la teoría sobre la gobernanza ha sido un punto de partida cardinal.
De lo anterior se puede concluir que, más que exclusivas, estas agendas de investigación ofrecen una enorme potencialidad de inclusión y de trabajo colaborativo y se pueden sumar a otras como los estudios sobre la gobernanza del turismo o la gobernanza costera, por mencionar sólo un par de ejemplos. Lo que queda claro es que la amplia agenda de gobernanza en nuestro país es una fértil área de estudio, que abarca todo tipo de actores, regiones y espacios, en donde se han desarrollado, en algunas ocasiones, novedosos mecanismos y formas, con fisonomía de redes, para el tratamiento y atención de los asuntos de interés público y abrir la posibilidad de incidencia ciudadana en ellos. En este concierto polifónico de la gobernanza en México, lo interesante es que la categoría de lo rural sigue siendo necesaria e importante, dado que tiene una unidad de análisis específica, que ningún otro desarrollo aborda de manera directa.
CONCLUSIONES
La presente contribución ha tenido como objetivo central encontrar los componentes teóricos fundamentales de la gobernanza rural y explicar por qué este concepto resulta útil y conveniente para estudiar y analizar un verdadero entramado de redes y relaciones sociales que se ha desarrollado en el campo mexicano en las últimas décadas con el afán de atender problemáticas, contradicciones y carencias sociales que parecieran tener un certificado de perpetuidad.
Con este objetivo en mente, se hizo un análisis general sobre el concepto de gobernanza, poniendo especial énfasis en dos dimensiones. Por un lado, en lo que se denominó las generaciones de la gobernanza. En este respecto, el planteamiento fundamental es que, por lo general, la literatura de la gobernanza se ha dividido en aquélla proveniente de la primera generación, que consigna y celebra la emergencia de modos de coordinación social y política como una novedosa ruta para la atención de los asuntos públicos, dejando atrás el modelo de Estado-céntrico o el modelo mercantilizado del Estado y aquella que se centra, como parte de la segunda generación de estudios de la gobernanza, en la naturaleza, características, detonadores, funcionamiento y/o evaluación de los espacios, redes o estructuras de gobernanza. Por el otro, se explicó que la gobernanza, en términos muy generales, se ha analizado desde una visión normativa o desde un enfoque más analítico. En el presente texto se ha optado por emplear la segunda opción, en tanto que estudia a la gobernanza como un objeto de investigación materializado en redes o espacios que tienen variable calidad y que, dependiendo de la correlación de fuerzas interna en cada una de ellas y el contexto en el que se desarrollan, varía su desempeño y los resultados que ofrecen en el sector en el que fueron creadas y, más allá, en el orden público. De esta manera, el texto se aleja de una visión (la más normativa) que se esfuerza por ver en la gobernanza un punto de llegada, un momento en el que actores sistémicamente diferenciados colaboran y cooperan de manera exitosa para la resolución de los problemas. Por el contrario, se asume que la gobernanza es un medio para alcanzar otras cosas, como la gobernabilidad democrática, la estabilidad, la paz o la prosperidad social, por lo que se entiende que la gobernanza, o más precisamente aún, las redes de gobernanza pueden ser de mala calidad, ineficientes, ineficaces y ser objeto de problemas de transparencia y rendición de cuentas, entre muchos otros.
Ambas clarificaciones son útiles para comprender el debate sobre la gobernanza rural que se ha desarrollado en los últimos 20 o 25 años alrededor del mundo. Se consigna que una cada vez más vasta producción teórica, acompañada de un sinnúmero de estudios de caso, discute un fenómeno que ha transformado la realidad rural en diferentes regiones y países. Y es interesante observar que en este cuerpo más específico de literatura también se percibe la existencia de las generaciones de la gobernanza y de los diferentes caracteres que se observan en el nivel más general.
La revisión sobre las publicaciones científicas en el ámbito global en torno a la gobernanza rural permite reconocer y dimensionar que la contraparte mexicana está muy poco desarrollada. Si bien hay algunas aproximaciones más o menos recientes, por lo general, los trabajos que analizan de alguna manera la gobernanza rural son muy descriptivos y superficiales y, en su mayoría, están orientados por una visión normativa de la gobernanza, lo que limita enormemente su capacidad heurística ante fenómenos complejos que ocurren hoy en las regiones rurales mexicanas. Por ello, en el texto se ponen de relieve algunos trabajos que son la excepción a esta regla y que ofrecen interesantes hallazgos y conclusiones sobre redes o espacios de gobernanza que existen en diversas áreas rurales o de la política rural mexicana. Estos trabajos son útiles para mostrar el camino que podría y, tal vez, debería seguir el análisis académico de la gobernanza rural en México en sus desarrollos futuros.
De los análisis precedentes se desprende y se ofrece una definición de la gobernanza rural que podría ser útil para investigar los procesos, redes y espacios de gobernanza que pueblan muchos ámbitos de la vida del campo en este país. El concepto construido abreva de diversas fuentes teóricas y retoma diferentes aspectos de una visión analítica de la gobernanza y se inscribe en el marco de lo que Sørensen y Torfing (2007) llaman la segunda generación de estudios de la gobernanza. Es decir, se plantea como una definición útil para pensar la naturaleza, mecanismos de interacción, detonantes, inclusividad, formas decisorias y otros aspectos relacionados con la calidad de las redes de gobernanza. Este concepto puede servir, además, como un principio para hacer procesos de evaluación de las redes de gobernanza, aspecto que resulta cada vez más necesario en la actualidad del mundo rural mexicano y, más en general, en la arena pública institucional en los Estados contemporáneos.
Por último, en el trabajo se ofreció un breve análisis sobre la posible confluencia y complementariedad de la agenda de investigación sobre gobernanza rural en México con otras agendas que se han desarrollado profusamente en los últimos años. Se observan dos clases: las que se orientan a análisis espaciales y las que se concentran en análisis temáticos. Dentro de las primeras, se habló de los estudios mexicanos sobre la gobernanza territorial y sobre la gobernanza local, las cuales, dentro de su campo de estudio, contemplan el ámbito rural pero lo rebasan. Se explicó que la especificidad del estudio de las áreas rurales sigue siendo un activo académico particular muy significativo y que puede aportar a estas vertientes un importante valor agregado. Dentro del segundo tipo se habló de los estudios de la gobernanza del agua y, en menor medida, de la gobernanza forestal, gobernanza costera o gobernanza del turismo. En este caso, ocurre algo semejante, ya que estos temas o sectores trascienden la distinción urbano-rural, pero en la mayoría del tiempo, se desarrollan en ambientes con fuertes dosis de ruralidad. Por esta razón, la especificidad de lo rural vuelve a tener un peso específico, como unidad particular de análisis. El planteamiento central aquí, es que más que duplicidad, las diversas agendas de gobernanza que están en contacto directo o indirecto con lo rural son suplementarias y pueden ser objeto de un rico intercambio y una colaboración académica muy intensa en los años por venir.
BIBLIOGRAFÍA
Abdulrahman, Suleiman y Wang Bin (2016), “A Comparative Study on Rural Governance Development between Tanzania and China”, en International Journal of Management Sciences, vol. 7, núm. 2, pp. 62-74.
Acuña, Jairo; Nguyen Cuong, Tran Anh y Phung Tung (2015), “The Urban-Rural Gap in Governance and Public Administration: Evidence from Vietman”, en International Public Management Review, vol. 16, núm. 1, IPMN Conference Paper, pp. 165-191, disponible en <http://journals.sfu.ca/ipmr/index.php/ipmr/article/view/251/247>, consultado en enero de 2020.
Aguilar, Luis F. (2010), Gobernanza, El nuevo proceso de gobernar, México, Fundación Friedrich Naumann.
Alfie Cohen, Miriam (2013), “Democracia deliberativa y gobernanza ambiental: ¿conceptos transversales de una nueva democracia ecológica?”, en Sociológica, año 28, núm. 80, enero-abril, México, UAM-Azcapotzalco, pp. 73-122.
Álvarez-Icaza, Pedro (2014), “El uso y la conservación de la biodiversidad en propiedades colectivas. Una propuesta de tipología sobre los niveles de gobernanza”, en Revista Mexicana de Sociología, vol. 76, núm. especial, septiembre, México, IIS-UNAM, pp. 199-226.
Balente, Obeimar; José Díaz y Manuel Parra (2013), “Evaluación de la institucionalización de la nueva gobernanza en el desarrollo rural en México”, en Economía, Sociedad y Territorio, vol. XIII, núm. 42, mayo-agosto, México, El Colegio Mexiquense, pp. 495-519.
Banco Mundial (1994), Governance. The World Bank’s Experience, Washington, D.C., Banco Mundial.
Bevir, Mark (2010), Democratic Governance, Nueva Jersey, Princeton University Press.
Bevir, Mark (2013), A Theory of Governance, Berkeley, University of California Press.
Boonstra, Wiebren J. (2006), “Policies in the Polder: How Institutions Mediate between Norms and Practices of Rural Governance”, en Sociologia Ruralis, vol. 46, núm. 4, octubre, Londres, Wiley, pp. 299-317.
Brenner, Ludger (2010), “Gobernanza ambiental, actores sociales y conflictos en las Áreas Naturales Protegidas mexicanas”, en Revista Mexicana de Sociología 72, núm. 2, abril-junio, México, IIS-UNAM, pp. 283-310.
Brenner, Ludger y Stephanie San German (2012), “Gobernanza local para el ‘ecoturismo’ en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, México”, en Alteridades, vol. 22, núm. 44, México, pp. 131-146.
Brunori, Gianluca y Adanella Rossi (2007), “Differentiating Countryside: Social Representations and Governance Patterns in Rural Areas with High Social Density: The Case of Chianti, Italy”, en Journal of Rural Studies, vol. 23, núm. 2, abril, Londres, Elsevier, pp. 183-205.
Carton de Grammont, Hubert (1995), “Las perspectivas de organización en el campo: ¿descorporativización, democracia o neocorporativismo?”, en Travaux et Recherches dans les Amériques de Centre (TRACE), núm. 27, junio, México, Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, pp. 37-42.
Cassio, Erika y Eduardo Sánchez (2018), “Gobernanza ambiental para el desarrollo sostenible de la cuenca de Santiaguillo, Durango”, en Espiral, vol. XXV, núm. 72, mayo-agosto, México, pp. 183-208.
Chávez Becker, Carlos (2005), “Sociedad civil y tercer sector en la discusión del segundo circuito de la política”, en B. Arditi (ed.), ¿Democracia postliberal? El espacio político de las asociaciones, México, UNAM/Anthropos, pp. 45-70.
Chávez Becker, Carlos (2010), “Relevancia social y gobernanza democrática: una aproximación desde el desempeño organizacional”, en Matilde Luna y Cristina Puga, Nuevas perspectivas para el estudio de las asociaciones, Anthropos/IIS-UNAM, México, pp. 205-232.
Chávez Becker, Carlos (2017), “La sociedad civil rural en México. Los contornos de un debate abierto”, en Carlos Chávez Becker y Bruno Lutz (coords.), La sociedad civil rural en México, Ciudad de México, UAM-Xochimilco, pp. 27-59.
Chávez Becker, Carlos y Edgar Esquivel (2016), “Gobernanza”, en Laura Baca, Fernando Castañeda y Alma Iglesias (eds.), Léxico de la vida social, Ciudad de México, FCPyS-UNAM/SITESA, pp. 305-311.
Chesshire, Linda; Vaughan Higgins y Geoffrey Lawrence (eds.) (2007), Rural Governance. International Perspectives, Londres, Routledge.
Clark, David; Rebekah Southern y Julian Beer (2007), “Rural Governance, Community Empowerment and the New Institutionalism: A Case Study of the Isle of Wight”, en Journal of Rural Studies, vol. 23, núm. 2, abril, Londres, Elsevier, pp. 254-266.
Comisión Europea (2001), European Governance: A White Paper, Bruselas, Comisión Europea.
Conelly, Steve; Tim Richardson y Tim Miles (2006), “Situated Legitimacy: Deliberative Arenas and the New Rural Governance”, en Journal of Rural Studies, vol. 22, núm. 3, julio, Londres, Elsevier, pp. 267-277.
Datta, Prabhatt y Panchali B. Sen (2000), “Participatory Rural Governance in India”, en Indian Journal of Public Administration, vol. 46, núm. 1, Londres, Sage, pp. 38-49.
Denis, Diane K. (2001), “Twenty-Five Years of Corporate Governance Research ... and Counting”, en Review of Financial Economics, vol. 10, núm. 3, pp. 191-212.
Derkzen, Petra (2008), The Politics of Rural Governance: Case Studies of Rural Partnerships in the Netherlands and Wales, Wageningen, Wageningen University, pp. 129-141.
Díaz, José María; Pablo Vidueira y Francisco José Gallego (2011), “La estructuración y dinamización social para una mejor gobernanza de las comunidades rurales: caso de estudio en Cuenca, España” en Cuadernos de Desarrollo Rural, vol. 8, núm. 66, enero-junio, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, pp. 73-101.
Edwards, Bill (1998), “Charting the Discourse of Community Action: Perspectives from Practice in Rural Wales”, en Journal of Rural Studies, vol. 14, núm. 1, Londres, Elsevier, pp. 63-77.
Edwards, Bill; Mark Goodwin, Simon Pemberton y Michael Woods (2001), “Partnerships, Power and Scale in Rural Governance”, en Environment and Planning C: Government and Policy, vol. 19, núm. 2, Londres, Sage, pp. 289-310.
Edwards, Michael (2014), Civil Society, Cambridge, Polity Press.
Finkelstein, Lawrence (1995), “What Is Global Governance?”, en Global Governance, vol. 1, núm. 3 pp. 367-372.
Giessen, Lukas y Michael Böcher (2009), “Rural Governance, Forestry, and the Promotion of Local Knowledge: The Case of the German Rural Development Program ‘Active Regions’”, en Small-Scale Forestry, vol. 8, núm. 2, mayo, Holanda, Springer, pp. 211-230.
Goodwin, Mark (1998), “The Governance or Rural Areas: Some Emerging Research Issues and Agendas”, en Journal of Rural Studies, vol. 14, núm. 1, Reino Unido, Elsevier, pp. 5-12.
Grandori, Anna (1997), “Governance Structures, Coordination Mechanisms and Cognitive Models”, en The Journal of Management and Governance, vol. 1, marzo, Springer, pp. 29-47.
Guerrero, Alejandra; Peter Gerritsen y Manuel Martínez (2010), “Gobernanza y participación social en la gestión del agua en la microcuenca El Cangrejo, en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, México”, en Economía, Sociedad y Territorio, vol. X, núm. 33, México, El Colegio Mexiquense, pp. 541-567.
Gulisano, Giovanni; Claudio Marcianó, Anna I. de Luca y Calabrò Tommaso (2005), “The Rural Governance System in Leader Plus: The Application of an Integrated Planning Methodology in Calabria (South Italy)”, en New Medit, vol. 4, núm. 3, septiembre, CIHEAM, pp. 38-46.
Gutiérrez, Verónica; Emma Zapata, Austreberta Nazar et al. (2019), “Gobernanza en la gestión integral de recursos hídricos en las subcuencas Río Sabinal y Cañón del Sumidero en Chiapas, México”, en Agricultura, Sociedad y Desarrollo, vol. 16, núm. 2 abril-junio, pp. 159-181.
Hevia, Felipe (2012), “¿Cuándo y por qué funcionan los consejos consultivos? Patrones asociativos, voluntad política y diseño institucional en órganos colegiados de participación del Poder Ejecutivo Federal mexicano”, Gisela Zaremberg (coord.), Redes y jerarquías. Participación, representación y gobernanza local en América Latina, México, Flacso/Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo pp. 159-182.
High, Chris; Rachel Slater y S. Rengasamy (2007), “Are Shadows Dark? Governance, Informal Institutions and Corruption in Rural India”, en Linda Chesshire, Vaughan Higgins, Geoffrey Lawrence (eds.), Rural Governance. International Perspectives, Londres, Routledge, pp. 273-288.
Hollinsworth, J. Rogers y Robert Boyer (1997), “Coordination of Economic Actors and Social Systems of Production”, en J. Hollinsworth y R. Boyer (eds.), Contemporary Capitalism. The Embeddednes of Institutions, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 1-47.
Ikegwuoha, B.; Igboeche Onyenwigwe y Paschal Ifeanyi (2015), “Participation of Citizens in Rural and Urban Governance: A Situational Analysis of Nigeria (2011-2014)”, en Journal of Political Science and Leadership Research, vol. 1, núm. 8, pp. 1-10, disponible en <https://iiardpub.org/get/JPSLR/VOL %201/PARTICIPATION%20OF%20CITIZENS.pdf>, consultado en enero de 2020.
Iracheta, Alfonso (2008), “Transición política y gobernanza territorial en México”, en Carmen Bernárdez, Jorge Ortiz y Esther Sánchez (eds.), Anuario de Espacios Urbanos. Historia, Cultura y Diseño 2008, núm. 15, enero-diciembre, México, UAM-Azcapotzalco, pp. 173-208.
Jessop, Bob (1995), “The Regulation Approach, Governance, and Post-Fordism: Alternative Perspectives on Economic and Political Change?”, en Economy and Society, vol. 24, núm. 3, pp. 307-333.
Jones, Owain y Jo Little (2000), “Rural Challenge(s): Partnership and New Rural Governance”, en Journal of Rural Studies, vol. 16 núm. 2, Reino Unido, Elsevier, pp. 171-183.
Kennedy, John James (2013), “Finance and Rural Governance: Centralization and Local Challenges”, en The Journal of Peasant Studies, vol. 40, núm. 6, Londres, Taylor and Francis, pp. 1009-1026.
Klijn, Erik Hans (1998), “Redes de política pública. Una visión general”, en W.J.M. Kickert y J.F. Koppenjan (eds.), Managing Complex Networks, Londres, Sage, disponible en <http://revista-redes.rediris.es, Wwebredes/textos/Complex.pdf>, consultado en enero de 2020.
Koliba, Christopher; Jack Meek, Asim Zia y Russell Mills (2011), Governance Networks in Public Administration and Public Policy, Boca Ratón, Florida, CRC Press.
Küpper, Patrick (2010), “Partnerships and New Rural Governance for Reacting to Demographic Change in Rural Regions in Germany”, en 118th Seminar of European Association of Agricultural Economists: “Rural Development: Governance, Policy Design and Delivery”, 25-27 de agosto, Ljubljana, Slovenia.
Lechner, Norbert (1997), “Las tres formas de coordinación social”, en Revista de la CEPAL, núm. 61, Chile, CEPAL, pp. 7-17.
Lirios, Cruz; Javier Carreón, Jorge Hernández et al. (2015), “Hacia una agenda hídrica para la gobernanza local sustentable”, en Revista Internacional de Investigación en Ciencias Sociales, vol. 11, núm. 1, pp. 130-154.
Little, Jo (2001), “New Rural Governance?”, en Progress in Human Geography, vol. 25, núm. 1, Londres, Sage, pp. 97-102.
Liu, X. y Z. Wu (2007), “‘Power’ Governance and the Gender Preference and Women’s Participation. An Analysis on the Women’s Participation in the Rural Governance”, Central China Normal University, mimeo.
López, Ignacio (2017), “La nueva ruralidad y la nueva gobernanza en México: una propuesta de categorización territorial operativa para los nuevos territorios rurales”, en Sociológica, año 32, núm. 92, septiembre-diciembre, México, UAM-Azcapotzalco, pp. 217-239.
López de Lara Espinoza, Dianzú; Sandra L. Murillo Sandoval y Víctor M. López (2018), “Gobernanza ambiental: el Consejo Asesor (CA) del Parque Nacional Huatulco (PNH) como un instrumento de conocimiento transdisciplinario”, en Acta Universitaria, vol. 28, núm. 4, pp. 56-73, disponible en <http://doi.org/10.15174/au.2018.1628>, consultado en diciembre de 2019.
Luna, Matilde (2005), “Las redes de acción pública: ¿un ‘nuevo circuito’ de la ciudadanía?”, en Benjamín Arditi (ed.), ¿Democracia posliberal? El espacio político de las asociaciones, México, FCPyS-UNAM/Anthropos, pp. 107-142.
Luna, Matilde y Carlos Chávez Becker (2014), “Socialización, gobernanza y rendimiento social en sistemas asociativos complejos”, en Sara Gordon y Ricardo Tirado, El rendimiento social de las organizaciones sociales, México, IIS-UNAM, pp. 187-217.
Luna, Matilde y José Luis Velasco (2017), Complex Associative Systems. Cooperation Amid Diversity, México, IIS-UNAM.
Marsden, Terry (1998), “New Rural Territories: Regulating the Differentiated Rural Spaces”, en Journal of Rural Studies, vol. 14, núm. 1, Londres, Elsevier, pp. 107-117.
Mardsen, Terry y Jonathan Murdoch (1998), “Editorial: The Shifting Nature of Rural Governance and Community Participation”, en Journal of Rural Studies, vol. 14, núm. 1, Londres, Elsevier, pp. 1-4.
Martín, Olga (2003), “Algunas reflexiones en torno al concepto de gobernanza global”, en Revista Nou Cicle, el Color del Progreso (revista en línea), marzo, disponible en <http://www.noucicle.org/arxiu2/olgam.html#_ftnref23>, consultado en agosto de 2017.
Martinelli, Alberto (2003), “Markets, Governments, Communities and Global Governance”, en International Sociology, vol. 18, núm. 2, junio, Londres, Sage Publications, pp. 291-293.
Martínez, Nain e Ileana Espejel (2015), “La investigación de la gobernanza en México y su aplicabilidad ambiental”, en Economía, Sociedad y Territorio, vol. XV, núm. 47, México, El Colegio Mexiquense, pp. 153-183.
Mayntz, Renate (1998), New Challenges to Governance Theory (Serie Jean Monet Chair Paper, RSC núm. 98/50), disponible en <https://cadmus.eui.eu/handle/1814/23653>, consultado en julio de 2015.
Mazibuko, Sibonginkosi (2014), “Rural Governance in South Africa: Is there a Place for Neo-Feudalism in a Democracy?”, en Mediterraneal Journal of Social Sciences, vol. 5, núm. 20, septiembre, Roma, MCSER Publishing, pp. 2455-2461.
Merino, Leticia (2018), “Comunidades forestales en México. Formas de vida, gobernanza y conservación”, en Revista Mexicana de Sociología, vol. 80, núm. 4, septiembre-diciembre, México, IIS-UNAM, pp. 909-940.
Messner, Dirk (1999), “Del Estado céntrico a la ‘sociedad de redes’. Nuevas exigencias a la coordinación social”, en Norbert Lechner, René Millán y Francisco Valdés (coords.), Reforma del Estado y Coordinación Social, México, Plaza y Valdés/IIS-UNAM, pp. 77-121.
Mestiza, María de Jesús; Rosalía Vázquez Toríz y Susana Rappo (2016), “Gobernanza ambiental y capital social en la agricultura en Puebla. Una discusión de conceptos”, en Opción, núm. extra 13, pp. 1211-1228.
Miquel, Montserrat y Angélica Cazarín (2017), “Gobernanza y desarrollo local: estudio para la junta auxiliar de San Baltazar Tetela, en el municipio de Puebla, Puebla”, en Tla-Melaua, Revista de Ciencias Sociales, nueva época, año 11, núm. 43, octubre 2017-marzo 2018, México, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales-BUAP, pp. 56-77.
Moreno, Miguel (2017), “Los nuevos arreglos institucionales sobre gobernanza ambiental y cambio climático en México”, en Tla-Melaua, Revista de Ciencias Sociales, nueva época, año 11, núm. 43, octubre 2017-marzo 2018, México, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales-BUAP, pp. 222-246.
Nagarajan, Hari K.; Raghbendra Jha y Kailash Pradhan (2013), “The Role of Bribes in Rural Governance: The case of India”, en ASARC Working Papers, 7 de abril, The Australian National University, Australia South Asia Research Centre, disponible en SSRN, <https://ssrn.com/abstract=2246525> o <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2246525>, consultado en enero de 2020.
Natera, Antonio (2005), “Nuevas estructuras y redes de gobernanza”, en Revista Mexicana de Sociología, año LXVII, núm. 4, octubre-diciembre, México, UNAM, pp. 755-791.
Nemes, Gustav, Chris High y Farah Huzair (2007), “Reflexive Agency and Multi-Level Governance: Mediating Integrated Rural Development in Hungary”, en Linda Chesshire, Vaughan Higgins, Geoffrey Lawrence (eds.), Rural Governance. International Perspectives, Londres, Routledge, pp. 98-112.
Offong, Sunday E. (2016), “Rural Governance: Challenges and Possibilities for Rural Development in AkwaIbom State, Nigeria”, en International Journal of Social Sciences, vol. 10, núm. 2, pp. 150-168, disponible en <http://socialscienceuniuyo.com/wp-content/uploads/2016/07/Sunday-E.-Offong.pdf>, consultado en enero de 2020.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2006), The New Rural Paradigm: Policies and Governance, París, OCDE.
Pacheco-Vega, Raúl (2014), “Ostrom y la gobernanza del agua en México”, en Revista Mexicana de Sociología, vol. 76, núm. especial, septiembre, México, IIS-UNAM, pp. 137-166.
Pardo, María del Carmen (comp.) (2004), De la administración pública a la gobernanza, México, El Colegio de México.
Paré, Luisa y Tajín Fuentes (2007), Gobernanza ambiental y políticas públicas en áreas naturales protegidas: lecciones desde Los Tuxtlas, México, IIS-UNAM.
Paz, Fernanda (2008), “Tensiones de la gobernanza en el México rural”, en Política y Cultura, núm. 30, otoño, México, pp. 193-208.
Paz, Fernanda (2015), “Conflictos socioambientales, cultura política y gobernanza: la cooperación bajo sospecha en el distrito minero de Molango, Estado de Hidalgo, México”, en Leticia Durand, Fernanda Figueroa y Mauricio Guzmán (eds.), La naturaleza en contexto. Hacia una ecología política mexicana, México, CEIICH-UNAM, pp. 65-94.
Peniche, Salvador y Manuel Guzmán (2018), “Gobernanza ambiental en México y los impactos de la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental: el caso de la cuenca alta del río Santiago”, en Expresión Económica, núm. 41, México, CUCEA/Universidad de Guadalajara, pp. 119-128.
Pierre, Jon (1997), Partnerships in Urban Governance. European and American Experience, Londres, Macmillan Press.
Pini, Barbara (2006), “A Critique of ‘New’ Rural Local Governance: The Case of Gender in a Rural Australian Setting”, en Journal of Rural Studies, vol. 22, núm. 4, octubre, pp. 396-408.
Pliego, Esmeralda y Gloria Guadarrama (2019), “Gobernanza y derecho al agua: Prácticas comunes y particularidades de los comités comunitarios de agua potable”, en Sociedad y Ambiente, año 7, núm. 20, julio-octubre, pp. 53-77.
Ploeg, van der Jan Douwe y Terry Marsden (2008), Unfolding Webs: The Dynamics of Regional Rural Development, Assen, Van Gorcum.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2017), Análisis de la estructura y operación de los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 2011-2016, México: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Rhodes, R.A.W. (2007), “Understanding Governance: Ten Years On”, en Organization Studies, vol. 28, núm. 8, Londres, Sage Publications, pp. 1243-1264.
Rico Mendez, Gina (2017), “Food Security Narrative and its Effects on Land Governance: Case Study of Agricultural Policies for Oil Palm in Colombia”, ponencia presentada en “2017 World Bank Conference on Land and Poverty”, llevada a cabo en The World Bank-Washington, D.C., 20-24 de marzo, disponible en <https://www.researchgate.net/profile/Gina_Ri co_Mendez/publication/323431592_Food_Security_Narrative_and_its_Effects_on_Land_Governance_Case_Study_of_Agricultural_Policies_for_Oil_Palm_in_Colombia/links/ 5a95e0d945851535bcdcb407/Food-Security-Narrative-and-its-Effects-on-Land-Governance-Case-Study-of-Agricultu ral-Policies-for-Oil-Palm-in-Colombia.pdf>, consultado en diciembre de 2019.
Rivera, Sergio, Ámbar Varela y Ernesto Gómez (2012), Mejores prácticas de gobernanza en los Consejos Consultivos Nacionales en materia agropecuaria y ambiental, México, Instituto para la Defensa del interés Público.
Rodríguez-Bilella, Pablo (2007), “Governance, Participation and Empowerment: A Non-Prescriptive Approach”, en Linda Chesshire, Vaughan Higgins, Geoffrey Lawrence (eds.), Rural Governance. International Perspectives, Londres, Routledge, pp. 143-159.
Rosas, Francisco, Roberto Calderón y Héctor Campos (2012), “Elementos conceptuales para el análisis de la gobernanza territorial”, en Quivera. Revista de Estudios Territoriales, vol. 14, núm. 2, julio-diciembre, México, UAEM, pp. 113-135.
Rosas, Francisco; Isidro Rogel y Karla Colín (2016), “Planeación metropolitana, políticas públicas y gobernanza territorial: orígenes y fundamentos conceptuales en México”, en Gestión y Análisis de Políticas Públicas, núm. 16, julio-diciembre, Instituto Nacional de Administración Pública, pp. 41-56
Rothstein, Bo (2013), “The Three Worlds of Governance: Arguments for a Parsimonious Theory of Quality of Government”, en APSA 2013 Annual Meeting Paper; American Political Science Association 2013 Annual Meeting, disponible en SSRN <https:// ssrn.com/abstract=2299220>, consultado en febrero de 2018.
Ruelas, Laura y Ana Travieso (eds.) (2015), Bases para la construcción de un modelo de gobernanza. La cuenca del río Nautla, Veracruz, El Colegio de Veracruz/Editora de Gobierno, Xalapa.
Salamon, Lester (2003), Global Civil Society: An Overview, Baltimore, Johns Hopkins Center for Civil Society Studies, disponible en <http://www.jhu.edu/~ccss/publications/pdf/globalciv.pdf>, consultado en enero de 2017.
Saladar, Roberto y Alison Loveridge (2007), “Transformation and Representation in Barangay Sibalew, the Philippines”, en Linda Chesshire, Vaughan Higgins, Geoffrey Lawrence (eds.), Rural Governance. International Perspectives, Londres, Routledge, pp. 130-142.
Salcido, Silvia; Peter Gerritsen y Manuel Martínez (2010), “Gobernanza del agua a nivel local: estudio de caso en el municipio de Zapotitlán de Vadillo, Jalisco”, en El Cotidiano, núm. 162, julio-agosto, México, UAM-Azcapotzalco, pp. 83-89.
Sántiz, Abraham y Manuel Parra (2010), “Gobernanza, política pública y desarrollo local de Oxchuc, Chiapas”, Revista de Geografía Agrícola, núm. 44, enero-junio, México, Universidad Autónoma de Chapingo, pp. 71-90.
Sartori, Giovanni (2000), La política. Lógica y métodos en las ciencias sociales, México, Fondo de Cultura Económica.
Schmitter, Philippe (2007), “¿Puede la gobernanza legitimar la Unión Europea?”, en European Journal of Legal Studies, núm. 1, disponible en <http://cadmus.iue.it/dspace/bitstream/18 14/6843/4/EJLS_2007_1_1_6_Sch_SP.pdf>, consultado en febrero de 2018.
Sikor, Thomas (2007), “Delineations of Private and Public: Emerging Forms of Agri-Environmental Governance in Central and Eastern Europe”, en Linda Chesshire, Vaughan Higgins, Geoffrey Lawrence (eds.), Rural Governance. International Perspectives, Londres, Routledge, pp. 37-50.
Sørensen, Eva y Jacob Torfing (2007), “Introduction”, en Eva Sørensen y Jacob Torfing (eds.), Theories of Democratic Network Governance, Nueva York, Palgrave-Macmillan, pp. 1-21.
Stoker, Gerry (1998), “Governance as Theory: Five Propositions”, en International Social Science Journal, vol. 50, núm. 155, marzo, UNESCO, pp. 17-28.
Stoker, Gerry (1999), The New Management of British Local Governance, Londres, Macmillan.
Tao, Ran y Ping Qin (2007), “How Has Rural Tax Reform Affected Farmers and Local Governance in China?”, en China & World Economy, vol. 15, núm. 3, mayo-junio, Wiley, pp. 19-32.
Tewdwr-Jones, Mark (1998), “Rural Government and Community Participation: The Planning Role of Community Councils”, en Journal of Rural Studies, vol. 14, núm. 1, Londres, Elsevier, pp. 51-62.
Torres, Gerardo y Alejandro Ramos (2008), “Gobernanza y territorios. Notas para la implementación de políticas para el desarrollo”, en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, vol. 50, núm. 203, México, FCPyS-UNAM, pp. 75-95.
Torres, Gerardo, David Morales y Víctor Velázquez (2017), “Gobernanza territorial e innovación social en las áreas rurales. Dos estudios de caso”, en Armando Sánchez y Estela Martínez (coords.), Mercados agrícolas globalizados, México, AMER, pp. 97-116.
Venancio, Arturo y Edith Bernal (2019), “Gobernanza del agua en la Cuenca Hidrosocial de Valle de Bravo-Amanalco, México”, en Revista del CESLA International Latin American Studies Review, núm. 23, pp. 167-196.
Vigoda, Eran (2002), “From Responsiveness to Collaboration: Governance, Citizens, and the Next Generation of Public Administration”, en Public Administration Review, vol. 62, núm. 5, septiembre-octubre, pp. 527-540.
Villarreal, Eduardo (2010), “Políticas públicas”, en Eduardo Villarreal y Víctor Hugo Martínez (coord.), (Pre) Textos para el análisis político. Disciplina, reglas y procesos, México, Flacso México/Universidad Von Humboldt, pp. 257-279.
Ward, Neil y Kate Mc Nicholas (1998), “Reconfiguring Rural Development in the UK: Objective 5b and the New Rural Governance”, en Journal of Rural Studies, vol. 14, núm. 1, enero, Londres, Elsevier, pp. 27-39.
Williamson, Oliver (1984), “Corporate governance”, en Yale Law Journal 93, Yale, The Yale Law Journal Company, pp. 1197-1230.
Wilson, Geoff A. (2004), “The Australian Landcare Movement: Towards ‘Post-Productivist’ Rural Governance?”, en Journal of Rural Studies, vol. 20, núm. 4, octubre, Londres, Elsevier, pp. 461-484.
Wiskerke, J.; Betina Bock, Marian Stuiver y Henk Renting (2003), “Environmental Co-Operatives as a New Mode of Rural Governance” en NJAS-Wageningen Journal of Life Sciences, vol. 51, núm. 1-2, Londres, Elsevier, pp. 9-25.
Woods, Michael (1998), “Advocating Rurality? The Repositioning of Rural Local Government”, en Journal of Rural Studies, vol. 14, núm. 1, Londres, Elsevier, pp. 13-26.
Zaremberg, Gisela (coord.) (2012), Redes y jerarquías. Participación, representación y gobernanza local en América Latina (volumen I), México, Flacso/Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo.
1 Para una revisión mucho más profunda de este proceso, se puede consultar Chávez Becker (2010) y Chávez Becker y Esquivel (2016).
2 Traducción propia.
3 Traducción propia.
4 Traducción propia.
5 Más particularmente de las organizaciones de la sociedad civil o el también llamado “tercer sector” (Chávez Becker, 2005).
6 Algunos de estos problemas, por ejemplo, se observaron y documentaron detalladamente en los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable (PNUD, 2017).
7 Alberto Rojas, en el capítulo 4 de este libro, enfatiza en la orientación de incidencia que poseen las redes de gobernanza, es decir, abunda en explicar que una de sus preocupaciones centrales es lograr resultados en términos de la manera sobre cómo se atiende o debería atender un asunto público.
8 Traducción propia.
9 Traducción propia.
10 Esta definición, en buena parte, es producto de interesantes discusiones llevadas a cabo en el seno del Seminario sobre la Gobernanza Rural en México. Más en particular, es fruto de acalorados debates sostenidos con Alma de León y Alberto Rojas, con quienes estoy en deuda por sus acertadas sugerencias.
11 En el trabajo de Alma de León, en este mismo volumen, se complementa, amplía y profundiza la discusión sobre lo rural ofrecida aquí.
12 Aunado a lo anterior, resultó esclarecedor el planteamiento hecho por Francisco López Bárcenas sobre esta cuestión, a quien agradezco infinitamente sus sugerencias y comentarios sobre la construcción conceptual que aquí se ofrece. Para el especialista, la noción de gobernanza rural puede resultar particularmente útil si el foco de atención se pone en los actores que participan en las interacciones que se desarrollan en las redes de gobernanza, más que en el locus
en donde ocurren estas transformaciones y que, sin duda, tienen una singularidad histórica. Como se puede observar, desde nuestra perspectiva el análisis y la inclusión de actores gubernamentales y no gubernamentales resulta un elemento central en la propuesta analítica.
13 El trabajo de Torres, Morales y Velázquez (2017) ejemplifica claramente este planteamiento.
14 Ver, por ejemplo, los trabajos de Brenner y San German (2012) o Miquel y Casarín (2017).
15 El artículo de Sántiz y Parra (2010) es una buena muestra de esto.
* Profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma. Adscrito al Departamento de Procesos Sociales. Correo electrónico: <c.chavez@correo.ler.uam.mx>.
** Agradezco los comentarios que hicieron a versiones previas del texto las y los colegas del proyecto “Gobernanza rural en México”: Lidia Blásquez, Óscar Figueroa, Alberto Rojas, Jorge Carbajal, Raquel Jiménez, Citlali Tovar, Silvia Jurado, Heriberto Ruiz, Alejandro Natal, Alma de León, Javier de la Rosa, Marco Almazán, Ximena Celis, Carla Zamora, Raquel Güereca, Armando Sánchez y Francis Mestries. También estoy en deuda con Gerardo Torres Salcido, quien amablemente leyó y comentó muy atinadamente una de las últimas versiones del escrito. De igual manera, las sugerencias y comentarios que hizo Ámbar Varela Matutte sobre el texto en el coloquio “Gobernanza rural en México” fueron sumamente valiosos para preparar la versión definitiva. Por último, debo reconocer que el trabajo realizado por Paola Millán en la asistencia de investigación fue un insumo invaluable para elaboración de este escrito.