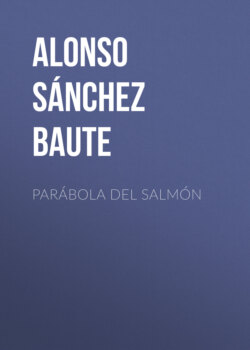Читать книгу Parábola del salmón - Alonso Sánchez Baute - Страница 4
ОглавлениеBarcelona
Todos los días eran sábado por la noche
“Como todos los jóvenes, yo vine
a llevarme la vida por delante”
Jaime Gil de Biedma
Durante veinte días en Barcelona no hubo uno solo enel que antes de abandonar el hotel no me comiera al menos una pepa. A veces, al estallar una, corría a apurar la otra, pues eran justo esos diez o quince minutos los que más me gustaban: cuando se pierde el control y uno se deja llevar como quien baila con el viento. Con frecuencia la explosión era tan fuerte que me tumbaba en el suelo y me dormía justo allí, donde me alcanzara el efecto. En ese momento no había dolor, todo fluía y yo era tan feliz como un niño en una piscina.
Cuando recuerdo esa primera visita me viene a la memoria J, mi summer lover chileno —¿o debo decir winter lover?—, aspirante a guionista de cine, que vivía en un apartamento de estudiante por los lados de Park Güell; y también Paul van Dyk y la primera versión de su The Politics of Dancing que oía todo el tiempo en el discman bajo los efectos del éxtasis. En aquel tiempo viajar era para mí un escape. Yo era algo parecido a lo que escribió Leila Guerriero sobre Guillermo Kuitca: “Un hombre sin hogar, tratando desesperadamente de volver a alguna parte”.
Ese enero aterricé en El Prat de Llobregat luego de un vuelo desde París sacudido por un viento tan fuerte que me hizo temer. “Piensa siempre lo peor para que cuando suceda no sea tan grave”, obedecía desde niño el mantra del miedo aprendido en casa. Fueron cinco o seis segundos nada más, pero fue el tiempo suficiente para presagiar mi propia tormenta. Ya luego, cuando el avión se aproximó a la ciudad y vi por primera vez la playa bañada por el Mediterráneo y esa enorme escultura dorada, la cola de una ballena sobre una cama de acero, el miedo y la idea de cualquier mal augurio comenzaron a ceder. A ceder, no a desaparecer, pues ese mismo mantra me había enseñado también a desconfiar cuando algo bueno sucede porque “si todo va bien, es porque algo malo va a pasar”. De modo que hasta que el avión se detuvo volví a respirar con normalidad.
Eran casi las diez de la mañana cuando salí del aeropuerto. Una brisa muy fría cortaba la piel a pesar de que el cielo estaba despejado: ni una sola nube se divisaba en el firmamento. No conocía a nadie en la ciudad ni llevaba a la mano un mapa, una guía o al menos la dirección de algún hotel dónde hospedarme. Pensé en tomar un taxi, pero llamó mi atención un bus pintado de azul pálido que decía con letras oscuras la palabra Aerobús. Me acerqué: “4.25 euros hasta la plaza Cataluña”, dijo el conductor.
Durante unos veinte minutos el bus avanzó a lo largo de una autopista amplia y sin sobresaltos, para luego adentrarse en la ciudad a través de una avenida con dos bulevares completamente arborizados. “Gran Vía de las Cortes Catalanas”, leí en el borde de una esquina achaflanada. Recuerdo que se me aguaron los ojos tan pronto cruzamos la plaza España, el sitio donde el bus hizo la primera parada. Se me aguaron porque hasta ese momento me di cuenta que estaba en una de las ciudades que más deseaba conocer. Para celebrarlo metí la mano en el bolsillo y, como tentempié, ¡glup!: la tercera pepa del día.
Pensé en bajarme en plaza Universitat, la siguiente parada. Me atrajo la torre de la Universidad de Barcelona en la acera de enfrente; me encantó el paisaje de decenas de muchachos patinando a lo largo y ancho del pavimento, el bullicio de quienes corrían afanados buscando las escaleras que bajaban al metro, esos aires de mundo con los que tentaba la terraza de un café ubicado en plena esquina, ¡y la cantidad de gente! Pero sin duda lo que me fascinó fue la sensación de estar en una ciudad en la que nadie me conocía; un lugar en el que no era más que un anónimo: no oía murmuraciones, gritos, susurros o carcajadas a mis espaldas como en el pueblo en que nací; gritos y susurros que hicieron de mí alguien silencioso, casi hermético. Aquí era nadie y eso me hacía inmensamente feliz.
Al final del recorrido, el bus abrió sus puertas en uno de los costados de la plaza Cataluña, frente a El Corte Inglés. Al bajar, un adolescente me entregó un papelito doblado con un nombre y una dirección: Hostal Central, Diputació, 346, y cargó luego mi maleta las dos cuadras que separaban la parada de bus del hostal, ubicado en el segundo piso de un edificio al que se ingresaba por un corto pasillo de piso ajedrezado y un ascensor de jaula ubicado en el centro de una escalera de caracol. Al salir a mi primera caminata por la ciudad y, durante los siguientes días, confirmé que no habría podido elegir un mejor lugar: el Barrio Gótico estaba a un paso, al otro lado de Las Ramblas, y al final, el mar; el paseo de Gracia, a un par de cuadras; el Eixample, justo detrás; Metro, el Theatrón local, un sótano de salas separadas por oscuros laberintos donde la multitud se movía, excitada y extasiada cual termitas en bacanal, apenas cruzando la plaza Universitat. De las postales turísticas obligadas las únicas distantes eran la Sagrada Familia, Park Güell, Tibidabo y su cruz y Montjuic.
En El Bagdad, el templo barcelonés de sexo duro que existe desde la muerte de Franco, estrené la noche disfrutando una escena, con lluvia dorada incluida, entre la diosa del hardcore Sophie Evans y Holly One, el actor porno más pequeño del mundo, con menos de uno veinte de estatura, quien murió poco tiempo después. Luego del pissing, hubo un show de bondage y también fist-fucking. Todo era tan heavy que parecía normal: había gente entre el público que ni siquiera los miraba. Hice lo mismo, fingiendo mi pose más cosmopolita, y gasté dinero en unos cuantos tragos que compartí con una chica que dijo ser canaria, llevaba apenas un par de meses en el negocio, aspiraba a ser actriz porno y presumió de haber hecho casting en esos días con el actor italiano Rocco Siffredi. Luego me contó que la primera vez que tuvo sexo en público fue precisamente ahí, en El Bagdad. “Vine de copas con un amigo. Me invitaron a subir a escena y no me corté”. La miré fascinado y ella sonrió altanera.
Barcelona sin Van Dyk no habría sido posible para mí. Lo oía noche y día, a mayores o menores decibeles. ‘Face to Face’, del álbum Out There and Back, era la canción que más repetía, especialmente al momento en que una nueva pepa reventaba. En una ocasión desperté sintiendo ese maravilloso hormigueo recorrer toda mi piel. Debían ser las dos o tres de la mañana y estaba tumbado, sudoroso, sobre el cemento. Entreabrí los ojos y toda una hilera de ángeles apareció frente a mí. Ángeles con el índice sobre los labios, como haciendo chssss, ángeles llorando recostados sobre cajas de hormigón, ángeles clamando al empíreo, ángeles de espaldas apuntándome con sus enormes alas, ángeles en posición de oración, ángeles con ambos brazos extendidos al firmamento, ángeles, solo ángeles y nada más que ángeles. ¿Era un sueño o acaso eran estos los ángeles clandestinos de Gómez Jattin que venían en legión a protegerme?
Levanté mi cuerpo y de repente, frente a mí, el mar. Ahí nomás, a un par de metros, todo era azul y olía salino. Como diría Pizarnik: “Yo sola, cerca del mar. Sola. Absolutamente sola. Esta es mi imagen de la felicidad”. Me quité los audífonos y eché a andar rápido, casi a correr. Un gato se apareció frente a mí, luego descubrí otro observándome, uno más maullaba en la lejanía y el llanto enternecía, sofocaba. De repente vi que, bajo los ángeles, o junto a ellos, perdidos entre la ligera niebla y las hileras de pino, había mausoleos. Entonces supe que caminaba por un cementerio. Nadie quiera saber cómo logré ingresar a ese lugar a esa hora de la madrugada porque, de veras, yo todavía no lo sé. Tampoco en ese momento me preocupé por averiguarlo. Me limité a preguntarme por qué Barcelona había destinado para sus muertos el lugar más bello, esa meseta de cara al mar, de cara al sol, arropada por pinos y cercada por amplias avenidas que se bifurcan en callejones. Por única respuesta quedó en mi cabeza la idea de que quienes lo planificaron dieron mayor valor a la eternidad. No en vano, lo supe después, en la mayoría de las tumbas los muertos están enterrados con los pies de frente al mar. Caminé por algún callejón y salté una verja. Al salir al parque Montjuic me senté largo rato a observar, allá abajo, a lo lejos, las columnas de la plaza España.
Fue entonces cuando, por entre las sombras y los pinos, apareció J.
A J siempre lo vi mil veces más bello de lo que debió de haber sido Modigliani. Quizá no lo fuera. Pero es lo bueno de enamorarse: solo se ve lo bonito. Era más bajo que yo, a lo sumo debía medir un metro sesenta y cinco, de piel mestiza, ojos aindiados color café —“qué bonitos ojos tienes / debajo de esas dos cejas”, le canté entre sábanas más de una vez—, el cabello peinado hacia un lado, los labios carnudos, los dedos delgados y las uñas cuadradas y cuidadosamente cortadas. Tenía cara de ingenuo y hablaba despacio para que yo pudiera entenderle su español afanado (“¿Quién ha dicho que los chilenos hablan español?”, le dije una vez que me encorajiné porque llegó tarde a una cita que teníamos). Con solo verlo se adivinaba que era un muchacho educado que había crecido en una de esas familias con varias generaciones bien alimentadas. Nunca hablé con él de Chile ni de política ni de Neruda ni de Mistral. A él no le interesaba la literatura y a mí tampoco hablar de ella. Las veces que nos vimos, siempre hablamos de él. Era su tema favorito y el que mejor conocía. Y a mí no me disgustaba oírlo.
Cuando lo conocí, iba a completar dos años habitando estas mismas calles. Él había llegado a Barcelona escapando del corsé familiar que le exigía continuar, hasta su muerte si era necesario, en el negocio paterno. Esa madrugada, así, nomás conocernos, me contó que sus padres conservaban esa vieja idea de que los hijos son una extensión de ellos, que les pertenecen. Él era el menor de tres hermanos, todos varones. Las tareas y expectativas familiares siempre habían sido repartidas equitativamente, pero los dos primeros murieron en un accidente de tránsito. Tras quedar solo, la presión de sus padres fue cada vez mayor. En ese momento del relato dijo una frase que retumbó largo rato en mis tímpanos: “Creo que ellos sabían que yo era gay antes incluso de que lo supiera yo, pero en lugar de ayudarme a hacerme fuerte, empedraron cada vez más mi camino”.
Me contó que el saco se rompió cuando salió del clóset. “Una noche en vela me dije: si Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe. ¿Por qué debo ocultar ante las personas lo que soy?”. La madre no le volvió a hablar y el padre se dedicó a pintarle un futuro lleno de humillación y sufrimiento. Un par de veces las discusiones entre ambos terminaron a los golpes. Cuando se dio cuenta de que todo era inútil, decidió seguir el camino impuesto y terminar los estudios universitarios. “Pero no fue más que mientras lograba hacer el dinero suficiente para irme”. Abandonó a la familia y le quedó esa mirada de cachorrito abandonado que parecía gritar la falta que le hacía volver a verlos. Ni siquiera se atrevía a llamarlos por teléfono.
Así que era eso: un muchachito adolorido a la vera del camino que se hacía el duro para sobrevivir. Ese dolor de agua estancada lo hacía ver bello. Y hacía, también, que en la cama se entregara con la ternura de quien nunca ha sido amado y sabe que luego de esta vez no volverá a sentir otra lengua curando su piel. Porque sí: era un tipo tan “duro” que era demasiado tierno. El trabajo como actor porno era su bandera. Como si militara por una causa perdida, usaba su cuerpo para gritarles a sus padres lejanos, tan obscenamente radicales, “déjenme en paz”. Él quería ver mundo. Como yo. Quería contar las historias de su pueblo, como yo.
No he vuelto a saber de él. En algún viaje posterior hablamos por teléfono. Por razones de tiempo no pudimos encontrarnos, pero guardo la ilusión de que un día de estos me lo tope actuando en algún filme porno o lea su nombre entre los créditos de La llaga, la película autobiográfica que escribía cuando nos conocimos. Ese pueblo de J, tan cerca de la Patagonia, ¿era acaso el mismo en el que yo crecí justo al extremo norte de Suramérica?
Los días siguientes a esa primera noche en El Bagdad me entretenía recorriendo la ciudad, deteniéndome aquí y allá con calma, insistiendo en volver a ver lo mismo una vez más. Entre pepas, sacaba tiempo y visitaba librerías, museos o me detenía frente a la arquitectura que le ha dado tanta fama. Así, había oído hablar de Gaudí, pero desconocía su obra. Un amanecer, bailaba con desconocidos en un antro en el segundo piso de un edificio sin luces y con balcones sobre la calle Balmes. Comenzaba a clarear, pero me negaba a llegar al hotel. Eso que yo solía llamar “el momento de la pernicia”. Me fui por ahí, a andar sin más. Un par de cuadras bastaron para toparme con el paseo de Gracia. Desde este lado de la avenida me sorprendió el edificio que se levantaba en la otra esquina. Visto desde esta distancia, semejaba una mole fantasmal que emergía en la mitad de un bosque y se burlaba de los desprevenidos transeúntes. Al menos eso creía ver yo en medio de los excesos. “Qué buen viaje”, me dije y crucé corriendo la calle.
Con los ojos puestos hacia lo alto, efectivamente, las paredes de la Casa Milà se me antojaban olas con su eterno vaivén. Y las luces, todavía encendidas en su interior a pesar de que el sol iniciaba su ascenso, refulgían por entre los vitrales con la forma de las alas de una mariposa o acaso como una intrincada red tejida por una inmensa araña.
La información en la entrada decía que la puerta se abría al público a las nueve de la mañana. Me fui al sitio más cercano a comprar un café, regresé con el vaso humeante en la mano y me senté en el suelo con la espalda recostada en la pared del edificio ubicado al otro lado de la calle Provenza. Tan pronto se abrió la puerta, naufragué bajo esos techos en forma de marejadas a los que imaginaba cayendo sobre mí, y mis ojos se perdieron observando las treinta chimeneas que se levantaban sobre la azotea como si fueran rostros burlones.
No dormí ese día. O, bueno, sí, durante los quince minutos siguientes a la explosión de la última pepa. Más tarde, por la ronda de Sant Antoni descubrí la Librería Universal: su vitrina repleta de libros de cómics y de muñequitos de superhéroes. Podría ser un paraíso infantil, pero eran adultos quienes recorrían sus pasillos, adultos en edad, como yo, pero adultos que no somos más que niños.
Los cómics tienen su altar asegurado en mis nostalgias, pues fueron mis primeras lecturas. En el pueblo llamamos “paquitos” a los tebeos, herencia de una vieja cartilla infantil para aprender a leer. A la par que compraba quincenalmente para ella Vanidades y Buenhogar, mamá nos traía a los tres hermanos paquitos de Rico MacPato, de Archie y sus amigos, de Lorenzo y Pepita. Con el tiempo, el arrume de paquitos era tanto que, siguiendo el ejemplo de Toby, el amigo de La pequeña Lulú, un día se me ocurrió poner un pequeño puesto en el antejardín de la casa en el que los ofrecía en alquiler junto con un vaso de limonada. También vendía mangos cuando estaban en cosecha. Nunca vendí limonadas ni alquilé un solo paquito, pero a mi abuela materna, que era mujer de negocios, la conmovía mi espíritu emprendedor y cada semana me consignaba una pequeña mesada en una cuenta de ahorros que abrió a mi nombre en la Caja Agraria. Para que no se perdieran los paquitos, o se los llevaran “sin permiso” algunos de nuestros amiguitos, mamá decidió un día mandar a empastarlos cada vez que reunía cierta cantidad, de modo que al correr de los años había en los anaqueles de la biblioteca de mi casa unos diez o quince tomos elegantemente encuadernados en cuero negro y enumerados en el lomo con letras doradas en fuente gótica.
Si me hubiera empeñado en el negocio, quizá hoy sería propietario de una librería parecida a esta por la que ahora caminaba antes de bajar al primer nivel y encontrarme con el Paraíso Perdido repleto de todo tipo de cómics y de sus personajes de plástico en todos los tamaños, desde Batman y Robin, hasta los de Walt Disney; desde El condón asesino, hasta cualquier colección de manga japonés. Tintín, Milú y todos los amigos. Agarré varios de ellos y me senté a jugar en el suelo ante la mirada sonriente de los demás. Y allí, perdido entre las estanterías, me reencontré con mi pasado. Corto Maltés parecía gritarme que no lo olvidara aun sabiendo él que nunca lo olvido.
En algo me le parezco: soy un hombre sin coordenadas. Me dejo llevar. Soy un voyerista que me asomo por las vitrinas para constatar de primera mano la luz de otras soledades, como Hopper. A veces me uno a los grupos de turistas para oír lo que en ese momento les enseña el guía; de política, y la crisis que nunca falta, me gusta conocer la opinión de los taxistas, aunque de los amigos que dejo en cada lugar he aprendido que no se habla de política si la economía va bien por casa. Salvo esto, ningún tema es vedado, en especial los que tocan la noche, aunque debo decir mejor, la madrugada. Es al amanecer, dando tumbos entre calles, cuando finalmente comienzo a llegar donde me interesa: al espíritu de cada ciudad. Es ahí cuando me deslumbro.
Fue al amanecer cuando conocí esta ciudad. Y si París era una fiesta, Barcelona era un amanecedero. Quería tragármela d’une seule bouchée, llevármela toda por delante, embriagarme con su desenfreno. Pero lo quería ya mismo. No había tiempo que perder: el próximo segundo podría ser el último. Si había de ser escritor, tenía claro que no quería ser uno de esos que conocen la vida a través, solo, de los libros, ni me interesaba encerrarme en una torre de marfil. Pedía más: quería por siempre sentir el placer del dolor, de ese dolor, de esa espinita que no me atrevía a sacarme del cuerpo.
Vivía como los vampiros. Todo era oscuro y me hacía reír. Llevaba en mi cabeza una bestia suelta que me costaba enjaular. Si hay que estar a la altura de la ciudad que nos recibe, ¿no había entonces que estar a la altura de Gil de Biedma? En Barcelona fui feliz. Ese tipo de felicidad de no tener que preocuparme por ser feliz: un amanecer en un apartamento en El Born; otro, en un bar de tinieblas en la calle Balmes, perfumado con el olor de los cigarrillos y el sexo que no acaba y esa eterna y bella banda sonora de fondo: el jadeo, la respiración entrecortada, el dame más, dame más, el bésame suave, negro, suave, suave, despacito, el ayayay sofocado por el pudor y la timidez; otro día, rodeado de putas en El Bagdad; luego, en el sauna Casanova después de las seis de la mañana; en un hueco por allá, con transexuales y meretrices, en los límites del Raval; una tarde gris, con ese actorcito porno, el gordito que hablaba enredado, que de día trabajaba en una floristería y los fines de semana se hacía acompañar de su hermana mientras lo sodomizaban durante las grabaciones, pues temía pasarse de rayas, tal cual le había pronosticado una gitana que moriría; otra vez, en una fiesta de tres días a la que me llevó J en una casa a las afueras de la ciudad con unos cuantos actores de BelAmi, la famosa productora de porno, con Lukas Ridgeston al centro, con sus impresionantes ojos azul glaciar la primera vez que lo vi; una noche más, en los laberintos de Metro, tan atestados de topos lujuriosos que era imposible caminar, de modo que lo mejor era sumergirse en la maraña y dejarse llevar por los otros cuerpos, tan sudorosos, que hasta fantaseaba creyendo que buceaba en el mar.
De esa noche recuerdo que el gramo de mefedrona costaba muchísimo menos que una pepa. Es una vaina legal, lo que me lleva a sospechar si realmente vale la pena. Al final me dije: “Veamos qué es lo que es, porque en esta vida todo hay que probarlo para no morir con remordimientos”. El camello que la vende asegura que me alcanza para cinco dosis y me recomienda que me ate a un poste y me agarre fuerte porque se me vienen al menos dos días de sexo sin final. “Ojalá sea cierta esa tormenta”, le contesto entre sonrisas. Hago un par de rayas sobre la tapa del inodoro. Esnifo por una ventanita. “Esta mierda huele a meado de gato”. Qué importa: ya entrado en gastos, aspiro largo y sostenido por la otra.
También recuerdo de esa noche que alguien intentó agarrarme la entrepierna. El aire era denso y caliente. Casi no se podía respirar. Sentí su mano, pero cuando miré alrededor no descubrí de qué cuerpo hacía parte. Había tanta gente allí, tantos hombres afanosos de sexo. Aún parece como si ahora mismo estuviera ahí: siento de nuevo esa misma mano intentando bajarme la cremallera del pantalón. No lo permito y huyo a empellones a pesar de que, de un momento a otro, comienzo a sentir por dentro un hormigueo y unas ganas excesivas de tocarme y ser tocado. Aquella se enhiesta de un tirón. Duele. Me quiero trepar por las paredes, cual si fuera una cabra en las montañas. De modo que salgo de nuevo a la pista huyéndole al desenfreno, justo en el momento en el que ingresa al laberinto uno de esos potros de lomo inquieto que pide a gritos una fusta que lo amanse. Al cruzar a mi lado me mira a los ojos directo y profundo, profuso. Telegráficamente me llega su mensaje y no me hago de rogar porque recuerdo de inmediato aquel canto de Nina: “So baby, love me, love me tonight. Tomorrow was made for some. Oh, but tomorrow, but tomorrow may never, never come”. Así que, sin más, me le acerco y nos besamos.
Los franceses llaman coup de foudre lo que para nosotros traduce amor a primera vista: lo que haya de hacerse, que se haga lo más pronto posible. Mientras mis labios bajan lento hasta prenderse de sus pezones, oigo esa canción de Paul Oakenfold que se ha quedado enquistada para siempre en mi memoria, esa canción que es ese muchacho alto y flaco de pelo rufo, porque la música es también lo que nos recuerda: su lengua naufragando en mi boca, su mano asida fuertemente de mi verga tiesa. Con un solo movimiento el hombre se hace a mi lugar contra la pared, con el rostro pegado al ladrillo. Baja sus pantalones hasta las rodillas mientras intento afanosamente ponerme el condón. Tan pronto lo mío llena el caucho, el caucho se rompe. Saco otro. Me aprieta mucho, pero ni modo porque no hay más. Me llega cercano el olor del popper mientras varios se masturban mirándonos. No alcanzo a detallarlos en la oscuridad, pero siento sus miradas y oigo en mi nuca sus respiraciones entrecortadas. La música, Oakenfold, este instante es el que me viene con fuerza a la memoria.Cinco, ocho, quince minutos: empepado, el tiempo no es el mismo tiempo y la arrechera dura una eternidad. Sibilo cadencioso. Las gotas de sudor, gordas y pesadas, me resbalan por la frente, por los brazos, por la espalda. El chico pide más. Hiperventilo. El corazón a noventa latidos por minuto. Estoy bañado en sudor de pies a cabeza, como un mar andante; el corazón a ciento cincuenta latidos por minuto. Tacatacatacatacataca; boqueo como un pez fuera del agua, con los pulmones que no tienen ya de dónde más bombear. Mis pobres huesos estremeciéndose hasta la médula, exprimiendo fuerzas de no sé dónde para continuar en pie. Bufo como un toro: el corazón a punto de colapsar. En lugar del tacatacatacatacataca se oye ahora ¡BUM!, ¡BUM!, ¡BUM! La aorta va a explotar. Pero nunca es suficiente y el venado exige más, más, más. Finalmente cedo a la tentación y aspiro del frasquito que alguien posa bajo mi nariz. “Duro, dame más duro… Reviéntame ese culo”, exige enfurecido el fulano justo cuando siento el ardor penetrar por la nariz y algo parecido a una olla de presión estalla en mi cerebro y el cerebelo y el bulbo raquídeo, y el lóbulo de aquí y el lóbulo de allá vuelan en mil pedazos dentro de mi cráneo, y yo comienzo a galopar como un caballo desbocado que echa espuma por la jeta. Alcanzo a ver desde lo lejos, desde el más allá del placer, la mirada excitada de los otros, sus manos tocando mi cuerpo, ilusionado cada uno en ser el siguiente. Pero en la vida hay que hacer fila para todo, y más para el amor. Saber que esos otros están tan excitados me excita más que este cuerpo que recorro por dentro. El muchacho rubio de repente pega un grito sostenido. Lo oigo llorar mientras siento su descarga. Pero no me importa y sigo. Al final no me vengo, ¿para qué terminar en seco la noche si faltan todavía tantos otros cuerpos por probar? El chico se voltea hacia mí. Me besa en la boca. “Gracias”, susurra entre sonrisas con una ternura que me ruboriza y se pierde luego entre la multitud mientras me subo el pantalón y organizo mi camisa antes de volver a la pista de baile con cara de yo no fui, sabiendo que no lo volveré a ver jamás, salvo cuando oigo esa canción, esa sola canción de Oakenfold, y entonces ese momento y ese lugar y todos esos otros rostros mirándome y todas esas manos tocando mi cuerpo volverán por siempre a mis recuerdos.
Apuro otra pepa y salgo a bailar a la pista cinco, siete, ocho, diez minutos, no sé cuántos. La música se detiene y todo el lugar es invadido por una luz ácida y eléctrica que golpea en la retina. ¡Qué sitio más feo! Me sorprendo al ver el desorden de vasos y colillas y condones y latas de cerveza y botellas vacías. Los clientes nunca deberíamos ver lo que esconde la oscuridad de una discoteca. Es como cuando el que desconoce el cine descubre que la magia no es más que una cinta. Con todo y traba, intento corregir la frase mentalmente, igual que hago siempre, pero no lo logro. Le falta poesía, carne, fuerza, sangre: “Si se descubre la magia, se pierde el interés”. Aun así, la anoto en una servilleta como si se tratara de una frase reveladora que cambiará la suerte del mundo. Como la frase de los planetas alineados que conspiran a mi favor. En medio de la borrachera me burlo de mí mismo, y de paso de Coelho, mientras veo una cara conocida y solitaria entre la multitud. La multitud: los ojos inyectados de sangre, las miradas perdidas, los rostros estragados por cuenta de los excesos, los susurros entre amigos, los gritos de los compañeros que se han perdido del grupo, los cuerpos desvayéndose en los brazos de otro, de otros.
Rozo el cuerpo de ese conocido que desconozco, su torso descamisado y sudoroso, al cruzar a su lado en la fila para reclamar el abrigo. Su camiseta sobresale del bolsillo trasero de los yines descaderados, no usa calzoncillos y se le alcanza a ver la sombra donde termina la espalda. Es el único entre todos que parece no estar ni borracho ni drogado. Sus pupilas blanquecinas, como enjuagadas en cloro, dan esa impresión. De repente estoy ya en la calle y miro en plan levante desde la otra acera. La salida de las discotecas gais suele parecer la entrada de una fiesta de famosos con alfombra roja: todas las miradas se concentran en la puerta a ver si ese que sale es el que llevarás a casa. Me llama la atención ver a un hombre tan guapo saliendo solo de una discoteca. Intento saludarlo, al desconocido. El cerebro da la orden, pero la lengua no la cumple. Lengua indisciplinada, habrá que castigarla. Pero, ¿cómo? ¡Qué ebrio está el barco! El sol ya coquetea con la mañana. ¿Irme al hotel? ¡Ni de fundas! ¿A qué, si me sobran pepas en el bolsillo?
Quería más, más, más y no dormir hasta cuando el cuerpo finalmente cayera dos metros bajo tierra. Además, ¿cuál es el afán, si en casa nadie me espera? Así que, sin darme cuenta, sin proponérmelo, los pasos me llevan hasta la calle Casanova y pienso que la culpa la tienen los pies, que conocen caminos que no deberían recorrer. Sobre la esquina achaflanada, la puerta del sauna. La fila para ingresar supera los cien metros, pero no soy el último: pronto llegan más. Tardo más de media hora y pienso: “La pepa va a estallar y no quiero caer dormido en el andén”. ¿Cuánto tiempo puede ponerse en pausa una pepa? Me asaltan otras preguntas filosóficas y le pido al universo que conspire y detenga el efecto mientras sueño con la ducha. La piel caliente, sudorosa, y el agua helada resbalando sobre ella. Sueño de pie: el tiempo pasa a marcha lenta y termina el mundo, y yo allí, todavía, bajo la ducha. Finalmente logro entrar al lugar. Me desnudo. Y nomás.
Cuando despierto oigo gritos a mi alrededor, gente que corre en chanclas y toalla de un lado a otro, pero lo que realmente afecta mi sueño son las luces encendidas. Necesito total oscuridad para poder dormir: así es la fotofobia, hasta la luz de una luciérnaga me despierta. Levanto la cabeza de la banca frente al televisor. Dos hombres cruzan frente a mí vestidos de enfermeros. Llevan en sus manos una camilla. Sigo atortolado y no me muevo, echado allí como un oso dormilón. Sale más gente de allá, de donde antes provenían los gritos y de donde ahora se oye un angustiante y trémulo silencio. “Apártense, apártense”, varias veces se repite la orden. Sobre la camilla traen a un hombre. Alguien le ha puesto encima la toalla, que lo cubre a la altura del pudor. “¿Murió?”, pregunta uno. No alcanzo a ver su rostro porque el pasillo es corto y estrecho. “Es el Matías”, se oye. Susurros, susurros, susurros. Y pienso cuánto me encanta el sonido de esta palabra: susurro. Suena como un susurro. La mente se me iba así de fácil con las drogas, siguiendo siempre el primer rastro que encontrara.
Cuando no hay nadie en el pasillo me levanto y camino hasta el cuarto de los hechos. Huele a mierda y a sangre revueltas. Hay una luz tenue, adormilada. Cierro los ojos y creo oír los gritos del placer confundidos con el terror de la muerte. ¿Cómo habrán sido sus últimos minutos? Imagino al chico en pleno éxtasis y al hombre de la guadaña mirándolo a los ojos. ¿Se habrá dado cuenta de que se iba? Camino hasta el sling atado al techo por cadenas al otro lado del cuarto, pero no me atrevo a tocar el cuero. Lo presiento tan frío como el frío del destino. Me da asco y miedo a la vez. “¿Sería tanto como llamar la muerte?”, me preocupo y recuerdo aquel relato en el que José Luís Peixoto dice que quien ve la cara de un muerto es quien le sigue en turno. Y, bueno, me contesto sonriente, ¿acaso la muerte no es lo que tanto busco? Me rayan mis propias contradicciones. Prefiero pensar en el muerto: ¿se habrá balanceado allí, en ese sling que no me atrevo a tocar? Veo en un rincón la aguja suelta de una jeringuilla: “¿hizo slam sobre el sling?” y me pregunto si se “dobló”, que no es más que jugar a rozar la sobredosis, mientras esquivo con los pies unos cuantos condones usados. Cuando salgo, el lugar ha vuelto a la penumbra. Aquí no ha pasado nada, señores, sigamos en lo que estábamos que a eso hemos venido.
Sobre la banca en la que antes me dormí está ahora un muchacho con la toalla abierta, pajeándose. Su piel es morena y sus facciones me recuerdan a la gente del Caribe. Me mira a los ojos y sonríe con una sutileza que ni la Mona Lisa. Lo entiendo: la idea es insinuar, no correr a ofrecerse. Lo miro también. En la penumbra (solo hay la luz de la pantalla del televisor) se advierte cierto brillo de picardía en lo blanco de sus ojos. Desliza con suavidad la mirada hacia lo suyo. Me siento como el ratón con el que juguetea el gato. Me divierte. Bajo la mirada yo también hacia lo suyo, tan curvo que parecía señalarle el ombligo; y más que erecto, amenazante. “Este es dominicano”, pienso mientras paso de largo y recuerdo la legendaria medida de Porfirio Rubirosa. Lo veo de reojo por última vez y él me devuelve una mirada herida, casi vacía.
Camino por entre los corredores por los que se accede a las habitaciones. Por entre las puertas abiertas veo a uno acostado de espaldas moviendo el culo insinuante (o vulgar, según se mire); en otra habitación, uno de pie sodomiza a otro en cuatro sobre la cama y pienso en aquellos a los que les encanta que los vean teniendo sexo como una invitación al voyerista para que también participe. Porque luego de la muerte el sexo sigue: Barcelona es puro chemsex, chemical sex, sexo químico.
Llega la policía y nos hace pasar uno a uno a interrogarnos en el pequeño bar a un costado de la entrada. Los efectos han desaparecido, salvo el dolor de cabeza que comienzo a padecer poco tiempo después de despertar esa mañana —bum, bum, bum, las venas de las sienes trepidan como si fueran a estallar, cada vez más fuerte: imagino que en cualquier momento pueden romper la piel— y el sabor de tantas pepas juntas que resbala por mi garganta. ¡Cuánto detesto ese sabor! Miro el reloj en la pared. Tictaquea. Finalmente paso al banquillo. 2:37 p.m. Me pienso ridículo contestando preguntas a un policía, vestido tan solo con una toalla tan húmeda que todo lo trasluce. “Yo estaba dormido”, contesto. El hombre juguetea con la barba como si fuera un personaje de la televisión. “Sí, eso dicen todos”.
Ya en la calle, oigo a un par. “Se pasó de coca con la viagra”. Los ojos se me despepitan. La culpa se desliza por todo dentro de mí como la luz del sol que penetra en una habitación y poco a poco se adueña de la mañana. Me pongo pálido por dentro, me cojea el alma. Siento ganas de llorar, pero me contengo. ¿Por qué habría de permitirlo? ¿Acaso llorar me va a hacer más fuerte? ¿Acaso lloraba aquellas tardes en que pasaba aquello? “¡Ni mierda!”, me digo con rabia y sigo a paso firme, pero lento. Resistir no es gritar, ni camorrear, ni alardear con golpes de pecho, como los gorilas, para parecer feroz y ahuyentar al enemigo. Es más bien permanecer en pie. Solo eso. Como el boxeador apaleado contra las cuerdas, el rostro sangrante, los ojos en carne viva y sin una ñisca de fuerza para sostenerse y, aun así, se niega a dar el brazo a torcer cuando su entrenador tira ante el juez la toalla para dar por terminada la contienda. Así he sido desde pequeño: prefiero morir a ser derrotado. No por los hombres, inseguros, frágiles y fracasados, sino por la vida, que es lo que importa.
Por eso, lo que me asusta ahora en Barcelona es pensar que, si algo me pasa, nadie sabrá quién soy, de dónde vengo ni para dónde voy. Eso es lo que me preocupa: lo que sucederá con mi cuerpo cuando ya no esté aquí para ocuparme de él. ¿Me llevarán a la morgue y me enterrarán luego como a un n.n.? Como al poeta, quizá, que todavía nadie sabe dónde diablos lo escondieron tan pronto lo fusilaron, mientras que a sus asesinos les rinden en sus tumbas honores y pleitesías.
Siento un ardor que me sube del estómago. El esófago me quema. Debo detenerme a mitad de la calle porque la tos no me deja respirar. Entro a una farmacia a comprar alguna pastilla. Detesto tomar pastillas. Puedo estar muriéndome, pero creo que los medicamentos matan más de lo que alivian. En esta ocasión parece que no hay de otra. Me piden fórmula médica. “¿Para una gastritis? Pero si eso en Colombia se vende como pan recién salido del horno”. La chica se alza de hombros, como diciéndome vaya y cómprelas en su país.
Camino al hostal. La quemazón es cada vez peor. Siento salir del esófago una humareda negra. Me digo una y otra vez que aquello no es gastritis, que el ardor es puro invento mío, que desde chico todos los problemas los somatizo, que aquello no es más que culpa por lo que he presenciado en el sauna. La culpa por haber estado allí. La culpa que es también el miedo de saber que aquello bien pudo haberme pasado a mí. La culpa: esa lombriz que culebrea por entre mis tripas alimentándose de mis miserias, de mis miedos, de mis complejos; esa larva que me irrita y me amarga y me atormenta; ese gusano que sonríe con mis angustias; esa que solo es feliz haciéndome sentir poca cosa, convenciéndome de que soy menos que nada. ¿Para qué arrancar ese gusano de las tripas si es el que alimenta la tortura y el dolor? La culpa, esa amargura que me anima la vida.
Podría comerme una pepa sabiendo que cualquier mal se me va pronto, pero me da por pensar en aquel chico que murió por los excesos. “Pero yo no meto coca ni tomo pastillitas azules”, me digo para caer en mi propia trampa. ¡Qué fascinante es el autoengaño! Lo conozco bien, mejor que las palmas de mis manos. Pero lo dejo que actúe porque, ajá, no es malo mentirse a uno mismo una que otra vez. Así me digo y así de fácil me convenzo porque la que es puta es práctica, como dice mi amigo, la Lupe; y la vida ha de seguir. De modo que saco otra pepa del bolsillo, la miro. La carita feliz esculpida en una de sus caras me hace ojitos. Susurra suave y melodiosamente: “Trágame, trágame”. Salivo de placer imaginando oír el gluglú mientras atraviesa mi garganta. Pero no. Entro a un locutorio y mando un mail a N, mi amigo en Berlín: “El muerto es otro”.
Subo a la habitación. Entro al baño, enciendo la luz. Toda la pared del fondo es un solo espejo. Detesto los espejos, no soporto que me miren los espejos, aborrezco la sola palabra. ¿No basta con tener que “verme” por dentro todos los días? El amor es para los lindos y con los estragos de la noche estoy ahora muy feo para que alguien me quiera. ¡Ni yo mismo soy capaz de consentirme! Orino con la luz del baño apagada; orino como si nunca antes hubiera orinado: demoro más de cinco minutos desocupando la vejiga. A la cama entonces. Doy vueltas y vueltas y vueltas. ¡Cuánta falta me hacen mis almohadas que de tanto usarlas están ya talladas con las formas de mis sueños! Los científicos del caso afirman que a una persona que no duerme durante largos períodos se le imposibilita generar nuevos recuerdos. Dicen que el cerebro hace clic y desconecta el limbo al que van a parar todas esas nuevas experiencias que luego se entremezclan en la memoria como si fueran una ensalada de lechuga, tomate, zanahoria y aguacate. Hubiera sido feliz de haber conocido este dato en la niñez con tal de evitar que se almacenara todo aquello que nunca debió suceder y que no lograba ahora que rebotara y saliera corriendo, ahuyentado por el chispún chispún chispún y la alegría y el jajajá.
En lugar de un sueño esto es una pesadilla: de nuevo lo de antes, lo de siempre, ese pánico al pensar que moriré solo, a 8.582 kilómetros de casa, y que encontrarán mi cadáver varios días después, cuando la hediondez inunde todo el hostal. Es un miedo recurrente —denso, pesado—, que me paraliza nomás con pensarlo y ahora está ahí, acostado a mi lado en esa cama fría, en esa cama extensa, en esa cama a la que le sobra más de la mitad del colchón. Y así estoy ahora: solo. Como cuando de niño enfrenté el abismo de vivir en pecado o no vivir. Y luego negarme en público para sobrevivir. El miedo ahí y uno sin poder hablarlo, sin tener al lado a alguien en quien confiar.
Y había una rabia. Todo me molestaba: la gente, la casa, el colegio, yo mismo. En el audio que retumbaba en mi cabeza se repetían el ¡buuuuum!, el pum pam, el traca traca. El silencio de esa rabia era buscado: sabía que cada palabra que dijera era una bala dispuesta en el tambor. No quería matar sino tan solo herir para que cada vez que esas personas me vieran recordaran, con su propio dolor, el dolor que me habían causado. “Aunque el destino sea trágico, hay que seguir adelante”, había anotado la frase en otra servilleta olvidando el nombre de su autor.
En casa de mis padres, donde vivía, me movía a hurtadillas, con el temor siempre de un nuevo regaño, de una nueva culpa, de otra comparación. ¿Cómo vivir en casa propia cuando no eres más que un invitado? Yo mismo también me castigaba. ¡Y bien fuerte! Me deslizaba cauteloso, como un ratón, usando siempre zapatos de suela silenciosa; ni alzaba la voz ni carcajeaba para que no me notaran; sonreía para que de antemano me perdonaran la existencia. Hubo un tiempo en el que evitaba de mi mente cualquier idea “abyecta” creyendo que alguien podía leerla y descubrir el “pecado” que arrastraba. Y a la hora de las comidas me concentraba en lo que había en el plato, evitando tener que sostenerle a alguien la mirada para que no pudiera leer mis pensamientos.
Fueron tiempos difíciles. Siempre lo fueron: el mundo no es un buen lugar para vivir. Era la culpa, ahora lo sé, la culpa por saber que me habitaba lo que para los otros no era más que la maldad, ese “monstruo” que crecía en mí cada vez con más fuerza y no lograba dominar. Aquel daño que me hacía a mí mismo… No lo sabía, pero así opera la culpa. ¿Cómo no temer de ti mismo cuando todos te gritan que por dentro arrastras al mismísimo demonio?
En aquel entonces vivía en una esquizofrenia. Oía voces en mi cabeza: la voz de mi propio Pepe Grillo que me decía que cualquier cosa que hacía estaba mal hecha; una voz que me limitaba, que me reprendía, que me insultaba, que me inmovilizaba, que me ataba, que me impedía cualquier vestigio de libertad. “No hagas esto, ni aquello, ni mucho menos eso otro”. Muchísimos años después aprendí de todo eso que no hay mayor miedo que el que uno siente por uno mismo, por dejar aflorar todo aquello que se reprime, por permitir que otro supiera —¿o sepa? ¿Cómo debe ir el verbo aquí?— lo que movían mis deseos, lo que yo era; miedo a permitirme todo aquello de lo que me sabía capaz. El lío es que, de tanto pensar en ti, te vuelves narcisista y el problema con el narcisismo no es el egoísmo, sino la incapacidad de entender que los otros también sienten. El narcisismo no deja ver a los otros. Nos hace insensibles ante todo lo que no sea el yo.
Algo que escribí en mi pubertad con esa letra agarrapatada que me cuesta tanto a mí mismo leer, dice: “Salvo escribir, todo me asusta”. Escribir era lo que hacía para liberarme, pero, ante todo, lo hacía como un acto de resistencia. ¿Escribo, luego vivo? Era también lo único en lo que confiaba, y por eso estoy cargado de papeles desde la adolescencia: cuadernos, libretas, hojas sueltas, post-it, pañuelos, servilletas. Cajas repletas con papeles en los que he documentado toda mi existencia. Y luego está la soledad, esa mariposa negra que se mete en el alma y una vez allí es imposible de espantar. Leo en una libreta de tiempo atrás: “Nadie imagina lo difícil que es tener que vivir solo conmigo mismo. Necesito la compañía de mis demonios. De todos. Me ayudan a enfrentar, día a día, no el odio, ni la furia, ni la burla, ni aquello ni lo demás, sino lo peor: la resignación, eso de tener que ser lo que soy como si se tratara de un libreto escrito desde el más allá; un libreto al que no puedo aportarle nada diferente de lo que ya dice; un libreto en el que me debo conformar con ser tan solo el protagonista; un libreto en el que ‘elegir’ no es un verbo que pueda pronunciar en primera persona”.
De modo que para lograr el sueño esa tarde en Barcelona, me imaginé en otra piel, en otro cuerpo, en otros huesos más fuertes que los míos. “Si fuera un animal, sería un morrocoyo”, me digo. Como hubiera querido serlo cuando niño para perderme en la tierra y no volver a casa nunca más, pero también por saber que su corteza es tan fuerte que nadie puede atravesarla. Entre sueños, oigo en la habitación de al lado, o creo oír durante la duermevela, un piano alegre y una voz que canta que se me hace familiar.
I wish I knew how
It would feel to be free
I wish I could break
All the chains holding me
I wish I could say
All the things that I should say
Say ‘em loud say ‘em clear
For the whole round world to hear.
No sé hasta las cuantas duermo. Solo sé que, al despertar, la pena me obliga a mantenerme acaracolado bajo las cobijas. Está todo tan oscuro y hay tanto silencio que imagino estar en un ataúd. Solo se oye, como una uña que se hace trizas al deslizarse sobre un vidrio, la voz de aquella mujer en la habitación de al lado; la voz de aquella mujer que ahora identifico claramente: la voz de Nina Simone, tan desgarrada, tan desgarradora, como la cuerda de una guitarra.
I wish I could give
All I’m longin’ to give
I wish I could live
Like I’m longin’ to live
I wish I could do
All the things that I can do
And though I’m way overdue
I’d be starting anew.
Al segundo día, la culpa comienza a disiparse. La idea no es morir. La idea es vivir al límite. Como un funámbulo cojo que camina sobre la cuerda floja. Pienso que mañana amaneceré con los labios desbordados de aftas, como cuando le tenía miedo al sida y pensaba que moriría con la boca colmada de llagas. Las llagas del estrés, del miedo, de la culpa; las llagas de la muerte. “Lo malo de morir es que uno no puede disfrutar de su propio funeral”, me digo sabiendo que hay algo peor: que cuando uno muere la vida sigue como si nada para los demás. Uno bien muerto y todos esos hijoeputas bailando sobre la tierra, como la cola que le han cortado a una lagartija. Pero no hablemos de esto por ahora, pues las hormonas vuelven a impacientarse.
Como si fuera un adolescente alebrestado, el resto de los días camino como perro jadeante buscando en cada rincón un celo nuevo. Acaso, como escribió mi propio sabio catalán, “para saber de amor, para aprenderle, haber estado solo es necesario. Y es necesario en cuatrocientas noches —con cuatrocientos cuerpos diferentes— haber hecho el amor. Que sus misterios, como dijo el poeta, son del alma, pero un cuerpo es el libro en que se leen”. Porque así, Gil de Biedma se me adelantó y escribió todo lo que yo hubiera querido tener el talento para escribir.
Todo empezó en mi adolescencia, mucho tiempo después de descubrir que crecía en mí ese otro yo que para el resto del mundo no era más que un súcubo, un pecado, una aberración (cómo resuenan las palabras de esa Iglesia que nos llena el morro de perversiones). No solo era pecado. También era ilegal. Que dos personas del mismo sexo se revolcaran en la cama estaba tipificado en ese entonces en el Código Penal. No supe de nadie que hubiera estado en la cárcel por ser homosexual, pero el riesgo estaba ahí.
Valledupar en ese entonces no alcanzaba los sesenta mil habitantes y todos nos conocíamos, o al menos bastaba con conocer los dos primeros apellidos para saber de quién era hijo, quiénes eran sus abuelos, qué historias ocultaba su familia, cuáles eran sus taras, sus lunares negros, sus ovejas rosadas.
En mi familia no había ovejas rosas, lo que me hacía aún más solitario, más inseguro y, por supuesto, más necesitado de mis propias verdades. Desde niño, lo que más recuerdo haber buscado fue a otros que, como yo, llevaran por dentro esa supuesta pulsión malsana que cada vez se hacía más grande dentro de mí.
Es fácil decirlo ahora que he cruzado a salvo el puente. Sin embargo, mi adolescencia estuvo plagada de pesadillas y sueños con la muerte. Mil veces pensé en el suicidio, mil veces hubiera querido hacerlo: hundir la daga en la panza, desgarrar la herida y sacarme a fuerzas las entrañas hasta dejarlas tiradas sobre la arena, como dicen que hizo Marco Catón cuando César lo persiguió. También me encerré en mí mismo para que todos me borraran de su memoria. El olvido, esa otra manera de morir.
Yo no puedo olvidar, por más de que lo intento. Y menos cuando estoy empepado. La droga me devuelve los recuerdos que siempre he querido dejar atrás. Y luego el bajón, que llega cuando comienzo a sentir que el efecto se va. “¡Es la serotonina, estúpido!”, me repito para no olvidar que el asunto es temporal, para no olvidar que de esta depre de mierda también saldré, para no olvidar que tarde o temprano dejaré de llorar. La otra opción es hacer lo de siempre: tragarme otra y otra más. Esta vez, reponiendo fuerzas con un café y una torta de zanahorias y con el libro de Orton que acababa de comprar sobre la mesa, me dejé llevar por el guayabo.
No fue la mía, jamás, una infancia inocente. ¿Cómo, si mi alma no estaba exenta de toda esa culpa? No era una culpa propia, aclaro, sino impuesta. Hasta me preguntaba de qué era culpable. ¿Cómo podía seguir siendo cuando pretendían convencerme de que no podía ser? No hablo de algo que pasó una sola vez. Sucedió durante años enteros en los que me preguntaba si todo ese odio era solo por desear a los hombres, lo que lleva a la eterna pregunta: ¿por qué debo ser como los demás, si no soy como los demás? Más que machista, Valledupar es un pueblo sospechosamente misógino. La misoginia no implica solamente odio hacia la mujer, sino un miedo profundo a lo femenino. Lo opuesto a ese macho duro y arbitrario que grita, golpea e impone es lo sensible, la ternura. Y esa misoginia, como tantos otros prejuicios, la heredé. “Todo, menos femenino”, me decía.
Yo era ya un niño solitario cuando mis padres se mudaron a una casa, en un barrio a las afueras de la ciudad, llamado Novalito. A partir de ese momento mi mundo eran mis dos hermanas y las cuatro niñas que vivían en la casa vecina, las dos únicas residencias en quinientos metros a la redonda: solo mujeres que jugaban a las barbies y a la casita y yo, que no tenía con quien jugar.
Poco después aparecieron el cine y los libros y aquello fue para mí como el mar que se abrió frente a Moisés. Descubrí que “no solo de pan vive el hombre ni solo habita en la casa del Señor”. Convertí en lema esta frase que memoricé de alguna lectura que ahora no recuerdo. La literatura me permitía salir de allí, viajar a otros pueblos, soñar que algún día podría irme a vivir en alguna de esas ciudades que servían de escenario a las películas. Quizá en el Buenos Aires de Sandro de América o de La Mary, una cinta “escandalosa” en la que salían Susana Giménez y Carlos Monzón.
El primer libro que leí completo, de un tirón, fue Robinson Crusoe, la novela de Daniel Defoe, de una edición juvenil. Inmediatamente se convirtió en mi héroe. Yo vivía, como él, en una isla en la que no tenía con quién hablar, a quién gritarle, a quién amar. Quizá algún día aparecería un Viernes, pero no era lo que me preocupaba en ese momento.
Con Robinson Crusoe aprendí a jugar con los personajes de ficción, a conocerlos, a moldearlos, a hacerlos mis amigos. No leía para contarles a otros lo que leía. Lo hacía para apropiarme del universo que me ofrecía el libro y jugar luego con él —y eso me quedó—. Sucedió lo mismo con la escritura: no lo hacía para compartirla, para presumir de ella, sino para divertirme en solitario con los personajes y las historias que creaba, aunque también para demostrarme que podía hacerlo.
Nadie mostraba interés en mis palabras y pronto dejé de interesarme en hablar con alguien más que con los animales de plástico con los que me divertía cada día bajo las ramas de la trinitaria con flores de colores obispales, al fondo del patio de la casa. O jugaba solitario en mi habitación, construyendo casas con las fichas de Estralandia. Crear esos mundos me hacía muy feliz. A esto se sumó que me volví enfermizo y mal deportista, lo que comenzó a generar sospechas en mis compañeros, que pronto me hicieron a un lado y comenzaron a gritarme “mariquita”. Quizá por ello, nunca fui llamado para engrosar las filas de algún equipo al momento de patear o batear. Preferían jugar incompletos antes que aceptarme como parte del grupo. Yo no era astuto para esas lides, me faltaban pericia, malicia y fuerza. Fue justo en aquel momento cuando encontré mi primer gran refugio: el cine. Mis abuelos maternos habían fundado en 1952 el primero que tuvo Valledupar, y en ese momento eran cuatro. Uno de ellos estaba tras cruzar una pequeña puerta en el patio de su casa. Me acostumbré todos los días a ver la película de cartelera. Era cine mexicano, wésterns, kung-fu, puño, patada y esas cosas, pero eran historias que me llevaban a imaginar otras. Más que cualquier libro, el cine fue para mí lo que el hielo para Aureliano.
El cine fue un rayo de esperanza. Soñaba, cada vez más, con personas y lugares desconocidos. De hecho, comencé a inventarlos con tal de salir de allí, aunque fuera solo en mi mente.
De tantas cintas que vi en aquellos años solo recuerdo tres que aludían a lo gay: La gata sobre el tejado de zinc, El zoo de cristal y Reflejos en un ojo dorado, sumadas a las trusas que usaba Sandro de América en sus películas y que encendían mi lujuria; o algunas escenas que parecían escritas como para “el que lo entendió, lo entendió”, como aquella en la que Ben-Hur y Messala entrecruzan los brazos para brindar por el reencuentro: “Después de tantos años, todavía cerca”, dice uno y el otro contesta: “Sí, en todos los sentidos». Y otro diálogo, esta vez en Río Rojo, en el que John Ireland le dice a Montgomery Clift, ambos en el rol de varoniles y apuestos vaqueros: “Bonita arma la que tiene usted. ¿Me permite verla?”. Montgomery hace entonces ese gesto de consentimiento de rascarse la nariz que tantas veces había visto en algunos hombres de mi pueblo que se miraban con deseo. Montgomery entonces le entrega su arma mientras Ireland se saca la suya y se la da en la mano: “Tal vez le interese ver la mía”.
En ese entonces las películas demoraban hasta un mes en ser rotadas, de modo que, cada vez que repetían Río Rojo, imaginaba en esta escena a esos mismos hombres de mi pueblo, deseoso cada uno de confirmar el tamaño del arma del otro, pero incapaz de pedirle que la desenfundara. Aunque con los años me enteré que esto sucedía más a menudo de lo que yo hubiera podido imaginar.
Y en mi afán por encontrarme a mí mismo encontré la literatura. No había librerías en Valledupar, pero papá con frecuencia volvía de Barranquilla cargado de libros que compraba en la Librería Nacional. Camus, Faulkner, Steinbeck, Hemingway… eran los nombres más repetidos en la biblioteca. Ni siquiera en Capote encontré lo que buscaba. ¿Acaso yo era el único marica en el universo? Sin embargo, había algo en los libros que me encantaba: la existencia de un mundo lejano e inmenso al otro lado de las montañas de ese valle donde nací.
La casa de mis padres era lo más cercano a un club social: todo el día, todos los días, había amigos que la visitaban. Desde que me despertaba había gente merodeando por ahí. Entre mi habitación y la cocina debía pasar por el hall de las mecedoras donde siempre había “adultos hablando cosas de adultos”. Solían ser las mismas personas que chismeaban siempre de lo mismo con palabras cargadas de miedos, de envidias, de prejuicios. Entre más gente había, más solo me sabía. No encajaba en ese lugar. Luego vino el colegio, esa herida que se abrió para siempre, y me sentí aún más solo e inseguro.
Además de literatura, en la adolescencia descubrí el placer por las revistas de banalidades, tipo Buenhogar y Vanidades, y por las Selecciones del The Reader’s Digest , que acumulaba papá. Y había una cuarta revista a la que me hacía clandestinamente y ocultaba bajo llave, como veía que otros más hacían: Playgirl. Así como mis compañeros se masturbaban viendo Playboy, Penthouse o Hustler, o teniendo sexo con las burras y las cabras, a mí me gustaba hojear Playgirl. Ver cada mes un nuevo ejemplar de esta revista me invadía por dentro de deseo. Pero que nadie lo imagine, pues no era un deseo sexual. Aquellos cuerpos de hombres desnudos me hablaban de libertad; me confirmaban lo que ya sabía: que había otro mundo, un mundo donde la gente era tan libre que no le daba importancia a mostrarse desnuda ante los demás; un mundo donde la gente no tenía ataduras, ni se preocupaba por resaltar las culpas ajenas ni escandalizarse con los juicios morales. Tenía quince años cuando decidí alistarme en la Escuela Militar de Cadetes que, equivocadamente, creí sería mi tabla de salvación.
Cuando leí Maurice, de E.M. Forster, ya vivía en Bogotá, en los ochenta, y su lectura fue importante no solo porque me confirmó que no estaba solo, sino porque es una novela escrita desde una perspectiva no condenatoria. “Ah, entonces sí se puede”, me dije a mí mismo. Para entonces tenía un par de amigos gais con quienes me iba de juerga. Las discotecas me divertían un rato, pero no resolvían mis preguntas. Me hacían creer que me aceptaba como gay, que sentía eso que llaman con pompa “orgullo”, mientras por dentro seguía negándomelo. En el empeño por otros libros que hablaran de mis dilemas conocí a Whitman, a Kavafis, a Mishima, a Yourcenar (amé tanto Alexis que la repetí de corrido tres o cuatro veces), a Isherwood, a McCullers… Encontré entre estas páginas las mismas dudas, los mismos problemas sin resolver. “La literatura no trae respuestas, pero te ayuda a encontrarlas”, leí también por entonces.
Fue en ese camino que me topé con Corto Maltés, que no es gay, pero es como si lo fuera. Es elegante, bonito, cosmopolita, pero, sobre todo, es libre. Libre como un gato. Es decir, como un gay. Y entonces quise ser como Corto Maltés: ni justiciero ni moralista. Tan solo un aventurero que recorre el mundo sin tener que explicarle a nadie por qué es como es. Corto Maltés me enseñó a soñar con la libertad y la libertad, lo entendí entonces, no es más que ser uno mismo.
Escribir no fue una decisión. Ni siquiera lo pensé. Lo hice por la necesidad de buscar mi propia voz en un entorno que negaba la mía. En un pueblo misógino que desconocía la opinión de las mujeres, que las obligaba a callar, un marica no era más que un mudo. Yo era visible solo para las burlas, pero mi voz era inaudible: me gritaban, pero no me permitían hablar. Sentía todo el tiempo un pesado pie en la garganta; una parálisis de las cuerdas vocales impuesta por todos esos señores que se creían superiores por presumir de muy machos. Del silencio de aquellos tiempos me fue quedando una voz que gaguea cuando me encuentro de repente hablando ante el silencio ajeno.
De modo que desde muy joven enfrenté la disyuntiva de escribir o escribir. No había otra opción. Me encerraba con doble seguro en mi habitación y escribía historias cargadas de terror porque era lo que sentía en ese momento: terror ante la vida, terror a que cualquiera supiera que habitaba en mí un monstruo que luchaba cada vez con más fuerzas por hacer añicos los barrotes.
Dejé de escribir cuando me gradué de abogado. No pensé en volver a hacerlo hasta que se me cruzó una novela que, de alguna manera, cambió mi vida: En el camino, de Jack Kerouac, y con ella descubrí que se podía escribir desde el margen. Solo que en ese momento no se me ocurrió escribir absolutamente nada, ni al día siguiente, ni al otro mes, ni siquiera en los dos o tres años que pasaron después. Pero la creación aparece de maneras misteriosas y escribir no es un asunto tan simple como teclear frente a un computador. La creación obedece a un proceso, que a algunos nos toma más y, a otros, menos tiempo. Yo soy de los lentos, quizá porque no me afano y permito que mi mente haga su trabajo mientras me dedico a realizar cualquier otra cosa. Esto lo aprendí una mañana de sábado cuando caminaba las cuatro cuadras entre mi apartamento y el gimnasio que diariamente frecuentaba y de repente se me vino de chorro una historia inesperada. De chorro: como un caudal. No lo dudé. Regresé a casa, me senté frente al computador y, atropellando la gramática, comencé a tipear los primeros párrafos de la biografía de Edwin Rodríguez Buelvas.
En esa época yo trabajaba en la Contraloría General de la República. Era uno de esos burócratas aburridos que sobrevive entre las 8 y las 5 sorteando la pesadez de los chismes, las intrigas de los mandos medios y los intríngulis del poder y su hermanastra, la corrupción. Una ostra se divertía mil veces más que yo. Pero al llegar a casa todos los días, promediando las seis de la tarde, me iba al gimnasio y monologueaba: adelantaba mentalmente el tramado de la historia, es decir, de la lucha. Porque la trama, como la vida misma, siempre es una lucha. Al volver luego a casa me encerraba en el pequeño estudio sin ventanas ubicado al otro lado de la cocina y transcribía en el computador lo que ya había tallado en la memoria: la lucha de Edwin Rodríguez por alcanzar la fama y los detalles azarosos de su vida privada. Los detalles, los detalles, los detalles, que son los que dan verosimilitud y fuerza a una historia y a un personaje.
Mientras escribía, no pensé jamás en un posible lector. En uno siquiera. Este fue el contexto: me sabía excluido. A pesar de vivir físicamente en Bogotá, seguía atado a lo que pensaba de mí toda esa gente que yo había dejado atrás. De modo que ni siquiera concebía la idea de que alguien pudiera leer algo hecho por mí.
La primera persona que leyó esa historia, varios años después de haberla terminado, fue un compañero de la oficina. Este hombre había vivido las últimas décadas en Nueva York y le sorprendió encontrar en mi trabajo rastros de American Psycho (el protagonismo de las marcas y los sitios de moda, por ejemplo), la novela de Bret Easton Ellis que había sido publicada apenas un par de años atrás y que yo desconocía. En ese momento para mí no era claro que ese texto que yo le había entregado a mi amigo podía llamarse novela. No supe si sus elogios fueron sinceros, pues suelo recelar de la sinceridad de los aplausos recordando el mantra del fatalismo que viene de Laocoonte: “Desconfía de los griegos cuando traen regalos”. Sin embargo, sus palabras me motivaron para entregarle el texto a un segundo amigo, un cuentista cubano que dictaba un taller de escritura en ese entonces en Bogotá; y luego a un amigo vallenato que para entonces estudiaba Literatura en la Javeriana y finalmente a una de mis amigas más cercanas, cuya familia había crecido, como yo, en Valledupar. Los consejos de estas cuatro personas fueron claves para terminar de apuntalar mi trabajo, pero, más aún, para llenarme de fe en lo que hacía.
Este recorrido no tomó poco tiempo. Inicialmente necesité tres meses para trascribir en el computador a velocidad de ráfaga toda la historia tal cual llegaba a mi cabeza. Seguí el doloroso proceso de leer y releer y otra vez reescribir cada vez más y más palabras y más frases y más ideas y más párrafos y más páginas, aunque me parecieran efectivas, para dejar al final solo la abstracción, una línea escueta sin floripondios ni arandelas así se trate, como en el caso de esa historia, de un personaje que solo sabe expresarse con barroquismos; desde todo eso, decía, hasta entregar el texto a esta amiga, transcurrieron casi tres años en los que aprendí a solas que el proceso de la escritura tiene dos instancias: uno mágico, divertido, que corresponde a la creación; y otro doloroso, pesado y muy aburrido, que es el trabajo de edición. En mi caso, lo divertido fue muy breve. Lo aburrido, en cambio, fue lento. Lentísimo.
A fines del año 2000 entregué por primera vez el manuscrito a una editorial para recibir, cuatro meses después, la primera carta de rechazo. A lo largo de los dos años siguientes las editoriales se negaron a publicarla bajo el argumento “Colombia no está preparada para algo así”, dicen las cartas de respuesta.
Llegué al Premio Nacional de Novela por mera casualidad: la lectora de una editorial insistió en que enviara el texto a concursar. Resultó ganadora apenas tres meses antes de decidir embarcarme en esta aventura que inició en París y siguió en Barcelona, adonde llegué embebido de felicidad, de ganas de celebrar, de desquitarme con la vida y de buscar nuevas historias. Fue así como mis pasos me llevaron a Antinous, una librería especializada ubicada en la orilla sur del Gótico. Joseph, su librero, me guio y le compré Teleny, de Wilde; La muerte de Tadzio, de Luisgé Martín; Memorias de un nómada, de Paul Bowles; los Diarios, de Joe Orton.
Comienzo la lectura con este último y me encuentro con otro como yo, con ansias de mundo y de placeres. Busco más sobre él. Me adentro en su biografía mientras pienso que no debí haberlo hecho. Su historia es corta: hijo de obreros, fue un hombre sin estudios, alguien común y corriente salvo por una corta estadía en la cárcel por robo y daño en cosa ajena luego de que, durante un rato largo, se dedicara, junto con su novio, Kenneth Halliwell, a cambiarles las portadas a los libros que robaban de la biblioteca pública, con las que luego decoraban las paredes de su apartamento. Todo así hasta que, a los 31 años, logra el éxito tras escribir un par de novelas y una muy reconocida obra de teatro que bate récords de taquilla en el Londres de mediados de los sesenta.
La vida le sonríe, pero, como sucede a veces, el amor, en lugar de salvar, se convierte en condena. Halliwell, quien no solo tenía intereses literarios antes de conocerlo, sino que, además, sedujo a Orton precisamente presumiendo de esos intereses, al parecer no soporta su éxito, el de Orton. Así que, llevado por la envidia y los celos, el 9 de agosto de 1967 descargó nueve veces en la cabeza del escritor el mismo pesado martillo que usaba Orton como herramienta antes de su triunfo literario. Luego de observar los pedazos de hueso y de piel junto con sangre que rodaron por el suelo como los cristales que vuelan al romperse un florero, Halliwell se tragó un frasco de Nembutal y fue el primero en morir.
Al leer aquella historia sentado frente a un café y una torta de zanahoria en Caelum, consternado y afectado por el guayabo, recordé a otros gais asesinados de modo parecido: Pasolini en Ostia, o el tío de un compañero de universidad, un pintor reconocido que había recogido a un hombre en la calle quizá para tener sexo y este lo mató con tanta sevicia como la de la prensa al mostrar las fotos de lo sucedido. Lo que más repaso de esa carnicería son los testículos del tío de mi amigo reposando en un cenicero. En ese entonces no se llamaba crimen de odio sino crimen pasional, lo que daba cierta licencia a las autoridades para no investigar.
De mi paso por el ejército también recuerdo a un par de compañeros, hoy ya muertos, que cada domingo, al regreso de la franquicia del fin de semana, armaban corrillo para contar anécdotas de burdel y noches largas. Con frecuencia esas historias eran protagonizadas por travestis a los que seducían en la avenida Caracas y luego abandonaban en cualquier paraje tras golpearlos y torturarlos. Se ufanaban al hablar de aquello como quien necesita exhibir su masculinidad. Los veía tan cobardes… pero los oía en silencio, muerto del miedo.
Uno de esos días salí del cine Almirante, en la calle 85 con 15, horrorizado luego de haber visto Cruising, la película en la que Al Pacino hace de policía infiltrado en el mundo gay de NYC en la búsqueda de un asesino cuyas víctimas eran gais. Ante las nuevas realidades a las que me enfrentaba la vida en aquel entonces, no pude hacer más que agarrarme la cabeza con desesperación, como cuando la virgen arranca sus cabellos en agonía, y gritar al universo: “¿Todo esto es lo que me espera?”.
Ahora acababa de salir del clóset, pero aún nadie lo sabía. Con la publicación de mi primera novela, el 15 de diciembre de 2002, apenas una semana antes de iniciar este viaje, tuve en mis manos el primer ejemplar. Finalmente me había quitado de encima tormentos y maldiciones, y el peso de un piano que cargaba a cuestas como si fuera el mundo entero. Ya nadie podría ahora cuchichear a mis espaldas —chismoseando, intrigando, burlándose a hurtadillas—, porque yo mismo acababa de gritarlo a los cuatro vientos en esta novela que en ese momento apenas unos cuantos conocían. Y de repente, en esos pocos días sin corsés ni apretadas vestiduras, había entendido, así de rápido, como si lo que me hizo sudar petróleo por más de treinta años, de súbito se hubiera esfumado, que ya no necesitaba aceptarme gay, sino tan solo ser. ¡Tanto tiempo desgastado padeciendo en silencio por el temor de que otros dijeran lo mismo que, al decirlo yo, en menos de un santiamén me inundó de tranquilidad! Sabía que ellos, los otros, los de mi pueblo, no dejarían de murmurar ni de rechazarme, pero no importaba porque yo ya no me rechazaba ni tampoco tenía intenciones de olvidarlo.
De modo que ya no había nada que hacer. La decisión estaba tomada y, con la publicación de la novela, mi homosexualidad sería cosa pública. Sin embargo, al cerrar el Diario, de Orton, en medio del down porque había dejado de sentir el placer de la droga, me pregunté otra vez, como veinte años atrás: “¿Nunca termina la pesadilla?”.
Entro a un bar a reponer fuerzas con un trago. Está vacío y triste, como en Sunlights in a Cafeteria o como las salas de esos videos de cine porno gay en Bogotá en los que hombres solitarios apuran una cerveza sentados frente a la barra mientras de fondo se oye, desgarradoramente trágica, la voz de Isabel Pantoja, de Rocío Dúrcal, de la Jurado, de Juan Gabriel. ¡Cómo nos gusta echarle sal a la herida y embadurnarla luego con limón! En este mismo bar al que he entrado a darme fuerzas he oído de fondo una canción con esa voz ronca y envolvente de Leonard Cohen que traduce del inglés:
Como un pájaro en un cable,
como un borracho en un coro de medianoche,
he intentado, a mi manera, ser libre.
Salgo de nuevo a la calle buscando el abismo, o al menos algún hueco donde caer. ¡Ah, el spleen! En Valledupar, al spleen le decimos “nomehallo”. Cuánto disfrutaba durante estas caminatas en Barcelona ese estrés existencial que me llevaba constantemente a preguntarme: ¿quién me llevará a Viznar, me ejecutará frente al barranco y enterrará mi cadáver en un lugar en el que no lo encuentre nadie? O, acaso, ¿dónde hay cerca un río Ouse para rellenarme de piedras los bolsillos y perderme para siempre entre sus aguas? Lo fácil es morir. El lío es lo otro: ¿cómo soportar este cuerpo, esta existencia, durante otros cuarenta años?
De la vida solo importa el viaje, así que de nuevo a lo de antes, a caminar pensando que, por estas mismas calles, cincuenta años atrás, anduvieron Carlos Barral, Juan Goytisolo, Juan Marsé. ¿En cuál de todos estos edificios de la calle Muntaner queda ese sótano más negro que su reputación al que de día regresaba Gil de Biedma con los ojos rojos, los párpados pesados y la borrachera todavía viva, dando tumbos para sostenerse en pie y sabiendo que la muerte era el único argumento de la obra?
Poesía es lo que los ojos disfrutan mientras camino. Las hojas revoloteando sobre las aceras cubiertas como nieve. Nieve amarilla y roja; una señora toda pizpireta, muy alta y muy rubia, arropada en mink hasta las rodillas; otra que respira pequeños soplos de niebla, con boina negra y ojos grandes, inmensos, como los de Picasso o los que Francesco Clemente deja en los rostros de sus lienzos; las mesas y las sillas de los cafés sobre el andén esperando clientela; la banca cerca del semáforo y un viejo mirando pasar el tiempo, mirando pasar la belleza; las palmas sobre Diagonal, orondas y altaneras; los árboles con sus hojas sepias, el color de la nostalgia, el de las fotos viejas; la gente trotando a cualquier hora del día o la noche, casi siempre adultos. “¿El gimnasio es solo para los jóvenes?”, me pregunto. La calle en cambio es de todos, porque hay más: motos, cientos de ellas, parqueadas sobre la vía Enrique Granados; los cupcakes en esa misma calle; los perros tristes llevados de la mano de sus dueños. ¿Por qué los perros son tristes en Barcelona? ¿Acaso solo yo los veo tristes? ¿Acaso el triste soy yo?
Me reflejo en una vitrina. Flaco, mal vestido, ojeroso, estragado, con los crespos largos y mal peinados. ¿Realmente luzco así o me he dejado llevar por las palabras del poeta? A veces sucede que la realidad que creemos ver es apenas la que recordamos. En tiempos de “globalización” ya no se sabe cuál pensamiento es propio y cuál se ha plagiado de la literatura, del cine, de la poesía, del periodismo, incluso de los amigos. ¿Quién lo dijo primero? ¿Acaso no somos más que la suma de todo lo que hemos conocido? Como cuenta Borges en aquella historia de un cuento suyo en el que quien lo cuenta es un muchacho que al final del cuento mata a un forastero y años después Borges descubre que ese cuento suyo ya hacía parte de la literatura, primero de la mano de Chéjov y luego escrito por Agatha Christie.
Por si las moscas, entro a consentirme en una peluquería. Me siento en la primera silla desocupada. ¿Veinte euros solo porque el peluquero me desmote con la cuchilla número uno a cada lado y con la número dos por la parte de arriba, tal cual me motilo desde mis tiempos en el ejército? Qué desperdicio de dinero: ¡menos vale una pepa! Mientras lo pienso, viéndome en el espejo, descubro a mi lado una cara conocida. Es aquel al que antes vi a la salida de la discoteca. Lo oigo hablar y su acento se me antoja cercano. Dice que ha llegado a vivir a Barcelona apenas un par de meses atrás, con ansias de encontrar un hueco en el mundo que se ajuste a la medida de su libertad. El peluquero lo oye contarle la historia de un reciente disgusto con su novio. Luego lo aconseja y yo tomo nota a hurtadillas. “En el amor, a veces hay que cortar con el pasado para poder avanzar”. El muchacho dice que le ha invertido tiempo a esa relación y que ahora no quiere perderlo. El peluquero cambia de parecer: “Tienes que liártela para no dejar que se te escape”. El muchacho lagrimea un poco: creo que realmente ama al chico que ha perdido. Cuenta que hasta lo ha ayudado a salir adelante con su dinero. Y así, en lugar de hojear la Hola mientras mi peluquero termina lo suyo, disfruto de una radionovela en vivo y en directo, al tiempo que una pregunta busca respuesta en mi cabeza: “¿De dónde diablos conozco a este tipejo?”. Su cara angulosa da círculos en mi memoria, pero no logro recordar si es algún paisano, pues su acento me suena cada vez más vallenato, o si simplemente lo he visto por ahí, caminando igual que yo por la ciudad. No es tanto que sea bonito, sino que es muy atractivo. ¡Joder! Con cara dura, como la del tropelero del barrio, cejas superpobladas, nariz recta y la mirada tan cerrera como el primer café de la mañana. Parece un boxeador enfurecido deseoso de demoler a cualquiera a puñetazos. La barba incipiente le ayuda a esa imagen de potro salvaje que invoca al sexo… ¡Sexo! Freno en seco la perorata en mi cerebro. “¡Calmáte Pepe Grillo —le hablo con acento vallenato porque me acompaña desde que nací—: dejáme respirá, pa podé pensá normal!”. Volteo a verlo de nuevo y me vienen de inmediato a la memoria sus nalgas macizas. Y esas nalgas, como la magdalena de Proust, desencadenan otros recuerdos en los que al final aparece su nombre: Jean Franko. Caigo en cuenta de que el hombre es venezolano y de ahí la candencia al hablar tan cercana a la mía. Nos levantamos casi al tiempo de la silla, yo primero, y noto que me saca en altura más de una cabeza. Advierto bajo su buzo de cuello tortuga que su lomo es delgado y macizo, como el de un torete. Dejo que él pague y, luego de pasar yo por la caja, me devuelvo al peluquero a darle su propina con la clara intención de averiguar si de veras es quien creo. “Joder, que en Barcelona no es el único”, y al decirlo se le alegran los ojos con picardía. “¿Y si yo también me quedo a vivir acá? ¡No sería mala idea, eh!”. El chico sonríe y entiendo su insinuación cuando me recomienda que vuelva a su local si quiero toparme con algún otro pornstar.
Sí, Barcelona es también la casa de muchos de estos actores y actrices que caminan por entre sus calles como las camino yo y le cuentan su drama al peluquero como le cuento los míos a Iván, el que me motila desde siempre en Bogotá. Y resulta que, de repente, está ahí, frente a mí, un chico que bien pudo haber posado para Playgirl, un chico de esos que en mi niñez significaba el mundo inmenso y distante, el universo brillante. Y yo estaba allí, ahora, junto a él, tan lejos de aquellas murallas infranqueables a las que llaman montañas. ¡Que mierda los sueños: de nada se vuelven realidad!
Otra vez a la calle y otra vez a lo mismo. A ver y nada más. Caminar, vagabundear. Da lo mismo estar en este o en cualquier otro lugar. Lo mejor sería no estar en ningún sitio. ¡Evaporarme de mi propia historia! ¿Cómo desaparecer a voluntad? Largarme de este y de todos los mundos, incluso de los que invento en mi mente, y volver cuando me dé la gana. ¿Pero de qué diablos hablo, si de donde realmente quisiera largarme es del pasado? Hacer al menos como si no hubiera existido ese lugar, porque es eso: el pasado es un lugar en mi memoria; un lugar lúgubre y doloroso.
Por fortuna nadie me ve, porque para nadie existo aquí. Me detengo con frecuencia a observar las fachadas de los edificios como aquel que acaba de descubrir el hielo. Clic. Clic. Las fotografío. Las que más me gustaban entonces, al igual que hoy, corren paralelas a la Rambla Cataluña o las que achaflanan las esquinas del Exaimple que cuentan su propia historia, algunas de ellas informando el dato exacto de su construcción. Y así se me van los días. Las tardes desvaneciéndose con esa luz naufragada que no termina de morir.
Los paseos se hacían tristes. Me quedaba largo rato contemplando las aceras repletas de hojas y se me antojaba que aquello era como una casa al día siguiente de una fiesta, con las botellas de guaro y las latas de cerveza completamente vacías, los ceniceros sucios y todos los restos sobre la alfombra, incluidas las peleas de los borrachos y las amistades perdidas por una palabra mal entendida o por una mirada negada, ese “empelicule”, como dicen por ahí, que no es más que rumiar mentalmente una situación ficticia; ese empelicule, que no es más que dar alas a las fantasías propias de las drogas.
A los árboles, en cambio, de pie allí, completamente desnudos, los veía como viejitos caminando sin toalla a lo largo de los pasillos de un sauna, exhibiendo obscenamente sus pudores junto con sus arrugas, como en esos grandes óleos de Lucian Freud colgados en las paredes de Caixa Fórum, en los alrededores de la plaza España, que disfruté dos, tres, cuatro días seguidos. Óleos en los que no había caras hermosas ni cuerpos enaltecidos ni personajes presumiendo de sus vestidos, como ese retrato en el que Leigh Bowery ha dejado atrás sus extravagancias en drag y se despoja incluso de su física desnudez. Solo vemos en todos lo que somos: la veracidad de la carne, los pliegues del cuerpo humano que caen pesadamente sobre la pesada humanidad; el cuerpo que exhibe su memoria: las cicatrices, el vergonzoso volumen, las llantas y los conejos, los vellos de más, la angustia de la existencia. ¡La vulnerabilidad!
No hay caso: vivir es esta cosa tan difícil que es tener que existir.
Luego de tantos días de duermevela, el cuerpo está a punto de derrumbarse. Arrastro los pies, los párpados se me caen, por momentos me vence el cansancio. Hasta los pliegues epicánticos me pesan. Me detengo. Durante breves minutos estiro los músculos, en especial el cuello y las piernas. Qué sensación más bella y más plácida, sentir el cuerpo. Sé que abuso de él, que lo exprimo. Lo uso como un trasto viejo que, de tanto acompañarme pasa desapercibido o como un caparazón al que no hay que darle brillo para que no resalte. Así mejor, que se haga pasito. ¡Ja! Que la costra no deje ver las estrías, las cicatrices viejas, las heridas que todavía supuran. Las vulnerabilidades. Cero cosquillas, también. Como un robot programado para reír con condescendencia. La mirada congelada, triste. La mirada es un arma porque acusa. La sonrisa también, porque desarma. ¿Lo leí en alguna parte o me lo inventé? No sé. O tal vez no quiero saberlo.