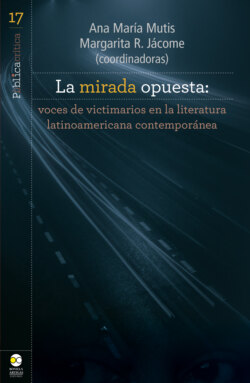Читать книгу La mirada opuesta - Ana María Mutis - Страница 4
ОглавлениеAgradecimientos
Agradecemos a las personas e instituciones que han hecho posible la publicación de este libro. Entre ellas, un agradecimiento especial al patrocinador principal de este proyecto, Trinity University. El apoyo de nuestros colegas del departamento de Modern Languages and Literatures de Trinity University y del programa de Estudios Latinoamericanos de Loyola University Maryland fue esencial en la realización de este libro.
Igualmente, agradecemos a los escritores Luis Kelly y Germán Andino por permitirnos la publicación de las imágenes que acompañan los estudios sobre sus obras incluidos aquí.
También tenemos una enorme gratitud hacia Bruno Ríos por su invaluable ayuda en la edición del manuscrito final.
A nuestros compañeros Julio Estevez-Breton y Joe Medina les agradecemos su apoyo constante que mantuvo vivo nuestro entusiasmo durante la realización de este proyecto.
Por último, queremos agradecerles a los autores, quienes aportaron ensayos inéditos, por su confianza y paciencia en la preparación de este libro.
Introducción
Margarita R. Jácome
Ana María Mutis
Cuando al artista colombiano Juan Manuel Echavarría se le preguntó en una entrevista por qué le había cedido la palabra al victimario en la exposición La guerra que no hemos visto (2007-2009), contestó que “quería conocer el relato desde la otra orilla” (32). Con “la otra orilla” Echavarría se refería a la mirada opuesta a la que hasta ahora había capturado en sus obras sobre la guerra en Colombia. Desde 1996 el artista había presentado por medio de videos y fotografías los horrores del conflicto armado apoyándose en testimonios de víctimas y testigos de la violencia.1 Convencido de que también era necesario escuchar las historias de los actores de la guerra, a través de la Fundación Puntos de Encuentro Echavarría le cedió la palabra –o el pincel– a ex combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP) y del Ejército Nacional para que plasmaran los recuerdos de su participación en el conflicto. El resultado de esta iniciativa fue la exposición La guerra que no hemos visto, que se presentó por primera vez en el Museo de Arte Moderno de Bogotá en octubre 14 de 2009, y que reúne 90 pinturas realizadas por combatientes desmovilizados.2 Tras esta idea de Echavarría estaba la necesidad de “preservar la memoria de la guerra” (32), y esto requería incluir la mirada de la violencia desde la perspectiva de los que la ejercieron.
Un interés similar impulsó la compilación de este volumen, que busca reflexionar acerca de la construcción del victimario en la literatura hispanoamericana contemporánea. ¿Qué sucede cuando la literatura procura narrar la violencia de sus pueblos desde la mirada del victimario? Una primera hipótesis es que la literatura que tiene la figura del victimario como eje, tanto como en su actuar, en sus grafías e ideologías, busca documentar y llenar los vacíos de una memoria histórica incompleta. En el siglo XX, de manera gradual y como respuesta a las guerras y los conflictos armados, principalmente a partir del Holocausto nazi, algunos gobiernos e intelectuales de Occidente impulsaron la noción de memoria como alternativa o complemento de la historia, pues ésta es “una construcción siempre problemática e incompleta de aquello que ya no es, que ha dejado de existir, pero que dejó rastros” (Nora 3). En muchos casos, han sido los escritores latinoamericanos los que con su acción creativa han asumido la labor de documentar ciertas violencias3 y voces silenciadas por la documentación histórica. Sin embargo, hay que aclarar que los llamamientos a la memoria “no poseen en sí mismos legitimidad alguna mientras no sea precisado con qué fin se pretende utilizarlos” (Todorov 53). Aunque hay consenso entre los humanistas acerca de que no es tarea de la literatura presentar soluciones a los conflictos sociales o políticos de una nación, su efecto aledaño de llevar al lector a repensar la historia –es decir, como memoria– es una oportunidad valiosa para la grafía de procesos y consecuencias irresolutas de las violencias que han aquejado a los latinoamericanos y que perviven hasta hoy.
Por lo anterior, es posible pensar en la inclusión de la perspectiva del victimario como una manera de lograr una construcción más integral de las historias nacionales y continentales. De este modo, con el estudio de obras narrativas donde predomina la perspectiva del victimario, publicadas durante y después de procesos históricos como los juicios de la verdad en el Cono Sur, las guerras civiles en Centroamérica o la guerra contra las drogas en México y Colombia, La mirada opuesta: voces de victimarios en la literatura latinoamericana contemporánea4 busca llenar el vacío crítico sobre dichas obras que remite a una visión fragmentaria de la reconstrucción de memorias a través de la cultura.5 Con este propósito en mente, este volumen intenta contribuir al estudio de la configuración de realidades históricas que se ubican en el centro de los debates sobre la verdad, la impunidad, la reparación y la reconciliación en Latinoamérica.
Otro interés que impulsó la compilación de este libro fue el de aportar una visión examinadora de la literatura de la violencia desde una nueva perspectiva.6 Desde sus inicios la literatura hispanoamericana ha enfrentado el tema de la violencia de manera directa. Los lazos entre literatura y violencia en Latinoamérica pueden trazarse desde las crónicas de la Conquista hasta el presente con los nuevos realismos que muestran la violencia del entorno urbano en épocas de globalización. El siglo XX en especial vertió sus conflictos políticos y sociales en una literatura que no se amilanó en presentar de frente los horrores de las dictaduras, las guerras revolucionarias, los testimonios de las víctimas de persecución política, la violencia urbana y los crímenes del narcotráfico, entre muchas manifestaciones de violencia que caracterizan este periodo. Las narrativas del siglo XXI han continuado ese interés, perfilándose en géneros como las narcoficciones7 y las narrativas del crimen.8 Por eso puede decirse que la afirmación que Ariel Dorfman hiciera hace cincuenta años acerca del “indiscutible peso de la temática de la violencia en nuestra realidad factual y literaria” (9) continúa vigente.
El interés de los escritores en el tema de la violencia en Latinoamérica, evidente en la copiosa producción escritural de los siglos XX y XXI, ha llevado a una ingente crítica literaria en torno al mismo. Sin embargo, sorprende la escasez de estudios que exploren críticamente aquellas obras que se centran en la figura del victimario, que presentan su punto de vista o que narran el horror de la violencia utilizando la voz del asesino, aquella que Josefina Ludmer describe como la “lengua asesina y brutal, la representación del mal en la lengua” (169). Es aún más sorprendente cuando tenemos en cuenta la fascinación que despierta la figura del victimario no solamente en las letras hispanoamericanas sino en otras expresiones culturales como el cine, la televisión, la novela gráfica y las telenovelas.
El ejemplo más reciente de dicha fascinación se puede ver en la popularidad de las narcoficciones, muchas de las cuales se centran en la figura del narcotraficante o del asesino a su servicio. El éxito comercial de narco-telenovelas como Pablo Escobar: El patrón del mal (2012) basada en la vida del narcotraficante colombiano o La reina del Sur, adaptada de la novela de Arturo Pérez-Reverte (2002), acerca de una narcotraficante llamada Teresa Mendoza, comprueba el interés que despiertan los protagonistas criminales en el público televidente, sean ellos personajes reales como el primero o ficticios como la segunda.9
Asimismo, los textos literarios sobre el narcotráfico han tenido un gran impacto cultural y comercial, tanto las narconovelas regionales a pequeña escala como aquéllas publicadas y distribuidas internacionalmente por editoriales como Anagrama, Alfaguara, Tusquets, Planeta y Mondadori.10 Dentro de las obras literarias sobre el fenómeno narco que toman la figura del victimario como eje temático es importante resaltar la llamada novela sicaresca, en la cual el protagonista es el joven asesino al servicio del narcotráfico. En estas obras el victimario está en el centro de la narración y el interés tanto del público lector como de la crítica académica proviene, en gran medida, de este sujeto marginal y el sórdido mundo que representa. El gran atractivo de los personajes al margen de la ley puede explicar también la amplia difusión de los narcocorridos mexicanos que, en las voces de grupos como Los Tigres del Norte y Los Tucanes de Tijuana, han traspasado fronteras y han obtenido el reconocimiento de la industria musical internacional –manifiesto, por ejemplo, en los premios Grammy obtenidos por estos grupos– y han despertado el interés de la academia, cada vez más prolífica en sus estudios en torno a este fenómeno cultural.11 Estas “composiciones musicales cuyas letras giran en torno a la figura primero del contrabandista y luego del narco, dentro de una épica de la delincuencia enfrentada al poder del Estado” (Juan-Navarro 23) se han enfocado recientemente en la construcción de la figura del sicario a través de la narración en primera persona, como demuestran Juan Carlos Ramírez-Pimienta y José Salvador Ruiz en el capítulo incluido en este libro. Es así como la popularidad de las narcoficciones en todos los ámbitos culturales revela, entonces, un creciente interés por obras que retraten la vida de estos victimarios y que reproduzcan su mundo de violencia exacerbada.
Dentro de un marco más amplio se puede observar el interés por la figura del victimario en el género negro en Latinoamérica que, como nota Glen S. Close, se desmarca de la novela policial clásica al enfatizar la figura del criminal eliminando la del detective. La ascendencia del protagonista criminal en la novela negra latinoamericana obedece, según Close, a que la realidad de la violencia urbana en Latinoamérica ha deshabilitado la función mediadora, moralizante y justiciera del detective (154). Frente a un creciente apetito por obras que presentan la violencia de manera espectacular y que calcan la cruda realidad del capitalismo neoliberal, los autores del género negro han posicionado al victimario en el centro de sus narraciones, eliminando o, al menos, reduciendo la distancia entre el lector y sus protagonistas violentos (Close 155). Esto mismo es resaltado por Adriaensen y Ginberg Pla cuando explican que la preferencia de la novela policial latinoamericana por “los parias de la sociedad (asesinos a sueldo, estafadores, ladrones, drogadictos, soldados o guerrilleros desmovilizados)” demuestra no solamente su capacidad de adaptar el género a la realidad nacional y regional, sino también su interés de incluir esta mirada marginal para, desde ahí, reflexionar acerca de la relación entre la violencia ejercida por el criminal y la violencia de la injusticia social que le da origen (15).
La visibilidad del victimario en las letras hispanoamericanas no es, sin embargo, un fenómeno nuevo. Hay que recordar que una similar curiosidad por retratar la perspectiva del victimario se dio con la novela del dictador en los años setenta. La publicación casi simultánea de El recurso del método (1974) de Alejo Carpentier, Yo el Supremo (1974) de Augusto Roa Bastos, y El otoño del patriarca (1975) de Gabriel García Márquez marcó una transformación en el tratamiento del tema de la dictadura por parte de los escritores latinoamericanos. En estas obras los autores se adentran en la figura del dictador y “dan el salto en el vacío: no sólo entran a palacio, husmean sus rincones, revisan las variadas guaridas del gobernante, sus residencias europeas, sino que se instalan con soltura en la conciencia misma del personaje” (Rama 15-16). Al explorar ya no la maquinaria del régimen autoritario sino la persona a su cargo, estas novelas optan por una internalización del punto de vista narrativo que se logra en parte a través de la creación de la voz del tirano.12 Este giro de los escritores del boom hacia la figura que empuña el poder dictatorial les permitió a sus autores, por una parte, reflexionar acerca de la autoridad narrativa a través de la construcción de la voz del déspota y, por otra, erigir una figura icónica del exotismo latinoamericano. Sobre el primer punto, críticos como Roberto González Echevarría, Carlos Pacheco, Rosalía Cornejo-Parriego y María Dolores Colomina-Garrigós han demostrado la presencia de una tendencia discursiva antiautoritaria en estas novelas de la dictadura que degradan la figura del tirano a la vez que destruyen la noción de autoridad literaria. La idea de que tras la máscara del dictador se esconde el autor y que en estas obras hay un comentario codificado sobre la escritura y el poder literario ha sido comentada más recientemente por Moira Fradinger (191), Magalí Armillas-Tiseyra (78) y Gabriela Polit Dueñas. Por otra parte, y podría decirse que paradójicamente, estas obras consolidaron el arquetipo del dictador como producto latinoamericano.13 Así, la literatura del boom, tan preocupada por forjar una visión de Latinoamérica, logró condensar y exportar el exotismo de la región en un personaje: el dictador.
De este modo, dictadores, asesinos, narcotraficantes y criminales de diversa especie ocupan un lugar privilegiado en las narrativas de la violencia en Latinoamérica. El recorrido que hemos hecho, de ninguna manera exhaustivo, por algunas rutas que han tomado las ficciones de victimarios en las letras y la cultura latinoamericana así lo demuestra. Sin embargo, dentro de aquellas obras que han dado protagonismo al victimario y cuya temática gira en torno a este personaje violento, muy pocas han adoptado su punto de vista y han reproducido su discurso.14 Entre éstas se encuentran las novelas de la dictadura de Carpentier, García Márquez y Roa Bastos anteriormente mencionadas, donde el ingreso a la conciencia del dictador se da a través de la creación de la voz del tirano. En contraste, en la novela sicaresca, por el parentesco de este género con el testimonio y la crónica periodística, el protagonismo del sicario aparece mediado por la presencia de un narrador letrado (Jácome; Mutis, “La novela de sicarios”; Lander).
Puede ser que la renuencia de los autores a adoptar la perspectiva del victimario y recrear su discurso provenga de las complicaciones éticas que esta operación supone. Las narrativas del victimario que presentan su punto de vista, y en especial aquellas escritas en primera persona y que reproducen su voz, pueden ser vistas como un intento de humanizar al perpetrador de la violencia e incluso promover la empatía hacia éste (Pettitt 2-3). Sin embargo, como explica Joanne Pettitt, este tipo de ficción juega con un acercamiento y un alejamiento simultaneo del narrador con el lector, que promueve, pero a la vez subvierte la identificación y la empatía. Este ejercicio de aproximación y distanciamiento le permite al lector reflexionar sobre por qué y cómo ocurre la violencia (Pettitt 11; Eagleston 16),15 preguntas que otras obras sobre violencia no abordan o lo hacen de manera más oblicua. Si bien es cierto que este tipo de diseño narrativo abre las puertas a la mente del narrador victimario y con ello a una exploración de su conciencia, los autores latinoamericanos que se han lanzado a la tarea de inspeccionar la perspectiva del perpetrador han dado otros usos adicionales a este tipo de ficción. Algunas de las obras estudiadas en La mirada opuesta, en línea con la preocupación de la literatura latinoamericana contemporánea de problematizar la historia violenta de sus pueblos, han utilizado la perspectiva del victimario para poner al descubierto las desigualdades de género, raza y clase social inscritas en la violencia narrada y resaltar así las conexiones entre violencia, poder y lenguaje. Otras han explorado cuestiones de complicidad y responsabilidad, e incluso hay las que han expuesto instancias en las que las víctimas devienen victimarios. Todas estas aproximaciones han expandido la reconstrucción de la memoria histórica del continente a través de la ficción.
Es posible que la escasez de obras que narren la violencia desde el discurso del victimario haya llevado a una limitada producción crítica que analice estas voces narrativas identificando las formas lingüísticas que adoptan, sus técnicas discursivas y cómo estos atributos conectan con los tipos de violencia narrada y con el contexto histórico, político y social en el que tienen lugar. Lo cierto es que de esta ausencia surge otro de los objetivos de este volumen que es el de rescatar y explorar obras poco conocidas que han incursionado en esta forma de narrar la violencia en Latinoamérica. Así, el lector encontrará, entre otros, estudios sobre la novela gráfica interactiva Poder asesino de Luis Kelly; la obra de teatro La amante fascista de Alejandro Moreno Jashés; la novela gráfica testimonial El hábito de la mordaza de Germán Andino, y las novelas La balada del pajarillo de Germán Espinosa y El resucitado de Gustavo Álvarez Gardeazábal que, aunque escritas por autores de amplia trayectoria, no han recibido suficiente atención de la crítica.
Conjuntamente, esta colección incluye estudios interdisciplinarios de la representación del victimario en las fronteras entre géneros literarios, es decir, en diversas reescrituras de la violencia desde una perspectiva ilegal o marginal que incluyen la novela y el cuento, el teatro, el testimonio y el narcocorrido. Asimismo, se aleja de una visión logo-céntrica al incorporar la novela gráfica y el testimonio digital gráfico como objetos de estudio. Esta selección obedece a que uno de los objetivos trazados desde el inicio de este proyecto era, además de explorar una forma particular de narrar la violencia –desde la mirada del victimario–, proponer una nueva manera de estudiarla. Al reunir análisis sobre obras que presentan diversos tipos de violencia, que tienen lugar en diferentes contextos históricos y políticos, que pertenecen a diferentes géneros literarios y que no responden a una tendencia literaria circunscrita a una época o a una geografía específica, La mirada opuesta se aleja de un enfoque puramente temático y se concentra en el victimario como fundamento escritural de obras literarias recientes y poco consideradas por la crítica.
De esta manera, la presente colección busca enriquecer el panorama crítico sobre la violencia en la literatura latinoamericana. Hasta el momento la mayoría de los estudios, publicados principalmente en el presente milenio, se centra en un aspecto temático de lo que constituye el abundante corpus de producciones culturales de la violencia en Latinoamérica desde los años sesenta hasta el presente. Es así como el trabajo de Brigitte Adriaensen y Valeria Grinberg Pla reflexiona sobre el género policial, acerca de las violencias que incluye, así como sobre lo que representan para el género mismo, mientras que el de Oswaldo Estrada analiza diversos tipos de violencia en productos culturales latinoamericanos de la última década del siglo XX hasta la actualidad desde su capacidad contestataria, transgresora y combatiente. Asimismo, el libro de Genevieve Fabry, Ilse Logie y Pablo Decock se enfoca en cómo se representa el imaginario apocalíptico en la ficción posterior a 1970, particularmente en la región rioplatense. En contraposición a lo propuesto en la introducción del libro acerca de que la tradición apocalíptica “parece ser la única que hace justicia a la América Latina dictatorial y posdictatorial” (16), los capítulos sobre obras del Río de la Plata en La mirada opuesta van más allá de esta línea narrativa al insertar al victimario como eje de los debates sobre justicia e impunidad.
Otros estudios han tocado el tema del victimario de manera tangencial como, por ejemplo, el volumen de Gabriela Polit Dueñas y María Helena Rueda, el cual explora desde las ciencias sociales, el periodismo y las artes la proliferación de formas complejas de violencia que se han incrementado en la región y sus significados subyacentes. Está también la colección Crimen y ficción. Narrativa literaria y audiovisual sobre la violencia en América Latina, editada por Mónica Quijano y Héctor Fernando Vizcarra, que incluye una sección dedicada a la representación del asesino en algunas ficciones latinoamericanas. Más cercano a La mirada opuesta es el volumen de Teresa Basile, en tanto que interroga retóricas para narrar experiencias extremas de la historia latinoamericana reciente y, de manera general, se inserta en el debate teórico de los límites de los modos de expresar dicha violencia. Todos los volúmenes mencionados, junto con los numerosos artículos y libros publicados en torno a la violencia en las letras latinoamericanas, evidencian el interés y el reconocimiento que el tema amerita y han nutrido algunas de las ideas exploradas en los artículos de la presente colección, pero no incluyen la perspectiva del victimario.
En consecuencia, este volumen emerge de la ausencia de un análisis sobre la construcción literaria del victimario, de la elaboración de su perspectiva y en muchos casos de la reproducción de su voz, en los debates actuales sobre los modos de representación de las violencias y de la búsqueda de nuevas maneras de examinar la configuración de realidades históricas. De allí que uno de los aportes de La mirada opuesta radique en que transita por diversas épocas, presenta diferentes tipos de violencias y exhibe victimarios de variadas vertientes. Aún más importante y de manera esencial, la naturaleza de los estudios que conforman este libro está anclada en la forma de narrar la violencia más que en la violencia misma. Es decir, su perspectiva de análisis no está en el narcotráfico, ni en la dictadura, ni en las pandillas ni en la violencia urbana como tales, sino en qué sucede cuando estas violencias se narran desde la voz y perspectiva de quien las ejecuta. Así las cosas, este libro ofrece una mirada complementaria a los estudios sobre violencias y sus representaciones en la literatura.
Los tres primeros capítulos del volumen se enfocan en obras inmersas en el contexto de las dictaduras del Cono Sur pero que no son consideradas novelas de la dictadura propiamente dichas ni todas ellas tienen la dictadura como tema central. La voz narrativa en estas obras contemporáneas no es la del dictador, sino de victimarios que de una u otra forma están al servicio de su régimen violento. En el primer capítulo, Ana María Mutis investiga la voz del torturador en La última conquista de El Ángel de la escritora argentina Elvira Orphée. Con base en las ideas sobre tortura y lenguaje expuestas por Michel Foucault, Elaine Scarry, Idelber Avelar y Ronald D. Crelisten, la autora propone que el diseño narrativo de los relatos de Orphée y su implementación de ciertas estrategias retóricas y estéticas en el discurso del torturador reproducen algunas de las características de la tortura como mecanismo represivo. Seguidamente, el ensayo de Vilma Navarro-Daniels aborda otro tipo de narrador violento ligado a la dictadura. En su análisis de la obra teatral La amante fascista del dramaturgo chileno Alejandro Moreno Jashés, la autora analiza el monólogo de la protagonista, una cómplice de la dictadura que, sin saberlo, es víctima, en tanto que su discurso establece un paralelismo entre la nación y la mujer, consideradas ambas como “territorio” donde el dictador ejerce su dominio. En el tercer ensayo, Guillermo López-Prieto estudia la novela negra Luna caliente de Mempo Giardinelli. Desde un marco teórico basado en los estudios de Sigmund Freud, Eve Kosofsky Sedgwick y Leo Bersani sobre la paranoia, el autor identifica los rasgos paranoicos del protagonista asesino, examina la construcción de la narración dentro del ambiente sociopolítico de la dictadura en Argentina y establece un paralelo entre la paranoia del protagonista y la del régimen militar.
El segundo grupo de ensayos se desarrolla en el ámbito de las pandillas y el crimen urbano. Paula Klein Jara analiza la voz narrativa de Violación en Polanco del mexicano Armando Ramírez. La autora parte de la noción de lo abyecto de Julia Kristeva para demostrar cómo la narración en primera persona de un violador y asesino se construye por medio de la explotación de elementos abyectos del campo cultural relacionados con el lenguaje, la sexualidad y la violencia misma. Arguye también que Ramírez construye un relato violento que posiciona la perspectiva del sector urbano popular mexicano en el centro, y toma distancia de las normas literarias y culturales dominantes en la segunda mitad del siglo XX en México. Por su parte, Laura Chinchilla ofrece una exploración del poder de la imagen y del formato digital en la representación de la violencia dentro del testimonio. Con base en el trabajo de Hillary Chute, Chinchilla explora las implicaciones estéticas y políticas de la representación gráfica del marero en la primera entrega de la serie del cómic digital El hábito de la mordaza de Germán Andino. También, muestra cómo el formato digital usado por el artista posibilita una continuidad entre los recuerdos del protagonista, las entrevistas del marero con el ilustrador del testimonio y el marco histórico de la violencia narrada.
El tercer grupo de análisis lo constituye la presencia del criminal letrado. En el capítulo sobre Poder asesino, Héctor Fernández L’Hoeste elabora una indagación del discurso de la violencia política ejercida por el estrato alto de la sociedad mexicana y sus enlaces con el elemento visual en esta novela gráfica interactiva del mexicano Luis Kelly. Apoyado en el trabajo de Karina Kloster, el autor analiza cómo la información y el formato interactivo de Poder asesino presentan diferentes formas de violencia y territorios de dominación. Igualmente, cuestiona la capacidad de la novela como instrumento de denuncia al demostrar que su estilo de dibujo reproduce un código de masculinidad que afianza la violencia y sustenta un sistema de valores neoliberales. Posteriormente, el capítulo de Sebastián Pineda Buitrago se concentra en el artista como criminal en La balada del pajarillo del colombiano Germán Espinosa. A partir del análisis del subgénero de la “novela de artistas”, Pineda Buitrago analiza la figura del protagonista-narrador, un feminicida crítico de arte, y arguye que éste no sólo pone en evidencia la fractura entre la estética y la vida en la sociedad burguesa, sino también la estetización de la violencia. Así mismo, nota que el arte, la erudición artística y la alta cultura son las armas del narrador para justificar sus crímenes, quien deviene una consecuencia monstruosa de la excesiva estratificación y elitismo de la sociedad colombiana.
El último aparte de La mirada opuesta se desarrolla en el entorno del tráfico de estupefacientes. En su contribución, Juan Carlos Ramírez-Pimienta y José Salvador Ruíz estudian la representación del fenómeno narco en los corridos enunciados tanto en la primera persona del singular como del plural. Los autores se apoyan en las teorías de representación de la violencia de Sayak Valencia y Achille Mbembe para estudiar cómo se articulan estos textos a partir de la llamada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón y del surgimiento de los corridos del Movimiento Alterado. Finaliza el volumen el capítulo de Margarita Jácome sobre la novela El resucitado de Gustavo Álvarez Gardeazábal. En él, la autora analiza la presencia de otro narrador a medio camino entre víctima y victimario, el abogado de un capo del narcotráfico. Con base en el concepto de “nueva víctima” de Joel Best, Jácome explora lo que ella denomina “testaferrato narrativo”, un constructo fabricado desde la ilegalidad letrada por medio del cual el discurso del narrador presenta un área gris de estrategias de poder y resistencia dentro del narcotráfico y sus violencias poco común en la literatura narco colombiana.
Obras citadas
Adriaensen, Brigitte. “Introducción”. Narcoficciones en México y Colombia. Eds. Brigitte Adriaensen y Marco Kunz. Iberoamericana, 2016.
Adriaensen, Brigitte, y Valeria Grinberg Pla. Narrativas del crimen en América Latina: transformaciones y transculturaciones del policial. LIT Verlag Münster, 2012.
Armillas-Tiseyra, Magalí. The Dictator Novel: Writers and Politics in the Global South. Northwestern University Press, 2019.
Blair, Elsa. “Aproximación teórica al concepto de violencia: avatares de una definición”. Política y Cultura, núm. 32, 2009, pp. 9-33.
Cameron Edberg, Mark, y Howard Campbell. Narcotraficante: Narcocorridos and the Construction of a Cultural Persona on the U.S.-Mexico Border. University of Texas Press, 2004.
Close, Glen S. “The Detective is Dead. Long Live the Novela Negra”. Hispanic and Luso-Brazilian Detective Fiction: Essays on the Género Negro Tradition. Eds. Renée Craig-Odders, Jacky Collins y Glen S. Close. McFarland & Company, Inc. Publishers, 2006, pp. 143-61.
Colomina-Garrigós, María Dolores. La nueva novela latinoamericana del dictador: Un estudio de la autoridad discursiva. Tesis Doctoral, Michigan State University, 2003.
Cornejo-Parriego, Rosalía Victoria. “The Delegitimizing Carnival of El otoño del patriarca”. Structures of Power: Essays on Contemporary Spanish-American Fiction. Eds. Terry Peavler y Peter Standish. SUNY Press, 1996, pp. 59-74.
Dorfman, Ariel. Imaginación y violencia en América Latina. Editorial Anagrama, 1972.
Eaglestone, Robert. “Avoiding Evil in Perpetrator Fiction”. Holocaust Studies, vol. 17, núm. 2–3, 2011, pp. 13-26.
Echavarría, J. M. “Sacando la guerra de la abstracción. Conversación Ana Tiscornia - Juan Manuel Echavarría”. Fundación Puntos de Encuentro, 2009, pp. 32-40. secureservercdn.net/198.71.233.44/d82.073.myftpupload.com/wp-content/uploads/2019/09/Conversacion_JM_AT_esp.pdf.
Echevarria, Roberto González. “The Dictatorship of Rhetoric/The Rhetoric of Dictatorship: Carpentier, Garcia Marquez, and Roa Bastos”. Latin American Research Review, vol. 15, núm. 3, 1980, pp. 205–228.
Estrada, Oswaldo. Senderos de violencia. Latinoamérica y sus narrativas armadas. Albatros, 2015.
Fabry, Genevieve, Ilse Logie y Pablo Decock. Los imaginarios apocalípticos en la literatura hispanoamericana contemporánea. Peter Lang, 2010.
Fradinger, Moira. Binding Violence: Literary Visions of Political Origins. Stanford University Press, 2010.
Herlinghaus, Hermann. Violence Without Guilt: Ethical Narratives from the Global South. Palgrave Macmillan, 2008.
Jácome Liévano, Margarita. La novela sicaresca. Testimonio, sensacionalismo y ficción. Editorial EAFIT, 2009.
Jelin, Elizabeth. Los trabajos de la memoria. Siglo XXI Editores, 2001.
Juan-Navarro, Santiago. “Narco-culturas transatlánticas: Espacios fronterizos y globalización en La reina del Sur”. Diálogos Latinoamericanos, núm. 27, 2018, pp. 22-44.
La reina del Sur. Creada por Juan Marcos Blanco, y Valentina Párraga. Televisa, 2011-2019.
Lander, María Fernanda. “The Intellectual’s Criminal Discourse in ‘Our Lady of the Assassins’ by Fernando Vallejo”. Discourse, vol. 25, núm. 3, 2003, pp. 76-89.
Ludmer, Josefina. El género gauchesco: un tratado sobre la patria. Libros Perfil A.A., 2000.
Mutis, Ana María. “La novela de sicarios y la ilusión picaresca”. Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, vol. 34, núm. 1, 2009, pp. 207-226.
_____. Voces que matan: Narradores violentos en la ficción latinoamericana contemporánea. Tesis Doctoral, University of Virginia, 2008.
Nora, Pierre. Entre memoria e historia: la problemática de los lugares. Universidad Nacional de Comahue, 1984.
Pacheco, Carlos. Narrativa de la dictadura y crítica literaria. Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, 1987.
Pettitt, Joanne. Perpetrators in Holocaust Narratives. Encountering the Nazi Beast. Palgrave Macmillan, 2017.
Polit Dueñas, Gabriela. Cosas de hombres: Escritores y caudillos en la literatura latinoamericana del siglo XX. Beatriz Viterbo, 2008.
Polit Dueñas, Gabriela y María Helena Rueda. Meanings of Violence in Contemporary Latin America. Palgrave Macmillan, 2011.
Quijano, Mónica, y Héctor F. Vizcarra. Crimen y ficción: Narrativa literaria y audiovisual sobre la violencia en América Latina. Bonilla Artigas Editores, 2015.
Rama, Ángel. Los dictadores latinoamericanos. Fondo de Cultura Económica, 1976.
Ramírez Pimienta, Juan Carlos. Cantar a los narcos: Voces y versos del narcocorrido. Temas de Hoy, 2011.
Rueda, María Helena. “Facing Unseen Violence: Ex-combatants Painting the War in Colombia”. Meanings of Violence in Contemporary Latin America, eds. Gabriela Polit Dueñas y Rueda, Palgrave Macmillan, 2011, pp. 53-74.
Suleiman, Susan Rubin. Authoritarian Fictions: The Ideological Novel as a Literary Genre. Columbia University Press, 1983.
Todorov, Tzvetan. Los abusos de la memoria, Paidós, 2013.
Uribe, Juana, Camilo Cano, y Gabriel Klement. Escobar. El patrón del mal. Caracol TV, 2012.
Zamora-Breckenridge, Nelly. “Pablo Escobar: El patrón del mal y la cultura televisiva en Colombia”. MIFLC Review, núm. 17, 2015, pp. 183–20.
Notas de la introducción
1. Las víctimas de la violencia siempre han estado presentes en la obra de Echavarría. Dos ejemplos: en Bocas de ceniza (2003) una serie de videos muestra sobrevivientes de la guerra cantando canciones creadas por ellos que narran su trauma y en Silencios (2010) las fotografías de pizarras en más de cien escuelas rurales abandonadas testimonian el desplazamiento y la destrucción de la guerra.
2. Para un análisis de la representación de la violencia en esta exposición, véase María Helena Rueda, “Facing Unseen Violence: Ex-Combatants Painting the War in Colombia”.
3. Con base en la complejidad de los conflictos en el contexto latinoamericano, así como en la variedad narrativa analizada en los capítulos de este volumen, no consideramos necesario en esta introducción elaborar una definición de violencia, pues concordamos con Elsa Blair en “Aproximación teórica al concepto de violencia: avatares de una definición”, donde plantea la dificultad para definir un concepto unívoco del término dada su variedad semántica.
4. De aquí en adelante usaremos La mirada opuesta para referirnos a este volumen.
5. Como lo expone Elizabeth Jelin, en Los trabajos de la memoria, se hace necesario hablar de memorias en plural y no sólo de memoria, pues hay tantas memorias como individuos, es decir, no hay una sola verdad o versión del pasado.
6. Una primera exploración de este tema se encuentra en la tesis doctoral Voces que matan: Narradores violentos en la ficción latinoamericana contemporánea, de Ana María Mutis.
7. Brigitte Adriaensen define como narcoficciones “aquellas ficciones que versan sobre el narcotráfico, incluyendo cine, telenovelas, música o literatura” (11).
8. Bajo el rótulo de narrativas del crimen Brigitte Adriaensen y Valeria Grinberg Pla recogen todas las variantes de la novela policial como son la novela negra, el thriller y la narconovela para analizar las transformaciones del género en América Latina.
9. Pablo Escobar: El patrón del mal es una telenovela colombiana producida en el 2012 por Caracol televisión, que en la actualidad se transmite por Netflix. A pesar de las críticas frente a lo que para algunos era la glorificación de este narcotraficante, el día de su primera emisión en la televisión colombiana tuvo un índice de audiencia de más de 26 puntos, uno de los más altos en la televisión nacional para un estreno. En la primera semana de transmisión por la cadena Telemundo en los Estados Unidos obtuvo una audiencia de 2.1 millones de televidentes (Zamora- Breckenridge 190). Por su parte la teleserie La reina del Sur es una coproducción transnacional de Telemundo con Antena 3 de España y RTI de Colombia. Su primer capítulo, emitido el 28 de febrero de 2011, fue el estreno más visto en la historia de Telemundo con dos millones y medio de espectadores (Juan-Navarro 35).
10. Como explican Santiago Juan-Navarro y Brigitte Adriaensen el éxito editorial y crítico de la narco-narrativa ha sido desigual. Sin embargo, puede verse una tendencia reciente a valorar más estas obras, tanto en el ámbito académico como en el comercial (Juan-Navarro 25; Adriaensen 15).
11. Véanse, por ejemplo, Cantar a los narcos: voces y versos del narcocorrido de Juan Carlos Ramírez-Pimienta; Violence Without Guilt: Ethical Narratives from the Global South, de Hermann Herlinghaus, y Narcotraficante: Narcocorridos and the Construction of a Cultural Persona on the U.S.-Mexico Border, de Mark Cameron Edberg y Howard Campbell.
12. Para una mejor comprensión del giro que estas tres novelas realizan frente a la producción literaria dedicada a la dictadura que las precedió, es importante consultar Authoritarian Fictions: The Ideological Novel as a Literary Genre (1983) de Susan Rubin Suleiman, y Narrativas de la dictadura y crítica literaria (1987) de Carlos Pacheco, así como la tesis doctoral de María Dolores Colomina-Garrigós titulada La nueva novela latinoamericana del dictador: un estudio de la autoridad discursiva (2003).
13. Esto no quiere decir, por supuesto, que este género literario le pertenezca a Latinoamérica en exclusivo, como lo demuestra Armillas-Tiseyra en su estudio comparativo de la novela del dictador en la literatura latinoamericana y africana.
14. A lo largo de esta introducción usamos los términos “voz” y “perspectiva”, reconociendo que no son intercambiables. La narratología, dedicada al estudio de la voz en la narrativa, ha enfatizado la diferencia existente entre los términos “voz” y “perspectiva” o “punto de vista”, que consiste en que el primero refiere a quién “habla” y el segundo a quién “ve”. El uso de los dos términos en esta introducción obedece a que este volumen recoge estudios de obras en las que el narrador es el victimario y de obras en las que su punto de vista orienta la narración, pero no es el narrador. Podría decirse, siguiendo a Mieke Bal, que en las obras estudiadas la focalización, es decir, “the represented ‘colouring’ of the fabula by a specific agent of perception, the holder of the ‘point of view’” [“la ‘coloración’ de la fábula representada por un agente de percepción específico, el portador del ‘punto de vista’”] (19) es del victimario.
15. Pettitt y Eagleston coinciden en que la ficción del victimario siempre trae consigo un anhelo de entender el por qué de la violencia. Sin embargo, Eagleston argumenta que este deseo nunca se realiza pues este tipo de obras, de manera inconsciente, evitan enfrentarse al porqué del mal (16).