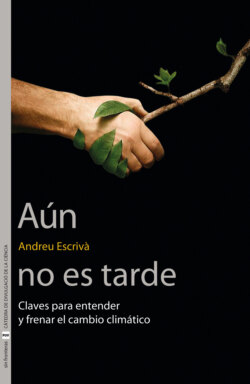Читать книгу Aún no es tarde - Andreu Escrivà García - Страница 9
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
UNA NOCHE SOLITARIA EN MEDIO DE LA ANTÁRTIDA
En enero de 1983, Shigeru Chubachi, un investigador japonés, se encontraba en la Antártida, en la base que su país tenía allí. A pesar de ser un experto en el manejo del instrumental científico para medir el ozono estratosférico –el que forma la conocida como capa de ozono en la atmósfera, entre los 15 y 40 kilómetros de altitud–, el aparato parecía funcionar mal: detectaba unos valores del gas extremadamente bajos. Después de volver a calibrarlo vio que las medidas no cambiaban, así que las anotó disciplinadamente. Los datos recogidos y procesados fueron presentados en un simposio en Grecia en 1984 (Chubachi, 1984), donde poca gente le hizo caso. No fue hasta unos meses después, con la publicación de un estudio en la revista Nature (Farman et al., 1985) por parte de otros autores, cuando el agujero en la capa de ozono sobre la Antártida no comenzó a preocupar seriamente a la comunidad científica y, de rebote, a toda la sociedad.
Afortunadamente, y como es conocido, la historia acaba razonablemente bien: en 1987, y tan solo unos meses después del descubrimiento de la magnitud del problema, se firmó un acuerdo internacional, el Protocolo de Montreal, que regulaba la producción y comercio de las sustancias químicas responsables del agujero, los cfc (clorofluorocarbonos). Después de casi tres décadas, los primeros síntomas de recuperación duradera y sólida de la capa de ozono se han hecho evidentes (Solomon et al., 2016) durante 2016, y podemos respirar un poco más aliviados.
La pregunta es: ¿por qué fue tan rápida la adopción de medidas drásticas (ya se estaban adoptando algunas más relajadas desde finales de los años setenta), y por qué tuvieron éxito? Hay tres motivos clave:
1. Había un conocimiento previo de la materia. En 1974 Mario Molina y Frank S. Rowland ya demostraron que los CFC podrían ser catalizadores de la ruptura de la molécula de ozono (Molina y Rowland, 1974). Por eso, y junto a Paul Crutzen, recibieron el Premio Nobel de Química en 1995.
2. No hubo un movimiento de escépticos, ni tampoco ninguna campaña orquestada ante la eliminación de los cfc, más allá de las reticencias esperables de aquellas empresas que fabricaban los gases, que, no obstante, pudieron cambiar la producción a otras sustancias incluso más rentables (Maxwell y Briscoe, 1997). Además, el impacto era casi inmediato: si no llega a pararse la emisión de cfc, los humanos –y prácticamente todos los seres vivos– nos enfrentábamos a un planeta potencialmente inhabitable.
3. Podíamos señalar –simplificando, y como en una película de Disney– un único culpable, y por tanto simplemente eliminarlo de la ecuación. La solución no afectaba al consumidor, ni al modelo productivo de ninguna sociedad, ni a la geopolítica de ninguna región sensible. El camino estaba libre.
Hagamos una pausa. Es posible que pienses que he empezado por el ozono porque es la causa del calentamiento global, pero quizá te estés dando cuenta de que algo no cuadra. Si estamos solucionando el problema del agujero de la capa de ozono, ¿cómo es que el cambio climático, que es su consecuencia, empeora año tras año? Y la respuesta es tan sencilla como que no, no tienen nada que ver.
Si esto te rompe un poco los esquemas, no te avergüences: compartías la percepción del supuesto vínculo entre ambas problemáticas con cerca del 80 % de la población española (Meira et al., 2013), un porcentaje que es similar al de otros países desarrollados. La preocupación por el medio ambiente durante el siglo XX pasó por una serie de fases (higienismo, invierno nuclear, polución, destrucción de la capa de ozono o deforestación del Amazonas, entre otros) que han acabado mezclándose como si estuvieran en una coctelera, proyectán-dose desordenadamente sobre el cambio climático, el principal problema ambiental del siglo XXI. Pero tenemos que separar para poder comprender.
Si he iniciado estas páginas por el agujero de la capa de ozono es porque es una historia de éxito, en la que se emprenden las acciones correctas, debidamente informadas por la evidencia científica. Es un relato diametralmente opuesto al que vivimos ahora, con un calentamiento global que, si hemos de afrontar con valentía, será modificando todo aquello que nos rodea, todo aquello que somos, y donde el escenario político y económico es adverso, si no directamente hostil.
Por decirlo de otra manera, el agujero en la capa de ozono es como una alergia alimentaria: eliminando el alimento que la causa (los CFC) solucionamos el problema. ¡Fácil! El cambio climático, sin embargo, es como un sobrepeso debido a un estilo de vida que parecía hacernos las cosas más fáciles, pero nos estaba perjudicando. Al mismo tiempo que nos provoca una cardiopatía, afecta también a los huesos y nos hace más propensos a decenas de enfermedades. La receta, en este caso, es muy distinta: ni solo con ejercicio ni solo con dieta nos pondremos en forma, ni mucho menos seremos capaces con la única ayuda de la medicación. Y en cualquier caso, no podremos hacerlo tampoco tan rápidamente como quisiéramos, porque podría haber consecuencias negativas. Y no podemos hacer trampa: ¿computaríamos como una pérdida de peso saludable la amputación de una pierna? Pesaríamos menos, pero al mismo tiempo estaríamos aún peor.
Por eso, el acto más revolucionario, y el punto de inicio de cualquier activismo, es informarse y conocer a qué nos enfrentamos, para poder así trazar estrategias efectivas y evitar acciones equivocadas, como cortarse un brazo –¡y venderlo como una victoria!–.
Tomar conciencia de lo que supone el cambio climático es, esencialmente, poner en cuestión aquello que sabemos y pensamos. Es hablar de transformaciones y de incertidumbre. Y de formularnos, ahora sí, las preguntas adecuadas.
Escribir un libro sobre cambio climático es todo un reto. Lo es por múltiples motivos, pero fundamentalmente por uno: implica, en definitiva, escribir de todo. De los hábitos cotidianos, de las convicciones políticas, de aquello que te gusta comer, de la tecnología que necesitas, de las percepciones sobre la meteorología, del paisaje que te rodea, de cómo te mueves o de las vacaciones que planificas durante once meses al año. El cambio climático es el problema del siglo XXI, y esta frontera difusa que impregna nuestro día a día (le afecta globalmente pero es difícil captar su impacto a corto plazo) es también su maldición. A diferencia de otras cuestiones científicas, no se inscribe en ninguna esfera; más bien al contrario, constituye una que engloba la totalidad de la actividad humana.
Escribir un texto sobre la materia, aunque sea con voluntad de resumen acelerado, es doblemente complicado. La vertiente científica («¿qué es el cambio climático y cuáles son las previsiones de impactos para los próximos años?») es la que se nos presenta como inevitable, pero la tecnológica («¿qué soluciones tenemos a nuestro alcance y cómo de factible es aplicarlas?»), la social («¿cómo afecta el cambio climático a las desigualdades y el funcionamiento de nuestra sociedad?») e incluso la ética, que enlaza con el concepto de justicia climática, o la psicológica («¿por qué no hemos hecho nada hasta ahora?»), son otros de los aspectos que no solo no podemos menospreciar, sino que resultan esenciales para entender la magnitud del desafío.
El presente libro está escrito tomando como base una evidencia científica reflejada en numerosos estudios y encuestas: existe una preocupación por lo que significa el calentamiento global, pero el conocimiento que la sociedad tiene sobre este es fragmentario, parcial y, a menudo, incorrecto. Eso provoca, en gran medida, que no se tomen las acciones necesarias: si no somos conscientes del hecho de que nosotros causamos el problema, ¿cómo hemos de saber que le debemos dar solución?
Por eso mismo es ineludible dedicar buena parte del texto a explicar qué es el cambio climático y por qué representa un problema radicalmente diferente del resto de retos a los cuales se ha enfrentado la humanidad, incluyendo el agujero de la capa de ozono o los desastres nucleares como Chernóbil. Pero eso no es suficiente. Escribir sobre el cambio climático es ya imposible desde una posición de seguridad, con una escritura mecánica y aséptica. Es responsabilidad de los científicos y divulgadores transmitir la ciencia con la máxima claridad y rigor posibles, y también dar las claves necesarias para que la ciudadanía se empodere y sea capaz de servirse de este conocimiento. La divulgación no es un onanismo público, sino un acto de generosidad hacia la sociedad.
La oceanógrafa Sarah Myhre escribía en el periódico inglés The Guardian (Myhre, 2016) animando a los científicos a preguntarse qué podrían escribir, qué podrían decir, a quién podrían hablar y si su voz se oía realmente. Y concluía:
Esto no es una llamada política para abogar por una agenda ambiental o verde, es sobre liderazgo cultural y la toma de decisiones con base científica ante un cambio y una crisis sin precedentes.
Y eso mismo pretende ser este libro: una herramienta para entender cómo está cambiando el mundo que nos rodea y cuál es nuestro papel en ese cambio, pero también en las posibles soluciones.
ESTE LIBRO SIRVE PARA DESPERTAR A STEFAN
A veces tengo este sueño. Mientras doy un pa[blc]seo por el campo, descubro una granja en llamas. Los niños piden ayuda desde las ventanas de arriba. Así que llamo a los bomberos. Pero no vienen, porque algún loco no hace más que decirles que es una falsa alarma. La situación es cada vez más y más desesperada, pero no puedo convencer a los bomberos para que vengan. No puedo despertarme de esta pesadilla.
Estas líneas no están sacadas de un estudio psicológico sobre sueños: es la forma en que Stefan Rahmstorf, un notable investigador del Instituto de Potsdam de Investigación de los Impactos Climáticos, define qué es para él investigar sobre cambio climático.1 Lo hace en la web Is this how you feel? (‘¿Es así como te sientes?’), un portal que recoge decenas de testimonios de científicos de todo el mundo. Allí hablan, sin tapujos, sobre qué significa para ellos investigar en un campo que con frecuencia ofrece resultados aterradores. A la agonía propia de quien descubre que algo va mal se le suma la opresión de saberse portadores de malas noticias que, además, no siempre son bien entendidas o correctamente asimiladas. En el caso del cambio climático, la torre de marfil en la que se suele visualizar a muchos científicos no es tal; se parece más a una jaula recubierta de espejos, donde los descubrimientos son insoslayables y la comunicación con el exterior refractaria.
El problema clave de la comunicación del cambio climático reside en cómo transmitir la urgencia de actuar ya sin parecer desesperado; en cómo combinar un mensaje esperanzador con advertencias realistas que impulsen acciones. George Marshall, que hace años que se dedica a repensar la comunicación del cambio climático, lo resume así (Marshall, 2007):
Imagina que alguien viniera con una nueva y brillante campaña antitabaco. Mostraría imágenes explícitas de gente muriéndose de cáncer de pulmón acompañadas del eslogan: «Es fácil estar sano: fuma un cigarro menos al mes».
Sin duda el escenario que plantea Marshall es incluso un punto cómico, pero... ¿quizá no estamos haciendo lo mismo en las campañas de lucha contra el cambio climático que consisten en separar envases y cambiar las bombillas en casa? ¿Realmente podemos cambiar algo a escala individual, o es una forma de apaciguar los remordimientos de conciencia? En definitiva: ¿existe alguna estrategia viable más allá de los buenos gestos ambientales?
Si la respuesta a la última pregunta fuese no, no hubiese escrito este libro porque, sencillamente, no sería necesario. ¿Para qué, si tendríamos suficiente con una lista genérica con medidas de ahorro energético? Pero la respuesta, afortunadamente, es afirmativa. Porque lo que nos hace falta no es que nos pongan deberes para hacer en casa, sino cambiar de escuela.
Escribo este libro porque aún tenemos tiempo de despertar a Stefan de su pesadilla, aún tenemos tiempo de salvar a los niños de la granja, del incendio y de la indiferencia. Aún tenemos tiempo de salvarnos el futuro.
Aún no es tarde.
1.La carta de Rahmstorf puede encontrarse en: <http://www.isthishowyoufeel.com/this-is-how-scientists-feel.html>.