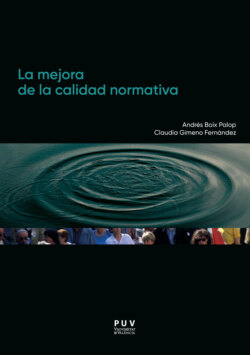Читать книгу La mejora de la calidad normativa - Andrés Boix Palop - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1. LA MEJORA Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD NORMATIVA
La mejora de la calidad normativa y su posterior evaluación forman parte de las preocupaciones actuales de nuestro Derecho público. No ha sido hasta fechas muy recientes cuando, principalmente por influencia de modelos anglosajones (tanto el Reino Unido como los Estados Unidos son los precursores en el entorno comparado en la introducción de técnicas de análisis más exhaustivas en la materia) y, muy particularmente, de la Unión Europea, se han ido introduciendo medidas en esta dirección. Sin embargo, no solo la recepción en nuestro país de estas políticas ha sido tardía, sino que, además, su desarrollo hasta la fecha tampoco ha sido demasiado satisfactorio.
La regulación sobre el procedimiento de creación normativa, tanto en la fase prelegislativa que corresponde a los gobiernos cuando son ellos los que lideran los trabajos previos a la deliberación y aprobación de leyes en el parlamento, como en la fase de elaboración en sí misma de normas reglamentarias, en la que la decisión última sobre los contenidos de la normativa les corresponde por entero, ha sido tradicionalmente en nuestro país tratada, básicamente, por medio de reglas de procedimiento. La corrección final y la adopción de las mejores opciones regulatorias se fiaba al adecuado seguimiento del mismo y a la participación en el trámite de audiencia de los escasos colectivos directamente concernidos. A partir de la última década, sin embargo, y con un definitivo jalón contenido en la reforma administrativa de 2015, se han sucedido normas básicas estatales que han establecido nuevas obligaciones en estos procesos, completándolos y haciéndolos más complejos, con la obligatoria evaluación de trámites adicionales expresamente diseñados para cumplir con exigencias diseñadas para lograr lo que se ha venido en llamar una better regulation, una «mejor regulación» en el sentido de mejor diseñada y más efectiva para hacer frente a unas necesidades sociales que hayan sido previamente, a su vez, mejor evaluadas y analizadas.
De cualquier manera, en España, y enmarcados estos cambios en una indudable moda a favor de su introducción, las transformaciones han sido hasta el momento más formales que materiales: se han incorporado en el procedimiento prelegislativo o normativo diversos informes preceptivos previos y se han ampliado las exigencias de transparencia y posibilitado nuevas formas de participación ciudadana más generosas. Sin embargo, no está claro que por el momento esto haya logrado una modificación sustancial de la cultura de la producción normativa en nuestro país ni que las mejoras hayan inducido transformaciones de fondo más allá de la alteración de rutinas para «cumplir el expediente».
1. INSUFICIENCIAS EN EL MODELO ACTUAL DE PRODUCCIÓN NORMATIVA
Las insuficiencias que el actual sistema tiene, tanto en su vertiente tradicional como en la derivada de la poco convencida implantación de las nuevas medidas a escala tanto estatal como autonómica, son bien conocidas y se proyectan tanto sobre la producción normativa estrictamente administrativa (elaboración de normas reglamentarias) como en el proceso prelegislativo que protagoniza el Ejecutivo cuando elabora propuestas normativas que requieren del despliegue de leyes por medio de la preparación de proyectos de ley. Estas insuficiencias son bien conocidas y han sido objeto de críticas reiteradas en los últimos años (Canals Ametller, 2010; 2014; 2016; Ponce Solé, 2009; 2015; Arroyo Jiménez, 2017; Araguàs Galcerà, 2016; Sierra Rodríguez, 2019).
En primer lugar, ha sido tradicionalmente criticado el restrictivo modelo de participación ciudadana en estos procedimientos. Aunque se trata de una herencia del periodo franquista recientemente superada, al menos en el plano normativo, con las sucesivas reformas producidas en los últimos años, lo cierto es que tradicionalmente en España la participación ciudadana ha estado muy limitada al trámite de audiencia que se daba a ciertos colectivos muy concretos y predeterminados. Lo que se reduce, básicamente, a las personificaciones de intereses privados que pudieran verse afectadas por la norma en tramitación, conformando un proceso muy corporativo y poco poroso (Boix Palop, 2016; Melero Alonso, 2004; Rebollo Puig, 1998). Y, por mucho que las novedades al respecto en los últimos años, desde las medidas de 2009 y 2011 en materia de calidad normativa,1 a las de transparencia derivadas de la Ley 19/20132 y finalmente las reformas legales del procedimiento administrativo de elaboración de disposiciones de 2015,3 hayan ensanchado notablemente la ambición de estos periodos y fases del procedimiento, buscando una mayor participación ciudadana, es dudoso que el objetivo se haya logrado totalmente por el momento. Para incentivar la verdadera participación ciudadana en estos procedimientos y que esta no quede limitada a la reconversión del antiguo trámite de audiencia realizado ahora por otras vías, pero contando en la práctica con los mismos participantes que antaño (y además defendiendo los mismos intereses), es insuficiente la transformación operada hasta la fecha, mucho más formal que material (Díaz González, 2016; Canals Ametller, 2016).
Este primer problema está intimamente conectado con el siguiente, que hace referencia a la verdadera ausencia de reflexión en torno a cuáles son los verdaderos objetivos que ha de perseguir un buen diseño de los protocolos para el desarrollo de proyectos de calidad normativa ambiciosos (Ponce Solé, 2003). La búsqueda de participación ciudadana, por ejemplo, no es un fin en sí mismo, sino que ha de articularse y desarrollarse con la finalidad de lograr un producto normativo lo más adecuado posible a las necesidades de la sociedad. Para poder lograrlo es esencial recabar toda la información disponible y tener la posibilidad de que las propuestas y proyectos sean publicitados y sometidos a análisis y crítica. Uno de los focos esenciales para el suministro tanto de datos sobre las necesidades y problemas sociales como de análisis y crítica sobre las propuestas normativas es, por supuesto, la ciudadanía, y qué duda cabe de que muy particularmente aquellas personas o colectivos más implicados o afectados por el proyecto de reforma. Pero no es el único. La Administración pública dispone de mucha información y, sin embargo, los protocolos de producción normativa han desatendido hasta la fecha de forma clamorosa los mecanismos de movilización de la misma en estos procedimientos (Revuelta Pérez, 2014). Se trata de una importante carencia que afecta a la elaboración de normas que en ocasiones se soluciona con cierto voluntarismo por parte de los promotores de las diversas iniciativas, pero que en un modelo correctamente diseñado de better regulation, como es lógico, no debería dejarse al albur de la capacidad y buen criterio de cada responsable sino estar suficiente y correctamente pautado para lograr que todos los inputs que puedan suponer aportes relevantes sean tomados en consideración y tenidos en cuenta.
Intrínsecamente relacionada con esta cuestión está la falta de empleo adecuado de los medios internos que tiene la Administración pública a efectos de realizar un análisis crítico y de detección de defectos de la norma a lo largo del procedimiento de tramitación de la propuesta normativa. En el procedimiento actualmente en vigor la implicación de ciertos agentes e instancias internas que pueden aportar valor a la norma en preparación está mal desarrollada. Adicionalmente, la única instancia interna que realiza un cierto control interno es el Consejo de Estado en el Reino de España y sus equivalentes, en el caso de las comunidades autónomas. Sus informes, sin embargo, son muy decepcionantes puesto que se ciñen a valoraciones jurídicas, las más de las veces más formales que materiales y que solo en muy contadas ocasiones aportan valor a los proyectos. Es manifiestamente evidente, por lo demás, que por su composición y método de trabajo no son órganos adecuados para colaborar en un modelo ambicioso de mejora y evaluación de la producción normativa, que requiere de órganos con otros perfiles, otro tipo de capacidades y, también, otro tipo de personal. La comparación con los órganos que se ocupan de estas funciones en el entorno comparado, sus dinámicas, funcionamiento y composición nos permite comprender que, en la actualidad, otros ordenamientos jurídicos tienen claro que el tipo de formación, preparación y orientación con la que un órgano consultivo y de apoyo eficaz para la mejor consecución de normas y regulación de calidad ha de ser, sencillamente, muy diferente al de nuestros órganos consultivos en la materia, de matriz decimonónica y totalmente centrados en cuestiones jurídico-formales que, aun siendo relevantes, resultan francamente insuficientes a estos efectos. Así, el modelo desconcentrado de producción normativa propio de las administraciones españolas —donde cada departamento suele ser responsable de sacar adelante sus propias regulaciones—, podría ser completado con la existencia de un órgano especializado de ayuda y soporte, en cada administración, al estilo de la OIRA (Office of Information and Regulatory Affairs) estadounidense, organismo específico dependiente de la presidencia para cuestiones de regulación y epicentro de las medidas de mejora y simplificación regulatoria en el país (Sunstein, 2009).
En este sentido, hay que añadir que existen déficits claros en materia de evaluación normativa que van más allá de los problemas que puedan ser achacados al proceso de elaboración de las normas. En efecto, y con las mejoras que se han introducido ya, y al margen del juicio que nos puedan merecer las mismas y su efectivo despliegue, se han colmado lagunas evidentes respecto de la fase ex ante del proceso normativo. Entre ellas, podemos encontrar: a) el desarrollo de listas de comprobación (o checklists), como las elaboradas por algunas CC. AA. y organizaciones internacionales como la OCDE; b) los experimentos y pruebas piloto con la regulación antes de su entrada en vigor efectiva, con el fin de comprobar sus impactos; c) la elaboración de informes de órganos especializados; d) las consultas a la ciudadanía e interesados en el proyecto normativo, que garantizan a su vez una mayor transparencia del procedimiento; y e) el análisis económico de la regulación, a través de herramientas como el estudio del coste-beneficio de las normativas.4
Sin embargo, las mejoras en la fase ex post siguen sin haber merecido un tratamiento mínimamente satisfactorio y es raro incluso a nivel europeo encontrar análisis ex post efectivos (Barazzoni y Basilica, 2013). Así, no hay cultura de la evaluación de los productos normativos y se sigue considerando que, una vez aprobada la norma, ahí acaba la implicación de sus impulsores y redactores. Nada más lejos de la realidad, por cuanto a ellos debería competer estudiar el efectivo impacto de la norma, si está cumpliendo o no con los objetivos previstos y lo que se pretendía lograr con ella, las insuficiencias detectadas a partir de su puesta en práctica, su grado de aplicación y de aceptación social... Esta labor de control a posteriori, que debería estructurarse alrededor de las Evaluaciones de Impacto Normativo (Regulatory Impact Assesment, RIA), en España está totalmente desatendida como lo está la revisión sistemática y organizada de la producción normativa por áreas de actividad, que no es analizada casi nunca de manera pautada, ni mucho menos reevaluada, de un modo mínimamente solvente. No obstante, podemos encontrar distintas comunidades autónomas que han hecho avances en la materia (Ponce Solé, 2014). Así, Navarra, por ejemplo, cuenta con evaluaciones de impacto normativo desde 2005 (reforzadas tras el acuerdo del Gobierno de Navarra, de 20 de noviembre de 2013, por el que se aprueba el Plan General de Simplificación Administrativa y se acuerda considerar prioritaria su implantación y ejecución) y Castilla y León, que a través de la Orden Administrativa 1835/2010, de 15 de diciembre, por la que se aprueba la Guía metodológica de mejora de la calidad normativa,5 sigue trabajando en la aplicación del Decreto 43/2010, de 7 de octubre, por el que se aprueban determinadas medidas de mejora en la calidad normativa de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Cataluña, por su parte, ha llegado a contar con una unidad específica, la Dirección General de Calidad Normativa, que desarrolló un manual específico6 y, mediante la aprobación de las leyes 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña y de 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ha desarrollado medidas específicas para la simplificación y consolidación normativa y la mejora de la regulación (con herramientas como las memorias de evaluación e impacto normativo, tanto ex ante como ex post, la participación de la ciudadanía en la elaboración de estas memorias y en la evaluación normativa y la introducción de las pruebas piloto, previas a la aprobación de las nuevas regulaciones, para verificar su idoneidad).
Finalmente, el sistema actual presenta un elevado número de normas cada vez más voluminosas y cuya calidad es cuestionable. En este sentido, se ha calculado que la producción normativa total en España desde 1978 hasta 2018 se ha multiplicado por cuatro (Mora-Sanguinetti, 2019). Este incremento es atribuible al desarrollo del Estado autonómico, que ha supuesto la multiplicación de centros de producción normativa asociados a las competencias transferidas a estas, pero que no ha implicado una disminución correlativa de la producción normativa a nivel estatal (algo que sería esperable en atención a la disminución de competencias ejercidas en esta esfera, y que como evidencia Mora-Sanguinetti, se ha mantenido estable a lo largo de los últimos 50 años). Por otro lado, en relación con la calidad, son más que evidentes los problemas relacionados con la concisión de las normas —en algunas ocasiones estas regulan aspectos de la realidad de forma excesivamente minuciosa mientras que, en otras, se aprueban normas genéricas, ambiguas, poco concisas y con escasa voluntad de vinculación jurídica—, o con la aparición de normas elaboradas a la carrera y para dar respuesta a urgencias inaplazables (que en la mayoría de ocasiones no son tal) y que presentan, como consecuencia de su rápida elaboración, incoherencias, entre otros problemas. En este sentido, podríamos decir que los ordenamientos jurídicos se encuentran cada vez más fragmentados y son más complejos y dispersos (y, como señaló hace ya dos décadas uno de nosotros, “mcdonalizados” en el pero sentido del términos, con una producción legislativa motorizada y cuantitativamente incesante pero de escasa calidad y muchas veces atendiendo poco más que a los designos de la “jaula de hierro” de la burocracia señalados por Max Weber hace ya un siglo; Boix Palop, 2001).
En resumen, los defectos del actual modelo afectan a casi todas las vertientes relacionadas con la producción normativa de calidad: falta un buen proceso de elaboración en el que se integre la participación ciudadana, se desconocen y obvian las posibles sinergias internas, los órganos de ayuda y control no realizan una buena labor, el producto normativo acabado no se vuelve a evaluar y la sistemática revisión del ordenamiento jurídico en cada sector de actividad no se realiza nunca o, si se hace, se lleva a cabo a golpe de iniciativas voluntaristas y desordenadas. Por último, carecemos de órganos y perfiles de apoyo profesionales dedicados a dar soporte o a coordinar esta labor.
Podría decirse, por tanto, que, a pesar de la sucesión de reformas de los últimos años y de contar ya con un cierto modelo de better regulation en su dimensión formal de lege lata, todo o casi todo está aún por hacer en su dimensión material.7 También, a escala de las comunidades autónomas que, haciendo uso de la autonomía política y administrativa de la que gozan en el actual marco constitucional y estatutario, podrían afrontar un proceso ambicioso de innovación normativa que ayudara a mejorar y desarrollar estas potencialidades y, con ello además, aspirar a garantizar una mejora de la calidad de las normas y su eficacia y convertirse en ejemplo de innovación en políticas públicas para el resto del Estado, como suele ser habitual en modelos federales con actores regionales ambiciosos (Doménech Pascual, 2016).
2. LAS POLÍTICAS DE MEJORA DE LA CALIDAD NORMATIVA
Las políticas de calidad normativa pueden ser definidas como los procesos que buscan la mejora de las normas jurídicas a través de la correlativa mejora de los procesos de regulación normativa, desde el mismo momento en que se toma la decisión de iniciar la tramitación de una norma hasta su aplicación y ejecución (Canals Ametller, 2008). Procedentes de Estados Unidos, donde aparecieron especialmente ligadas a las evaluaciones retrospectivas de las normas basadas en modelos de análisis económico del derecho, estas políticas fueron introducidas en Europa en la última década del siglo XX por países avezados en la materia, como el Reino Unido, pero sobre todo, por organizaciones supranacionales como la UE y la OCDE. De hecho, la OCDE se ha convertido en impulsora, a nivel global, de las políticas en reforma regulatoria centradas, en un principio, en la reforma regulatoria mediante la desregulación y que en las últimas décadas se han enfocado más hacia la mejora regulatoria a través de las políticas de evaluación normativa8 (Baldwin, 2010; Embid Tello, 2019).
Estas políticas buscan, básicamente, que las normas a) sirvan objetivos políticos claramente identificados y sean efectivas a la hora de conseguirlos; b) produzcan unos beneficios que justifiquen los costes que generan, considerando los efectos distributivos para la sociedad y teniendo en cuenta los efectos económicos, ambientales y sociales; c) minimicen los costes y las distorsiones del mercado, así como que sean lo más compatibles posible con la competencia, el comercio y la inversión; d) promuevan la innovación, a través de incentivos de mercado y enfoques basados en objetivos claros y transparentes; y e) sean claras, simples y prácticas para sus destinatarios, así como coherentes con otras regulaciones y políticas (OECD, 2015).
Para el establecimiento de normas que cumplan con los criterios señalados, se ha ido produciendo en la mayoría de países desarrollados una especie de «regulación de la regulación» (Canals Ametller, 2016) o metarregulación, compuesta por principios que informan la elaboración y evaluación de las normas, así como una serie de instrumentos que, situados en las distintas fases del procedimiento normativo,9 contribuyen a mejorar su calidad. Entre los instrumentos o procedimientos ex ante, que se desarrollan en la fase anterior a la aprobación de la norma o prelegislativa, encontramos, por ejemplo, los análisis de impacto normativo (conocidos por sus siglas en inglés, RIA, Regulatory Impact Assessments) y la toma en consideración de alternativas a la regulación. Por su parte, en relación con los instrumentos ex post, que entran en juego una vez la norma ya ha sido aprobada, encontramos la evaluación normativa, realizada por medio de cláusulas generales de evaluación del corpus jurídico o cláusulas específicas establecidas por la misma norma y que prevén dicha evaluación una vez la norma se encuentra en vigor —conocidas como sunset clauses—.10 Además, imbricadas en estos instrumentos, encontramos la realización de consultas y otros procedimientos cuya finalidad es el aumento de la participación de la ciudadanía en el procedimiento normativo.
En consecuencia, estos principios e instrumentos atienden al proceso normativo en su totalidad, entendiendo este «como el conjunto de actuaciones y fases sucesivas tendentes a la aprobación de una norma jurídica que constituye un ciclo de vida o de vigencia de la regulación hasta el momento final en el que deja de formar parte del ordenamiento jurídico» (Canals Ametller, 2019). Y, así amplían el espectro de lo que sería un análisis tradicional de las normas jurídicas, ya que obligan a analizar la norma bajo parámetros económicos, sociológicos y ambientales y buscan alcanzar lo que se ha definido como una norma «de calidad», es decir, una norma más clara, coherente con el ordenamiento jurídico y comprensible y, a su vez, eficaz, eficiente, necesaria y proporcionada a sus objetivos y que no genere costes desmesurados ni imponga cargas administrativas innecesarias (Di Donato, 2015).
2.1 Los principios de calidad normativa
Los principios de calidad normativa pueden variar según las tradiciones y cultura administrativa y jurídica de cada país, aunque algunos de ellos se encuentran ya consolidados en la materia a partir de la decantación de un bagaje común que informa todos los procesos de decisión, elaboración, aplicación, ejecución, revisión, modificación y derogación de la normativa. Estos principios se sistematizaron en el Informe Mandelkern11 sobre mejora de la regulación y, posteriomente, han sido adoptados por la Unión Europea y numerosos países de nuestro entorno comparado con los siguientes perfiles (Mandelkern Group on Better Regulation, 2001):
• Necesidad. Apunta a la conveniencia de que las autoridades públicas evalúen con carácter previo a cualquier actuación si es o no efectivamente necesario introducir nuevas normas para desarrollar una determinada política (Canals Ametller, 2008). Este principio está íntimamente relacionado con los instrumentos para la reducción de cargas administrativas, que tienen por finalidad identificar y eliminar trámites administrativos redundantes, innecesarios y/o excesivos.
• Proporcionalidad. Significa que toda norma debe encontrar un adecuado equilibrio entre las ventajas que ofrece y las limitaciones que impone o las restricciones que puede suponer a otros actores. La evaluación de la proporcionalidad de cualquier actuación jurídica cuenta ya con una dilatada trayectoria en muchos planos del Derecho europeo y ha decantado pautas muy concretas para su aplicación (art. 5.4 del TFUE).
• Subsidiariedad. Pretende garantizar que las decisiones son adoptadas en el nivel más cercano posible al ciudadano, tanto estatal, regional, como local. El principio de subsidiariedad, establecido en el artículo 5.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea es, por lo demás, un principio esencial del Derecho europeo, así como un elemento a tener siempre en cuenta en el correcto dimensionamiento de las políticas públicas (Albertí, 2004), puesto que una efectiva participación del pueblo en la gestión de los asuntos públicos pasa tanto por reconocer su capacidad para designar a los representantes cualificados para tomar decisiones en un contexto de democracia representativa, como por el aseguramiento de la cercanía de estos, su efectivo control y la determinación de esferas de decisión de una escala lo suficientemente efectiva y próxima como para que la actuación de los representantes democráticos pueda ser cercana y, con ello, fiscalizada y más deudora de los efectivos intereses de la población (Muñoz Machado y Boix Palop, 2012).
• Transparencia. Tal y como indica Canals Ametller (2019), este principio supone el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor, y guía y alcanza los trámites del proceso normativo garantizando el derecho de acceso a los documentos que los integran, y, en relación con el contenido sustantivo de la norma, supone dar a conocer los objetivos que esta persigue y posibilitar la participación activa de los potenciales destinatarios de esta. Por lo tanto, determina, en gran medida, la participación y la consulta de todos aquellos actores sociales que estén interesados o que se puedan ver afectados por una norma, con el fin de ganar en efectividad a la hora de prever los efectos que la norma pueda tener. La importancia de ese vector ha de ser resaltada en un contexto como el español de principios del siglo XXI, donde la introducción paulatina de los principios de better regulation ha venido de la mano, coincidiendo temporalmente, de crecientes exigencias en el plano de la transparencia (art. 11 del TFUE).
Este principio se encuentra estrechamente relacionado con los mecanismos de planificación normativa y los de «huella normativa». Los primeros suponen la extensión al ejercicio de la potestad normativa de la clásica actividad administrativa de planificación, permitiendo que la ciudadanía conozca con anticipación las incorporaciones o modificaciones del ordenamiento jurídico vigente. Por su parte, los mecanismos de «huella normativa» permiten que cualquier intervención por parte de agentes sociales en relación con las elaboraciones de normas jurídicas quede reflejada formalmente en un documento en el que se indique el momento, la persona y el objeto de un contacto del poder normativo con esta persona física o jurídica (Ponce Solé, 2019). Estos mecanismos suponen un freno a las capturas regulatorias, frecuentes en el derecho público de nuestro país, y posibilitan saber qué grupos de interés han participado en el proceso de elaboración de la norma a partir de la publicidad de los contactos mantenidos con la administración promotora de la iniciativa y cuáles son los contenidos de la regulación que tienen su origen en las aportaciones de esos grupos de interés (Canals Ametller, 2019; Ponce Solé, 2015).
• Accesibilidad. Se encuentra relacionado con el principio anterior y supone la coherencia del ordenamiento jurídico, así como la facilidad de acceder a éste por los que a él están sometidos. Exige un especial esfuerzo de comunicación de la normativa por parte de las autoridades implicadas y no la simple publicidad de las normas. En este sentido, Sunstein (2011), habla de la necesidad de una divulgación inteligente o smart disclosure, que implica que la información no solo debe encontrarse disponible sino que debe ser significativa y útil, lo que, a su vez, relaciona con la existencia de una única página web relativa a la normativa en elaboración o evaluación en la que conste toda la documentación relevante, que esta información sea lo más «utilizable» posible, es decir, que se encuentre en un formato que no exija disponer de un software especializado y que sea fácilmente comprensible (lo que implica, en algunos casos, que se utilicen gráficos o escalas para su mejor entendimiento).
• Responsabilidad. Implica que se ha de tener en cuenta la aplicación de la normativa en el momento de su elaboración. Igualmente, significa que los sujetos pasivos de la normativa deben ser capaces de identificar las autoridades responsables de una política y la normativa que se les aplica.
• Simplicidad. Supone que cualquier norma deba ser lo más simple posible tanto a la hora de su comprensión como a la hora de su uso y aplicación, como garantía de su eficacia. No obstante, la simplificación administrativa no puede identificare con la desregulación, sino con regular mejor a partir de los instrumentos disponibles, de las necesidades sociales constatadas y de las orientaciones políticas que se quieren desarrollar, lo que puede implicar, dadas las mayores capacidades tecnológicas y de recogida y procesamiento de información disponibles en la actualidad, una cierta tendencia a la simplificación en ciertos casos, pero en otros impulsará la mejora de la regulación y el procedimiento efectivo por medio de una simplificación que quizás no elimine trámites sino que los amplíe, aprovechando la posibilidad de realizarlos de forma mejor, más eficaz y más simplificada (Sunstein, 2009; Doménech Pascual, 2014).
2.2 Procedimientos ex ante
El objeto de las políticas de mejora de la calidad normativa es la misma norma o regulación jurídica, por lo que la evaluación de la normativa consiste en analizar el impacto que esta tendrá una vez sea aprobada, garantizando su eficacia y calidad tanto de forma previa a la propuesta y a lo largo del procedimiento de elaboración y aprobación de la misma (evaluación ex ante) como de forma posterior, en el momento de su ejecución y cumplimiento (evaluación ex post).
La evaluación ex ante de las normas se centra en los efectos que cada opción normativa y su contenido tendrán tanto en el ordenamiento jurídico en el que la norma se integra (relaciones con otras normas), como en la sociedad, en la economía, en el medio ambiente o respecto de la ciudadanía en general y de los grupos que se verán afectados específicamente por la normativa (ciudadanía, empresas u otras administraciones). Su origen se encuentra en las evaluaciones de impacto normativo (regulatory impact assessment) elaboradas en los Estados Unidos como instrumentos de análisis de las posibilidades disponibles en la elaboración de una política pública y se estructuran como unos instrumentos que permiten contribuir a la mejora de la elaboración de las normas mediante el aporte de información referente a la realidad a regular al responsable de su elaboración (Embid Tello, 2019). Entre las técnicas de evaluación ex ante más utilizadas encontramos las listas de comprobación (checklists), utilizadas especialmente por organismos internacionales como la OCDE, la legislación experimental, que permite probar de forma limitada una determinada normativa y los métodos de análisis cuantitativos (como los análisis de coste-beneficio) o los cualitativos (Ponce Solé, 2009).
2.3 Procedimientos ex post
Por su parte, la evaluación ex post de la norma parte de entender la norma como un elemento del ordenamiento jurídico para así analizar qué impactos ha causado su aplicación tanto en sus destinatarios originarios como en aquellos a los que en principio no tenía por qué afectar. Es decir, comprende «las actividades encaminadas a observar, evaluar e informar sobre el acierto de una regulación jurídica a fin de mantenerla, modificarla o derogarla» (Doménech Pascual, 2005). Las evaluaciones de impacto de la normativa sobrevienen así en acciones reflexivas, ejercicios de autorreflexión del sistema y las instancias públicas encargadas de tomar decisiones de contenido normativo contribuyendo a las políticas e iniciativas de buen gobierno.
Los elementos concretos sujetos a evaluación normativa son, como es lógico, diferentes en cada caso según la norma y el tipo de evaluación. Los más habituales, sin embargo, suelen ser coincidentes y tienen que ver con el análisis de las cargas administrativas y de la reducción de los costes administrativos para los agentes implicados, con la simplificación de los procedimientos y la reducción de trámites administrativos así como la supresión de regímenes más gravosos para la ciudadanía (sustitución de regímenes de autorización e inscripción por comunicaciones previas o declaraciones responsables), con los efectos directos e indirectos de la norma o, finalmente, con los efectos colaterales no deseados (Canals Ametller, 2008).
Por su parte, el sujeto evaluador puede ser tanto un órgano de evaluación ad hoc como un órgano del poder legislativo o del ejecutivo (Embid Tello, 2019). Para ello, se utilizan informes específicos de seguimiento de la aplicación de la normativa, elaborados por la misma administración proponente, informes realizados por diversos órganos y organismos públicos en el desarrollo de sus tareas (Tribunal de Cuentas, o el Banco de España, entre otros muchos), o las denominadas sunset clauses, empleadas originariamente en los EE. UU. y que han ido extendiéndose posteriormente, que consisten en el sometimiento de la eficacia de una norma a una evaluación tras haber estado un periodo en vigor. Si dicha evaluación no es superada, la consecuencia es la desaparición de la norma sin necesidad de una derogación expresa (Ranchordás, 2014; Ponce Solé, 2009).
2.4 La participación en el proceso normativo
A pesar de encontrarse en el epicentro de las políticas de calidad normativa, al ser un aspecto clave de gran parte de los instrumentos mencionados anteriormente —es normal la inclusión de cláusulas y procedimientos de participación ciudadana tanto en el momento previo a la adopción de la norma, en el momento en que sus impactos son analizados, en el momento en que esta se evalúa de forma retrospectiva, etc.—, la participación no ha sido tradicionalmente definida como uno de los principios de buena regulación. Este aspecto, como Canals Ametller (2019: 94-96) señala, sorprende «porque la coyuntura actual de desarrollo de la sociedad civil posibilita novedosas vías de participación social en la toma de decisiones públicas gracias a la transformación digital contemporánea que, progresivamente, está rectificando las vías de relación de los ciudadanos con las instancias públicas, en un momento en que el desapego político e institucional de la población parece estar en su punto más álgido».12 A su vez, Canals Ametller subraya la interrelación entre la tarea administrativa de explorar y recolectar datos públicos relacionados con la aplicación y cumplimiento del derecho en los distintos sectores de ordenación jurídica y la correcta evaluación del impacto de la normativa. En este sentido, defiende la importancia de recolectar, estructurar y procesar datos masivos así como la relevancia que los mismos datos generados por la participación en la evaluación de impacto podrían tener para la realización de estudios empíricos, ya que estos procesos participativos podrían utilizarse como mecanismos de recolección de datos e información para mejorar el debate sobre la norma o la forma en que esta se aplica por las administraciones públicas en los ámbitos en los cuales los datos sustantivos son más complejos, facilitando, a su vez, la evaluación retrospectiva de la norma. E indica que, además, a partir de un volumen relevante de evaluaciones retrospectivas rigurosas podrían crearse bases de datos normativos empíricos que, procesadas e interpretadas correctamente, permitirían prever los aciertos y desaciertos de una determinada regulación normativa.
Aprovechando la falta de inclusión de la participación en los principios de calidad normativa, y atendiendo a su importancia en todas las fases del ciclo normativo, este estudio comparativo realizará un énfasis particular en la participación y la forma en que esta puede suponer una apertura social para la administración y propiciar una mayor participación en la toma de decisiones de contenido normativo.
2.5 La problemática de las políticas de calidad normativa
Más allá de las cuestiones relacionadas con el grado de introducción y desarrollo en nuestro país de estas políticas, pueden identificarse una serie de críticas a las políticas de mejora y evaluación de las normas como técnica jurídica. Así lo advierte Embid Tello (2019), quien señala cinco elementos que sintetizan los problemas que estas políticas pueden plantear:
a) La legitimidad de las evaluaciones, consecuencia de su carácter técnico y de la naturaleza del órgano que las lleva a cabo. La concepción de estos métodos como soluciones con pretensión de objetividad científica, especialmente en el caso de la evaluación ex ante, es problemática, al superponerse, en muchas ocasiones, a la lógica democrática por la cual la legitimidad de las normas se deriva del proceso de elaboración y aprobación parlamentaria. En este sentido, en el debate actual se encuentra la cuestión de si las normas iniciadas en los parlamentos deben ser sometidas también a una medición de sus impactos13 (Sánchez Puente, Bueno Rodríguez, y García Vidal, 2019), lo que a pesar de ser una forma de garantizar que también las normas nacidas en esta instancia tienen en cuenta todos los impactos que producen, puede someter de forma ya muy evidente la lógica democrática a la medición de los impactos de estas normas (y plantea la cuestión de quién, exactamente, debe encargarse de llevar a cabo dicha evaluación, ya que normalmente los que elaboran las evaluaciones de impacto normativo son los mismos ministerios proponentes de la norma o cuerpos especializados anclados en el poder ejecutivo). Asimismo, la posición orgánica del órgano de supervisión regulatoria es determinante: si no se separa de la estructura gubernamental, corre el riesgo de que la evaluación se convierta en una mera formalidad; mientras que, si este es independiente del Gobierno, puede que la legitimidad de su poder frente al del ejecutivo sea cuestionable. En este aspecto, Wegrich (2015) destaca que, a pesar de que los análisis de impacto normativo han tenido cierta aceptación por parte del Parlamento Europeo como un instrumento para mejorar el control de este sobre la Comisión, estos también conllevan el riesgo de hacer las propuestas de la Comisión «a prueba de bala», de establecer los parámetros del debate y las deliberaciones en el Parlamento y de hacer todavía más difíciles los cambios en sede parlamentaria. En este sentido, Wegrich expresa su preocupación sobre que «the justification of political choices with better regulation tools will contribute to the further “technocratization” of EU policy making» (2015: 271).
b) La seguridad jurídica, que puede quedar minada por la aparición de unos instrumentos, especialmente las evaluaciones ex post, que generan inestabilidad en el ordenamiento jurídico, por ser su objetivo, precisamente, hacer desaparecer normas ineficientes. En este sentido, Embid Tello subraya la paradoja de que estas políticas de mejora regulatoria estén a priori destinadas a dotar de estabilidad al mercado económico pero que, en realidad, la continua revisión de las normas a la que abocan a las instituciones puede generar una incertidumbre mayor.
c) La metodología principalmente utilizada para la evaluación normativa, el análisis coste-beneficio, que presenta un sesgo economicista. Y es que, los costes y beneficios sociales y ambientales, más difíciles de medir son, en la mayoría de las veces, ignorados, atendiéndose principalmente a los costes y beneficios económicos de una norma, a causa de que «la teoría de la regulación se concibió en EE. UU. sobre todo para ser aplicada a la regulación económica o de los mercados, y no al ordenamiento jurídico en general, por lo que una información incompleta podría en muchos casos no estar “añadiendo” nada al proceso de decisión, sino más bien “nublándolo”, en la medida en que la autoridad competente tome dichos datos incompletos (y por tanto posiblemente erróneos) como realidades objetivas inquebrantables» (Embid Tello, 2019). Además, no solo los métodos de medición más comunes (como el Standard Cost Model, SMC) suelen atender únicamente a costes y beneficios económicos de una norma, sino que además lo hacen exclusivamente sobre determinados costes que se repercuten exclusivamente sobre las empresas —y no sobre los que lo hacen en las Administraciones o la ciudadanía—, siendo el análisis en muchas ocasiones parcial. No obstante, como indica Vida (2017: 474), este análisis no tiene por qué tener por finalidad «imponer un criterio economicista en la elaboración de las normas ya que dependerá de cómo se articule dicha evaluación en función de los factores a evaluar (impacto sobre la economía, el medio ambiente, la organización territorial, determinados colectivos, la igualdad hombre-mujer, etc.) y, sobre todo, de la priorización o no de dichos factores a la hora de determinar la solución más ventajosa y de las consecuencias que se atribuya al resultado de la evaluación». Por ello, como el mismo autor indica, conviene despojar la evaluación del impacto normativo del sesgo neoliberal y utilizarla como una herramienta que proporciona información transversal a la hora de adoptar decisiones normativas.
d) Los costes del mismo proceso de evaluación, que varían según el alcance de la misma evaluación, y deben ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar el proceso de elaboración normativa. En este sentido, se evidencia cómo poco a poco, en el entorno comparado, los modelos analizados están adoptando una posición más práctica y están tratando de optimizar más los recursos a la hora de realizar las evaluaciones de impacto normativo –como Sánchez Puente, Bueno Rodríguez y García Vidal (2019) indican, en la actualidad se observa una disminución en el número de países que exigen la elaboración de una memoria de análisis de impacto normativo para todas las normas (30 países exigían la elaboración de los análisis para todas las normas en 2014 y solo 20 la exigen para todas las normas en 2017, mientras que el resto de los países la exigen solo para normas de mayor relevancia o impacto).
e) Finalmente, debe cuestionarse la utilidad de estas políticas, es decir, si estas cumplen o no con las finalidades por las que se crean o introducen. En este aspecto, aunque únicamente centrado en el análisis de la evaluación ex post, Embid Tello cuestiona que estos análisis tengan efecto alguno sobre la calidad normativa. Con esta finalidad, se fija en distintos estudios realizados principalmente en EE. UU. que apuntan a que las sunset clauses, utilizadas allí desde hace más de cuarenta años, han supuesto un aumento del control parlamentario sobre la agenda política y un mejor uso del presupuesto público por parte del ejecutivo, pero que, en cambio, han implicado una disminución de la seguridad jurídica.14 A su vez, critica la posibilidad de que, en nuestro país, a causa de la configuración actual del sistema de evaluación ex post —donde no existe un control parlamentario sobre la actividad del ejecutivo en relación con esta evaluación—, puedan siquiera extrapolarse los resultados positivos de estas investigaciones.
Todas estas limitaciones y problemas deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar un modelo integral de calidad normativa con la finalidad de evitar que este se convierta en un conjunto de formalidades más del procedimiento legislativo en vez de un método para producir normas más claras, coherentes, comprensibles, eficientes y proporcionadas a sus objetivos y que no generen costes desmesurados ni impongan cargas administrativas innecesarias. Asimismo, hay que tener en cuenta que el modelo de calidad normativa a diseñar no solo se ha de componer de estos instrumentos introducidos ad hoc para mejorar la calidad normativa de las leyes, sino que también, en la mayoría de las ocasiones, mejoras en aspectos procedimentales generales y organizativos o institucionales de la misma Administración pública pueden suponer en sí mismas, políticas o reformas cuyo resultado es la mejora de la calidad normativa.
3. MODELOS COMPARADOS E INDICADORES DE CALIDAD
3.1 Sistemas legislativos
Antes de abordar el análisis comparativo referido a los distintos modelos de producción normativa y las medidas que en ellos se han adoptado referentes a la calidad de las normas, se hace necesario contextualizar los diferentes sistemas existentes en los que se enmarcan las tradiciones normativas de los Estados que analizaremos. Estos son, evidentemente, la familia legal del common law de la que tomaremos los ejemplos del Reino Unido y de Estados Unidos, y la del civil law, o derecho continental, en la que encontramos los casos de España, Alemania, Francia e Italia.
Siguiendo a Stefanou (2016), teóricamente, se pueden distinguir estos sistemas a partir de una serie de lógicas dicotómicas, cuya principal manifestación se encuentra en la centralización/ dispersión de las tareas de redacción normativa.15 Así, frente a la existencia de una unidad central especializada en la redacción legislativa en la que toda la legislación aprobada por el Parlamento se encuentra redactada y revisada por la misma unidad de redacción —lo que dota de coherencia y uniformidad al sistema—, propia de los sistemas del common law, en la tradición continental encontramos múltiples fuentes de redacción normativa, siendo normalmente los equipos de cada uno de los ministerios los responsables de abordar la redacción de las normas. En este contexto, en la tradición del common law normalmente las normas se encuentran elaboradas por una única persona, que es la responsable de la redacción de todo el texto con base en unas instrucciones redactadas por el ministerio que ha solicitado la elaboración de la norma, y la persona encargada de redactar la norma ha recibido un largo entrenamiento (de alrededor de 5 años) antes de estar capacitado para redactar la normativa, ya que se entiende que ser un jurista no hace a alguien automáticamente experto en redacción legislativa. Por su parte, en la tradición continental la autoría de las leyes es mucho más difícil de trazar —el autor del primer borrador puede ser desde algún miembro del ministerio, un despacho de abogados, una institución académica, etc.— y la profesionalización en las tareas de redacción legislativa no es común, siendo el entrenamiento en estas tareas, en muchos casos, episódico y de dudosa calidad. A estas diferencias, podríamos sumar la apuntada por Vida Fernández (2017), que indica también que, mientras la construcción dogmática del derecho continental se ha centrado históricamente en la aplicación del derecho y en su interpretación y «poco o nada en su elaboración», dejando de lado cualquier conexión de este con otras disciplinas, lo que ha dado lugar «a una sorprendente desconexión (del derecho) con la realidad», el desarrollo de este en los sistemas del common law, y muy especialmente en los Estados Unidos de América, ha supuesto «estudiar el derecho “desde fuera” —desde la economía, la sociología, la psicología— aprovechando los instrumentos de análisis de otras ciencias sociales», lo que ha dado lugar a una disciplina más permeable, que se interrelaciona de forma natural con otras disciplinas como la economía (Law and Economics), la sociología (Law and Society), la psicología (Behavioural Law) o la estadística (Empirical Legal Studies). Sin embargo, como Stefanou indica, a pesar de que ambos sistemas mantienen sus características básicas, se han «fertilizado» mutuamente, y en la actualidad están convergiendo a consecuencia, entre otras cuestiones, de la revolución digital, que ha posibilitado que unos y otros conozcan más fácilmente cómo se realiza la misma tarea en otras jurisdicciones.
Con base en estas diferencias se han desarrollado los criterios comparativos de este análisis, que se articulan en torno a: a) el procedimiento legislativo de cada uno de los Estados seleccionados, b) los órganos encargados del desarrollo de las políticas de calidad normativa, tanto en el seno del poder ejecutivo como en el del legislativo, y c) las medidas adoptadas en materia de calidad normativa, específicamente en relación con los procedimientos ex ante, ex post, la participación ciudadana, la mejora de la regulación en el ámbito regional y local y, en el caso de los países europeos, las medidas adoptadas en relación con la transposición de las directivas europeas.
3.2 Indicadores de calidad
Como es inevitable, y más en una materia en la que las administraciones españolas llevan un indudable retraso, la mirada al entorno comparado aporta numerosas pistas sobre modelos alternativos que se han ido estableciendo como dinámicas propias de la búsqueda de una better regulation a todos los niveles. En la presente obra se trata, por ello, de dar cuenta detallada del estadio de evolución de estas iniciativas en diferentes países de nuestro entorno y en aquellos ordenamientos que, aun estando más alejados del nuestro, han desarrollado un evidente liderazgo en la materia dentro de la OCDE.16 Como podrá comprobarse a lo largo de su desarrollo, existen ya muchísimas experiencias comparadas totalmente asentadas, algunas de las cuales han sido, como no podía ser de otra manera, empleadas como inspiración de las mejoras ya introducidas en España.
Con todo, es posible detectar algunas parcelas o iniciativas que son habituales, o se van generalizando, en otros países y que, sin embargo, no han llegado todavía a nuestro país. A partir de estas iniciativas contamos con importantes pistas sobre algunas de nuestras insuficiencias o, al menos, con información de gran interés sobre cómo afrontan diferenciadamente en otros lugares estos mismos problemas que nos permite ir trazando algunas diferencias sistémicas.
a) Sistemas de evaluación «concentrada» en materia de evaluación normativa Frente a la tradicional estructura española, más descentralizada, los órganos encargados de la evaluación normativa y de la calidad regulatoria en no pocos países de nuestro entorno tienden a estar centralizados, consecuencia de su especialización. Se trata de la pauta más habitual en el modelo anglosajón, y que implica un traslado de la responsabilidad de la reforma del departamento encargado de esas cuestiones a estos órganos. Aun siendo el tradicional orden de reparto de competencias ejecutivas imperante en Europa ajeno a esta tradición, ciertos órganos concentrados han aparecido también en modelos europeos como, por ejemplo, es el caso de los que ya se han extendido a Alemania, donde no hay un desplazamiento de la responsabilidad sino una labor compartida. Muy probablemente un sistema verdaderamente ambicioso en estas materias requiere de una estructura de esta índole, al menos, como complemento y apoyo para los órganos responsables en cada caso del procedimiento.
b) Modelos de «ayuda» frente a modelos de revisión y fiscalización Mientras que las estructuras de control español clásicas implicadas en estos procesos (piénsese en el Consejo de Estado español) se conforman como estructuras de revisión y control externas, que no son parte interna del proceso, los modelos más avanzados, y con independencia de que existan también estos controles, se asientan sobre la idea de dar soporte y apoyar a los promotores de la iniciativa, siendo actores directos de la misma o, en su caso, coautores que ayudan a su desarrollo y mejoras a todos los niveles. Estas estructuras son ya comunes en el resto de Europa, mientras en España la labor de soporte se ha desdeñado y considerado tradicionalmente secundaria y menos relevante.
c) La superación de una concepción «estrictamente jurídica» de la evaluación normativa Para poder desarrollarla correcta y adecuadamente, tanto en sus fases ex ante como ex post, es necesario contar con especialistas con perfiles diferenciados, especialmente economistas, sociólogos, psicólogos personas con capacidad para el trabajo con datos empíricos y su procesamiento... y, en general, con profesionales que, con independencia de su procedencia y formación de base, estén funcionalmente especializados en estas tareas frente al tradicional dominio de los juristas y de órganos orientados a una revisión jurídico-formal, que han sido en cambio los tradicionales protagonistas de los intentos de introducir medidas de mejora de la calidad normativa en España. A su vez, para la práctica del análisis ha de aumentarse el número y tipo de impactos analizados, especialmente los sociales (pobreza, desigualdad, etc.), medioambientales y en la innovación.
d) La participación ciudadana en todo el procedimiento ha de ser una «participación buscada» y no meramente facilitada Los problemas ya detectados en España a raíz de las primeras experiencias con las nuevas normas en la materia, donde una mayor transparencia y la posibilidad de participación no se ha correspondido necesariamente con un ejercicio más ambicioso de la participación, son comunes al resto de países de nuestro entorno, que por esta razón han tratado ya desde hace tiempo de ir más allá y desarrollan todo tipo de estrategias para incentivarla, potenciarla y valorarla (Arroyo Jiménez, 2016). Así, ha de superarse la concepción de la participación limitada y asimilada a la consulta y que concibe al ciudadano como un cliente o usuario para cumplir una serie de estándares mínimos de lo que podría ser una participación auténtica (Del Pino y Colino, 2007). Para ello, entre otras cuestiones, es esencial dar un especial valor (y respuesta) a la participación que ya se produce actualmente, estableciendo los debidos protocolos al respecto. Igualmente, es fundamental dejar de depender de los gatekeepers tradicionales, como pueden ser las grandes organizaciones de representación de intereses o medios de comunicación de masas, a través de la creación de nuevos circuitos de participación en el debate público y de incidencia en las políticas públicas. Todo esto con el fin de que poderes y administraciones públicas renueven y amplíen (buscando la participación de los outsiders, que usan métodos no tradicionales para acceder e influir en el debate político) los espacios de intermediación ya consolidados a través del trabajo en red, la apertura, la flexibilidad y la horizontalidad pasando así de las tradicionales redes de políticas cerradas y restringidas a los grandes intereses presentes en cada área sectorial y a una interlocución con una ciudadanía mucho más diversificada y en ocasiones presente de manera mucho más directa (Subirats, 2013).
e) La introducción de análisis retrospectivos de las normas Por último, resulta esencial copiar los modelos de análisis de la situación normativa y su impacto ex post, que son habituales ya en el resto de países de la OCDE analizados en el informe, como se comprobará a lo largo de su desarrollo. Y ello no solo en el marco de los procesos normativos iniciados con vistas a la reforma de una ley en concreto —situación que en España ya se contempla tras la reforma de 2015, aunque sea poco tenida en cuenta—, que también, sino además una vez se haya llevado a cabo esta, con calendarios precisos y responsables de estas tareas.
Como es evidente, no todos los sistemas y ejemplos descritos se ajustan con igual facilidad a las necesidades y tradiciones del modelo de Derecho administrativo y de la tradición burocrática española. Además, el traslado de muchos de estos instrumentos requeriría, como no puede ser de otro modo, de un correcto dimensionamiento, adaptado a las posibilidades, tamaño y actividad del Gobierno de España o del de las comunidades autónomas. No obstante, creemos que es posible aventurar una propuesta factible pero bastante más ambiciosa, que vaya más allá del tímido desarrollo que de estas políticas se ha observado en España.
1 Guía metodológica para la elaboración de la Memoria del análisis de impacto normativo, aprobada por el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio y Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible.
2 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
3 Ley 39/2015, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
4 Ponce Solé (2014) destaca la introducción del nudging (del inglés, dar un empujón para llamar la atención) en el proceso legislativo estadounidense de la mano del profesor Sunstein y del economista Thaler («Nudge. Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness», Sunstein & Thaler, 2008) así como en el proceso inglés, técnica que combina desarrollo normativo con los recientes avances en psicología y los análisis económicos del comportamiento (behavioural economics), para utilizar los conocimientos existentes sobre nuestros sesgos, preferencias y procesos mentales con el fin de conseguir regulaciones más efectivas y menos costosas.
5 En línea: <http://www.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/es/Plantilla100/1284434255637/_/_/_> (consulta: 24/07/2019).
6 En línea, junto con toda la documentación desarrollada por la Dirección General: <http://www.parlament.cat/web/documentacio/recursos-linguistics/index.html#6207> (consulta: 24/07/2019).
7 En este aspecto, Santamaría Pastor (2016) ha afirmado categóricamente, respecto de las reformas introducidas en nuestro ordenamiento jurídico a través de las leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que con «las excepciones que se quiera, es una evidencia que la producción normativa de nuestro país constituye un desastre sin paliativos de desorden, inestabilidad, incoherencia, improvisación, y de falta de claridad, de necesidad y de proporcionalidad, por no acumular más calificativos deshonrosos [...]. Y lo más grave es que dicha forma de actuar es una práctica secular, con raíces muy hondas en la cultura política y administrativa, que va a ser muy difícil, si no imposible, erradicar en plazo breve. Es digno de alabanza que sea la propia Administración estatal la que lo ponga abiertamente de manifiesto, en una auténtica confesión de parte; tengo infinitas dudas, sin embargo, de que ninguna Administración tenga capacidad y voluntad auténticas para llevar a la realidad estos ejemplares principios; no se hizo tras la aprobación de la Ley de Economía Sostenible, y estoy convencido, lamentablemente, de que habrá de transcurrir al menos el tiempo histórico de una generación para que las prácticas aberrantes de normación impulsiva e impremeditada puedan empezar a rectificarse».
8 Tal y como advierte Vida Fernández (2017), hay que tener siempre en cuenta que los estudios realizados por la OCDE y otros organismos internacionales, «si bien pueden tener una base empírica y objetiva, en su mayoría se encuentran sesgados por planteamientos neoliberales que objetan de cualquier intervención pública, por lo que vienen a apoyar no tanto la mejora de la normativa cuando su disolución en favor del libre mercado».
9 De Benedetto (2013) describe las nueve fases que deben encontrarse en el proceso normativo y que deben ser transparentes, accesibles y encontrarse documentadas. Estas son: 1) la motivación para la regulación (problema a solucionar y justificación de la necesidad de intervenir mediante la regulación); 2) el fundamento de la norma (se recogen datos y se miden los beneficios y los costes de la propuesta normativa); 3) la definición de los objetivos de la norma (que deben ser específicos, mesurables, alcanzables y realistas); 4) los procedimientos de consulta (que deben empezar lo más pronto posible para ser efectivos y respetar una serie de estándares relacionados con el proceso de consulta, la publicidad del procedimiento, los límites temporales de la participación y la retroalimentación); 5) la identificación de las alternativas a la regulación; 6) la evaluación de los impactos de la normativa antes de que esta se apruebe; 7) la motivación de la opción elegida; 8) la implementación de la norma y 9) la evaluación ex post de esta.
10 Además de estas, desarrolladas en profundidad por Ranchordas (2014), encontramos, dentro de lo que pueden entederse como políticas para la mejora regulatoria, políticas más centradas en la simplificación administrativa o la reducción de cargas normativas y que, por motivos de concreción, no analizaremos en la presente obra.
11 El Informe Mandelkern resalta la importancia de diseñar un marco institucional que permita el cambio de la cultura normativa para que abarque el ciclo de la vida de una política, desde su concepción hasta su puesta en práctica y revisión y a todos los sujetos que participan en su creación (ejecutivo y legislativo) y propone una serie de instrumentos básicos como la consideración de las diversas opciones de políticas a desarrollar, la evaluación del impacto regulatorio, las consultas, la simplificación, el nivel de comprensión de las normas por sus afectados y los estudios de impacto normativo. En línea: <http://www.parlament.cat/document/intrade/28773> (consulta: 29/07/2019).
12 En este sentido, se observa un cambio desde la presencia de las Administraciones públicas en la red para la mera difusión de información y documentación, hacia la web colaborativa, que sería aquella en la que administraciones públicas y ciudadanía participarían activamente compartiendo información y participando en consultas abiertas, pero cuya verdadera realización sería la semantic web, que al combinar la inteligencia humana con técnicas de inteligencia artificial, permitiría obtener información más rica y relevante de los resultados de los procesos participativos (Canals Ametller, 2019: 94-96).
13 En este sentido, como veremos posteriormente, la Unión Europea ha acordado mediante el Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016 que, además de las evaluaciones de impacto que realiza la Comisión de sus iniciativas, el Parlamento y el Consejo realizarán evaluaciones de impacto en relación con modificaciones sustanciales de las propuestas de la Comisión.
14 En este sentido, Embid Tello cita el estudio de Brian Baugus y Feler Bose (2015) «Sunset legislation in the States: Balancing the Legislature and the Executive» Mercatus Research, Mercatus Center at George Mason University, Arlington.
15 Sin embargo, y a pesar de que ambos sistemas mantienen sus características básicas, se han ido «fertilizando» mutuamente, y en la actualidad están convergiendo a consecuencia, entre otras cuestiones, de la revolución digital, que ha posibilitado que unos y otros conozcan más fácilmente cómo se realiza la misma tarea en otras jurisdicciones. (Stefanou, 2016).
16 Con este fin, se acompañan a este documento, como anexos 2 y 3, tablas comparativas sobre las principales variables en la realización de los análisis ex ante y ex post para los países analizados en este estudio.