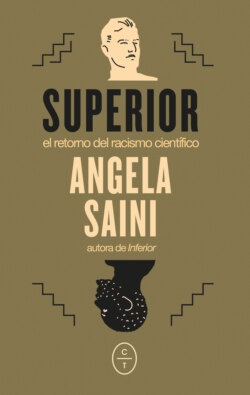Читать книгу Superior - Angela Saini - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. ¡Qué pequeño es el mundo!
Оглавление¿Qué tienen que ver los científicos con la cuestión racial?
Hace mucho tiempo di la vuelta al mundo en unos minutos.
Estaba en Disneylandia, Florida, en la atracción llamada Reino Mágico. Mis hermanas pequeñas y yo íbamos sentadas en un pequeño bote mecánico comiendo chucherías. Voces infantiles cantaban «¡Qué pequeño es el mundo (después de todo)!» y autómatas minúsculos reproducían estereotipos culturales de diferentes países. Recuerdo, por ejemplo, que había mexicanos con sombreros girando y un corro de danzarines africanos riendo junto a animales de la jungla. Las muñecas hindúes meneaban la cabeza ante el Taj Mahal. Pasábamos por delante y teníamos el tiempo suficiente como para reconocer cada estereotipo cultural, pero no para ofendernos.
Recordé esta viñeta de mi infancia, largo tiempo olvidada, el lluvioso día en el que me acerqué a la esquina oriental del Bois de Vincennes de París. Había oído que aquí podría hallar las ruinas de una serie de recintos en los que habían tenido encerrados a seres humanos. No era una pena impuesta por las autoridades ni tampoco el delirio de un psicópata asesino. Al parecer, gente corriente mantuvo encerradas a personas normales debido a su lugar de origen y a su aspecto, para asombrar a varios millones de individuos ordinarios.
«El hombre es un animal suspendido en las redes de significado que él mismo ha tejido», escribió el antropólogo norteamericano Clifford Geertz en 1973. Estas redes nos pertenecen solo hasta que alguien tira del hilo. El siglo xix fue una época de movimiento y contacto cultural sin precedentes, que hizo del mundo un lugar más pequeño. Puede que perdiera parte de su misterio, pero no por ello dejó de fascinar a la gente, que quería verlo todo. De manera que, en 1907, se celebró una gran exposición colonial en este extenso lugar de París, el Jardín de Agricultura Tropical del Bois, donde se recrearon las distintas partes del mundo en las que Francia tenía colonias.
El Jardín se había fundado ocho años antes como parte de un proyecto científico, que buscaba la mejor manera de cultivar tierras lejanas e incrementar así los ingresos de los colonizadores europeos. La exposición fue un paso más allá. A las plantas y flores exóticas se añadieron seres humanos a los que se alojó en el parque en casas que, en la imaginación de los franceses, se parecían vagamente a las que habían dejado atrás. Se construyeron en total cinco «mini» poblados, todos ellos diseñados con realismo, para que los visitantes pudieran imaginar el día a día de estos extranjeros. Era una Disneylandia eduardiana en la que no había pequeños muñecos, sino gente real. Transformaron el jardín tropical en un zoológico humano.
«En París hubo muchas exposiciones que exhibieron a humanos como si fueran animales de zoológico», afirma el antropólogo francés Gilles Boëtsch, expresidente del consejo científico del Centro Nacional de Investigaciones Científicas y experto en esta oscura historia. Todo tenía un aire circense de extravagancia cultural. Pero el deseo de mostrar la diversidad humana también era real: ofrecían una pequeña panorámica de la vida en colonias lejanas. Según ciertas estimaciones, la Exposición de París de 1907 atrajo a unos dos millones de visitantes en solo seis meses, todo un éxito. Los ciudadanos, curiosos, querían ver el patio trasero del mundo.
Donde hubo zoológicos humanos ha desaparecido casi todo rastro de ello, y es posible que se trate de un olvido voluntario. El Jardín de Agricultura Tropical es una rara excepción, aunque las autoridades francesas no parecen estar muy orgullosas de él. Se oculta tras unos lujosos bloques de apartamentos, en una zona muy tranquila, y apenas hay señalización que te guíe. Lo primero que veo cuando entro es un arco chino que probablemente fuera de un rojo brillante en origen, pero actualmente es de un gris desvaído. Paso bajo él por un sendero de gravilla; en el lugar reina la quietud, pero está hecho un desastre. Para mi sorpresa, la mayoría de las edificaciones han sobrevivido al último siglo casi intactas, como si hubieran sido abandonadas justo después de que se fueran los turistas.
En uno de los laterales se encuentra la estatua, erosionada por los elementos, de una mujer desnuda, reclinada y cubierta de abalorios. Si alguna vez tuvo cabeza, la ha perdido. Un corredor solitario pasa a mi lado.
Para los científicos europeos estos zoológicos humanos eran mucho más que una fugaz diversión. Constituían una fuente de datos biológicos, eran un laboratorio lleno de conejillos de indias cautivos. «Venían a los zoológicos humanos para aprender», explica Boëtsch. Los anatomistas y antropólogos podían ahorrarse el largo viaje en barco a los trópicos, acudir a la exposición colonial y acceder a muestras de muchas culturas reunidas en un único lugar. Estos investigadores medían los tamaños de los cráneos, la estatura y el peso, tomaban nota del color de ojos y piel y registraban el tipo de alimentación a la que estaban acostumbradas estas gentes. Posteriormente documentaban sus observaciones en docenas de artículos científicos. Fueron ellos quienes sentaron los parámetros del racismo científico con su libreta de notas.
La idea de raza era bastante nueva. Su uso se documenta por primera vez en el siglo xvi, pero entonces no tenía el mismo sentido que hoy. Aludía a un grupo de gente con un origen común: a una familia, a una tribu, forzando el término incluso a una pequeña nación. Hasta el advenimiento de la Ilustración en el siglo xviii, muchos creían que la diferencia física era una magnitud permeable y variable que hundía sus raíces en las condiciones geográficas, lo que explicaba por qué la piel de las gentes que habitaban en zonas cálidas era más oscura. Se suponía que si esas mismas personas se iban a vivir a zonas más frías, sus pieles se aclararían automáticamente. Cualquiera podía alterar su identidad emigrando o convirtiéndose a otra religión.
La idea de que la raza era algo profundo e invariable, un rasgo que las personas no podían elegir, una esencia que transmitían a sus hijos fue imponiéndose lentamente y procede en gran medida de la ciencia ilustrada. El botánico sueco del siglo xviii Carl Linneaus, famoso por su clasificación del mundo natural que abarcaba de los insectos más nimios a las bestias más grandes, empezó a estudiar a los seres humanos. Pensó que, si se podía clasificar a las flores atendiendo a su color y forma, quizá pudiera hacerse lo mismo con nosotros. En la décima edición de su Systema Natura incluyó un catálogo, publicado en 1758, en el que consignaba las categorías que seguimos usando hoy. Elaboró una lista de cuatro «sabores» de humanos que correspondían a las Américas, Asia, Europa y África respectivamente y eran fácilmente identificables por su color: rojo, amarillo, blanco y negro.
Clasificar a los seres humanos se convirtió en la historia interminable. Cada académico (se trataba casi exclusivamente de hombres) trazaba sus propios límites. Algunos afirmaban que solo había un par de razas, pero, según otros, había una docena e incluso más. Muchos nunca vieron a las personas a las que describían. Su fuente de información eran relatos de viajeros o rumores. Linnaeus mismo incluyó dos subcategorías en Systema Natura, que agrupaban a los humanos «monstruosos» y «salvajes». Pero al margen de dónde trazaran las líneas, una vez definidas las «razas» se las encajaba en jerarquías que respondían a la política de la época. El carácter se deducía de la apariencia y las circunstancias políticas adquirieron el estatus de dato biológico. Linnaeus, por ejemplo, describió a los nativos norteamericanos (su raza «roja») con pelo negro liso, nariz ancha y «subyugados», como si la subyugación formara parte de su naturaleza.
Así empezó todo. Cuando los zoológicos humanos eran una atracción popular, cuando los fantasmagóricos recintos del Bois de Vincennes no estaban tan terriblemente vacíos como ahora, sino llenos de gente —cuando yo probablemente hubiera estado dentro de una jaula en vez de fuera de ella—, los parámetros de la diferencia entre humanos se habían endurecido hasta convertirse en lo que son hoy.
París no era la única ciudad del mundo donde se ofrecían este tipo de espectáculos. Otras potencias coloniales europeas organizaron eventos parecidos. En 1907, el año de la exposición colonial, ya hacía un siglo que existían. En 1853, un grupo de zulúes hizo un tour por Europa y cuarenta y tres años antes un anuncio publicado en el periódico Morning Post advertía de la llegada de una mujer que pasaría a la historia como uno de los elementos más notorios de todos los espectáculos raciales. Su historia fue una de las primeras de las muchas parecidas que se contarían después. «He aquí el espécimen perfecto de una raza que vive en las riberas del río Gamtoos, en las fronteras de Kaffaria, en el interior de Sudáfrica», rezaba el cartel.
El periódico hablaba de la «Venus hotentote», a la que cualquiera podía contemplar durante un tiempo limitado por el módico precio de dos chelines. Se llamaba Saartjie Baartman y tenía veintitantos años. Lo que la hacía tan fascinante era su enorme trasero y el alargamiento de sus labios vaginales, que los europeos consideraban sexualmente grotescos. Llamarla «Venus» era reírse de ella. El Morning Post mencionaba que el granjero boer Henric Cezar había corrido con los gastos de su transporte a Europa. Estaba ganando dinero con su cuerpo provocando un escándalo.
Baartman había sido criada de Cezar en África y, según todos los testimonios, le había acompañado a Europa por voluntad propia. Pero no es muy probable que la vida que llevó siendo exhibida fuera lo que esperaba. Su carrera fue breve y humillante. En el espectáculo se la sacaba de una jaula y desfilaba ante los visitantes, que la tocaban y pellizcaban para cerciorarse de que era real. En la prensa se comentaba lo triste que parecía, recalcando que cuando se sentía enferma o no quería dar el espectáculo se la amenazaba físicamente. La humillación fue más intensa si cabe cuando se hicieron caricaturas que la convirtieron en el blanco de todas las bromas de la ciudad.
Tras las representaciones, Baartman acabó en París a merced del famoso naturalista francés George Cuvier, pionero en el campo de la anatomía comparada, que intentaba entender las diferencias físicas entre especies. Ella le fascinaba, como a muchos otros, pero su fascinación era la de un anatomista y procedió a estudiar cada pequeña parte de su cuerpo. Cuando murió en 1815, cinco años después de haber sido presentada en Londres, Cuvier la diseccionó, metió su cerebro y sus genitales en sendos tarros y los expuso en la Academia Francesa de las Ciencias.
Para Cuvier solo era ciencia y ella era una muestra más. Lo que querían entender los dedos de los anatomistas que pinchaban, cortaban y deshumanizaban era qué la hacía diferente. ¿Por qué unos tienen la piel oscura y otros clara? ¿Por qué son diferentes nuestros cabellos, nuestra morfología, nuestros hábitos y nuestro lenguaje? Si todos formáramos parte de una única especie, ¿no deberíamos tener el mismo aspecto y actuar de forma similar? Estas preguntas ya se habían planteado antes, pero los científicos del siglo xix convirtieron el estudio de los seres humanos en un arte horripilante. Cosificaban a las personas y las agrupaban en exposiciones de museo. Todo sentimiento de humanidad compartida se vio reemplazado por frías y duras herramientas de disección y categorización.
Tras una vida de implacables pinchazos y golpes, Baartman siguió siendo un espectáculo 150 años después de su muerte. Su cuerpo profanado acabó en el Musée del’Homme situado frente a la Torre Eiffel, donde en 1982 aún se conservaba una reproducción de su efigie realizada en escayola. A petición de Nelson Mandela, sus restos fueron devueltos a Sudáfrica para ser enterrados en 2002.
* * *
«En el mundo moderno la ciencia racionaliza las ideas políticas», me comenta Jonathan Marks, un magnífico y generoso profesor de Antropología de la Universidad de Carolina del Norte. Es una de las voces que más combate el racismo científico que, según él, surgió «en el contexto de las ideologías políticas coloniales, la opresión y la explotación. Había que clasificar a la gente, hacerla lo más homogénea posible». Agrupando a los pueblos y dividiéndolos luego se los controlaba mejor.
No es casualidad que las modernas ideas racistas surgieran en el momento álgido del colonialismo europeo, cuando quienes ostentaban el poder ya habían decidido que ellos eran superiores. En el siglo xix, la posibilidad de que las razas existieran y unas fueran inferiores a otras daba al colonialismo un espaldarazo moral y el apoyo de la opinión pública. La verdad —que las naciones europeas actuaban movidas por la ambición económica o el ansia de poder— resultaba difícil de digerir. Entonces se sugirió que los lugares colonizados eran demasiado salvajes o bárbaros como para que a nadie debiera preocuparle lo que ocurría allí. También se dijo que se estaba haciendo un favor a los salvajes.
En Estados Unidos se recurrió a la misma lógica retorcida para justificar la esclavitud. Oficialmente se puso fin al tráfico transatlántico de esclavos en 1807, cuando el Reino Unido aprobó su Ley de Tráfico de Esclavos, pero la explotación no cesó hasta mucho después. El uso de mano de obra esclava era moneda corriente y aprovechaban sus cuerpos vivos y muertos. Era bastante corriente que robaran los cuerpos de esclavos negros muertos para hacer disecciones médicas. Daina Ramey Berry, profesor de Historia de la Universidad de Texas, ha estudiado el valor económico generado por la esclavitud en los Estados Unidos. Señala que durante todo el siglo xix se traficó con los cadáveres de la gente de color. A veces los exhumaban sus propietarios a cambio de pingües beneficios. No deja de ser irónico que gran parte de lo que actualmente sabe la ciencia moderna sobre el cuerpo humano se haya averiguado gracias a los cuerpos de aquellos a los que entonces se consideraba infrahumanos.
«Pensaban que, si lograban demostrar que los esclavistas eran diferentes a los esclavos por naturaleza, sería fácil montar un argumento moral a favor de la esclavitud», me explica Jonathan Marks. Pero muchos temían que, si esa diferencia era real, la abolición de la esclavitud dejara en libertad a los elementos del zoológico humano desatando el caos. En 1822, un grupo que se autodenominó American Colonisation Society compró tierras en África Occidental para crear allí una colonia llamada Liberia (la actual República de Liberia), porque no podían asumir que los esclavos negros liberados quisieran establecerse junto a ellos ostentando sus mismos derechos. La repatriación a su continente de origen parecía una solución cómoda, pero no tuvieron en cuenta que, tras generaciones de esclavitud, la mayoría de los afroamericanos ya no conservaban en África vínculos tangibles y mucho menos en un país nuevo que seguramente sus ancestros no habían visto nunca.
Louis Agassiz, un naturalista suizo discípulo de Georges Cuvier, se mudó a Norteamérica en 1846, donde defendió enérgicamente la idea de que no había que tratar a blancos y negros por igual. Sentía tal desagrado físico cuando los criados negros le servían la comida en el hotel que apenas podía comer. Estaba convencido de que las distintas razas habían surgido en lugares diferentes y poseían un carácter y una capacidad intelectual diversa.
Se culpó a los esclavos mismos de la existencia de la esclavitud al afirmar que no se encontraban en esa degradante y miserable situación porque se los hubiera esclavizado a la fuerza, sino porque era su lugar en el universo. En una reunión de la British Association for the Advancemente of Science celebrada en Plymouth en 1841, un propietario de esclavos norteamericano de Kentucky llamado Charles Claswell ya había afirmado que los africanos parecían monos. En su libro de 1854 titulado Types of Mankind, el médico norteamericano Josiah Clark Nott y el egiptólogo George Gliddon llegaron a dibujar los cráneos de personas blancas y negras que luego comparaban con los de los simios. Mientras que el típico rostro europeo era una escultura clásica, las caras africanas semejaban burdas caricaturas de rasgos tan exagerados que realmente parecían tener más en común con los chimpancés y los gorilas.
En 1851, la idea de que la gente de color padecía sus propias enfermedades llevó a Samuel Cartwright, un médico que ejercía su profesión en Luisiana y Mississippi, a identificar lo que consideraba una enfermedad propia de los esclavos negros. La denominó «drapetomanía», una enfermedad mental responsable de los continuos intentos de fuga protagonizados por los negros. Evelynn Hammonds, una historiadora de la Universidad de Harvard, me cuenta esta anécdota de Cartwright, que nunca olvida mencionar a sus estudiantes, esbozando una amarga sonrisa. «Para él tenía sentido, porque creía que el estado natural del negro era ser esclavo y, en ese caso, el deseo de huir iba en contra de su naturaleza. De manera que tenía que ser una enfermedad».
Hammond señala otro aspecto inquietante de la obra de Cartwright: la forma en la que describía metódicamente a los enfermos de drapetomanía. «El color de la piel era la diferencia esencial», me dice leyendo sus notas, «[…] pero las membranas, los músculos, los tendones, todos los fluidos y secreciones, los nervios y la bilis también eran distintos. Había diferencias incluso en la carne misma. Sus huesos eran más blancos y duros que los de los blancos, la nuca más corta y oblicua». Cartwright expresó el racismo en terminología médica y Hammonds me explica que «este tipo de observaciones dio lugar a hipótesis sobre las que se investigaba. A partir de la década de 1850 se intentó averiguar si los huesos de la gente de color eran más duros que los de los blancos». Los «descubrimientos» médicos de Cartwright hundían sus raíces en su deseo de mantener la esclavitud para conservar el statu quo en su lugar de residencia, el sur de Estados Unidos. La humanidad universal fue reemplazada por una versión más útil de la historia de los seres humanos en la que la diferencia racial se convirtió en una excusa para tratar a la gente de forma diferente. La ciencia puso su autoridad intelectual una y otra vez al servicio del racismo; de hecho, fue la que acuñó el término «raza».
El racismo científico también se convirtió en un pasatiempo para no científicos. El aristócrata y escritor francés, el conde Arthur de Gobineau, publicó en 1853 su Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, en el que afirmaba que había tres razas y una jerarquía obvia entre ellas. «La variedad negroide es la inferior, ocupa el lugar más bajo de la escala […]; su intelecto siempre será muy limitado». Para explicar el rostro «triangular» de la «raza amarilla», afirmaba que en este caso ocurría lo contrario que en el de la variedad negroide. «El hombre amarillo tiene poca energía física y tiende a la apatía […]; en general es mediocre en todo». Ninguna raza podía compararse con del propio Gobineau.
Tras llegar a esta previsible conclusión, Gobineau añadía: «Por último quedan los blancos dotados de una energía reflexiva o, más bien, de una inteligencia energética. Tienen un sentido de la utilidad mucho más elevado, valiente e ideal que las razas amarillas». Su obra era un intento descarado de justificar que quienes eran como él merecían el poder y la riqueza que ya tenían. Afirmaba que era el orden natural de las cosas, y no tuvo que aducir pruebas porque muchas personas a su alrededor estaban de acuerdo en que pertenecían a una raza superior.
Fue una de las ideas de Gobineau la que posteriormente reforzó el mito de la pureza racial y el credo de la supremacía blanca. «Si los tres grandes tipos hubieran permanecido estrictamente separados, no cabe duda de que la supremacía estaría en manos de la más pura raza blanca. Las variantes negra y amarilla hubieran gateado para siempre a los pies de los blancos del nivel más bajo», escribió para promocionar una imaginaria raza «aria». En su opinión, estos gloriosos arios, que habían existido en la India hacía siglos, hablaban una lengua indoeuropea ancestral y se habían dispersado desde entonces por el mundo diluyendo su línea de sangre superior.
El mito y la ciencia coexistían y ambos estaban al servicio de la política. En vísperas de la redacción de la Decimotercera Enmienda, que abolió la esclavitud en los Estados Unidos en 1865, no se había resuelto la cuestión racial, si acaso había cobrado mayor virulencia. Aunque muchos norteamericanos defendían la emancipación por motivos morales, unos cuantos estaban convencidos de que la igualdad plena nunca podría alcanzarse por la sencilla razón de que se trataba de dos grupos biológicamente diferentes. Hasta los presidentes Thomas Jefferson y Abraham Lincoln creían que los negros eran inherentemente inferiores a los blancos. Jefferson, propietario de esclavos, daba la razón a quienes propugnaban la solución de devolver a los esclavos a una colonia propia. La libertad en este caso se entendía como un regalo que los líderes blancos, moralmente superiores, hacían a los desgraciados esclavos negros. No reflejaba en absoluto la esperanza de que algún día blancos y negros pudieran vivir juntos como amigos, colegas o parejas.
* * *
No todos los científicos eran unos interesados. Había muchos que realmente buscaban datos científicos sobre las diferencias humanas y consideraban que quedaban muchas preguntas por contestar. El mayor problema era que no sabían responder a la pregunta de cómo habían surgido las distintas razas (si es que eran reales). Si cada raza era diferente, ¿de dónde venían y por qué? Muchos europeos recurrieron a la Biblia en busca de algo que explicara la existencia de razas diversas. Llegaron a la conclusión de que habían surgido tras el diluvio universal, cuando los hijos de Noé se dispersaron por el mundo. Todos tenían su propia opinión sobre nuestro origen y las razones que explican las diferencias físicas que existen entre nosotros.
En 1871, el biólogo Charles Darwin publicó El origen del hombre, que acabó con los mitos de creación religiosos. En sus páginas se sugería que la especie humana tuvo un ancestro común hace muchos milenios a partir del cual fue evolucionando lentamente, como todo lo que había en el planeta. «Tras estudiar las emociones y expresiones de seres humanos de todo el mundo, me parece sumamente improbable que tanta similitud o, más bien, identidad de estructuras pudiera haberse adquirido de forma independiente». Nuestras respuestas básicas, nuestra sonrisas, lágrimas y rubor se parecen demasiado. Darwin debió haber cerrado el debate racial con su teoría. Demostró que solo podíamos haber evolucionado a partir de un origen común, que las razas humanas no surgieron por separado.
A nivel personal era importante para él. En la familia de Darwin había abolicionistas con influencia, como sus abuelos Erasmus Darwin y Josiah Wedgwood. Él mismo había sido testigo de la brutalidad de la esclavitud durante sus viajes. Cuando el naturalista estadounidense Louis Agassiz afirmó que las razas humanas tenían orígenes diferentes, Darwin comentó displicentemente en una carta que su teoría debía haber tranquilizado mucho a los propietarios de esclavos sureños.
Pero no fue la última palabra sobre el asunto: Darwin seguía teniendo problemas con la cuestión racial. Al igual que Abraham Lincoln, que nació el mismo día, era contrario a la esclavitud sin dejar de ser ambivalente en torno a la cuestión de si los negros africanos y australianos se encontraban en la misma etapa evolutiva que los blancos europeos. Dejó abierta la posibilidad de que, aunque descendiéramos de un ancestro común y fuéramos una única especie, algunas poblaciones se hubieran ido diferenciando de las demás desde entonces, generando niveles de diferencia. Como bien señala el antropólogo británico Tim Ingold, Darwin apreciaba «grados» entre los «más excelentes de las razas superiores y los salvajes que ocupaban el lugar más bajo de la jerarquía». Llegó a sugerir, por ejemplo, que los niños de los salvajes tenían una mayor tendencia a protruir los labios al succionar que los niños europeos porque se hallaban más cerca de la «condición primordial», lo que los asemeja a los chimpancés. Gregory Radick, historiador y filósofo de la ciencia de la Universidad de Leeds, señala que Darwin hizo una gran contribución, osada y original, a la teoría de la unidad racial, pero nunca negó la jerarquía evolutiva. En su opinión, los hombres estaban por encima de las mujeres y las razas blancas eran superiores a todas las demás.
Cuando vinculamos todo esto a la política del momento, el resultado es devastador. La incertidumbre en torno a los datos que ofrecía la biología abrió un espacio a la ideología que creó nuevos mitos raciales con datos científicos reales. Había quien decía que las razas color café y las amarillas estaban algo más arriba en la escala evolutiva que los negros, mientras que los blancos ocupaban el peldaño superior y, por lo tanto, eran los más civilizados y humanos. Este éxito de las razas blancas cristalizó en el discurso de la «supervivencia del más apto», que implicaba que los pueblos más «primitivos», como se decía, estaban condenados a perder la lucha por la supervivencia a medida que evolucionara la raza humana. Según Tim Ingold, en vez de defender que la evolución actuaba para adaptar mejor a una especie a su entorno, Darwin empezó a perfilar la evolución como «la doctrina imperialista del progreso».
«Al incluir el surgimiento de la ciencia y la civilización en el marco del mismo proceso evolutivo que había convertido a los monos en humanos y a las criaturas situadas más abajo en la escala evolutiva en monos, Darwin no tuvo más remedio que atribuir lo que veía al predominio de la razón sobre la herencia genética», escribe Ingold. «Para que la teoría funcionara tenía que haber diferencias significativas en la herencia de “tribus” y “naciones”». La lógica dictaba que si los cazadores-recolectores vivían de forma tan distinta a los habitantes de las ciudades, debía ser porque sus cerebros no habían progresado hasta alcanzar el mismo estadio evolutivo.
Los partidarios de Darwin, que en algunos casos eran racistas fervientes, echaron leña a la hoguera de esta errónea teoría (después de todo, sabemos que los cerebros de los cazadores-recolectores no son distintos a los del resto). El biólogo inglés Thomas Henry Huxley, apodado el «bulldog de Darwin», afirmaba que no todos los humanos eran iguales. En un ensayo que escribió en 1865 sobre la emancipación de los esclavos negros, afirmó que el cerebro del blanco medio era más grande, y añadió: «No cabe duda de que los peldaños más altos de la jerarquía civilizatoria no están al alcance de nuestros oscuros primos». Huxley pensaba que liberar a los esclavos era un deber moral para los blancos, pero, según los datos científicos aportados por la biología, la idea de la igualdad de derechos para las mujeres y la gente de color parecía ilógica y delirante. Mientras, en Alemania el seguidor más ferviente de Darwin era Ernst Haeckel, profesor de Zoología de la Universidad de Jena desde 1862 y un orgulloso nacionalista. Le gustaba buscar similitudes entre los negros africanos y los primates, pues, en su opinión, eran una especie de «eslabón perdido» de la cadena evolutiva que llevaba de los monos a los europeos blancos.
El darwinismo no acabó con el racismo. La idea de la existencia de razas diferentes y su superioridad relativa se redefinió en nuevas teorías. La ciencia, o la falta de ella, legitimó el racismo en vez de aplastarlo. Toda pregunta real y razonable sobre la diferencia entre los seres humanos que se haya podido formular ha acabado en agua de borrajas por culpa del poder y del dinero.
* * *
Me abro camino a través de un espeso matorral de bambú y de repente me encuentro ante una intricada pagoda de madera.
Al fondo del soleado Jardín para la Agricultura Tropical hay una casa tunecina cubierta de una gruesa capa de musgo verde. Si no conociera su historia, las edificaciones de este tranquilo laberinto me parecerían hermosas. Son como enormes y etéreas reliquias de otro mundo, de lugares extraños tal y como fueron imaginados por gentes de una época distinta. En ningún momento dejo de ser muy consciente de que cada una de estas casas fue una especie de hogar para personas reales como yo, a las que privaron de las vidas que vivían a miles de kilómetros de distancia para que entretuvieran a los visitantes que pagaban por verlos. Me lo recuerda una brillante cara roja, probablemente pintada por unos vándalos, que veo a través de la pequeña ventana rota de un castillo marroquí que se conserva en pie completo, con sus almenas y sus azulejos celestes. La veo, me pilla por sorpresa y me asusta.
Por hermosas que fueran estas casas, nunca fueron hogares. Eran jaulas de oro.
Resulta difícil imaginar cómo sería la vida en estos zoológicos humanos. Quienes vivían aquí no eran esclavos. Recibían un salario, como si fueran actores contratados, pero a cambio tenían que bailar, actuar y cubrir sus rutinas diarias a la vista de todo el mundo. Sus vidas eran un espectáculo en directo. Ante todo, eran objetos y humanos solo en segundo lugar. No se hizo gran cosa para que estuvieran confortablemente instalados en sus nuevos hogares temporales ni tampoco por aclimatarlos. Después de todo, se trataba de subrayar lo diferentes que eran, de imaginar que hasta en climas fríos andarían por ahí con la poca ropa que llevaban en lugares cálidos, de pensar que su conducta no cambiaría al margen de donde vivieran. Se hacía creer a los visitantes que las diferencias culturales estaban entreveradas en sus cuerpos como las rayas de una cebra. «Cada vez que se producía un nacimiento se montaba un nuevo espectáculo», me comenta Gilles Boëtsch, del Centro Nacional de Investigaciones Científicas. La gente hacía cola para ver a un bebé.
La ciencia había creado una distancia entre quienes observaban y los observados, entre los colonizadores y los colonizados, entre los poderosos y los carentes de poder. Quienes veían así a gentes de tierras lejanas, extrañamente fuera de contexto como una mera referencia en un libro, trasplantados a pueblos falsos de París, tendían a creer que no somos todos iguales. Los visitantes que echaban un vistazo a las casas de los zoológicos humanos debían considerar a sus habitantes meras curiosidades, y no solo porque su aspecto y conducta fueran diferentes, sino porque otros, que no tenían su aspecto, controlaban sus vidas. Los que estaban fuera de las jaulas iban vestidos, eran civilizados y respetables, mientras que los que estaban dentro iban desnudos, eran semibárbaros y los habían subyugado.
«Es más fácil tildar de inferiores por naturaleza a personas a las que ya se considera oprimidas», escriben las académicas norteamericanas Karen y Barbara Fields en su libro Racecraft, publicado en 2012. Explican que la inevitabilidad que se suele asociar a la rutina social la acaba convirtiendo en algo casi natural. No fue la idea de raza la que llevó a la gente a tratar a otros como si fueran subhumanos. Ya los trataban así antes de que entrara en juego la raza, pero cuando la invocaron, la subyugación redobló su intensidad.
Cuando la ciencia empezó a buscar respuestas a la cuestión de la diferencia humana, el asunto adquirió una cualidad peculiar, porque la observación de los seres humanos los convirtió en bestias extrañas. Daba la impresión de que todo transcurría en medio de la mayor objetividad científica, pero al final el estándar de la belleza e inteligencia ideales siempre acababa siendo el del científico mismo. Sus propias razas estaban seguras en sus manos. El naturalista alemán Johann Blumenbach, por ejemplo, idealizó a la raza caucásica a la que pertenecía y describió a los etíopes como «patasarqueadas». Si las piernas eran diferentes nunca se planteaba la posibilidad de que los raros fueran los caucásicos. Se pensaba que las criaturas encerradas en los zoológicos humanos no habían podido alcanzar el ideal de perfección física y mental de los europeos blancos.
La distancia creada por la ciencia al imponer la idea de que las jerarquías raciales eran cosa de la naturaleza generó un desequilibrio de poder y permitió tratar como a desiguales a las gentes que vivían en los zoológicos humanos. Sus vidas se volvieron muy precarias. Según Boëtsch, muchos murieron de neumonía o tuberculosis y la prensa se hizo eco del asunto. Siempre hubo protestas, también en el caso de Saartje Baartman, pero nada cambió.
Tenemos otro ejemplo de aproximadamente la misma época que la Exposición de París. Me refiero a un pigmeo llamado Ota Benga, a quien habían llevado a los Estados Unidos para ser exhibido en la Feria Mundial de St. Louis. Acabó en la jaula de los monos del zoológico del Bronx, en Nueva York, y le quitaron los zapatos. Los visitantes lo adoraban. «Algunos le golpean amistosamente en las costillas, otros le hacen tropezar y todos se ríen con él», informaba el New York Times. Finalmente fue rescatado por unos sacerdotes africanos que le buscaron alojamiento en un orfanato. Diez años después, desesperado por no poder volver al Congo, pidió prestado un revólver y se disparó en el corazón.
Aquí, de pie frente a las antiguas casas en ruinas rodeadas de hierbajos del zoológico humano de París, es fácil llegar a la conclusión de que quien se ocupaba de la idea científica de raza no lo hacía para llegar a entender las diferencias que existen entre nuestros cuerpos, sino para justificar que vivamos vidas muy diferentes. ¿Por qué si no? ¿Por qué tendría que importarnos algo tan superficial como el color de la piel o la morfología corporal? Lo que realmente interesaba a los científicos era por qué algunas personas esclavizaban a otras, por qué algunos humanos sabían mejorar su situación y otros siempre eran pobres o por qué algunas civilizaciones acababan prosperando y otras no. Imaginaban que analizaban la variedad humana de forma objetiva y buscaban en nuestros cuerpos respuestas a preguntas que iban mucho más allá de ellos. El racismo científico siempre ha estado en la intersección entre la ciencia y la política, siempre se ha hecho presente allí donde confluyen la ciencia y economía. La raza no era solo una herramienta para clasificar la diferencia física. Era una forma de medir el progreso humano y de juzgar las capacidades y los derechos de los demás.