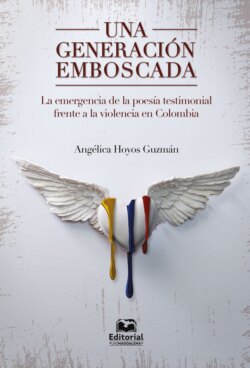Читать книгу Una generación emboscada: la emergencia de la poesía testimonial frente a la violencia en Colombia - Angélica Hoyos Guzmán - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Tendencias de la crítica sobre poesía colombiana
ОглавлениеEste trabajo de investigación se justifica a partir de los escasos, pero importantes, antecedentes, según lo mostraré, y tesis o reflexiones sobre la poesía con relación a la violencia en Colombia. En principio, me refiero a que se habla de la tradición de la literatura de la violencia, que surge como una literatura testimonial y que poco a poco evoluciona estéticamente, por ello se toma como de mayor calidad literaria la producción narrativa con respecto a la violencia (Restrepo, 2015). En los estudios sobre la poesía, en cambio, encuentro muy poco reflexivo el ejercicio crítico sobre esta relación, o con poco corpus representativo de poemas o poemarios estudiados por un análisis como en el caso del estudio hecho por Mena (1978).
Durante el siglo XX, con relación a la violencia, existen críticas que se han dedicado a abordar las relaciones de la poesía con el bipartidismo como semilla para el nadaísmo y la conformación del grupo Mito (Fajardo, 2009), las tendencias conservadoras y liberales de los poetas entre 1940 y 1950 (Romero, 1985) y otro referente que analiza diferentes autores y momentos de la poesía que pretenden la construcción de un país a través del proyecto poético literario en tres momentos, tres tipos de discursos sobre país y patria desde el idioma, desde los poetas como Giovanny Quessep, Charry Lara, seguidores de Aurelio Arturo; luego el desarraigo más visible en Eduardo Cote, los poetas de la revista Mito y un último periodo o construcción de este discurso en la voz de Jaime Jaramillo Escobar (López, 1992).
Como se aprecia, la tendencia de estudio que prevalece es la de abordar la relación entre el posicionamiento de los autores de la revista Mito o del nadaísmo como estéticas emergentes y comprometidas. Sobre la poesía contemporánea, específicamente sobre el periodo de los años 80, 90 y la poesía actual, es nula la crítica. Me corresponde y motiva esta carencia para desarrollar la investigación propuesta.
A partir de una lectura crítica de la poesía publicada entre los años noventa y lo que va del nuevo milenio, encuentro estas relaciones entre la poesía la violencia y la continuidad de una tendencia de escritura de poesía, que se ha olvidado, marginalizado, por el aparato de la crítica literaria sobre poesía: la poesía testimonial. Lo que me lleva a pensar en esta marginalización puede deberse a cierta tendencia a pensar la poesía en el terreno de lo estrictamente lírico, en una supuesta pureza genérica que se pone en tensión en este tipo de escrituras, como se verá en el desarrollo de esta investigación.
Es bastante conocida la sentencia de Juan Gustavo Cobo Borda con la que se refería a que, al mismo nivel de la pobreza social en Colombia, existía una pobreza de recursos poéticos en la producción de los últimos años del siglo XX (Cobo, 1980), esto cierra la perspectiva a considerar poesía (o por lo menos a los poemas) y a los textos que utilizan otros esquemas y experimentan con el lirismo o con otras textualidades. También se le otorga al testimonio, a la pasión con que se escriben, un tenor de poco valor literario (Vivas, 2001). Lo que encuentro con la investigación que propongo es que la poesía testimonial pone sus propias reglas escriturales, su propia estética, y en este sentido merece un lugar el reconocimiento de los autores tanto en la época que consideramos como pauta de estudio como en la actualidad6.
Sobre la poesía testimonial se ha dicho que es una tendencia latinoamericana y que en Colombia se relaciona con la Violencia del bipartidismo, es decir, de antes de mediados del siglo XX (Urbanski, 1965). Uno de los pioneros escritores de esta tendencia de escritura poética es el poeta Ramiro Lagos (1964), con su obra Testimonio de las horas grises. Se relacionan aquí algunos autores como Carlos Castro Saavedra, Emilia Ayarza, entre otros, como poetas testimoniales.
Otra tendencia que mira la producción más reciente propone el flujo comprometido que viene de los poetas de la revista Mito y relaciona la filosofía como tema y la fragmentación de los autores en Colombia. Por ello, después de la llamada Generación sin nombre, o también Generación desencantada, en el fin de siglo XX y lo que va del XXI no se puede reunir poemas en una nueva categoría generacional, sino que se trata de fragmentaciones aisladas en el mapa de la poesía colombiana (Cadavid, Robledo y Torres, 2012).
Comparto esta tesis, pero en lo que corresponde a este flujo de los años ochenta en la producción poética, me parece adecuado pensar esta tendencia como generación en emboscada, desde las condiciones escriturales y las motivaciones de un tipo de autoría frente a la realidad social.
En estas perspectivas, el estudio de la poesía pone al nadaísmo como movimiento último que se asume como generación vanguardista tardía, pero como observo, existen antecedentes y tradiciones de vanguardia y de poesía política en todo este panorama poético enunciado. Así pues, comparto las ideas de estas fragmentaciones y el hecho de que no hay como tal una generación que confluya en estéticas y proyectos literarios colectivos, pero sí es necesario hablar de generación emboscada para agrupar los estilos de escritura frente a la violencia, puesto que ambos autores escriben en este contexto a finales del siglo XX.
En estas escrituras poéticas con relación a la violencia, los temas de la guerra aparecen y se han analizado desde algunos estudios recientes. Existe la crítica que revela la relación entre poesía y desplazamiento forzado, así lo hace Adalberto Bolaño Sandoval quien denomina, a partir de la geopoética, el estudio de la obra del poeta José Ramón Mercado, el cual escribe sobre esta experiencia concreta de la guerra en Colombia (Bolaño, 2014).
Con la investigación que aquí propongo, me sumo a la emergencia de los estudios que atienden estas relaciones y que encuentran allí matices estéticos, tanto desde lo filosófico como de lo violento, y los temas que se encuentran allí y sus formas de tratarlos desde la poesía reciente enmarcada en el periodo 1980-2018.
De esta manera, puedo observar que las relaciones entre poesía y violencia siempre han sido manifiestas, a pesar de que algunos las han negado. Entre los estudios más sistemáticos e importantes en cuanto al tema, se encuentra el trabajo del poeta y crítico Juan Carlos Galeano, quien en su libro Polen y escopetas: la poesía de la violencia en Colombia desarrolla la idea de que la poesía crea símbolos para contrarrestar y responder ante la realidad social nihilista, los referentes relacionados con la fecundidad hacen que los hechos violentos utilizados en la poesía tengan una relación fuerte con la naturaleza y unas formas de refundar lo vital (Galeano, 1997). Otra de sus conclusiones es el análisis de las épicas anónimas representadas en la poesía, y el nadaísmo como movimiento abiertamente contestatario frente a la institucionalidad, y abiertamente filosófico.
Durante el siglo XX, Galeano reconoce las dos tendencias de la poesía colombiana sobre la violencia; en los autores que estudio en esta investigación, encuentro una representación de cada una de estas maneras de poetizar los problemas sociales. Sobre este aspecto, el autor dice:
El modo popular y el modo culto, las dos venas poéticas portadoras de los poemas de la Violencia, podrán inscribirse dentro del marco conceptual que en el siglo XX se conoce como poesía social. Bajo este nombre se agrupan los rasgos de un carácter colectivo, cercanía al realismo y apego a la historia; esta poesía, además de su naturaleza testimonial, contiene rasgos de compromiso político, puesto que el poeta social muchas veces escribe desde el ángulo ideológico de un partido o de un credo religioso (Galeano, 1997, p. 29).
Estas características se encuentran en la definición de poesía testimonial en Latinoamérica (Urbanski, 1965). Sin embargo, pienso que aquí se debe matizar lo político, no solo por la difusa propuesta y apuesta ideológica de lo que se encuentra en los poemarios, sino porque cada uno de los poetas tiene en común la reflexión moral sobre el país desde lo emocional.
Pienso, entonces, que los poemas de Julio Daniel Chaparro y Tirso Vélez hacen parte de una generación emboscada en el sentido en que se escriben y se viven en ese estado de excepción, que como experiencia vital registra la poesía a través de la creación de una lengua literaria ligada al testimonio como tradición poética en Colombia. La necesidad de profundizar en estas apuestas arroja luces sobre la escritura poética contemporánea y actual con relación a la experiencia de la excepción, de la guerra, el necroestado y los problemas generalizados en las poblaciones aún en tiempos de posconflicto.
En el poemario De nuevo soy agosto y otros poemas (Chaparro, 2012), encuentro este flujo estético de la poesía testimonial, con las distancias de la poesía escrita durante el bipartidismo. Julio Daniel Chaparro denomina a la generación en emboscada (Chaparro, 1990) que está escribiendo en esos momentos donde la violencia está recrudecida y de la cual son víctimas; tanto él como Tirso Vélez resultando asesinados por sus ideas políticas y la expresión de denuncia de sus textos. Esta idea generacional se plantea como un grupo de escritores que recibe la violencia en su experiencia vital más intensa y dice que frente a ella la poesía se vuelve más lírica, más hacia el lenguaje, así lo hace saber el poeta:
Emboscados sí. La certidumbre por vía de la cotidianeidad, pues en el caso de la nueva generación el atisbo de país, de la sociedad, ha estado matizada por hechos que hermanan el miedo: la década de los ochenta, la década en la que le correspondió asumir la vida, se caracterizó por un largo itinerario de asesinatos, masacres, magnicidios, guerra en muchos frentes, corrupción y desastres.(…) Lo cierto es que estos hombres y mujeres que levantan la voz de la poesía han sabido del dolor, conviven con él aún todos los días, incluso a veces lo reinventan (Chaparro, 1990, p. 27).
Nótese cómo aquí se genera la definición de un ambiente póstumo en el sentido en que se refiere a personas, escritores, que han sabido del dolor y la amenaza; como entiende Marina Garcés (2017), la condición póstuma, un síntoma de esta época después del nihilismo en donde se vive en permanente amenaza. Ya la pregunta existencial no es saberse para la muerte, sino saberse amenazado. Por ello, elegí también acoger estos poemas y autores como inaugurales de esta interlocución o sensibilidad alternativa frente a los discursos hegemónicos de la guerra y la memoria. Porque son inaugurales, desde la poesía, en esa reflexión existencial de la sobrevivencia en lo póstumo.
La llamada Generación emboscada, como categoría de agrupamiento de estos dos poetas, me ayuda a pensar los inicios del momento sitiado por la violencia, cuando los mismos poetas constituyen una amenaza por su gesto de escritura, esta escritura poética articulada al testimonio, que también lo define el autor en este ensayo, donde la sensibilidad de la sinceridad y la ternura de los testimonios, es decir, los afectos, se declaran como estética. Dice Chaparro (1990):
Los nuevos poetas se acercan más para testimoniar, concediendo mayor importancia a las palabras que a los poemas. Porque saben que, como se ha dicho tantas veces, la verdadera patria del poeta es la palabra. En muchos de ellos la palabra equívoca, la exigencia de un lector que cocree, la urgencia tras un texto cifrado y complejo, el conjunto que constituye la nota predominante (p. 28).
Se podría hablar de la apuesta de Chaparro por una poesía de lenguaje, en el sentido heideggeriano del término, una poesía hermenéutica. Lo cierto es que esta tendencia no es uniforme en ambos poetas, Tirso Vélez y Julio Daniel Chaparro, a pesar de que sí comparten la común vivencia de la violencia, la potencial amenaza de las palabras. Más bien, la noción de lenguaje, cuando se vuelve a él como respuesta a la realidad o cuando se utiliza para incidir en lo social hacia el uso de textualidades colectivas, predomina como manifestación política desde la poesía testimonial.
La obra de estos poetas circula a través de la publicación en revistas como Puesto de Combate, de la Editorial Magisterio y Memoria de la Universidad Francisco de Paula Santander, en Cúcuta, durante la época en que todavía estaban vivos. Es importante destacar que en este sentido se entiende un cierto tipo de poesía académica, en esa interrelación entre los autores y las instituciones literarias con la producción poética. Igualmente la intermediación del oficio periodístico, como en el caso de Chaparro, condiciona unas lógicas de escritura y las intencionalidades políticas de los autores. De tal forma, se puede hablar de una construcción autoral ligada a la academia, también a los partidos políticos, al menos durante esta época de la poesía testimonial.
De este modo, hay poetas más cercanos a la tendencia coloquial, al documento y la crónica de la que el mismo Chaparro desdeña por constituirse como lugar común. Aunque podría considerarse en ese lugar la producción de Tirso Vélez, no me interesa antagonizarlos sino estudiar ambas propuestas como manifestaciones de un mismo fenómeno, la poesía testimonial en Colombia, y su continuidad en la época finisecular, del clímax de la violencia hacia la política de la memoria y el posconflicto.
Del poeta Tirso Vélez incluyo para el análisis el libro memorial que se titula Poesía reunida (Vélez, 2018). El autor nació en 1954, un profesional comprometido con la ruralidad en el Norte de Santander. Era militante de la izquierda colombiana y fue precandidato a la gobernación de Norte de Santander a través del partido político Polo Democrático. Antes de ser asesinado en 2003, se supo que lideraba las encuestas como candidato a la gobernación.
También a causa de su poema “Colombia, un sueño de paz”, publicado originalmente en 1993, se enfrentó con el Ejército, recibió amenazas de las autodefensas y fue aprisionado y acusado por el DAS de vínculos con el ELN; posteriormente fue liberado por falta de pruebas. Analizo este poema y varios otros reunidos en Poesía reunida. La obra registra una constante intimidad social en la evolución poética del autor, una estética coloquial y popular, que inserta canciones y textos de la cultura popular en una voz poética de enunciación colectiva, desde el registro de lengua popular. Esta apuesta pasa también por el ejercicio vital del poeta, del liderazgo político en su región, el de sus emociones articuladas al territorio y la gente.
Encuentro entonces que la poesía testimonial tiene sus formas de lenguaje específico en las dos vertientes de la llamada poesía social (Galeano, 1997). Mi hipótesis es que cada poemario analizado aquí constituye la síntesis de lo que implica una poesía vuelta hacia el lenguaje, la de Chaparro, y una poesía que experimenta con la lengua popular, la de Vélez. Ambas producciones poéticas responden e interlocutan con el marco de la excepción como cotidianidad.
En el análisis me detengo a detallar cómo la obra de Julio Daniel Chaparro propone una vertiente ligada a la forma surrealista, intimista e individualizada; la de Tirso Vélez es más cercana a la lengua popular, al documento vivo y los versos sencillos de una tradición vernácula y desapropiada.
4. Según el Informe Basta Ya, del Centro Nacional de Memoria Histórica, se entiende que esta época inicialmente va desde 1982 hasta 1996 y se distingue por la proyección política, expansión territorial y crecimiento militar de las guerrillas; el surgimiento de los grupos paramilitares, la crisis y el colapso parcial del Estado; la irrupción y propagación del narcotráfico, el auge y declive de la Guerra Fría junto con el posicionamiento del narcotráfico en la agenda global, la nueva Constitución Política de 1991, y los procesos de paz y las reformas democráticas con resultados parciales y ambiguos. El tercer período (1996-2005) marca el umbral de recrudecimiento del conflicto armado. Por esto se toman para el estudio poemas y poemarios publicados entre 1980 y 2015, atendiendo además al período de postconflicto.
5. Se puede nombrar también a los poetas que han sido asesinados durante este mismo período: Manuel Gustavo Chacón, Edwin López, Gerson Gallardo, Chucho Peña, entre otros, durante el mismo período. Algunos poetas fueron asesinados durante la Violencia bipartidista, es el caso de Óscar Delgado en el Magdalena. Me remito aquí a seleccionar estos dos poetas como una muestra generacional.
6. Amplío a más de 24 poemarios el corpus de lo que llamo aquí poesía testimonial y que clasifico según la periodicidad, la mayoría ubicados en un contexto de reciente implantación de políticas de la memoria; esto lo registro en varios trabajos publicados que vengo desarrollando sobre esta idea. Me interesa aquí acotar únicamente el análisis sobre estos dos poetas y sus poemarios, puesto que fueron aquellos asesinados durante el conflicto armado y escribieron bajo este mismo flujo estético.