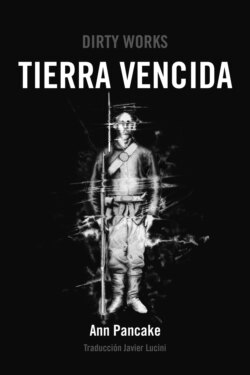Читать книгу Tierra vencida - Ann Pancake - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCuando oyen que la ambulancia pasa zumbando por el lecho del arroyo, su madre se traslada a la ventana que hay encima del fregadero y se apoya en la base de las manos con ese pánico que hierve en su interior, desde la punta de los dedos, pero que apenas se le nota, salvo por los ojos. Tiene los ojos evasivos, sobresaltados, como impacientes por abandonar su cabeza.
La mano con la que el anciano come, renuncia. También vacila, indistinguible bajo el ala del sombrero, pendiente del sonido del motor de ese vehículo –no hay sirenas– al que sigue refiriéndose como «coche de emergencias». Lindy aparta la vista de la cena de su padre. Espaguetis con sobras de ciervo, fideos pasados y una salsa de sabor fuerte, porque siempre aprovechan lo peor del venado para hacer carne picada. El anciano se aparta de la mesa con su pañuelo rojo aún encajado en la cintura del pantalón.
«No va a dejar que nos acerquemos a ella, ni hablar. No, ahora sí que no. No va a dejar que nos acerquemos ni un milímetro. No. Imposible». Es su madre, murmurando. La ambulancia retumba sobre el puente bajo de madera que hay al pie de la colina, cambia de marcha y emprende el ascenso hacia la casa.
Lindy sigue a sus padres hasta el jardín. No tiene abrigo de invierno porque ahora vive en un sitio cálido y a su madre se le olvida ponerse el suyo. Mientras esperan a que Eddie, el paramédico, salga de la ambulancia y les cuente lo sucedido, Lindy observa cómo a su madre le salen motas rosadas en los brazos a causa del frío.
«Lo siento de veras», dice Eddie. Sacude la cabeza mirando al suelo. «No he podido localizar el latido del bebé. Pero no quiere que la saquemos de allí. Es preciso que vaya a la clínica. No creo que queráis que lo tenga allí arriba».
Su madre continúa machacona, sin lágrimas. «No va a dejar que nos acerquemos a ella. No, eso está más claro que el agua, ni hablar. Ni un milímetro».
Eddie alza la vista. «¿Cuánto tiempo piensas quedarte por aquí, Lindy?».
Lindy lleva sin verle desde la graduación del instituto. Ahora se parece más a su padre que a sí mismo. «Solo las navidades», dice Lindy.
«Bueno, mandaremos a Lindy para que la haga entrar en razón», decide su padre.
Lindy le mira, incisiva. Ahí de pie, ridículo, con su bandana roja como si fuese un mandil bajo el chaquetón de camuflaje. Pero, dado que solo los visita una vez al año, no puede decir nada. En cualquier caso, lleva toda la mañana temiéndoselo.
Vuelve a entrar en la casa para cobijarse junto a la estufa de leña. Anoche, al llegar, estaba demasiado oscuro para distinguir algo. Ahora, la casa le impacta. Alta, angosta y de un blanco rugoso.
***
Todas las navidades, Lindy se sitúa frente a la cinta transportadora bajo los monitores electrónicos, junto a los demás pasajeros, bien vestidos y perfumados. A sus espaldas, en silencio y fuera de su ángulo de visión, el hedor a chaquetón de caza, a hombre poco aseado y a humo de leña que ha traído su padre desde la casa. Ella sabe que su padre tratará de incorporarse con su Chevrolet Citation roído por el óxido a la autovía del aeropuerto y que al final le obligarán a meterse en el arcén antes de que pueda adueñarse de su pequeña porción de carretera. Se quedarán sentados frente a frente en una mesa de plástico bajo luces fluorescentes en Leesburg, mientras él corta con su navaja un Big Mac en dos mitades, enjuaga la hoja afilada en un vaso de agua y la seca con su pañuelo.
Ella conoce la autopista de cuatro carriles que atraviesa el norte de Virginia, ni un bache en el asfalto, ni un desnivel abrupto, y el sol poniente, reacio y demacrado, detrás de las Blue Ridge. Atraviesan la última ciudad pequeña en la oscuridad. Abriendo túneles. A pocos kilómetros de la frontera estatal, la carretera se estrangula en dos carriles y el Citation castañetea en la pendiente y se arrastra hasta casi detenerse, antes de coronar la cresta y precipitarse como un rayo por el otro lado hasta acceder al lugar donde ella nació. Solo ciento sesenta kilómetros desde Washington D.C., una ciudad que no llegaría a ver hasta que cumplió los dieciocho.
Y entonces ya está de vuelta y nota de golpe todo el peso. Abriendo túneles. Cruzan pequeñas lagunas en las que las ramas de los robles casi forman una pérgola sobre sus cabezas, y los armazones de las casas sombrías, intermitentes, con sus exiguas enredaderas de luces navideñas. Irrumpen en breves claros, los graneros y los almiares se yerguen achacosos cada tanto, luego quedan atrás, sepultados en algún lugar a sus espaldas, la luz de los faros, apenas un destello en semejante oscuridad. Y a ambos lados del coche, la maleza muerta que le roza los codos. De un rubio sucio y alborotado a la escasa luz de las estrellas.
El anciano se pronuncia. «Dee-Dee tiene no sé qué problemas femeninos».
«¿A qué te refieres?», pregunta Lindy.
«Ni idea. Solo me han dicho que está teniendo no sé qué problemas con sus entrañas».
Lindy estudia su reflejo en la ventanilla. Contra la ladera de esquisto en retroceso, su rostro fijo, transparente.
«¿De cuánto está?».
«No lo sé. Seis. Siete meses».
***
Su madre le hace llevar dos bolsas de plástico de la tienda. Están repletas de judías verdes envasadas en casa, galletas dulces de Navidad y un pedazo de lomo envuelto en papel parafinado, la mejor parte del ciervo. Para volver hasta allí tiene que seguir el lecho de un arroyo que discurre seco casi todos los días del año, un trayecto demasiado accidentado para aventurarse con el Citation. Su madre y el viejo solo se refieren al padre del bebé como «el chico ese de los Shotzhouser». Sus padres y su hermana están otra vez sin hablarse, aunque vivan a poco más de un kilómetro y Dee-Dee y el chico hayan ocupado las tierras del viejo sin pagar alquiler. Se han atrincherado en algo que es más una autocaravana que un tráiler en medio de esas colinas desarboladas que en su día fueron pastizales, en los tiempos en que una persona podía ganarse la vida cultivando una tierra como esta. Y, aunque hace tiempo que vendieron el ganado, las vacas arruinaron el suelo para siempre. Hasta la última colina está descorchada con los surcos abiertos por sus pezuñas.
Lindy huele nieve, algo que nunca le pasa fuera de aquí. Se le pega fuerte a la parte posterior de la garganta, como deben de percibir ese tipo de olores los animales. Entonces ve el terreno baldío con la protuberancia del tráiler plantado encima, y se queda atónita ante la repentina violencia metálica de la castigada hierba invernal. Sube la pendiente segura de que el chico la va a echar en cuanto abra la puerta.
No hay mosquitera. Golpea en una puerta deforme hecha de ese material poroso con el que hacen las puertas de los tráilers. Al cabo de un rato, la puerta se abre apenas una rendija y lo primero que ve es que el chico de los Shotzhouser es aún más joven que Dee-Dee, y Dee-Dee solo tiene veinte. Se asoma con una camisa de franela a cuadros que le cuelga abierta mostrando el pecho desnudo de un hombre de aspecto flamante, con una especie de pureza. La imagen hace evocar algo en Lindy y, de repente, recuerda. Manos duras. Tierra amarilla. El sabor a sidra fermentada de sus bocas. Lindy empieza a comprender a Dee-Dee.
Se siente acomplejada con esa ropa de invierno que ha tenido que pedir prestada –el abrigo manchado de queroseno de su madre, botas de plástico de señora mayor–, sabiendo en el fondo que esto no es lo que tiene que sentir en un momento así. «Soy Lindy, la hermana de Dee-Dee», dice, y espera a que le digan que se largue.
El chico se muerde el labio inferior y su mirada se pierde en la distancia. Ella recuerda que puede que se llame Shane. «Creo haber oído un latido», dice el chico. Hace una pausa. Para que el labio recobre su forma, o eso piensa Lindy. «Entra y verás».
El tráiler está más sobrecalentado que un Cuatro de Julio. Suelta las bolsas en la penumbra, junto a la puerta principal, están todas las cortinas echadas y el único objeto perceptible es un acuario con agua iluminada del color de la orina. Desde la agobiante cocina llega un tenue hedor a platos de desayuno sin fregar. Yemas de huevo frito solidificándose en platos de plástico. Shane ya está desapareciendo por el estrecho pasillo, y Lindy le sigue con pasos inseguros hasta acceder a un diminuto dormitorio que apesta a sudor.
Lindy esperaba por parte de Dee-Dee su habitual hostilidad o engreimiento. Al final, ni lo uno ni lo otro. Ni siquiera un saludo. El rostro de Dee-Dee brota de la almohada como un nudo, drenado hasta el blanco y con un leve rastro violáceo. Sus ojos rojos destacan en su cara pálida como los de un conejo. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que la vio sin maquillar, y así, con la cara limpia, Dee-Dee recupera enseguida los diez años que les separan. Shane le ha descubierto la panza, hinchada y tensa, surcada de venas. Dee-Dee aguarda junto al chico.
«Ponle la oreja en la tripa, ya verás», susurra Shane. Tiene el pelo húmedo en las puntas, el pulso acelerado en la vena que se le abulta en la frente.
A Lindy se le ocurre que lleva sin tocar la tripa de su hermana desde que Dee-Dee tenía cinco o seis años. Al otro lado de la única ventana del dormitorio, se agazapa ese cielo bajo y espumante a causa de la nieve que se niega a caer. Lindy se pasa el pelo por detrás de la oreja, inhala y se inclina.
Puede sentir el calor que desprende la piel de Dee-Dee sin tocarla. Lindy se agacha en estúpida obediencia, despreciándose a sí misma. Pero no se sorprende. Ella se ha entregado a chicos parecidos, se ha visto en situaciones casi tan insensatas y mucho más peligrosas. Sabe que no va a captar ningún pálpito bajo la piel de su hermana. Ni siquiera presta atención. Se concentra en parecer que presta atención cuando ni siquiera roza el cuerpo de Dee-Dee. Tras lo que considera un tiempo más que suficiente, se vuelve a incorporar.
«Nada –dice–. Lo siento».
«No, no –insiste Shane. Hace una pausa y traga saliva–. Tienes que mover la cabeza por toda la tripa. Hay que escuchar en distintos puntos».
«Mira, ¿por qué no vuelvo a llamar a la ambulancia para que os lleven a la clínica? Allí tienen… instrumental más profesional».
Shane la atraviesa con una mirada llena de mordedura de serpiente. Cuando ella sale del dormitorio, él intenta cerrar dando un portazo a sus espaldas, pero al tratarse de una puerta tan endeble no logra producir más que un chasquido lamentable.
Ahora Lindy está sola en la pila de bloques de hormigón que les sirve de porche. El bloque en el que se sienta se tambalea. De debajo del tráiler sale disparado un gato blanco que se petrifica un momento al verla y luego desaparece como una bala por la parte de atrás. Está famélico, se le notan mucho los bultos de los hombros y de las caderas, y Lindy recuerda la primera vez que se marchó. En aquel entonces casi todos los perros y los gatos de fuera le parecían gordos. Ahora son los de dentro los que le parecen flacos. Esa es la diferencia. Mira la mugrienta tarrina de margarina que le sirve de comedero, los huesos de chuleta de cerdo esparcidos por todo el terreno, y no se le ocurre qué hacer. Todo ha vuelto a quedarse colapsado en el reducido terreno que aprisiona a este solitario terrón de vivienda angosta y campos exhaustos. Algo inmutable que nada en el mundo puede atravesar. Ni la televisión, ni las idas y venidas, ni los nacimientos, ni las muertes, ni los doce años que lleva viviendo fuera.
Su madre perdió a varios entre Lindy y Dee-Dee. «La familia de tu madre siempre ha tenido facilidad para preñarse y dificultades para parir», decía su padre. Las pérdidas explicaban, en parte, la distancia entre las hermanas, una distancia mucho mayor que la impuesta por la edad. A Dee-Dee la querían tres veces más, así es como se lo figura Lindy. En primer lugar, por la inevitable inclinación del amor hacia los más pequeños; en segundo, por cómo el amor de los padres parece fertilizarse con los más problemáticos; y en tercero, por todos esos bebés perdidos antes de que Dee-Dee finalmente lograra sobrevivir, haciendo de ella un tesoro que Lindy jamás tuvo oportunidad de ser. Pero Lindy aún conserva recuerdos de unos cuantos. Sangre que se arremolinaba en el agua del retrete, un acertijo en la taza manchada de óxido. Y para ella, con solo cinco añitos, sin saber si procedía de una persona o de las tuberías, era siempre igual de triste. En otra ocasión, su padre, al volver de la clínica, le dijo que el hermanito había muerto. «¿Y eso cómo?», preguntó Lindy. «Bueno –se le ocurrió a su padre–. Porque era del tamaño de mi pulgar». Entonces extendió el pulgar para mostrárselo y desde entonces Lindy lo vería siempre así. Un pequeño bebé pulgar, sin piernas ni brazos, con una carita infantil aplastada en vez de uña.
La puerta se abre tras ella. Se vuelve. La desesperación ha forzado a Shane a perdonarla.
«Te lo juro –dice Shane–. Lo oí. ¿Podrías volver a intentarlo?».
Esta vez Dee-Dee ha vuelto la cara hacia otro lado, tiene los ojos cerrados. Lindy se arrodilla, cierra también los suyos y se pregunta por qué no lo hizo así antes. Cerrar los ojos hace que sea mucho más fácil. Recluida en su cabeza, el hedor a sudor anónimo que le asaltó al entrar le resulta tan familiar como el olor a nieve de antes.
Es el sudor de la familia. El olor del sudor de su madre. De la propia Lindy.
De pronto, Lindy quiere creer. Quiere creerlo con todas sus fuerzas. Posa la oreja sobre la piel desnuda de Dee-Dee sin estremecerse. Se esfuerza en oír como lo haría si hubiese estado esperando ese segundo ruido en mitad de la noche. Fuerza el cuello, desliza la cabeza por toda la tripa, escucha en distintos puntos. Incluso vuelve la cara por si con el otro oído hay más suerte. Y se acuerda (lo había olvidado, pero ahora le vuelve, igual que le vuelve el acento en cuanto regresa a casa), se acuerda de lo muy equivocados que están cuando echan la culpa al descuido por todos esos embarazos. Cuando en realidad, recuerda Lindy, es justo lo contrario, es el extremo cuidado, una especie de atención plena (la ausencia de cosas mejores que hacer o que esperar, la falta absoluta de distracciones hasta la aparición de esa persona única, la expectativa de lo que está por llegar, la dilatación universal), una concentración que solo los más imaginativos y los desesperados pueden recuperar una vez cumplidos los veintidós.
Lindy espera. Su respiración se amolda a la de su hermana. Pero allí dentro solo se oye, distante, el leve ajetreo de las tripas de Dee-Dee.
Finalmente, se endereza con los ojos cerrados y niega con la cabeza en respuesta al chico. Acto seguido, los abre, y el corazón le percute con fuerza entre los pulmones. Se había olvidado de los espejos de cuerpo entero que cubren las puertas del armario justo enfrente de donde ahora se encuentra. Lindy, con sus botas embarradas, el abrigo rosa acolchado y embadurnado de salpicaduras de queroseno, su rostro duro, agrietado, exangüe salvo en la nariz. La nariz roja y como en carne viva. Por un momento es como si Lindy no se hubiese marchado nunca de allí.
En cuanto logra escapar al jardín, apoya la espalda en la pared del tráiler y se esfuerza por ver la lejanía. Le llama la atención el montículo arrasado por el ganado que se alza al otro lado del arroyo. El frío azota su aliento y lo hace visible, y ella se aprieta el pañuelo contra la boca y lo muerde, un hábito que se pierde en las brumas de su infancia. Lo rememora con el sabor de la lana húmeda. Un tiempo en que ella era muy pequeña, no más de siete u ocho años, puede fecharlo por el sabor de la lana, los cordones del gorro que le obligaban a llevar en aquel entonces. Ella y el anciano, no tan anciano en aquel entonces, sin la pérdida de expresividad del rostro en aquel entonces, y su tío Jerry, con su primo, el hijo de Jerry, al que llamaban Thumper. Los cuatro recorrían los límites de la finca por encima del viejo huerto de Hebert Still, marcando de nuevo con una hachuela los árboles cicatrizados que establecían sus lindes. Y al pasar junto a la vieja cisterna que quedaba del lado de Hebert, con una anchura del tamaño de dos bañeras juntas y el saliente de hormigón un poco por encima de la cabeza de Lindy, oyeron un chapoteo y un resuello en su interior. A saber cómo, una pequeña cierva se había quedado atrapada. Su padre la ayudó a subirse a una de esas gigantescas cajas de manzanas para que se asomara y, a continuación, los dos adultos y el primo Thumper se dispusieron a sacar a la cierva de allí dentro. Pero ni llegaron a tocarla. La pequeña cierva, una cervatilla de no más de un año, pataleaba frenéticamente, cercada y enloquecida a los ojos de Lindy. Los hombres comenzaron a azuzarla con unos tablones, y Thumper trepó hasta lo más alto y se aferró como una salamandra a la pared de la cisterna para descolgarse y lanzarle manotazos con el brazo extendido, haciendo todo lo posible por atraparla sin caerse, pero ni la rozaron. La cervatilla se apartaba nadando de uno a otro, del anciano a Jerry y de Jerry a Thumper, una y otra vez, dibujando una estrella. Hasta que se quedó exhausta y no le quedó más remedio que rendirse. Entonces la sacaron sirviéndose de los tablones y el tío Jerry la bajó en brazos y la depositó en el suelo, donde se quedó ligeramente contraída. Demasiado cansada para sacudirse o dar un coletazo, no digamos ya para escapar.
Lindy se percata de que lleva un buen rato filtrándose un murmullo amortiguado desde el interior del tráiler. Abandona lo que tenía en la cabeza y se pone a escuchar con más atención. Débil y constante, casi como un televisor oído a distancia, pero, de algún modo, mucho más inquietante.
El sonido la lleva a cruzar de nuevo el porche lleno de escombros y a entrar por la puerta combada. Procede del dormitorio. Avanza en silencio por la alfombra desgastada, detecta que la pata cruda de ciervo, que llevaba en una de las bolsas que soltó antes, empieza a cocerse o a pudrirse. Es difícil determinarlo. La puerta del dormitorio está ligeramente entornada. Sin apoyarse en ella, se asoma al interior.
Desde su ángulo solo puede ver a Dee-Dee desde los pechos para abajo. Shane se ha quitado la camisa de franela y le da la espalda, pero Lindy ve que aunque ya no está escuchando, tiene la cabeza tan inclinada que roza con el flequillo el ombligo de Dee-Dee. Lindy, en contra de su voluntad, avanza un poco hacia esa espalda desnuda. La perfección de ese torso. Lo poco que duran esas cosas por aquí.
En el sonsonete se percibe una especie de fervor. Lindy comprende que antes le fue imposible determinar de qué se trataba porque lo que recita Shane no son palabras. Aun así, los contornos del murmullo encienden un recuerdo en su cabeza. Una cadencia impresa en su sistema nervioso. Dieciocho años de mañanas de domingo y noches de miércoles acalambrada y reticente en un banco de iglesia. Lo que Shane salmodia es la cáscara de una oración. Un chico que conoce la forma de la oración, pero que nunca llegó a aprenderse la letra.
Lindy se desplaza para poder verle de frente en el espejo que hay al otro lado de la cama. De nuevo se siente casi abofeteada por su juventud. Su aliento planea sobre la piel de Dee-Dee. Ve cómo desliza la mano por su tripa, sobre el feto muerto, en círculos cada vez más estrechos. Cada cierto tiempo, en los intervalos de la cantinela, traza una crucecita con el dedo sobre la piel de Dee-Dee.
Ahora Lindy comprende de golpe lo que Shane está intentando hacer y retrocede bruscamente. La pared del pasillo le pilla desprevenida y choca de espaldas contra ella. Avanza a tientas por el salón, tropieza y se cae de rodillas antes de dar con la puerta. Se dirige a la parte posterior del tráiler, lejos de la casa, hacia el promontorio desarbolado. Está empezando a oscurecer, pero ella confía en llegar a tiempo a ese espacio abierto.