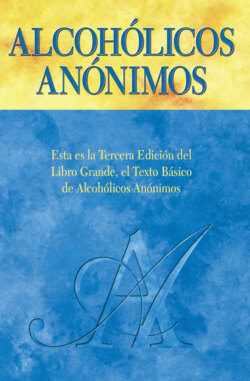Читать книгу Alcohólicos Anónimos, Tercera edición - Anonimo - Страница 13
Capítulo 1 LA HISTORIA DE BILL
ОглавлениеLA FIEBRE de la guerra era alta en el pueblecito de Nueva Inglaterra, al que fuimos destinados los jóvenes oficiales de Plattsburg. Nos sentimos muy halagados cuando los primeros ciudadanos nos llevaban a sus casas y nos trataban como héroes. Allí estaban el amor, los aplausos y la guerra: momentos sublimes con intervalos de júbilo. Por fin, estaba yo viviendo la vida y en medio de esa conmoción, descubrí el licor. Al descubrirlo, olvidé las serias advertencias y los prejuicios de mi familia respecto a la bebida. Llegó el momento en que nos embarcamos para Europa; entonces me sentí muy solo y nuevamente recurrí al alcohol.
Desembarcamos en Inglaterra. Visité la catedral de Winchester; muy conmovido me dediqué a pasear por sus exteriores, y llamó mi atención una vieja lápida en la que leí esta inscripción:
“Aquí yace un granadero de Hampshire
quien encontró su muerte
bebiendo cerveza fría.
Un buen soldado nunca es olvidado
sea que muera por mosquete
o por jarra de cerveza”.
Amenazadora advertencia a la que no hice caso.
Veterano de guerra en el extranjero a la edad de veintidós años, regresé a mi hogar. Me imaginaba ser un líder, porque ¿no era cierto que los hombres de mi batería me habían dado una muestra de su especial estimación? Yo imaginaba que, por mi talento para el liderazgo, llegaría a estar al frente de importantes empresas que manejaría con sumo aplomo.
Seguí un curso nocturno de leyes y obtuve un empleo como investigador en una compañía de seguros. Había emprendido el camino para el logro del triunfo, y le demostraría al mundo lo importante que yo era. Mi trabajo me llevaba a Wall Street y poco a poco empecé a interesarme en el mercado de valores, en el que muchos perdían dinero pero algunos se hacían muy ricos. ¿Por qué no había de ser yo uno de estos afortunados? Estudié economía y comercio a la vez que leyes. Como alcohólico potencial que era, estuve a punto de ser suspendido en leyes; en uno de los exámenes finales estaba demasiado borracho para pensar o escribir. Aunque mi manera de beber todavía no era continua, preocupaba a mi esposa; teníamos largas conversaciones al respecto, en las que yo desvanecía sus temores argumentando que los hombres geniales concebían mejor sus proyectos cuando estaban borrachos; y que las más majestuosas concepciones de la filosofía habían sido originadas así.
Cuando terminé el curso de leyes comprendí que esa profesión no era para mí. El atrayente torbellino de Wall Street me tenía en sus garras. Los líderes en los negocios y en las finanzas eran mis héroes. De esta aleación de la bebida y la especulación, comencé a forjar el arma que un día se convertiría en bumerán y casi me haría pedazos. Viviendo modestamente, mi esposa y yo ahorramos mil dólares, que invertimos en unos valores que entonces estaban a un precio bajo y que no eran muy populares; acertadamente pensé que algún día tendrían una considerable alza. No pude convencer a mis amigos corredores de bolsa para que me enviaran en una gira para visitar fábricas y otros negocios, pero sin embargo, mi esposa y yo decidimos hacerla. Desarrollé la teoría de que la mayoría de la gente perdía dinero con los valores debido a una falta de conocimiento de los mercados. Después descubrí muchos otros motivos.
Renunciamos a nuestros empleos y emprendimos la marcha en una motocicleta cuyo carro lateral abarrotamos con una tienda de campaña, cobertores, una muda de ropa y tres enormes libros de consulta para asuntos financieros. Nuestros amigos pensaron que debía nombrarse una comisión para investigar nuestra locura. Tal vez tenían razón. Había tenido algunos éxitos con la especulación y por ello teníamos algún dinero, aunque una vez tuvimos que trabajar en una granja para no tocar nuestro pequeño capital. Éste fue el último trabajo manual honrado que haría en mucho tiempo. En un año recorrimos toda la parte este de los Estados Unidos. Al finalizar el año, mis informes a Wall Street me valieron un puesto allí con una cuenta muy liberal para mis gastos. Una operación de bolsa nos dejó un beneficio de varios miles de dólares ese año.
Durante unos cuantos años más, la fortuna me deparó dinero y aplausos. Había triunfado. Mis ideas y mi criterio eran seguidos por muchos al son de las ganancias en papel. La gran bonanza del final de los años veinte estaba en plena ebullición y expansión. La bebida estaba desempeñando un importante y estimulante papel en mi vida, y en la euforia que tenía. Se hablaba a gritos en los sitios de jazz de Manhattan. Todos gastaban miles y hablaban de millones. Podían burlarse los que quisieran. ¡Al diablo con ellos! Tuve muchos amigos de ocasión.
Mi manera de beber asumió proporciones más serias, pues bebía todos los días y casi todas las noches. Las advertencias de mis amigos terminaban en pleito y me convertí en un lobo solitario. Hubo muchas escenas desagradables en nuestro suntuoso apartamento. No hubo realmente infidelidades porque la lealtad a mi esposa, ayudada a menudo por mis borracheras extremas, evitaban que me enredara en esos líos.
En 1929 contraje la fiebre del golf. Inmediatamente nos fuimos al campo, mi esposa a aplaudirme y yo a superar a Walter Hagen. Pero el licor me ganó antes de que pudiera alcanzar a Walter. Empecé a estar tembloroso por las mañanas. El golf me permitía beber todos los días y todas las noches. Me causaba satisfacción pasear por el exclusivo campo de golf, que tanto admiraba de muchacho, luciendo la impecable tez tostada que suelen tener los caballeros acomodados. El banquero local observaba con divertido escepticismo el movimiento de cheques grandes.
En octubre de 1929 se derrumbó repentinamente el mercado de valores de Nueva York. Después de uno de esos días infernales, me fui tambaleando del bar de un hotel a la oficina de un corredor de bolsa. Eran las ocho, cinco horas después del cierre del mercado de valores. El indicador de cotizaciones todavía matraqueaba; azorado, vi una pulgada de la cintilla con la inscripción XYZ-32. En la mañana estaba a 52. Estaba arruinado y muchos de mis amigos también. Los periódicos daban las noticias de individuos que saltaban de las distintas torres de Wall Street. Eso me repugnó. Yo no saltaría. Regresé al bar. Mis amigos habían perdido varios millones. ¿De qué me preocupaba yo? Mañana sería otro día. Mientras bebía, la antigua y fiera determinación de triunfar se apoderó de mí nuevamente.
A la mañana siguiente telefoneé a un amigo de Montreal. Le quedaba bastante dinero y creía que era mejor que yo fuera al Canadá. Para la primavera estábamos viviendo en la forma a que nos habíamos acostumbrado. Me sentía como Napoleón regresando de Elba. ¡Para mí no habría Santa Elena! Pero la bebida me ganó la partida otra vez, y mi generoso amigo tuvo que despedirme. Esta vez estábamos arruinados.
Nos fuimos a vivir con los padres de mi esposa. Encontré trabajo, y lo perdí luego por causa de una pelea con un taxista. Gracias a Dios, nadie sospecharía que no iba a tener un empleo real en cinco años, ni estar sobrio casi ni un solo momento. Mi esposa empezó a trabajar en una tienda, llegando agotada a casa para encontrarme borracho. En los círculos de la bolsa se llegó a considerarme como un allegado indeseable.
El licor dejó de ser un lujo; se convirtió en una necesidad. Mi dosis cotidiana era de dos o tres botellas de ginebra de fabricación casera. En ocasiones, alguna pequeña operación me dejaba unos cientos de dólares con los que pagaba mis deudas en bares y tiendas de comestibles. Esta situación se prolongaba indefinidamente y empecé a despertar tremendamente tembloroso; necesitaba beberme una copa de ginebra seguida de media docena de botellas de cerveza para poder desayunar. A pesar de esto, aún creía que podía controlar la situación y tenía períodos de sobriedad que hacían renacer las esperanzas de mi esposa.
Paulatinamente, las cosas empeoraban. Tomó posesión de la casa el hipotecario; murió mi suegra; mi esposa y mi suegro enfermaron.
En esos días se me presentó la oportunidad de un negocio prometedor. Las acciones estaban en el punto más bajo de 1932 y, de alguna manera, yo había formado un grupo de compradores. Mi participación en las utilidades sería ventajosa; pero entonces emprendí una borrachera tremenda y esa oportunidad se esfumó.
Desperté. Eso no podía seguir; me di cuenta de que no podía tomar ni una copa. Dejaría de beber para siempre. Anteriormente había hecho muchas promesas, pero esta vez mi esposa notó con alegría que había seriedad en mi actitud; y así era.
Poco después llegué borracho a la casa; no había hecho ningún esfuerzo para evitarlo. ¿Dónde estaba mi firme resolución? Sencillamente no lo sabía. Alguien me había puesto una copa enfrente y la tomé. ¿Estaba yo loco? Empecé a pensarlo, porque tamaña falta de perspectiva parecía acercarse a la locura.
Renovando mi resolución, hice otra prueba. Pasó algún tiempo y la confianza empezó a ser reemplazada por el engreimiento. ¡Podía reírme de la ginebra! Ahora podía hacerlo. Un día entré a un café para usar el teléfono. En menos que canta un gallo estaba golpeando el mostrador de la barra y preguntándome cómo había sucedido. Mientras el whisky se me subía a la cabeza, me decía que la próxima vez lo haría mejor pero que, por lo pronto, lo sensato era emborracharme bien, y así lo hice.
El remordimiento, el terror y la desesperación de la mañana siguiente son inolvidables. No tenía suficiente valor para luchar. Mis pensamientos volaban descontrolados y me atormentaba el terrible presentimiento de una calamidad. Casi no me atrevía a cruzar la calle por miedo a que me atropellara algún camión. Apenas comenzó a amanecer, entré a un lugar que permanecía abierto día y noche y ahí me sirvieron una docena de vasos de cerveza que calmó mis atormentados nervios. En un periódico leí que el mercado de valores se había derrumbado de nuevo. Bueno ¡pues yo también! El mercado podía recuperarse, pero yo no. Resultaba duro pensarlo. ¿Debía suicidarme? ¡No! Ahora no. Entonces me envolvió una densa niebla mental. Con ginebra se arreglaría todo. Por lo pronto, dos botellas y a olvidar.
La mente y el cuerpo son mecanismos maravillosos, ya que los míos soportaron esta agonía más de dos años. Cuando el terror y la locura se apoderaban de mí por la mañana había veces que robaba a mi esposa el poco dinero que tenía en su bolso; otras veces me asomaba a la ventana y sentía vértigo, o me paraba vacilante frente al botiquín del baño —en el que sabía que había veneno— y me decía que yo era un débil. Mi mujer y yo íbamos de la ciudad al campo y del campo a la ciudad, tratando de escapar. Luego hubo una noche en la que la tortura física y mental fue tan infernal que creí que iba a saltar por la ventana. Como pude, llevé el colchón al piso de abajo para no saltar al vacío. Fue a verme un médico y me recetó un fuerte sedante; al día siguiente estaba tomando el sedante, y la ginebra. Esta combinación pronto me causó un descalabro. Temían que enloqueciera; yo también. Comía poco o nada porque no podía hacerlo, y mi peso llegó a ser cuarenta libras menos del normal.
Mi cuñado es médico y gracias a é1 y a mi madre, se me internó en un hospital para la rehabilitación física y mental de alcohólicos, conocido nacionalmente. Bajo el tratamiento de belladona se aclaró mi cerebro; la hidroterapia y los ejercicios ligeros ayudaron mucho. Lo mejor de todo fue que conocí a un médico que me explicó mi caso diciéndome que aunque yo había actuado egoísta e imprudentemente, también era cierto que estaba gravemente enfermo física y mentalmente.
Me produjo cierto alivio enterarme de que la voluntad del alcohólico se debilita sorprendentemente cuando se trata de combatir el licor, aunque en otros aspectos pueda seguir siendo fuerte. Estaba explicado mi proceder ante un deseo vehemente de dejar de beber. Comprendiéndome ahora, me sentí alentado por nuevas esperanzas. Durante tres o cuatro meses las cosas marcharon bien. Iba a la ciudad con regularidad y hasta ganaba algún dinerito. Seguramente en eso estaba la solución; conocerse a sí mismo.
Pero no lo estaba, porque llegó el día temible en que volví a beber. La trayectoria de mi decaimiento, físico y moral descendió como la curva que describe el esquiador en un salto de altura. Después de algún tiempo regresé al hospital. Me parecía que aquello era el fin, la caída del telón. Mi esposa, fatigada y desesperada, recibió el informe de que en un año todo acabaría con una falla del corazón durante un delirium tremens o tal vez con un edema cerebral. Pronto tendrían que llevarme a un manicomio o a una funeraria.
No tenían que decírmelo. Lo sabía y casi acogía con regocijo la idea. Fue un golpe devastador para mi orgullo. Yo, que tenía un concepto tan bueno de mí mismo, de mis aptitudes, de mi capacidad para vencer obstáculos, estaba por fin acorralado. Ahora me sumiría en la oscuridad, uniéndome al interminable desfile de borrachines que me precedían. Pensé en mi pobre esposa. A pesar de todo, habíamos sido muy felices. ¡Qué no hubiera dado yo para poder reparar los daños! Pero eso ya había pasado.
No hay palabras para describir la soledad y desesperación que encontré en ese cenagal de autoconmiseración; sus arenas movedizas se extendían por todos lados. No pude más. Estaba hundido. El alcohol era mi amo.
Tembloroso, salí del hospital totalmente doblegado. El temor me sostuvo sin beber por algún tiempo. Pero volvió la locura insidiosa de la primera copa y el Día del Armisticio de 1934 volví a beber. Todos se resignaron a la certeza de que se me tendría que encerrar en algún sitio o que dando tumbos llegaría a mi fin miserable. ¡Qué oscuro parecía todo antes de amanecer! En realidad, eso era el principio de mi última borrachera. Pronto sería lanzado como por una catapulta hacia lo que me da por llamar cuarta dimensión de la existencia. Llegaría a saber lo que son la felicidad y la tranquilidad; el ser útil en un modo de vivir que va siendo más maravilloso a medida que transcurre el tiempo.
Al finalizar aquel frío mes de noviembre, estaba sentado en la cocina de mi casa bebiendo. Con cierta satisfacción pensé que tenía escondida suficiente ginebra para esa noche y el día siguiente. Mi esposa estaba en su trabajo. Dudé si me atrevería a esconder una botella cerca de la cabecera de la cama. La necesitaría antes del amanecer.
Mis cavilaciones fueron interrumpidas por el timbre del teléfono. La alegre voz de un antiguo compañero de colegio me preguntaba si podía ir a verme. Estaba sobrio. No podía recordar ninguna ocasión anterior en la que mi amigo hubiese llegado a Nueva York en esas condiciones. Me quedé sorprendido, pues se decía que lo habían internado por demencia alcohólica. ¿Cómo habría logrado escapar? Claro que vendría a cenar y entonces podría beber libremente con él. Sin preocuparme de su bienestar, sólo pensé en revivir el espíritu de días pasados. ¡Hubo una ocasión en que alquilamos un avión para completar la juerga! Su visita era un oasis en el desierto de la futilidad. ¡Exactamente eso, un oasis! Los bebedores son así.
Se abrió la puerta y ahí estaba él, fresco el cutis y radiante. Había algo en sus ojos. Era inexplicablemente diferente. ¿Qué era lo que le había sucedido?
En la mesa, le serví una copa; no la aceptó. Desilusionado pero lleno de curiosidad, me preguntaba qué le habría sucedido al individuo. No era el mismo.
“Vamos, ¿de qué se trata?” —le pregunté. Me miró a la cara; con sencillez y sonriendo me contestó: “Encontré la religión”.
Me quedé estupefacto. ¡Así es que era eso! El pasado verano un alcohólico chiflado y ahora, sospechaba, un poco más chiflado por la religión. Tenía esa mirada centelleante. Sí, el hombre ciertamente ardía en fervor. Pero, ¡que dijera disparates si así le convenía! Además, mi ginebra duraría más que sus sermones.
Pero no desvarió. En una forma muy natural me contó cómo se habían presentado dos individuos ante el juez solicitando que se suspendiera su internación. Habían expuesto una idea religiosa sencilla y un programa práctico de acción. Hacía dos meses de eso y el resultado era evidente de por sí. Surtió efecto.
Había venido para pasarme su experiencia — si yo quería aceptarla. Me sentía asustado pero a la vez interesado. Tenía que estarlo, puesto que no había más remedio para mí.
Estuvo horas hablando. Los recuerdos de la niñez acudieron a mi memoria. Me parecía estar sentado en la falda de la colina, como en aquellos tranquilos domingos, oyendo la voz del ministro; recordé la promesa del juramento de temperancia, que nunca firmé; el desprecio bonachón de mi abuelo hacia alguna gente de la iglesia y sus actos; su insistencia en que los astros realmente tenían su música, y también su negación del derecho que tenía el ministro de decirle cómo interpretar las cosas; su falta de temor al hablar de esto poco antes de morir. Estos recuerdos surgían del pasado. Me hacían sentir un nudo en la garganta. Recordé aquel día en la pasada guerra, en la catedral de Winchester.
Siempre había creído en un Poder superior a mí mismo. Muchas veces me había puesto a pensar en estas cosas. Yo no era ateo. Pocas personas lo son en realidad, porque esto significa tener una fe ciega en la extraña proposición de que este universo se originó de la nada y que marcha raudo, sin destino. Mis héroes intelectuales, los químicos, los astrónomos y hasta los evolucionistas, sugerían que eran grandes leyes y fuerzas las que operaban. A pesar de las indicaciones contrarias, casi no tenía duda de que había de por medio una fuerza y un ritmo poderosos. ¿Cómo podría haber leyes tan perfectas e inmutables sin que hubiera una Inteligencia? Sencillamente, tenía que creer en un Espíritu del Universo que no sabe de tiempo ni limitaciones. Pero sólo hasta aquí.
De los clérigos y de las religiones del mundo, de eso precisamente era de lo que yo me separaba. Cuando me hablaban de un Dios personal que era amor, poder sobrehumano y dirección, me irritaba y mi mente se cerraba a esa teoría.
A Cristo le concedía la certeza de ser un gran hombre, no seguido muy de cerca por aquellos que lo invocaban. Su enseñanza moral, óptima. Había adoptado para mí lo que me parecía conveniente y no muy difícil; de lo demás no hacía caso.
Las guerras que se habían librado, los incendios y los embrollos que las disputas religiosas habían provocado me causaban repugnancia. Yo dudaba sinceramente de que, haciendo un balance, las religiones de la humanidad hubiesen hecho algún bien. A juzgar por lo que había visto en Europa, el poder de Dios en los asuntos humanos resultaba insignificante y la hermandad entre los hombres era una broma. Si existía el Diablo, éste parecía ser el amo universal, y ciertamente me tenía dominado.
Pero mi amigo, sentado frente a mí, manifestó categóricamente que Dios había hecho por é1 lo que él no había podido hacer por sí mismo. Su voluntad humana había fallado; los médicos lo habían desahuciado; la sociedad estaba lista para encerrarlo. Como yo, había admitido una completa derrota. Entonces, efectivamente, había sido resucitado de entre los muertos, sacado repentinamente del montón de desperdicios y conducido a un plano de vida mejor de lo que él nunca había conocido.
¿Se había originado en él este poder? Obviamente no había sido así. No había existido en él más poder del que había en mí mismo en ese momento, y en mí no había absolutamente ningún poder.
Eso me dejó maravillado. Empezó a parecerme que, después de todo, la gente religiosa tenía razón. Aquí estaba trabajando en un corazón humano algo que había hecho lo imposible. En esos mismos momentos revisé drásticamente mis ideas sobre los milagros. No importaba el triste pasado, aquí estaba un milagro, sentado a la mesa frente a mí. En voz alta proclamaba las buenas nuevas.
Me di cuenta de que mi amigo había experimentado algo más que una simple reorganización interior. Estaba sobre una base diferente. Sus raíces habían agarrado una nueva tierra.
A pesar del ejemplo viviente de mi amigo, todavía quedaban en mí vestigios de mi viejo prejuicio. La palabra “Dios” todavía despertaba en mí cierta antipatía, y este sentimiento se intensificaba cuando se hablaba de que podía haber un Dios personal. Esta idea no me agradaba. Podía aceptar conceptos tales como Inteligencia Creadora, Mente Universal o Espíritu de la Naturaleza; pero me resistía al concepto de un Zar de los Cielos, por más amoroso que fuera Su poder. Desde entonces he hablado con decenas de personas que pensaban lo mismo.
Mi amigo sugirió lo que entonces parecía una idea original. Me dijo: “¿Por qué no escoges tu propio concepto de Dios?”
Esto me llegó muy hondo; derritió la montaña de hielo intelectual a cuya sombra había vivido y tiritado muchos años. Por fin me daba la luz del sol.
Sólo se trataba de estar dispuesto a creer en un Poder superior a mí mismo. Nada más se necesitaba de mí para empezar. Me di cuenta de que el crecimiento podía partir de ese punto. Sobre una base de completa y buena voluntad, podría yo edificar lo que veía en mi amigo. ¿Quería tenerlo? Claro que sí, ¡lo quería!
Así me convencí de que Dios se preocupa por nosotros los humanos cuando a Él lo queremos lo suficiente. Al fin de mucho tiempo, vi, sentí y creí. La venda del orgullo y el prejuicio cayó de mis ojos. Un mundo nuevo estuvo a la vista.
El verdadero significado de mi experiencia en la Catedral se me hizo evidente de golpe. Por un breve instante había necesitado y querido a Dios. Había tenido una humilde voluntad de que estuviera conmigo y vino. Pero su presencia fue borrada por los clamores mundanos, más aún por los que bullían dentro de mí. ¡Y así había sido siempre! ¡Qué ciego había estado yo!
En el hospital me quitaron el alcohol por última vez. Se consideró indicado el tratamiento porque daba señales de delirium tremens.
Allí me ofrecí humildemente a Dios, tal como lo concebía entonces, para que se hiciera en mí su voluntad; me puse incondicionalmente a su cuidado y bajo su dirección. Por primera vez admití que por mí mismo no era nada; que sin Él estaba perdido. Sin ningún temor encaré mis pecados y estuve dispuesto a que mi recién encontrado Amigo me los quitara de raíz. Desde entonces no he vuelto a beber ni una sola copa.
Mi compañero de escuela fue a visitarme y lo puse al tanto de mis problemas y mis deficiencias. Hicimos una lista de las personas a quienes había dañado o contra las que tenía resentimientos. Yo expresé mi completa disposición para acercarme a esas personas, admitiendo mis errores. Nunca debería criticarlas. Repararía esos daños lo mejor que pudiese.
Pondría a prueba mi manera de pensar con el nuevo conocimiento consciente que tenía de Dios. De esta forma, el sentido común se convertiría en sentido no común. Cuando estuviera en duda, permanecería en quietud y le pediría a Él dirección y fortaleza para enfrentarme a mis problemas tal y como Él lo dispusiera. En mis oraciones nunca pediría para mí excepto cuando mis peticiones estuviesen relacionadas con mi capacidad para servir a los demás; solamente entonces podría yo esperar recibir; pero eso sería en gran escala.
Mi amigo prometió que cuando hiciera todo esto entraría en una nueva relación con mi Creador; que tendría los elementos de una manera de vivir que era la respuesta a todos mis problemas. La creencia en el poder de Dios, más la suficiente buena voluntad, honradez y humildad para establecer y mantener el nuevo orden de cosas, eran los requisitos esenciales.
Sencillo, pero no fácil; tenía que pagarse un precio. Significaba la destrucción del egocentrismo. En todas las cosas debía acudir al Padre de la Luz que preside sobre todos nosotros.
Éstas eran proposiciones revolucionarias y drásticas, pero en el momento en que las acepté el efecto fue electrificante. Tuve una sensación de victoria, seguida por una paz y serenidad como nunca había conocido. Había una confianza total. Me sentí transportado, como si me invadiera el aire puro de la cumbre de una montaña. Dios llega a la mayoría de los hombres gradualmente, pero Su impacto en mí fue súbito y profundo.
Momentáneamente me alarmé y llamé a mi amigo el doctor, para preguntarle si yo todavía estaba cuerdo. Escuchó sorprendido mientras yo hablaba.
Finalmente movió la cabeza diciendo: “Le ha sucedido a usted algo que no comprendo. Pero es mejor que se aferre a ello. Cualquier cosa es mejor que lo que tenía usted”. Ese buen doctor ve ahora a muchos hombres que han tenido tales experiencias. Sabe que son reales.
Mientras estuve en el hospital me vino la idea de que había miles de alcohólicos deshauciados que estarían felices de tener lo que tan gratuitamente se me había dado. Tal vez podría ayudar a algunos de ellos. Ellos a su vez podrían trabajar con otros.
Mi amigo había hecho hincapié en la absoluta necesidad de demostrar estos principios en todos los actos de mi vida. Era particularmente imperioso trabajar con otros, tal como él lo había hecho conmigo. La fe sin obras es fe muerta, me dijo ¡Y cuán cierto es, tratándose de alcohólicos! Porque si un alcohólico deja de perfeccionar y engrandecer su vida espiritual a través del trabajo y del sacrificio por otros, no podrá sobrellevar las pruebas y decaimientos que con certeza vendrán más adelante. Si él no trabajaba era seguro que volvería a beber, y si bebía, seguramente moriría. La fe estaría muerta entonces. Tratándose de nosotros, es precisamente así.
Mi esposa y yo nos entregamos con entusiasmo a la idea de ayudar a otros alcohólicos a resolver su problema. Afortunadamente fue así porque las personas con las que había tenido tratos de negocios permanecieron escépticas por más de un año, durante el cual pude conseguir poco trabajo. No estaba muy bien entonces; me acosaban olas de autoconmiseración y de resentimiento. Esto, a veces, casi me llevaba a la bebida; pero pronto percibí que, cuando todas las otras medidas me fallaban, el trabajo con otros alcohólicos salvaba el día. Estando desesperado, he ido muchas veces a mi viejo hospital. Al hablar con alguien de allí, me sentí asombrosamente reanimado, parado sobre mis propios pies. Es un plan de vida que funciona cuando las cosas se ponen duras.
Empezamos a hacer muchos amigos, y entre nosotros ha crecido una agrupación de la cual, el ser parte es algo maravilloso. Sentimos la alegría de vivir aun bajo tensiones y dificultades. He visto a cientos de familias poner sus pies en el sendero que sí llega a alguna parte; he visto componerse las situaciones domésticas más imposibles; peleas y amarguras de todas clases eliminadas. He visto salir de manicomios a individuos para reasumir un lugar vital en la vida de sus familias y de sus comunidades. Hombres y mujeres que recuperan su posición. No hay casi ninguna clase de dificultad y de miseria que no haya sido superada entre nosotros. En una ciudad del Oeste hay un millar de nosotros y de nuestras familias. Nos reunimos con frecuencia para que los recién llegados puedan encontrar la agrupación que ellos buscan. A estas reuniones informales suelen asistir entre 50 y 200 personas. Estamos creciendo en número así como en fortaleza.
Un alcohólico en sus copas es un ser despreciable. Nuestra lucha con ellos puede ser fatigosa, cómica o trágica. Un infeliz se suicidó en mi casa. No podía o no quería darse cuenta de nuestra manera de vivir.
Sin embargo, dentro de todo esto queda un amplio margen para divertirse. Me imagino que algunos pueden escandalizarse ante esta mundanalidad y ligereza; pero detrás de esto hay una gran seriedad. La fe tiene que operar en y a través de nosotros las venticuatro horas del día, o de lo contrario pereceremos.
La mayoría de nosotros creemos que ya no necesitamos buscar más la Utopía. La tenemos entre nosotros aquí y ahora. Aquella sencilla charla de mi amigo en la cocina de mi casa se multiplica más, cada día, en un círculo creciente de paz en la tierra y de buena voluntad para con los hombres.
Bill W., cofundador de A.A,.
murió el 24 de enero de 1971.