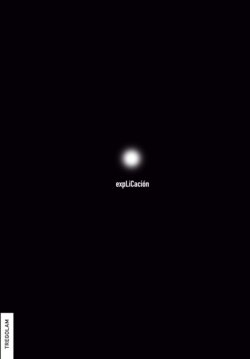Читать книгу exLiCación - Anonimo - Страница 4
Оглавление1. La memoria
With your feet in the air and your head on the ground.
Siempre creí que «esto» empezaría conmigo en la última planta de un edificio de oficinas mientras contemplo a través del cristal cómo el resto de rascacielos se desmoronaban. Pero claro, la primera vez que vi esta escena de la película yo debía de tener unos veinte años y ya llevaba un tiempo emborronando hojas, por lo que no resulta posible. Desde un primer momento albergué la idea de escribir «esto» y, si la concepción fue previa a la película, antes tuvo que haber otro principio en mi cabeza. De hecho, la película ni siquiera comienza así. Sin duda, se trata de uno de esos falsos recuerdos, esas memorias injertadas que cuando crecen dan la sensación de haber estado siempre allí pero resultan falsas, un artificio; como las nuevas construcciones en una ciudad. Una buena mañana te das cuenta de que el chalet abandonado, la antigua casita semiderruida o la fábrica vacía ya no están, y en su sitio un solar rodeado de vallas anuncia otro pasito de la modernidad. Para cuando la nueva construcción de viviendas unifamiliares con zonas comunes y gimnasio ya está terminada, resulta totalmente imposible imaginar que ese mamotreto no hubiera estado siempre allí. Lo que la ciudad fue, desaparece de la memoria y en su lugar una nueva horterada ha brotado con total naturalidad.
Por tanto, es imposible que siempre haya creído que «esto» empieza conmigo en la última planta de un edificio de oficinas mientras contemplo a través del cristal cómo el resto de rascacielos se desmoronan. Pero, aun así, da lo mismo porque en ese momento «aaaaa, STOP», Mi Do#m Sol# La. Y puedo contemplar cómo el resto de rascacielos se desmoronan, pero no del modo en el que sucede en la película. No, no como ese falso prólogo que en realidad al final resulta un telón cayendo para dar paso a una nueva esperanza. No, no, nada parecido. «Esto» es que todo cae, y cae. Y yo contemplo el panorama con una mueca estúpida, aterrado por lo que acabo de hacer, lleno de remordimiento y tratando de recuperar, como puedo, algo de la rabia y el odio que me llevaron a provocarlo.
Aunque claro, un momento, ahora todo corre el riesgo de descarrilar. Si quien lea «esto» no ha visto las aventuras y desventuras de Tyler Durden, esta imagen no evoca nada, ya no hay un lugar común que podamos visitar cogidos de la mano, usted ya no puede asomarse conmigo a esa última planta de un edificio de oficinas, todo lo que le he contado no sirve de nada. ¿Y entonces?
Es entonces cuando dejo que fluya el torrente de conciencia desbordante. Esa escritura en primera persona que pretende ser aguda, que pretende ser ingeniosa, que pretende ser rápida y que siempre resulta pretenciosa. Esa escritura de huida sobre la que se cabalga entre el centeno, arrastrado de la mano de Holden en la fuga para encontrar a su hermana, viendo el mundo por primera vez a través de los ojos de otro adolescente incomprendido como uno mismo, como todo el mundo. Un torrente de ideas que poco a poco va sustituyendo a las propias, un torrente que en realidad no sustituye nada porque antes no había nada. Es entonces cuando recuerdo a un profesor de literatura durante mi adolescencia explicando que la escritura en primera persona resulta propia de aquellos que no saben escribir y esa idea, afortunadamente, en su momento contuvo mi torrente. No podía dejarme llevar por una literatura convencional resultado de mis debilidades. Debía ser capaz de dominar la técnica. Entonces yo, disciplinado, me propuse regar de manera concienzuda las vegas de los alrededores, nada de torrentes desbocados pues. Así, de una manera premeditada, fui disponiendo nuevas tierras de regadío, nuevos relatos en tercera persona, novelitas cortas, novelitas más largas, todo para encauzar mi torrente en aras de un bien mayor. Obviamente, el resultado siempre fue el mismo, en las zonas irrigadas solo brotaban malas hierbas y, tras mis esfuerzos, solo obtenía acequias rotas. Por ese motivo, no me resultaba posible demorarlo más tiempo, no tenía sentido evitar dejarme llevar por esas grandes ideas que arrastran y que impulsan mis letras. Intentar así ser otro de esos grandes adolescentes que escriben para adolescentes que quieren ser grandes, todas las idioteces que les aterran inspirados por ciertos trastornos más o menos leves. De repente, ya no tenía ninguna excusa para no dejarme arrastrar y dar rienda suelta a mi verborrea, como Sallinger o como Sábato, escribiendo una novela, la única que siempre han sabido escribir, la única que siempre han tenido en la cabeza, la única que podría merecer la pena aunque el resultado fuera un tostón.
Tras tantos años canalizando aguas turbias, comprendí que no residía ninguna gloria en emborronar hojas en tercera persona condenadas al olvido. Por fin tenía claro que quería escribir algo importante en primera persona condenado al olvido. Yo, que aún conservo ni más ni menos que en francés, tiene cojones, en un idioma que apenas hablo, Los cantos de Maldoror, no sé cuántas páginas casi ininteligibles de los delirios de un tipo poco inteligible. De la misma manera yo quería escribir algo que acabara en el enorme compost mundial de libros editados cada año, cada mes, cada día. Quería hacer mi aportación de árboles transformados en pasta de papel intentando emular a Isidore Ducasse, ese joven hambriento en un París sitiado por el ejército prusiano. Él corría ciego tras sus alucinaciones así como yo también dejaría de prestar atención a la deforestación del Amazonas embriagado gracias a tanta poesía. Al fin dejarme llevar por la tisis de Lautreamont, por mis rutinas alienantes y hacer mi libro, el único libro que sería capaz de escribir, ese que se sumaría a los millones de libros que van saliendo de la cinta de producción para caer en una enorme montaña de hojas emborronadas. Pero tras tantos años, ahora comprendo que no solo el Amazonas debe estarle agradecido a mi profesor, gracias a que dejé compostar ínfulas e ideas, pude llegar a comprender dos cosas, que la historia no sería resultado de la inspiración y que yo mismo sería el resultado de la historia.
En un principio, la historia estaba formada por algunos elementos sueltos:
Nací en Mallorca en donde se conocieron mis padres tras recalar en la isla en busca de trabajo.
La familia de mi madre residía en Madrid y la de mi padre hacía lo propio en Santa Pola.
Mis padres se divorciaron cuando yo tenía unos cuatro o cinco años.
Desde entonces mi abuela materna hizo lo posible por pasar largas temporadas con mi madre y conmigo en Palma.
Mi padre hacía lo posible por desaparecer.
Mi abuela materna falleció cuando yo tenía unos nueve o diez años.
Desde entonces mi madre hizo lo posible por conservar algo de cordura pero poco a poco su mente también se fue desvaneciendo.
Estos eran los frágiles mimbres con los que debía comenzar a componer una vida cuando llegué a Madrid para estudiar en la universidad.
Había estado pasando todos los veranos de mi vida en un pueblo de Madrid junto a mis abuelos maternos, por lo que el camino no me resultaba nuevo, pero recuerdo perfectamente el tórrido viaje en el taxi, mi comentario burlón al taxista insinuando que había dado un rodeo innecesario y su indignación diciéndome que yo no tenía ni idea de cómo llegar desde el aeropuerto. Recuerdo perfectamente cruzar la puerta blindada del piso de mi abuelo y a mi abuelo recibiéndome en medio de aquel largo pasillo al que apenas llegaba luz aunque afuera uno pudiera quedarse ciego por el sol. Recuerdo todos los trastos tirados por todos lados que yo no podría tocar porque eran de mi abuelo y yo en cierto modo estaba ahí de paso, como huésped provisional. Y recuerdo que nada más entrar con una de las maletas que llevaba tiré un cuadro y pensé que aquello no debía ser una buena señal. Aquel primer año en Madrid me sentí como si me hubiera rescatado de un naufragio un barco que hacía aguas.
Todo aquello, todo lo que me había pasado no lo veía exactamente como piezas de un puzzle que tuvieran que encajar, no. Yo veía aquello, intuía que podía estar todo relacionado entre sí, pero me dedicaba más bien a poner las piezas unas encima de otras formando una torre, o alineadas esparcidas por el suelo en forma de tren, o cualquier cosa menos tratar de hacerlas coincidir. De hecho, creo que el único intento que tuve de conferirle cierto orden con anterioridad fue cuando tenía unos ocho años. A esa edad mediante una epifanía estuve convencido de ser un nuevo Jesucristo durante algunos meses. El nombre de mi madre también era María, mi padre era un ente, yo también era hijo único y aunque durante la infancia todo apuntaba a desembocar en una mísera existencia, compartía con el de Nazareth estelar futuro. En fin.
Durante mi segundo año en Madrid en esas estaba cuando te vi. Leí que la primera visión del amor resulta fatídica, en cuanto al fatum griego se refiere, aunque al otro también. Atxaga hacía que un personaje de un cuento suyo lo viera todo púrpura cuando ella se le apareció. Otras personas describen que todo se paraliza. Yo mismo protagonicé, por lo visto, una revelación similar en la que mi cabeza estaba rodeada de mariposas, según me dijo la testigo. A mí lo que me sucedió aquella mañana en el aula magna de la facultad, desde la sexta o vigésima línea de aquel anfiteatro que disponía las mesas en bancales, es que te vi a través de un ojo de pez. Tú absorbías la luz a tu alrededor, seguramente a causa de una disfunción gravitatoria que curvaba los rayos solares, así como deformaba, haciéndolos diminutos, los cuerpos de la gente que te acompañaba. Recuerdo ese vestido ceñido blanco, unas botas con calentadores, tu pelo castaño con reflejos de tinte caoba y una constante sonrisa. Yo me aferré a la mesa desde mi sexto o vigésimo bancal, no fuera que me acabara cayendo, y esa aparición me desarmó. Posteriormente, supe que la historia ya me estaba encadenando. Que yo creaba las señales y las señales me recreaban a mí.
Tuvieron que transcurrir algunas semanas para que, tras armarme de valor, fuera capaz de acercarme a ti. Un día que te hiciste la despistada leyendo en el suelo a la salida de clase. Creo que te pregunté por lo que estabas leyendo, creo que era Ramsés o algo así. Enseguida tuve que hacer un esfuerzo por obviar ese dato y sustituirlo por algo de Flaubert. Caminamos un poco hasta la salida de la facultad. Yo te dije: «¿Sabes? Me dueles» y creo recordar que me marché corriendo. En mi cabeza todo funcionaba, la cámara, el plano, mi pose grave, alejarme de allí sin dar opción a réplica, todo funcionaba. Y a ti, de algún modo, algo te encajó.
Sin embargo, los recuerdos y, más aun los que se creen compartidos, son unos farsantes.
Me resultó sorprendente cuando la primera novia que tuve en la post-adolescencia (el post es perfectamente prescindible), en una ocasión se animó a recordarme un momento muy especial, de gran intimidad, de delicada conexión, durante el cual, en un trastero a escondidas, nos besamos ocultos de sus padres. Ella recordaba mi sudor, el calor que hacía fuera, la tensión, nuestros labios furtivos buscándose a refugio de la mirada de sus padres. Ella se dejaba corromper por el deseo de manera clandestina. Yo, en realidad, tenía ganas de mear, estaba sudado porque había llegado hasta su casa en bici y no me apetecía nada estar allí por todo el polvo que estaba cayendo de los trastos allí guardados. ¿En cuántos hermosos momentos una persona habrá permanecido más atenta a un retortijón que a la mirada embelesada y ajena al retortijón, por cierto? ¿En cuántas fotos de un mitin de Hitler, donde aparece una multitud entregada, podríamos llegar a encontrar personas meditando sobre qué dar de cenar a su pequeño Gunther o si liarse con la hermosa Margaret? ¿Cuántos recuerdos ni siquiera llegaron a producirse en la realidad y con los años van brotando condicionados, condicionantes? Yo guardo en la memoria un hecho, el hecho se adapta a lo que mi memoria considera correcto en cuanto a cómo debería haber acontecido y, finalmente, el hecho acaba condicionando tanto a mi memoria como a posteriores hechos.
Quizás no te viera a ti aquel primer día en la universidad entrando en el aula magna. Quizás no te estuvieras haciendo la despistada para hablar. Quizás mi dicción me traicionara y cuando dije aquello de: «¿Sabes? Me dueles», tú entendiste cualquier otra cosa, o un cómico «Me hueles» que, seguido de mi huida, hubiera resultado hilarante, lo cual, por supuesto, despertaría tu interés en conocerme mejor. «¡Mira qué gracioso el chaval!» Los recuerdos son traicioneros y, sin embargo, es el hilo conductor de nuestra vida, las miguitas de pan de Hansel y Gretel adentrándose en el bosque.
«Panta rei». Nunca nos bañamos dos veces en el mismo río ni siquiera somos dos veces el mismo conjunto de células bañándose. Por ejemplo, las células del intestino se renuevan cada cinco días, las plaquetas viven unos diez, la epidermis puede llegar al mes, renovamos parte de los huesos cada año y, en total, podemos tardar unos quince años en prácticamente volver a nacer. Salvo, eso sí, gran parte de nuestras neuronas, que se van retorciendo como ramas secas mientras a su alrededor todo muere y renace. Nuestras neuronas son capaces de fijar un cuerpo que en realidad ya no existe en la recreación de un espacio físico que en realidad nunca llegó a existir. Y nosotros fiamos nuestra suerte a ello.
Que Proust arrancara con el aroma de las magdalenas es similar a las arcadas que le arranca un alimento nuevo a un paciente de quimioterapia si lo vuelve a probar tras el tratamiento. Somos el maldito animal condenado a forrajear aplicando un método de ensayo y error, por lo que cuando algo sentaba mal, más nos valía recordar su olor para no volver a probarlo, si con suerte se sobrevivía en mitad de la sabana al primer ensayo. El aroma, el sutil aroma dulzón de la mantequilla en Combray, el pequeño bollo que sugiere toda una vida, no es más que la bomba nuclear hormonal capaz de alterar toda nuestra memoria y devolver vivencias ficticias.
Y nosotros, con prácticamente todas las células de nuestro cuerpo cambiadas, confiando en un hipocampo sometido a los caprichos de la química, creemos y creamos una historia donde engarzamos las mejoras galas que somos capaces de recrear. Yo te imagino al pie de la escalera, yo me imagino hablando con voz grave, adentrando con firmeza cada palabra en el arado del futuro, y, tras eso, ya todo cambia.
Durante aquellos casi diez meses en los que estuvimos corriendo constantemente, eufóricos, de un lado para otro como perros jóvenes que se reconocen en un parque, todo, por primera vez, cobró sentido. Dijimos muchas cosas, sobre todo yo. Dije que no podríamos seguir juntos mucho más tiempo porque yo aún tenía cosas pendientes por hacer. Tenía que escribir y con tanta felicidad no me daba tiempo. Debía tener una hija. También me esperaba un divorcio. Era necesario que cayera en lo más profundo, era necesario que pasara un tiempo en el clásico calvario haciendo las tradicionales paradas en la prostitución, alcoholismo, depresión, miseria y aspirar a la literatura redentora. Recuerdo que dije eso en un pasillo de la facultad. Sin resultar excesivamente impostado, al menos aquella ocasión. Parecía que estuviera sencillamente constatando un hecho: «Mira, yo puedo caminar porque tengo dos piernas, hay luz porque es de día y una noche me despertaré en un charco de vómito porque me ha tocado». Era sencillísimo. Para mí tenía una lógica aplastante. Desconozco en qué medida atribuiste aquello a otra de mis teatralidades o si ni tan siquiera llegaste a escucharlo con el bullicio de los alumnos entrando y saliendo. El caso es que para mí decirlo no era resultado de un largo proceso de razonamiento o fruto de un sorprendente descubrimiento. No, para mí decirlo era sencillamente poner palabras a lo que desde mucho antes sabía. En esos instantes fui un personaje ataviado con una clámide que durante el prólogo súbitamente se gira hacia al público para, tras cubrirse el rostro con máscara de piedra, clamar el funesto destino que a mí mismo me esperaba. Lo malo de las profecías que uno mismo hace sobre sí mismo es que suelen ser bastante acertadas, aunque sea tan solo por tener razón una sola vez en la vida.
En quince años renovamos prácticamente todas y cada una de las células del cuerpo, pero creemos conservar recuerdos. Por tanto, el que hace casi veinte años pronunció aquel fatum hace tiempo dejó de existir. Y, sin embargo, aquellas palabras me han estado persiguiendo desde entonces. Las células podían ir muriendo que, tan pronto aparecía la que sustituyera a la anterior, enseguida esas palabras la ponían en su lugar. La epidermis pudo escamarse para conformar montañas de polvo humano, pero daba lo mismo porque yo me ocuparía de tatuarme algunas palabras que permanecieran vencedoras sobre la debacle celular. Apenas queda nada de lo que fui aquellos días, pero recuerdo perfectamente que dijimos que, transcurridos veinte años, te volvería a encontrar.