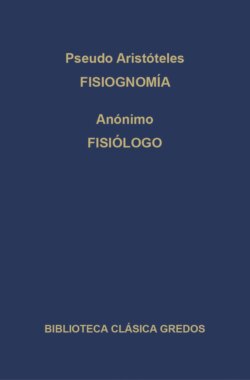Читать книгу Fisiognomía. Fisiólogo. - Anonimo - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
La fisiognomía en el mundo antiguo
La fisiognomía es el arte que permite conocer el carácter o la condición psicológica de una persona a partir de sus rasgos físicos. Marcada en la Antigüedad clásica por una ambigüedad teórica que la llevó a discurrir por caminos próximos tanto a la medicina como a la mántica, la fisiognomía trató de contrarrestar el fuerte componente pseudo-científico que la caracterizaba y que hundía sus raíces en creencias y supersticiones populares. Para ello procuró alcanzar un rigor cientifico y un método racional que tuviesen su base en postulados precisos, como la correspondencia unívoca entre un signo visible y una afección interna o la relación de interdependencia entre los rasgos físicos y los psíquicos, al tiempo que excluía de sus argumentaciones la intervención de causas sobrenaturales. Esta aspiración se hace patente en los tratados fisiognómicos de la cultura grecolatina que conocemos, y muy especialmente en la Fisiognomía de pseu-do-Aristóteles, el primer tratado íntegramente conservado sobre esta materia en su lengua original 1 .
Por lo que atañe al nacimiento de la ciencia fisiognómica en Grecia, parece claro que ya en época arcaica existía en el pensamiento griego una cierta «conciencia fisiognómica», aunque quizás en sus albores fuese solamente intuitiva. Según esta clave interpretativa pueden leerse algunos versos de Homero, como los de Ilíada XIII 276-286, en donde se asegura que el semblante del cobarde cambia de color repentinamente, mientras el del valiente permanece inalterable 2 .
En el tratado Sobre el hado V 10, Cicerón cuenta que en Atenas existió en época de Sócrates un fisiognomista llamado Zópiro que aseguraba poder conocer la condición moral y más íntima de las personas a través del examen de su aspecto extemo, y muy en especial de los ojos, el rostro y la frente 3 , y que tras observar el hundimiento de las clavículas de Sócrates había juzgado al filósofo como estúpido, torpe y aficionado a las mujeres. En Tusculanas IV 37, 80, Cicerón añade que Zópiro había sido objeto de burla por atribuir a Sócrates numerosos vicios, si bien éste había defendido al fisiognomista admitiendo que tenía efectivamente todos esos vicios, pero que había logrado vencerlos por medio de la razón. La anécdota 4 puede ponerse en relación con la noticia que Diógenes Laercio (II 45) pone en boca de Aristóteles según la cual un mago llegado a Atenas procedente de Siria habría reconocido en Sócrates multitud de vicios y le habría predicho una muerte violenta.
Suponiendo que el mago al que alude Diógenes Laercio pueda ser identificado con Zópiro, pueden extraerse a partir de este testimonio dos interesantes conclusiones sobre los orígenes de la fisiognomía: el papel desempeñado por Oriente en la introducción de esta disciplina en Grecia y su estrecha afinidad con la mántica 5 . Sin embargo, debe hacerse hincapié en el hecho de que en Grecia, a diferencia del Oriente, la fisiognomía se mantuvo alejada durante largo tiempo de toda forma de predicción y de adivinación, por cuanto que los rasgos seleccionados no ofrecían indicaciones sobre el destino de una persona, sino sobre una realidad actual y presente, y el experto no recibía ni tampoco interpretaba las indicaciones de un dios, sino que él mismo seleccionaba en las personas objeto de su estudio los ‘rasgos’ que le permitirían deducir el carácter de aquéllas 6 .
La fisiognomía se sirve de los datos provenientes de la observación: se funda por lo tanto en un proceso de inferencia semiótica, que fue el principal instrumento heurístico de las téchnai del s. v , desde la medicina a la historiografía 7 . La condición de téchnē de la fisiognomía y la existencia de personas que se dedicaban profesionalmente a ese arte en época clásica puede inferirse del pasaje del Sobre la generación de los animales 769b 18 sigs. de Aristóteles, en donde leemos que «un físiognomista reducía todos los tipos de expresiones a los de dos o tres animales logrando a menudo convencer a su público de la verdad de sus afirmaciones». Por otra parte, Diógenes Laercio (VI 16) nos informa de que el filósofo Antístenes (ss. v-iv a. C.), el fundador de la escuela cínica, escribió un tratado sobre los sofistas desde una perspectiva fisiognómica (Perí tôn sophistôn physiognōmikós). Y posteriormente, un epigrama de la Antología Palatina (VII 661) atribuido a Leónidas de Tarento o a Teócrito y dedicado a un cierto Éustenes, «fisiognomista capaz de comprender el pensamiento a través de la mirada», confirma que alrededor de un siglo después de Aristóteles existían verdaderos profesionales de este saber 8 .
Las fuentes discrepan a la hora de asignar a la fisiognomía un inventor o prôtos heuretḗs en Grecia: el neoplatónico del s. iii d. C. Porfirio considera que Pitágoras fue el primero en practicar la fisiognomía 9 , un arte que, junto con la onirocrítica, habría aprendido de árabes, caldeos y hebreos (nuevamente se asocia aquí el nacimiento de la fisiognomía en Grecia con Oriente); y que antes de acoger a alguien como amigo o discípulo lo sometía a un examen fisiognómico con el fin de conocer su verdadera naturaleza 10 . En cambio, Galeno, el ilustre médico del s. ii d. C., defendió en su obra De que las costumbres del espíritu están en consonancia con los temperamentos del cuerpo (4 y 7) que el fundador de la fisiognomía fue Hipócrates y definió esta disciplina como una theōría cuyas conclusiones suponían una ayuda indispensable para la medicina 11 .
Precisamente es en la literatura médica donde se hallan algunos de los presupuestos teóricos más relevantes de la ciencia fisiognómica, y más concretamente en ciertos pasajes de los tratados hipocráticos, como en Epidemias II 5, 1 y II 6, 1, en donde por vez primera se encuentra explícita la relación entre el aspecto físico, el estado de salud y el carácter de un individuo 12 ; en Aires, aguas y lugares 24, en donde aparece expuesta la influencia del clima sobre el aspecto físico y el carácter 13 ; o en Sobre la dieta I 28; I 35, en donde se prescinde de la teoría de los humores y se asegura que los seres vivos están constituidos de fuego y agua y que la prevalencia de uno de estos dos elementos explica no sólo las diferencias entre los sexos, sino también el diferente grado de inteligencia entre los individuos 14 . En este intento de dar una explicación científica de la inteligencia humana se inscriben también numerosos pasajes de la Fisiognomía pseudo-aristotélica.
No obstante, otros estudiosos han subrayado igualmente la importancia de la conciencia retórica para la construcción de la disciplina fisiognómica aduciendo, entre otros argumentos, el hecho de que el razonamiento fisiognómico puede ser descrito como un entimema o un silogismo retórico, la elaboración de los ejemplos de la fisiognomía de acuerdo con los tópoi retóricos tradicionales y la influencia de la oratoria de encomio y vituperio en la elección del método fisiognómico 15 .
La fisiognomía en la obra de Aristóteles
En las Vidas de filósofos célebres V 12 Diógenes Laercio consigna entre las obras de Aristóteles un Physiognómonikón en un volumen, y a lo mismo aluden Pólux en su Onomasticon II 135 y el autor anónimo del De Physiognomonia liber, el único tratado latino conservado íntegramente sobre fisiognomía. Dado que el texto griego que manejó este anónimo latino como modelo era al parecer mucho más amplio que el que conservamos nosotros, es de suponer que en época antigua circularon bajo el nombre de Aristóteles diversos escritos fisiognómicos, parte de los cuales se han perdido.
El manual de Fisiognomía que nos ocupa se ha transmitido bajo la autoría de Aristóteles, y aunque la crítica moderna manifestó tempranamente sus dudas sobre la paternidad de la obra, no ha dudado nunca en asignar su génesis al ámbito peripatético. En efecto, en la composición de nuestra Fisiognomía parecen confluir los resultados de las investigaciones aristotélicas llevadas a cabo en el terreno de la ética y la biología, ya que sus principales líneas de pensamiento —la relación entre los fenómenos físicos y anímicos, el uso de la analogía hombre-animal, la teoría de la excelencia del término medio y la oposición metodológica entre lo masculino y lo femenino— encuentran su justificación en la obra de Aristóteles 16 . Un rápido repaso a los loci physiognomonici de los escritos aristotélicos permite confirmar esta teoría.
Es en los Analíticos primeros II 70b y sigs. donde Aristóteles ofrece la justificación teórica de la disciplina fisiognómica, posiblemente en un intento de conferir a esta materia, considerada quizás por algunos como próxima a la mántica, cierta dignidad científica 17 . Para ello exige tres presupuestos con vistas a la práctica de esta téchnē: que todas las afecciones naturales —por ejemplo, los impulsos y deseos— transformen simultáneamente el cuerpo y el alma, que la afección tenga un único signo, y que cada género tenga una afección y un signo específico. De acuerdo con estas tres premisas, Aristóteles cree posible establecer que, si en el león las extremidades largas son señal de valentía, mediante una deducción silogística que conlleva una extensión analógica es lícito concluir que aquella persona que posea extremidades largas será valiente.
En sus tratados biológicos Aristóteles vuelve a hacer referencia a los presupuestos de la teoría fisiognómica. En Historia de los animales I 488b 12 afirma que existen diferencias sustanciales entre los animales en lo que atañe a su carácter, y más adelante (VIII 588a y sigs.; IX 608b 14) abunda en esta idea precisando que los animales presentan rasgos de temperamento que en el hombre resultan más matizados al ser la índole humana más compleja. De este modo se justifica esa continua asimilación entre el hombre y el animal que tanto protagonismo alcanza en los tratados fisiognómicos. En la misma Historia de los animales Aristóteles acepta sin discusión la idea de que los rasgos físicos puedan aportar indicaciones sobre los psíquicos y así (I 491b 12 y sigs.; 492a 32; 497a 7), al clasificar las partes del cuerpo humano y mencionar la frente, las cejas, la zona nasal, los ojos y las orejas, se refiere al modo en que pueden interpretarse los rasgos faciales.
Otro argumento recurrente en los tratados fisiognómicos es la idea de la mesótēs o bondad del término medio, que fue teorizada por Aristóteles en la conocida afirmación de la virtud como término medio que se lee en la Ética a Nicómaco 1107a8 y que se convirtió en uno de los fundamentos del pensamiento ético, político y científico griego 18 . En la Historia de los animales esta teoría se transfiere a un plano físico haciendo que la justa proporción en el tamaño de un órgano sea no sólo la mejor desde un punto de vista físico, sino también garantía de un temperamento óptimo 19 . En el libro IV de esta misma obra (538b2; 608a21 y sigs.) Aristóteles defiende finalmente la superioridad del macho sobre la hembra, tanto en el reino animal en general como en la especie humana.
Únicamente en dos aspectos se distancia nuestro tratado de Aristóteles: ni se analizan con detalle las manos, en las cuales Aristóteles veía la posibilidad de leer el futuro 20 , ni hay referencias específicas a los dientes, que, también según Aristóteles (fragm. 286 Rose), en un número superior a treinta y dos son signo de longevidad 21 .
La «Fisiognomía» pseudo-aristotélica
La Fisiognomía de pseudo-Aristóteles es el más antiguo de los escritos conservados sobre esta materia y a la vez el de mayor calado teórico. Su objetivo es fundamentar racionalmente una ciencia de naturaleza empírica y sustraerla en la medida de lo posible al ámbito de la mántica y la adivinación, El texto tal como se nos ha transmitido se articula en seis capítulos, aunque esa disposición encubre seguramente la yuxtaposición de dos obras —la primera formada por los capítulos I-III, y la segunda por los capítulos IV-VI— próximas en el plano del contenido, pero distanciadas desde el punto de vista lingüístico y en parte conceptual. Cada una de las dos partes es autónoma —la segunda no presupone necesariamente la primera, y aunque en ocasiones repite afirmaciones de aquélla, en otras las contradice— y cada una se inicia con sendos preámbulos teóricos. Las dos partes parecen, pues, de autores diferentes —el primero sería el más cercano a Aristóteles, quizás un alumno suyo— y redactadas con una finalidad también distinta —la primera presenta una mayor sistematización teórica y la segunda persigue un objetivo más práctico y una finalidad casi manualística—, pero ambas tienen sin duda su origen en ambientes próximos al perípato 22 .
En el primer capítulo se exponen los tres métodos utilizados comúnmente por los fisiognomistas anteriores, el zoológico, el etnológico y el etológico 23 . El primero parte de la premisa de que cada especie animal tiene un aspecto y un carácter concretos, de modo que, por extensión analógica, la persona que se asemeja físicamente a un animal será también semejante a él en el plano anímico; el segundo método sustituye los animales por los pueblos o razas como término de comparación; y el tercero deduce los rasgos del carácter a partir de la expresión puntual de las emociones correspondientes. A continuación se exponen críticas contra los tres métodos por el modo en que derivan los rasgos que utilizan y se propone como alternativa un método zoológico basado, no en animales particulares, sino en un conjunto de animales con una cualidad común a ellos y no a otros.
En el cap. II se define la fisiognomía y se delimita su campo de acción: ésta se ocupa de las características del temperamento, sean éstas naturales o adquiridas, en tanto en cuanto comporten una modificación de los rasgos físicos distintivos de la persona. Seguidamente se enumeran los factores de los que se deducen esos rasgos, los cuales aparecen clasificados según una división dicotómica: lo blando frente a lo duro, lo lento frente a lo rápido, etc. En cada pareja de adjetivos contrapuestos hay siempre un término positivo, asociado por lo general a las ideas de valor y masculinidad, y otro negativo, relacionado con las de cobardía y feminidad.
Sigue en el cap. III un extenso catálogo de tipos morales: al principio se procede mediante parejas contrapuestas —el valiente frente al cobarde, el inteligente frente al estúpido, etc.—, pero después los diversos tipos se van sucediendo sin un verdadero criterio organizativo, al tiempo que la descripción de los rasgos se reduce considerablemente y las personas acaban por ser caracterizadas no ya mediante una cualidad moral, sino por peculiaridades del todo particulares, como poseer buena memoria o ser aficionado al juego. Y tampoco se aduce como término de comparación un modelo más o menos universal, sino que para este fin se mencionan ejemplos puntuales o personas concretas, como un desconocido Dionisio, que viene evocado como representante de ciertos defectos.
Con el cap. IV se inicia otro tratado de fisiognomía que tanto desde el punto de vista lingüístico como de contenido presenta referencias más o menos explícitas a un cierto tipo de saber médico. Efectivamente, esta parte utiliza un léxico específico de la ciencia médica —aparecen en ella los vocablos manía, kátharsis, therapeía, díaita, típicos del tratado hipocrático Sobre la dieta I 35; o expresiones próximas al léxico hipocrático, como diērthrōmḗnoi kaì neurṓdeis — y muestra, en cambio, un menor grado de especialización en lo que atañe a los términos del ámbito filosófico. Contiene además claras referencias a teorías de la medicina hipocrática, como la influencia del frío y el calor en las alteraciones físicas y psíquicas o la de la estatura en la velocidad con que los impulsos alcanzan la sede del entendimiento; y menciona un ejemplo médico como prueba de la dependencia recíproca entre cuerpo y alma: cuando el médico se dispone a curar una enfermedad psíquica como es la locura hace uso de dietas y purgantes que también dejan su huella en el físico de la persona. Como novedades respecto de la primera parte, el autor introduce la necesidad de una cierta familiaridad con el objeto de examen fisiognómico y la importancia de una visión global de éste con todas sus peculiaridades a la que se denomina epiprépeia.
Partiendo de estas premisas, en el cap. V se realizan distinciones dentro del género animal, contraponiendo lo masculino, como portador de todos los valores positivos en lo físico y lo psíquico, a lo femenino, de connotaciones siempre negativas. Esta dicotomía se fundamenta, por una parte, en la experiencia práctica de pastores y cazadores y, por otra, en la mayor humedad de la came de las hembras 24 .
Finalmente, en el cap. VI se establece la elección de los signos que interesan al físiognomista y que son extraídos de las diversas partes del cuerpo, desde los pies a la cabeza 25 . Tras el examen de las partes singulares del cuerpo se añade, siempre según el método basado en la analogía hombre-animal, el análisis de algunas características más genéricas, como son el color de la piel, el vello, la forma de caminar, la voz o la estatura.
Pero pese a las diferencias que se han hecho notar entre las dos partes del tratado, existen también algunos elementos comunes a ambas en el plano ideológico, concretamente la oposición masculino-femenino como reflejo del contraste entre las características positivas y las negativas y la confrontación física y moral entre griegos y bárbaros con el fin último de destacar a aquéllos como portadores de todas las virtudes y muy en especial de la mesótēs.
Otros escritos de fisiognomía
Además de la Fisiognomía pseudo-aristotélica, existieron en la Antigüedad clásica otros intentos de sistematizar los argumentos fisiognómicos, en concreto los de Loxo, Polemón y el autor anónimo del De physiognomonia liber.
De Loxo no se ha conservado ningún texto, tan sólo noticias esporádicas que transmite el anónimo latino. Gracias a ellas sabemos que era médico, que escribía en griego, que consideraba la sangre como la sede del alma y que defendía en consecuencia que los rasgos físicos distintivos del cuerpo o de sus partes debían ponerse en relación con la mayor o menor fluidez de la sangre. La escasez de datos sobre su vida y su obra hace difícil la ubicación cronológica de este autor, sobre la que no existe total acuerdo entre los investigadores. G. Misener lo sitúa en tomo al año 400, entre Empédocles y Aristóteles, porque asocia sus teorías con las primeras ideas empedocleas y de la escuela siciliana de medicina sobre la sangre como asiento del alma 26 . En cambio, R. Foerster y E. C. Evans lo colocan en el s. iii a. C. 27 , y esta última estudiosa precisa que hacia finales de ese siglo, a la luz de ciertas consonancias que Loxo parece mostrar con el estoicismo y en particular con el alumno de Crisipo Diogenes de Babilonia (240-152 a. C.), quien al parecer aseguraba que el alma tiene su sede en el pecho y se nutre de los vapores de la sangre. A favor de una datación tardía cuenta el hecho de que la Fisiognomía pseudo-aristotélica no menciona en ningún momento a Loxo ni sus teorías, si bien también hay que advertir que el anónimo latino al citar sus fuentes menciona siempre a Loxo antes de Aristóteles.
Sobre Polemón 28 contamos con noticias más seguras, aunque tampoco se conserva su tratado en la versión original griega 29 , sino únicamente una traducción árabe muy tardía 30 y un epitome griego elaborado por Adamantio de Alejandría en el s. iv d. C. 31 . A estas versiones se añade la abundante información que sobre este fisiognomista ofrece el anónimo latino, que considera el manual de Polemón como su fuente primaria.
Polemón era natural de la localidad minorasiática de Laodicea y vivió entre los años 88 y 145 d. C. De joven se trasladó a Esmima para estudiar retórica en la escuela de Dión Crisóstomo 32 . Gozó de la amistad y el favor del emperador Adriano y fue acérrimo enemigo de Favorino de Arélate, el cual ejerció la política y la retórica en Éfeso y pretendía convertir a esta ciudad en el centro cultural de la costa de Asia Menor en detrimento de Esmima 33 . Su tratado de fisiognomía fue compuesto en tomo al 135 d. C., pero pese a la distancia cronológica que le separa del de pseudo-Aristóteles, comparte con éste bastantes criterios metodológicos, como el paralelismo entre el hombre y el animal o la importancia que concede a los signos derivados de las diversas partes del cuerpo, y en particular de los ojos. No obstante, no faltan tampoco divergencias con la Fisiognomía pseudo-aristotélica, entre ellas el recurso a ejemplos tomados de personajes tanto del pasado (Sócrates, Alejandro Magno) como contemporáneos del autor y el empleo de premisas fisiognómicas con el fin de realizar invectivas o encomios —Favorino fue objeto de las primeras y Adriano de los segundos—, como no podía ser menos viniendo de un rétor.
Por último, el De physiognomonia líber, atribuido durante largo tiempo a Apuleyo, es obra de un autor anónimo latino seguramente del s. iv d. C. 34 . Éste confiesa al comienzo del tratado su deuda con respecto a las teorías fisiognómicas de Loxo, Aristóteles (entiéndase pseudo-Aristóteles) y Polemón, aunque convierte a este último en su fuente principal. El hecho de que en esta obra se citen como aristotélicos numerosos pasajes que no se han conservado en nuestro tratado ha hecho sospechar que su autor leyó una versión de aquel texto más amplia de la que nos ha llegado a nosotros.
Influencia de la fisiognomía en diversas disciplinas
Diversos estudios modernos han demostrado que la importancia de la fisiognomía, desde un punto de vista ideológico y práctico, en la vida social del mundo antiguo, en su literatura y en su arte era bastante mayor de lo que los tratados que se han conservado pueden sugerir. Tal es así que, dentro del campo específico de la literatura, ciertos pasajes de un buen número de escritores clásicos tardíos, principalmente del s. ii d. C., no pueden explicarse sin tener en cuenta la influencia de las teorías físiognómicas 35 . Elisabeth C. Evans ha defendido en sus numerosas aproximaciones a los testimonios fisiognómicos del mundo antiguo un influjo directo de los tratados de fisiognomía en la biografía, en la historiografía y en otros géneros literarios, y cita concretamente las obras de Máximo de Tiro, Luciano, Pólux, Frínico, Marco Aurelio, Plutarco, Clemente de Alejandría y Apuleyo como ejemplos de dicho influjo. Precisamente la descripción que este último hace en El asno de oro 2, 2 del personaje Lucio se presta perfectamente, según algunos estudiosos, a un análisis fisiognómico 36 .
Las posiciones están especialmente encontradas en lo que respecta al género histórico-biográfico. Pese a que Johanna Schmidt 37 rechazó categóricamente una influencia directa de los tratados fisiognómicos de pseudo-Aristóteles y Polemón en la obra historiográfica de autores como Plutarco y Suetonio —sin negar con ello la posibilidad de que estos autores utilizasen juicios y prejuicios de orden fisiognómico en sus descripciones—, actualmente va ganando fuerza la hipótesis de que los historiadores clásicos de época tardía emplearon ciertos conocimientos de fisiognomía. Así J. Couissin ha logrado probar convincentemente la utilización de los manuales fisiognómicos por parte de Suetonio —el primer historiador que introdujo en la biografía el retrato físico acompañado de un estudio moral—, dando un sentido claro a una serie de pasajes textuales bajo este punto de vista y demostrando que en las Vidas de los Césares la descripción física se convierte en instrumento de la investigación psicológica 38 . Y según esta misma clave interpretativa han sido analizados algunos pasajes de la obra histórica de Tácito 39 así como las descripciones físicas en las Efemérides de la guerra troyana de Dares Frigio 40 .
Y ya en el s. iv puede destacarse la descripción del emperador Juliano hecha por Gregorio de Nacianzo (Or. V, Contra Juliano II), una invectiva susceptible de ser sometida a una interpretación fisiognómica 41 .
No obstante, la influencia de la fisiognomía no se limita a determinados géneros literarios, sino que deja su impronta en otros ámbitos de la civilización grecolatina, tanto en las artes como en las ciencias. Anteriormente se ha insistido en el hecho de que la Fisiognomía pseudo-aristotélica se aparta de toda forma de predicción evitando ofrecer indicaciones sobre el destino de una persona. Sin embargo, no cabe duda de que esta disciplina experimentó con el paso del tiempo un acercamiento hacia la mántica, ya que tanto Loxo y Polemón como el autor del Anónimo latino reservan un importante papel a las funciones adivinatorias y proféticas de este arte. La existencia en Roma de metoposcopi, personas que observando la frente o el rostro de una persona extraían de él signos con que predecir su futuro, está atestiguada por diversos autores 42 , y una expresión utilizada en una comedia de Plauto —quae supercillio spicit, «la que lee el futuro en las cejas»— autoriza a remontar su aparición a la Roma de finales del s. iii a. C. 43 . Por otra parte, gracias al testimonio de Clemente de Alejandría, Strómata 121, 135 sabemos que en el s. ii d. C. circulaban dos clases de fisiognomistas proféticos, los metoposcopi y los médicos.
En el ámbito artístico las teorías fisiognómicas fueron especialmente relevantes para el desarrollo del retrato. Un pasaje de los Recuerdos de Sócrates de Jenofonte (III 10, 3-8) presenta a Sócrates conversando con el pintor Parrasio y el escultor Clitón: afirma el filósofo que la expresión del rostro cambia en relación con el estado de ánimo y que cualidades morales como la magnanimidad, la mezquindad o la arrogancia se hacen patentes en la expresión de la cara, de modo que al pintor o al escultor les es posible reproducir en sus modelos esas disposiciones anímicas y esas cualidades que se reflejan en el rostro y en el cuerpo y que hacen visible el alma.
Con el nacimiento del llamado retrato «fisiognómico» en el s. iv a. C. se añade a la representación de los rasgos somáticos la búsqueda de la expresión psicológica y la valoración de los rasgos individuales 44 . El primer retrato verdadero en este sentido parece ser la estatua de Platón realizada por Silanión a mediados del s. iv a. C. 45 . Con el tiempo, la caracterización psicológica por medio de los rasgos físicos desemboca en el «retrato de reconstrucción», aquel que reconstruye el aspecto de una persona desconocida basándose en las características psicológicas de su personalidad: piénsese en las estatuas de bronce de Esquilo, Sófocles y Eurípides que fueron ejecutadas por orden de Licurgo y colocadas en el teatro de Dionisos en el año 340 a. C., mucho después de la muerte de los tres trágicos.
Sabemos por Plutarco que Alejandro Magno sólo se dejaba retratar por el escultor Lisipo, porque éste era el único que sabía reflejar con precisión en el bronce su aspecto viril y «leonino», reflejo de su andreía y areté, representando a la perfección la manera que tenía Alejandro de doblar el cuello, ligeramente inclinado a la izquierda, y sus ojos húmedos 46 . La aplicación de los principios fisiognómicos a los retratos de Alejandro ha sido analizada por B. Kiilerich 47 , quien tras examinar los rasgos iconográficos más sobresalientes de la cabeza del monarca helenístico —la anastole, la frente prominente, las cejas pobladas, los ojos húmedos— concluye que éstos pueden interpretarse con la ayuda de la Fisiognomía pseudo-aristotélica como signos de coraje y valentía, que son los rasgos característicos del individuo «leonino», y propone que fue seguramente Aristóteles quien aconsejó al escultor de la corte sobre el modo de crear una imagen que conviniese al soberano y lo representase como el hombre más poderoso.
Otra actividad en la que la fisiognomía parece haber dejado visible huella es la de las representaciones teatrales. Recientes descubrimientos arqueológicos en Lipari han arrojado luz sobre el debatido problema de la caracterización de los personajes en la Comedia Nueva, ya que han salido a la luz gran cantidad de pequeñas terracotas teatrales de los ss. iv-iii a. C. destinadas al uso funerario, muchas de las cuales reproducen máscaras referidas con bastante certeza al teatro de Menandro y confirman así, por otra parte, el repertorio de máscaras de la Comedia Nueva que transmite Pólux en el s. u d. C. 48 . Este material de extraordinaria importancia, que ha sido publicado por L. Bemabó 49 , pone de manifiesto la atención a las particularidades físicas con el fin de conseguir una mayor verosimilitud.
La casi total ausencia en el teatro de Menandro de descripciones físicas que sirvan para caracterizar al personaje ha hecho pensar a Giampiera Raina que la Fisiognomía pseudo-aristotélica no sólo debió ejercer una influencia notable en la sistematización tipológica de estas máscaras, dotadas de una fuerte connotación psicológica, sino que también pudo ofrecer valiosas sugerencias sobre el modo de actuar y gesticular de los actores, las cuales formarían parte de las convenciones no codificadas que regulaban la puesta en escena 50 . Efectivamente, en nuestro tratado aparecen algunas indicaciones sobre la voz y el modo de caminar o de moverse que quizás fueran de utilidad para un actor 51 . Sin embargo, otros estudiosos han creído ver concretamente en las indicaciones sobre los diferentes timbres de voz una posible influencia de las explicaciones fisiognómicas en la retórica y particularmente en el desarrollo de las ideas sobre la declamación 52 , si bien los indicios en este sentido son menos claros.
Un último aspecto debe ser tenido en cuenta en lo que atañe a la aplicación práctica de la fisiognomía en el mundo antiguo: en algunos papiros egipcios de finales del s. ii a. C. que contienen documentos privados de compraventa se ofrece una descripción fisiognómica particularizada del vendedor o del comprador con vistas a la identificación de los individuos en caso de que se vean implicados en procesos jurídicos 53 . Por otra parte, el retrato «iconístico» 54 era también el método oficial egipcio que servía tanto de ayuda a los recaudadores de impuestos para identificar a los contribuyentes como en proclamas para la captura de esclavos prófugos y para el ingreso en el ejército.