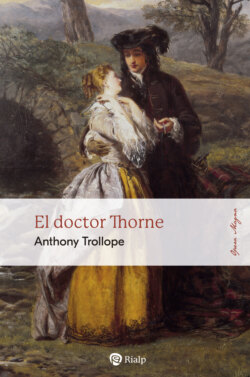Читать книгу El doctor Thorne - Anthony Trollope - Страница 6
Оглавление1. Los Gresham de Greshamsbury
Antes de presentar al lector al modesto médico rural que va a ser el protagonista de esta historia, vale la pena conocer algunos pormenores en cuanto a los habitantes y al lugar en que nuestro médico ejercía su profesión.
Hay un condado al oeste de Inglaterra, no tan lleno de vida ni de tanto renombre como algunos del norte conocidos por su industria, pero que es, no obstante, muy querido por quienes lo conocen bien. Los verdes pastos, el ondeante trigo, las veredas anchas, umbrías y —añadamos— sucias, los senderos y cercas, las iglesias rurales, de color oscuro y bien construidas, las avenidas de hayas y las frecuentes mansiones Tudor, la tradicional caza, la elegancia social y el aire general de clase que lo impregna, lo han convertido para sus propios habitantes en la privilegiada tierra de Gosen[1]. Es eminentemente agrícola, agrícola en su producción, agrícola en su pobreza y agrícola en sus placeres.
Como es natural, hay ciudades en él, almacenes que guardan semillas y provisiones, donde se sitúa el mercado y se celebran los bailes, adonde regresan los miembros del Parlamento, en general —y a pesar de proyectos de reforma pasados, presentes y venideros— nombrados gracias al dictado de algún terrateniente poderoso; de donde proceden los carteros rurales y donde se localiza el suministro de caballos de posta necesarios para los visitantes. Sin embargo, estas ciudades no añaden nada a la importancia del condado, pues, con la excepción de la ciudad principal, consisten en una serie de calles vacías, carentes de actividad. Todas poseen dos fuentes, tres hoteles, diez tiendas, quince cervecerías, un vigilante y un mercado.
En realidad, la población de las ciudades no cuenta en absoluto por lo que respecta a la importancia del condado, con la excepción, como antes se ha dicho, de la ciudad principal, que es además ciudad catedralicia. Existe una aristocracia clerical, que no sería nada si no se le concediera la debida importancia. El obispo residente, el deán también residente, el arcediano, tres o cuatro capellanes y todos los numerosos vicarios y adjuntos, conforman una sociedad lo bastante poderosa como para tener peso en la aristocracia rural del condado. En otros aspectos, la grandeza de Barsetshire depende en su totalidad de sus poderosos hacendados.
Barsetshire, no obstante, no es ahora un todo como lo era antes de que el Proyecto de Reforma lo dividiera. Hay en la actualidad un Barsetshire del este y un Barsetshire del oeste, y la gente entendida en las cosas de Barsetshire declara que se puede percibir cierta diferencia de sentimientos y cierta división de intereses. El este del condado es más conservador que el oeste. Hay, o hubo, algo de peelismo[2] en este último. Por consiguiente, la residencia de magnates whig como el Duque de Omnium y el Conde de Courcy en cierto modo ensombrece y quita influencia a los caballeros que viven en las cercanías.
Es en Barsetshire del este donde nos detendremos. Cuando se contempló por vez primera la división arriba mencionada, en esos días tormentosos en que hombres bizarros combatían las reformas ministeriales, si no con esperanzas sí con valor, libró batalla más valiente que nadie John Newbold Gresham de Greshamsbury, miembro del Parlamento por Barsetshire. Los hados, sin embargo, y el Duque de Wellington[3] fueron adversos y en las siguientes elecciones parlamentarias John Newbold Gresham fue miembro sólo por Barsetshire del este.
Si era o no cierto, como se dijo en su tiempo, que le partió el corazón el aspecto de los hombres con quienes se tuvo que relacionar en St. Stephen’s[4], no nos incumbe dilucidar. Es auténticamente cierto que no vivió para ver el primer año del Parlamento ya reformado. El entonces señor Gresham no era un anciano en el momento de su muerte, y su hijo mayor, Francis Newbold Gresham, era un hombre muy joven, pero, a pesar de su juventud y a pesar de otros impedimentos que se alzaban en medio del camino para su nombramiento, y que deben relatarse, fue elegido para ocupar el cargo de su padre. Los servicios prestados por el padre eran demasiado recientes, demasiado apreciados, demasiado en armonía con el sentir de los allegados como para permitir otra elección y, de este modo, el joven Frank Gresham se halló siendo miembro por Barsetshire del este, aunque los mismos hombres que le votaron sabían que tenían motivos poco convincentes para confiar en él.
Frank Gresham, aunque entonces sólo contaba veinticuatro años de edad, era un hombre casado y padre de familia. Había elegido esposa y su elección había dado motivos de desconfianza a los hombres de Barsetshire del este. Se había casado nada menos que con Lady Arabella de Courcy, hermana del gran conde whig que vivía en Courcy Castle, en el oeste: del conde que no sólo votó a favor del Proyecto de Reforma, sino que, con infamia, había contribuido activamente a convencer a otros jóvenes nobles para que votaran igual, y cuyos nombres, por tanto, apestaban ante las narices de los incondicionales señores tory del condado.
No sólo se había casado así Frank Gresham, sino que, habiendo elegido una esposa de un modo tan inapropiado y tan poco patriótico, había agravado su pecado haciéndose imprudentemente íntimo de los parientes de su esposa. Es verdad que aún se llamaba a sí mismo tory, que pertenecía al club del que su padre había sido uno de los más honorables miembros y, en los días de la gran batalla, se abrió una brecha en la cabeza en el lado derecho; pero, no obstante, para la buena gente de Barsetshire del este que le era leal, un residente constante de Courcy Castle no podía considerarse como un consistente tory. Sin embargo, cuando su padre murió, su cabeza partida le fue útil: sacó partido a la herida por la causa y esto, junto al mérito de su padre, inclinó la balanza a su favor, y se decidió unánimemente, en una reunión en el George and Dragon de Barsetshire que Frank Gresham ocuparía el puesto de su padre.
Pero Frank Gresham no ocupó el puesto de su padre. Le quedaba demasiado grande. Se convirtió en miembro por Barsetshire del este, pero fue tal miembro —tan poco entusiasta, tan indiferente, tan propenso a relacionarse con los enemigos de la buena causa, tan poco inclinado a entablar el buen combate—, que pronto decepcionó a aquellos que más respetaban la memoria del anciano señor.
Courcy Castle en aquellos tiempos tenía grandes encantos para un joven, y todos esos encantos conquistaban al joven Gresham. Su esposa, que era uno o dos años mayor que él, era una mujer elegante, con gusto y aspiraciones completamente whig, como digna hija del gran conde whig. Le importaba la política, o pensaba que le importaba, más que a su esposo: pues uno o dos meses previos al compromiso, estuvo metida en asuntos políticos, porque le habían hecho creer que muchas de las leyes inglesas dependían de las intrigas políticas de las mujeres de Inglaterra. Era de las que de buena gana haría algo si supiera cómo, y su primer e importante intento fue convertir a su respetable y joven marido tory en un whig de segunda categoría. Como esperamos que el carácter de esta dama se muestre en las páginas siguientes, no es necesario describirla con más detalle.
No está mal ser hijo político de un poderoso conde, miembro del Parlamento por un condado, poseedor de un escaño inglés con solera y de una fortuna inglesa también con solera. Como hombre muy joven, Frank Gresham halló bien agradable la vida en que se vio inmerso. Se consoló como mejor pudo de las miradas recelosas con que le saludaban los de su propio partido, y se tomó la revancha haciendo buenas migas con sus adversarios políticos. De un modo frívolo, como una mariposa alocada, se acercó a la luz brillante y, como las mariposas, se quemó las alas. A principios de 1833 se convirtió en miembro del Parlamento y en el otoño de 1834 llegó la disolución. Los miembros jóvenes de veintitrés o veinticuatro años no piensan en algo como la disolución, olvidan las ilusiones de sus electores y se enorgullecen demasiado del presente para preparar el futuro. Así sucedió con el señor Gresham. Su padre fue durante toda su vida miembro por Barsetshire y él deseaba para sí una prosperidad semejante, como si eso fuera parte de su herencia, pero fracasó a la hora de encaminarse hacia el escaño de su padre.
En el otoño de 1834 llegó la disolución, y Frank Gresham, y con él su honorable esposa y todos los De Courcy, halló que había ofendido mortalmente al condado. Para su disgusto, surgió otro candidato en calidad de compañero del difunto colega y, a pesar de que presentara valientemente batalla y gastara diez mil libras en el empeño, no pudo recuperar su puesto. Un alto tory con grandes intereses whig detrás apoyándole no es una persona popular en Inglaterra. Nadie puede confiar en él, aunque haya quien desee colocarle, con cierta desconfianza, en un lugar elevado. Este era el caso del señor Gresham. Eran muchos los que querían, por motivos familiares, que continuara en el Parlamento, pero nadie pensaba que fuera el adecuado para estar allí. Como consecuencia, sobrevino una pugna encarnizada y costosa. Frank Gresham, cuando le gastaban la broma de que era whig, maldecía a la familia De Courcy y luego, cuando le ridiculizaban por haber sido abandonado por los tories, maldecía a los amigos de su padre. Así, entre ambos frentes, se hundió y, como político, jamás volvió a resurgir.
Jamás volvió a resurgir, pero en dos ocasiones hizo un gran esfuerzo por lograrlo. Por variadas causas, las elecciones en Barsetshire del este se sucedían con rapidez en aquellos días y, antes de cumplir los veintiocho años de edad, el señor Gresham ya había sido derrotado tres veces. En honor a la verdad, se daba por satisfecho con la pérdida de sus primeras diez mil libras, pero Lady Arabella tenía mayores aspiraciones. Se había casado con un hombre poseedor de buena casa y fortuna. Sin embargo, no se había casado con un plebeyo ni había renunciado a su alta cuna. Para ella, su esposo debía por derecho ser miembro de la Cámara de los Lores y, si no, era esencial que obtuviera un escaño en la cámara baja. Si se sentaba a esperar, acabaría por caer en la nada como esposa de un mero señor rural.
Estimulado así, el señor Gresham repitió tres veces la lucha infructuosa y la repitió cada vez con un alto coste. Perdió dinero, Lady Arabella perdió los nervios y las cosas no continuaron en Greshamsbury con la misma prosperidad que en los días del anciano señor.
Durante los primeros doce años llegaron los niños con rapidez al cuarto infantil de Greshamsbury. El primero en nacer fue un niño y en esos días felices, cuando aún vivía el anciano señor, fue grande la dicha por el nacimiento del heredero de Greshamsbury. Se encendieron hogueras por todo el campo, se asaron bueyes enteros y se llevaron a cabo las celebraciones de júbilo acostumbradas entre los ingleses con esplendoroso brillo. Pero cuando llegó al mundo la novena niña y el décimo bebé, la manifestación externa de júbilo ya no fue tan grande.
Luego surgieron otros problemas. Algunas de las niñas eran enfermizas. Lady Arabella tenía sus defectos, tales que perjudicaban en extremo la felicidad del esposo y la suya propia. Pero el de mostrarse indiferente como madre no se contaba entre ellos. A diario y durante años echaba en cara al marido que no estuviera en el Parlamento, le echaba en cara que no amueblara la casa de Portman Square, le echaba en cara que no admitiera en invierno a más invitados en Greshamsbury Park a pesar de que la casa los podía acoger; pero ahora cambiaba de asunto y le preocupaba con que Selina tosiera, con que Helena tuviera fiebre, con que la columna vertebral de la pobre Sophy fuera endeble y con que el apetito de Matilda hubiera desaparecido.
Dicho sea que era perdonable preocuparse por estos motivos. Así era; pero apenas era perdonable el modo. La tos de Selina no era del todo atribuible a los muebles anticuados de Portman Square, ni la columna vertebral de Sophy se beneficiaría materialmente porque su padre obtuviera un escaño en el Parlamento, y, aun así, si se oyera a Lady Arabella discutir estos asuntos en reuniones familares, se creería que ella esperaba tales resultados.
Tal y como estaban las cosas, sus pobres hijas iban y venían de Londres a Brighton, de Brighton a unos baños alemanes, de los baños alemanes a Torquay, y de allí —en lo concerniente a las cuatro que hemos nombrado— adonde ya no se podía viajar más bajo las instrucciones de Lady Arabella: la muerte.
Al único hijo varón y heredero de Greshamsbury lo llamaron como a su padre, Francis Newbold Gresham. Habría sido el héroe de nuestra historia si no hubiera ocupado ese lugar el médico del pueblo. Aquellos que gusten, que lo contemplen así. Es él quien va a ser nuestro personaje masculino favorito, quien va a realizar escenas de amor, quien va a sufrir pruebas y dificultades y quien va a ganar o no, según sea el caso. Ya soy demasiado mayor para ser un autor duro de corazón. Por eso no es probable que muera con el corazón partido. Los que no aprueben como héroe a un médico rural soltero de mediana edad, pueden considerar que lo es el heredero de Greshamsbury y pueden titular el libro, si así quieren, como «Los amores y las aventuras del joven Francis Newbold Gresham».
Y el señor Frank Gresham no se adaptaba mal para desempeñar el papel de héroe. No compartía con sus hermanas la debilidad de salud y, aunque era el único muchacho de la familia, superaba a todas sus hermanas en cuanto al aspecto personal. Desde tiempo inmemorial los Gresham era apuestos. Eran de frente ancha, ojos azules, pelo rubio, nacidos con un hoyuelo en la barbilla y con ese gesto agradable, aristocrático y peligroso en el labio superior que tanto puede expresar buen humor como desprecio. El joven Frank era de cabo a rabo todo un Gresham y era el ojo derecho de su padre.
Los De Courcys nunca habían sido gente corriente. Había demasiada grandeza, demasiado orgullo, casi se puede afirmar con justicia que demasiada nobleza en sus andares y en sus modales, e incluso en sus rostros, para permitir que se les considerara corrientes, pero no constituían una familia moldeada por Venus o Apolo. Todos eran altos y delgados, de pómulos elevados, frente grande y ojos grandes, dignos, fríos. Las muchachas De Courcy tenían todas buen cabello y, como también poseían modales nada afectados y facilidad para la conversación, conseguían pasar ante el mundo como bellezas hasta que las absorbía el mercado matrimonial y, de este modo, a la larga al mundo ya no le importaba si eran bellezas o no. Las señoritas Gresham estaban creadas en el molde De Courcy y no eran por ello menos queridas por su madre.
Las dos mayores, Augusta y Beatrice, vivían y al parecer era probable que vivieran. Las cuatro siguientes se apagaron y murieron una tras otra, todas el mismo triste año. Las enterraron en el cementerio nuevo y bien cuidado de Torquay. Venía luego un par de florecillas, nacidas a la vez, débiles, delicadas, frágiles, de pelo oscuro y ojos también oscuros, de rostro delgado, alargado y pálido, de manos largas y huesudas y pies largos y huesudos, a quienes la gente contemplaba como si fueran a seguir con pasos rápidos la suerte de las otras hermanas. Sin embargo, ni la siguieron ni sufrieron como habían sufrido sus hermanas, y ciertas personas de Greshamsbury lo atribuían al hecho de que en la familia había habido un cambio de médico.
Luego venía la más joven del rebaño, cuyo nacimiento hemos dicho que no fue saludado con demasiado júbilo, pues, cuando vino al mundo, otras cuatro, de sienes pálidas, mejillas y constitución también pálidas y apagadas, brazos blancos, esperaban el permiso para abandonarlo.
Tal era la familia cuando, el año 1854, el hijo mayor cumplía la mayoría de edad. Había sido educado en Harrow y ahora estaba en Cambridge, pero, como es natural, ese día se hallaba en casa. La mayoría de edad debe de ser una fecha señalada para un joven nacido para heredar muchos acres y mucha riqueza. Las múltiples felicitaciones; los cálidos ruegos con que los mayores del condado dan la bienvenida a un hombre más; el afectuoso cariño maternal de las madres de los alrededores que le han visto crecer desde la cuna, o de madres que tienen hijas, tal vez, lo bastante bellas, buenas y dulces para él; los saludos dichos en voz baja, medio tímidos pero tiernos de las muchachas, que ahora, quizás por primera vez, le llaman por su apellido, enseñadas por el instinto más que por la obligación de que ha llegado el momento de abandonar el familiar Charles o John; los jóvenes afortunados nacidos en buena cuna felicitándolo al oído mientras le dan una palmada en la espalda y le desean que viva mil años y que nunca muera; los gritos de los arrendatarios; los buenos deseos de los viejos granjeros que vienen a retorcerle la mano; los besos que recibe de las esposas de los granjeros y los besos que él da a las hijas de los granjeros, todas estas cosas contribuyen a hacer agradable al joven heredero su veintiún cumpleaños. No obstante, para un joven que se siente responsable y que no hereda ningún privilegio, es muy posible que el placer no sea tan intenso.
Se supone que el caso del joven Frank Gresham está más cerca de lo primero que de lo segundo, pero, con todo y con eso, la ceremonia de su mayoría de edad no era en absoluto como la habría celebrado su padre. Ahora el señor Gresham era un hombre en aprietos y, aunque la gente no lo supiera, o, al menos, no supiera que estaba en una situación muy difícil, no tuvo el valor para abrir de par en par la mansión y el parque para recibir a la gente del condado a manos llenas como si las cosas le fueran del todo bien.
Nada le iba bien. Lady Arabella no dejaba que nada a su alrededor fuera bien. Ahora todo resultaba una contrariedad. Ya no era un hombre alegre, feliz, y la gente de Barsetshire del este no esperaba una gran fiesta para la mayoría de edad del joven Gresham.
En cierto modo sí hubo una gran fiesta. Era julio y las mesas se hallaban distribuidas bajo los robles para los arrendatarios. Se hallaban distribuidas las mesas y la carne, la cerveza y el vino, y Frank, mientras las recorría y estrechaba la mano a los invitados, expresaba el deseo de que su trato con cada uno de ellos durara mucho y fuera mutuamente provechoso.
Ahora debemos dedicar unas palabras al lugar de la acción. Greshamsbury Park era una casa solariega inglesa; era y es. Pero es más fácil decirlo en tiempo pasado, pues hablamos de ella refiriéndonos a una época pasada. Hemos mencionado Greshamsbury Park. Había un parque así llamado, pero en general se conocía a la mansión como Greshamsbury House, y no se hallaba en el parque. Quizás la describiremos mejor si decimos que el pueblo de Greshamsbury consistía en una calle larga y extensa, de una milla de longitud, cuyo centro se redondeaba, de modo que media calle se unía en ángulo recto con la otra mitad. En este ángulo se alzaba Greshamsbury House, y los jardines y terrenos a su alrededor llenaban el espacio creado. Había una entrada con una gran verja a ambos extremos del pueblo y cada verja estaba custodiada por la efigie de dos enormes figuras paganas con una especie de garrotes que sostenían el blasón familiar. Conducían a la casa desde cada entrada dos calles anchas, muy rectas, que recorrían una majestuosa avenida de tilos. Se construyó con el más rico, quizás debiéramos decir en el más puro estilo Tudor. Aunque Greshamsbury es menos acabada que Longleat[5], menos magnífica que Hatfield[6], puede afirmarse en cierto sentido que es el más bello ejemplo de arquitectura Tudor que puede darse en pleno campo.
Se alza en medio de un extenso y bien dispuesto jardín y un terraplén construido en piedra, separados entre sí: a nuestra mirada no es esta vista tan atrayente como la amplia extensión de hierba que suele rodear nuestras casas de campo; no obstante, el jardín de Greshamsbury es célebre desde hace dos siglos y se creería que cualquier Gresham que lo modificara destruiría uno de los paisajes familiares más conocidos.
Greshamsbury Park, así llamado con propiedad, se extiende hacia lo lejos, hasta el otro lado del pueblo. Frente a las dos grandes verjas que conducen a la mansión había dos pequeñas verjas, una daba al establo, a la perrera y a la hacienda, y la otra al parque de ciervos. Este último constituía la entrada principal a las tierras solariegas, una gran y pintoresca entrada. La avenida de tilos que a un lado llevaba a la casa, al otro se extendía un cuarto de milla y parecía terminar en una elevación abrupta del terreno. A la entrada había cuatro salvajes con cuatro garrotes, dos en cada puerta, y todo, con las sólidas verjas de hierro, coronado con un muro de piedra en donde se erigía el escudo de armas familiar, las casas del guarda construidas en piedra, las columnas dóricas, recubiertas de hiedra, los cuatro ceñudos salvajes y el extenso terreno a través del cual se abría la carretera y que lindaba con el pueblo; todo era lo bastante imponente y daba a entender la grandeza de la antigua familia.
Quien las examinara más de cerca vería que bajo las armas había una voluta que presentaba el lema de los Gresham y que se repetían las palabras en letra más pequeña debajo de cada salvaje. En los días de elección del lema, algún experto en heráldica y armas había escogido Gardez Gresham como leyenda apropiada que representaba los peculiares atributos de la familia. Pero ahora, desafortunadamente, no se ponían de acuerdo en cuanto a la idea que significaba. Algunos declaraban, con mucho entusiasmo heráldico, que iba dirigido a los salvajes, a los que se llamaba para que cuidaran de su señor, mientras que otros, con quienes me siento inclinado a estar de acuerdo, aseveraban con igual certeza que era un consejo a la gente en general, en especial a aquellos que tienden a rebelarse contra la aristocracia del condado: «Guárdate de los Gresham». Este último significado presagiaría su fuerza, afirman los que sostienen tal opinión, mientras que para los anteriores equivaldría a debilidad. Los Gresham siempre han sido gente fuerte y nunca dada a la falsa humildad.
No pretendemos dilucidar la cuestión. Por desgracia, ambos pareceres no encajaban por igual con la suerte familiar. Tantos cambios habían tenido lugar en Inglaterra, que los Gresham no hallaron ningún salvaje que pudiera protegerlos. Debían protegerse a sí mismos como el pueblo llano, o vivir sin protección. En la actualidad no era necesario que los vecinos temblaran de aprensión cuando un Gresham frunciera el ceño. Sería deseable que el actual Gresham fuera indiferente al ceño de algunos de sus vecinos.
Pero los viejos símbolos permanecían y muchos de tales símbolos siguen permaneciendo entre nosotros. Son todavía apreciados y dignos de ser apreciados. Nos hablan de emociones auténticas y viriles de otros tiempos, y para quien sepa leerlos explican más verdadera y plenamente que la historia escrita cómo se han convertido los ingleses en lo que son. Inglaterra ya no es un país comerciante en el sentido en que este adjetivo se usa. Esperemos que no lo sea. Podría calificarse de feudal o caballeresca. En la civilizada Europa del oeste existe una nación en la cual hay grandes señores, quienes, con los propietarios de las tierras, constituyen la genuina aristocracia, la aristocracia que se juzga mejor y más adecuada para gobernar, siendo esa nación la inglesa. Elijamos diez hombres de cada pueblo europeo grande. Escojámoslos de Francia, de Austria, Cerdeña, Prusia, Rusia, Suecia, Dinamarca, España, y luego seleccionemos diez de Inglaterra cuyos nombres sean tan célebres como los de sus gobernantes. El resultado mostrará en qué país aún existe una unión inextricable, y la más sincera confianza, entre el feudalismo y los ahora denominados intereses de los hacendados.
¡Inglaterra un país comerciante! Sí, como lo fue Venecia. Inglaterra supera a otros pueblos en el comercio, pero, aun así, no es de lo que más se enorgullece, no es en lo que sobresale. Los mercaderes no son los primeros entre nosotros, aunque tienen el camino abierto, apenas abierto, para convertirse en uno de ellos. Comprar y vender es bueno y necesario; es muy necesario y es posible que sea muy bueno, pero no es el trabajo más noble para el hombre. Esperemos que en nuestra época no se considere el trabajo más noble para un inglés.
Greshamsbury Park era muy grande. Se alzaba en el ángulo externo formado por la calle del pueblo y se extendía a ambos lados sin límite aparente o frontera visible desde la carretera del pueblo o desde la casa. De hecho, el terreno estaba tan dividido por abruptas colinas, montículos de forma cónica cubiertos de robles, visibles si se asomaba uno, que la verdadera extensión del parque se agrandaba ante la mirada. Era muy posible que un desconocido entrara y hallara difícil salir por alguna de las verjas ya conocidas. Así era la belleza del paisaje: un enamorado del panorama se sentiría tentado de perderse en él.
He dicho que a un lado estaba la perrera, lo que me dará la oportunidad de describir aquí un episodio especial, un episodio largo, en la vida del actual señor. Una vez había representado a su condado en el Parlamento y, cuando lo dejó, aún sentía la ambición de relacionarse de modo peculiar con la aristocracia del condado, aún deseaba que los Gresham de Greshamsbury fueran algo más en Barsetshire del este que los Jackson de Grange, o los Baker de Mill Hill o los Bateson de Annesgrove. Todos ellos eran amigos y muy respetables caballeros rurales, pero el señor Gresham de Greshamsbury debía ser más que eso: era tanta su ambición como para ser consciente de tal deseo. Por consiguiente, en cuanto se dio la ocasión se aficionó a la cacería.
Para esta ocupación estaba bien dotado, a menos que fuera un asunto de finanzas. A pesar de que en sus años de mocedad había ofendido su indiferencia a la política familiar, y a pesar de que en cierto modo había fomentado el recelo luchando en el condado y contraviniendo los deseos de los demás señores, no obstante, ostentaba un apellido querido y popular. La gente lamentaba que no hubiera sido lo que deseaba que fuera, que no hubiera sido como había sido el anciano hacendado, pero, cuando se descubrió que no haría gran cosa como político, todavía se deseaba que destacara en otra cosa, si estaba dotado para ello, en nombre de la grandeza del condado. Ahora se le conocía como gran jinete, como completo deportista, como entendido en perros y tierno como una madre que cría una camada de zorros. Cabalgaba por el condado desde los quince años, tenía buena voz para saludar la presa, conocía por su nombre a cada perro de caza y podía hacer sonar el cuerno con la música que anuncia la cacería. Es más, residía en su propiedad, como era bien sabido en todo Barsetshire, con unos ingresos netos de catorce mil libras al año.
Así es que, en cuanto se localizó al cazador mayor, un año después del último intento de presentarse al Parlamento por el condado, pareció a todos que era un arreglo bueno y racional que los perros se quedaran en Greshamsbury. En verdad era bueno para todos salvo para Lady Arabella, y racional, quizás, para todos salvo para el mismo señor.
Durante esta época ya estaba considerablemente endeudado. Había gastado mucho más de lo debido, y lo mismo su esposa en esos dos espléndidos años en que habían figurado como grandes entre los grandes. Catorce mil libras al año bastan para que un miembro del Parlamento, con una esposa joven y dos o tres hijos, viva en Londres y mantenga la casa solariega. Pero entonces los De Courcy eran muy poderosos y Lady Arabella eligió vivir como estaba acostumbrada y como vivía su cuñada la condesa: Lord de Courcy tenía mucho más de catorce mil libras al año. Luego llegaron las tres elecciones, con su coste inmenso, y después esos dispendios a los que los caballeros se ven obligados a incurrir porque han vivido por encima de sus ingresos y hallan imposible reducir la servidumbre para vivir con más ahorro. Así es que cuando llegaron los perros a Greshamsbury, el señor Gresham ya era un hombre pobre.
Lady Arabella se opuso a su llegada, pero Lady Arabella, a pesar de que era difícil decir de ella que estuviera sometida al marido, no tenía derecho a jactarse de que él sí lo estuviera con respecto a ella. Llevó a cabo su primer gran ataque en cuanto al mobiliario de Portman Square y fue entonces cuando se le informó de que dicho mobiliario no era asunto de importancia, pues en el futuro no haría falta trasladar allí la residencia de toda la familia durante la temporada social de Londres. La clase de diálogo que se entabló a partir de este principio puede imaginarse. Si Lady Arabella hubiera preocupado menos a su esposo, quizás él habría considerado con mayor frialdad el disparate de un incremento del gasto tan enorme. Y si él no hubiera gastado tanto dinero en la caza, de la que no disfrutaba su esposa, quizás ella habría reprimido su censura ante su indiferencia por los placeres de Londres. Tal y como estaban las cosas, llegaron los perros a Greshamsbury y Lady Arabella fue a Londres cierto tiempo al año, de modo que los gastos familiares no se redujeron en absoluto.
Sin embargo, la perrera estaba ahora vacía. Dos años antes de la época en que nuestra historia empieza, se habían llevado los perros a la casa de un deportista más rico. El señor Gresham lo sintió más que cualquier otra desgracia que le hubiera acontecido. Había sido cazador mayor durante diez años y esa tarea la había desempeñado bien. El prestigio como político que había perdido entre los vecinos lo había recuperado como deportista y de buena gana habría sido autocrático si hubiera podido. Pero permaneció así mucho tiempo y al fin se fueron, no sin señales y sonidos de visible alegría por parte de Lady Arabella.
Hemos dejado esperando bajo los robles a los arrendatarios de Greshamsbury demasiado tiempo. Sí, cuando el joven Frank cumplió la mayoría de edad aún quedaba bastante de Greshambsbury, «aún» significa suficiente, a disposición del señor, para encender la lumbre y asar, con toda la piel, un toro. La mayoría de edad no le llegaba a Frank de modo discreto, como llegaría la del hijo del párroco o la del hijo del abogado. Aún se informaba en el conservador periódico de Barsetshire Standard de que «Las barbas se mueven»[7] en Greshamsbury, como lo habían hecho durante muchos siglos en similares ocasiones. Sí; así se informó. Pero esto, como muchas otras informaciones, tenía una pequeña parte de verdad. «Se sirvió licor», es verdad, a los que allí estaban; pero las barbas no se movieron como solían moverse antaño. Las barbas no se moverán para la narración. El hacendado estaba que se volvía loco por culpa del dinero, y los arrendatarios lo sabían. Se les había aumentado el alquiler; se había acabado la gallina de los huevos de oro; el abogado de la hacienda se estaba enriqueciendo; los comerciantes de Barchester, mejor dicho, del mismo Greshamsbury empezaban a murmurar, y hasta el señor había dejado de ser feliz. En estas circunstancias, la garganta de un arrendatario aún tragará, pero no se le moverá la barba.
—Recuerdo bien —dijo el granjero Oaklerath a su vecino— cuando el hacendado cumplió la mayoría de edad. ¡Que Dios le bendiga! Ya lo creo que nos divertimos. Se bebió más cerveza que la que hay en la casa desde hace dos años. El viejo señor era uno de los bebedores.
—Yo recuerdo cuando nació el hacendado; lo recuerdo bien —dijo el granjero que se sentaba enfrente—. ¡Qué días aquellos! No hace tanto tiempo de eso. El señor aún no ha cumplido los cincuenta, no, ni está cerca, aunque lo parezca. Las cosas han cambiado en Greshamsbury —decía con la pronunciación de la región—. Han cambiado tristemente, vecino Oaklerath. Bueno, bueno; pronto me marcharé, pronto, así que es inútil hablar, pero después de pagarles una libra y quince peniques durante cincuenta años, creo que no me despedirán por cuarenta chelines.
Así era la clase de conversaciones que se desarrollaban en las distintas mesas. Lo cierto es que tenían otro tono cuando nació el señor, cuando cumplió la mayoría de edad y cuando, dos años después, nació su hijo. En cada uno de estos momentos hubo parecidas fiestas campestres y el hacendado, en esas ocasiones, frecuentaba la compañía de sus invitados. En primer lugar, lo había paseado su padre seguido de una serie de damas y niñeras. En segundo lugar, había frecuentado la compañía de los demás gracias a los deportes, el más alegre entre los alegres, y todos los arrendatarios se habían empujado unos a otros para coger sitio en la hierba y poder contemplar a Lady Arabella, quien, como ya se sabía, iba de Courcy Castle a Greshamsbury para ser su señora. Poco les importaba ahora Lady Arabella. En tercer lugar, él mismo había llevado a su hijo recién nacido en brazos como su padre lo había llevado a él. Su orgullo entonces estaba en todo su apogeo y, aunque los arrendatarios murmuraban que se mostraba algo menos familiar con ellos que antes, que se había contagiado algo de los aires de los De Courcy, aún era su señor, su amo, el hombre rico en cuyas manos se encontraban. Cuando el anciano hacendado desapareció, se sintieron orgullosos del joven y de su esposa a pesar de su hauteur. Ahora ya nadie se sentía orgulloso de él.
Anduvo por entre los invitados y pronunció unas palabras de bienvenida en cada mesa. Mientras, los arrendatarios se levantaban para inclinarse y desear salud al anciano señor, felicidad para el joven y prosperidad para Greshamsbury. No obstante, todo era aburrido.
Había otros visitantes, de buena cuna, que honraban la ocasión, pero no eran una multitud, a diferencia de antaño, cuando se reunía la aristocracia de la mansión y la vecina en las fiestas de gala. En realidad, la fiesta de Greshamsbury no era muy grande. Se componía principalmente de Lady de Courcy y su comitiva. Lady Arabella aún mantenía, en la medida de lo posible, una estrecha relación con Courcy Castle. Allí iba en cuanto podía, a lo que nunca se oponía el señor Gresham, y siempre que podía llevaba consigo a sus hijas , aunque, por lo que respectaba a las dos mayores, a menudo lo impedía el señor Gresham y, no infrecuentemente, las propias hijas. Lady Arabella estaba orgullosa de su hijo, aunque no fuera su favorito. Sin embargo, él era el heredero de Greshamsbury, hecho del que iba a sacar partido, y era un joven apuesto, afectuoso, al que cualquier madre querría. Lady Arabella le quería mucho, aunque sentía una especie de decepción con respecto a él, al ver que no era tan De Courcy como debería. Le quería mucho y, por consiguiente, cuando cumplió la mayoría de edad, hizo que se reunieran en Greshamsbury su cuñada y todas las Ladies, Amelia, Rosina, etc. También, con cierta dificultad, persuadió al honorable Georges y al honorable John por ser igualmente superiores. El mismo Lord de Courcy se hallaba en la corte —al menos dijo eso— y Lord Porlock, el hijo mayor, sencillamente dijo a su tía cuando le invitaron que jamás se aburría con este tipo de eventos.
Luego estaban los Baker y los Bateson, y los Jackson, quienes vivían cerca y regresaron a casa por la noche. Ahí estaba el Reverendo Caleb Oriel, el rector de la Iglesia anglicana conservadora, con su bella hermana, Patiente Oriel. Ahí estaba el señor Yates Umbleby, abogado y representante. Ahí estaba el doctor Thorne y su modesta y tranquila sobrina, la señorita Mary.
[1] Tierra de promisión en Egipto destinada por José a los israelitas (Génesis, 45, 10-11).
[2] Relativo a Sir Robert Peel, quien, siendo Primer ministro, ocasionó la división del partido tory al introducir la abrogación de la Ley del cereal en 1846, contra los intereses de los terratenientes.
[3] En 1832 Wellington suscitó el odio de los opositores a la Reforma parlamentaria al retirar su oposición al Proyecto de Reforma en la Cámara de los Lores.
[4] Es la capilla del Palacio de Westminster donde se reunían los comunes desde 1550 hasta el incendio de 1834.
[5] Mansión del Marqués de Bath en Wiltshire, construida en 1567-80 por Sir John Thynne y calificada por John Aubrey como «la casa más augusta de toda Inglaterra».
[6] Hatfield House, mansión construida en 1611 por Robert Cecil, primer conde de Salisbury, para el rey Jaime I.
[7] Casi un proverbio de Thomas Tusser.
2. Hace mucho, mucho tiempo
Como el doctor Thorne es nuestro héroe —o debería decir mi héroe, dejando al lector el privilegio de elegir por sí mismo—, y como Mary Thorne es nuestra heroína, aspecto cuya elección no queda en manos de nadie, es necesario presentarlos, justificarlos y describirlos de un modo apropiado y formal. Casi siento que es mi deber pedir disculpas por empezar una novela con dos largos y aburridos capítulos llenos de descripciones. Soy perfectamente consciente del peligro de tal proceder. Al hacerlo así peco contra la regla de oro que nos exige hacerlo lo mejor posible. La sabiduría de esta regla la reconocen los novelistas, yo entre ellos. Apenas puedo esperar que nadie avance en esta ficción que ofrece tan poco encanto en sus primeras páginas. Pero por retorcido que sea, no lo sé hacer de otro modo. No puedo hacer que el pobre señor Gresham se revuelva inquieto en el sillón de una manera natural hasta que haya dicho que se siente inquieto. No puedo hacer que el doctor hable libremente ante la aristocracia hasta haber explicado que esto concuerda con su carácter. Esto no es artístico por mi parte y muestra falta de imaginación, además de falta de habilidad. Si puedo o no expiar esta culpa a través de la narración directa, sencilla y llana, esto, verdaderamente, es muy dudoso.
El doctor Thorne pertenecía a una familia en cierto sentido tan buena y en otro sentido tan antigua como la del señor Gresham, y mucho más antigua, según estaba dispuesto a jactarse, que la de los De Courcy. Se menciona primero este rasgo de su carácter pues era su debilidad más llamativa. Era primo segundo del señor Thorne de Ullathorne, un señor de Barsetshire que vivía en la población de Barchester y que se jactaba de que su hacienda hubiera permanecido más años en manos de su familia, pasando de Thorne a Thorne, que cualquier otra hacienda o cualquier otra familia del condado.
Pero el doctor Thorne no era más que un primo segundo y, por consiguiente, aunque tuviera derecho a hablar de la sangre familiar, no tenía derecho a reclamar ninguna posición en el condado que no fuera la que ganase por sí mismo si escogía establecerse ahí. Era un hecho del que no había nadie más consciente que el propio médico. Su padre, primo hermano de un anterior señor Thorne, había sido una autoridad clerical en Barchester, pero había muerto hacía muchos años. Había dejado dos hijos, uno formado como médico y otro, el menor, que había recibido formación para ser abogado, y no tuvo ninguna vocación satisfactoria. Este hijo había sido primero suspendido en Oxford y luego expulsado y, de regreso a Barchester, fue causa de sufrimiento para su padre y su hermano.
El anciano señor Thorne, el clérigo, murió cuando ambos hermanos eran aún jóvenes y no les dejó nada más que la casa y otras propiedades cuyo valor ascendía a dos mil libras, que legaba a Thomas, el hijo mayor, mucho más que lo que había gastado en saldar las deudas contraídas por el menor. Hasta entonces había reinado la armonía entre la familia Ullathorne y la del clérigo; pero uno o dos meses antes de la muerte del médico —el período del que hablamos se remonta veintidós años antes del principio de nuestra historia— el entonces señor Thorne de Ullathorne dio a entender que ya no recibiría más a su primo Henry, a quien consideraba la desgracia de la familia.
Los padres tienen derecho a ser más indulgentes con sus hijos que los tíos con los sobrinos o los primos entre sí. El doctor Thorne aún tenía esperanzas de reformar a su oveja negra y pensaba que el cabeza de familia manifestaba severidad innecesaria interponiendo obstáculos. Y si al padre le entusiasmaba apoyar al hijo pródigo, al aspirante a médico aún le entusiasmaba más apoyar al hermano pródigo. El joven doctor Thorne no era un libertino, pero quizás, por su juventud, no aborrecía lo bastante los vicios de su hermano. De todas formas, permaneció valientemente junto a su hermano y, cuando al final se indicó que no se consideraba deseable la compañía de Henry en Ullathorne, el doctor Thomas Thorne mandó decir al señor que, en tales circunstancias, cesarían sus visitas.
No fue una resolución muy prudente, pues el joven galeno había decidido establecerse en Barchester, principalmente por contar con la ayuda que podría darle su parentesco con los Ullathorne. Sin embargo, el enfado le impidió pensar. No se supo nunca si, en su juventud o en su vida adulta, consideró esta cuestión, que merecía mayor consideración. Tal vez esto tuvo una importancia menor, ya que sus enfados no eran duraderos, desaparecían con frecuencia antes de que le salieran las palabras de enojo de la boca. Con la familia de Ullathorne, no obstante, la pelea fue permanente y de perjuicio vital para su futuro como médico.
Y luego murió el padre. Los dos hermanos pasaron a vivir juntos con muy pocos medios. En esa época vivía en Barchester una familia cuyo apellido era Scatcherd. Sólo nos importan, de esta familia, dos miembros, un hermano y una hermana. Ocupaban una posición baja en la sociedad, pues el primero era albañil y la segunda, aprendiz de sombrerera. Sin embargo, eran, en cierto sentido, gente muy notable. La hermana tenía fama en Barchester de ser un modelo de belleza del tipo fuerte y robusto, y aún tenía mejor reputación como muchacha de buen carácter y conducta honesta. Su hermano se sentía orgulloso tanto de su belleza como de su prestigio, y aún se sintió más cuando la pidió en matrimonio un decente comerciante de la ciudad.
Roger Scatcherd también tenía fama, pero no por su belleza o por la propiedad de su conducta. Se le conocía como el mejor albañil de los cuatro condados y como quien, en determinadas ocasiones, podía beber más alcohol en todo ese territorio. Como trabajador, en realidad, su fama era insuperable: no sólo era un albañil rápido y bueno, sino que además tenía la capacidad de convertir a los demás en albañiles. Tenía el don de saber lo que alguien podía y sabía hacer. Y, gradualmente, le enseñaba lo que cinco, diez y veinte y, finalmente, mil y dos mil hombres podrían realizar entre todos. Esto lo sabía hacer sin la ayuda de papel y lápiz, con los que no estaba familiarizado, ni lo estaría. Tenía otros dones y otras inclinaciones. Podía hablar de manera peligrosa para sus adentros y para los demás. Podía convencer sin saber que lo hacía y, al ser en extremo demagogo, en los días ajetreados anteriores al Proyecto de Reforma, originó una barahúnda en Barchester, de la que ni él mismo tuvo noción.
Entre sus otros defectos, Henry Thorne tenía uno que sus amigos consideraban peor que los demás y que quizás justificaba la severidad de la familia de Ullathorne: le encantaba relacionarse con gente de posición social inferior. No sólo bebía —eso podría perdonarse— sino que bebía en garitos con gente vulgar; eso decían sus amigos y eso decían sus enemigos. Él negaba la acusación al estar hecha en plural y declaraba que el único compañero de juerga vulgar era Roger Sactcherd. Con Roger Scatcherd se relacionaba y se volvió tan demócrata como el propio Roger. En cambio, los Thorne de Ullathorne eran tories de la clase más alta.
Si Mary Scatcherd aceptó enseguida la oferta del respetable comerciante, no lo sé decir. Después de que ocurrieran ciertos sucesos que deben ser contados con brevedad, ella declaró que nunca lo hizo. Su hermano afirmaba que ella sí lo hizo. El respetable comerciante rehusó hablar del asunto.
Es cierto, sin embargo, que Scatcherd, quien hasta entonces había guardado silencio sobre su hermana en esas horas de relaciones sociales que pasaba con sus amigos, se jactaba del compromiso cuando, según decía, se hizo, y también se jactaba de la belleza de la muchacha. Scatcherd, a pesar de su ocasional intemperancia, tenía sus aspiraciones en esta vida, y el futuro matrimonio de su hermana era, a su juicio, conveniente para sus ambiciones familiares.
Henry Thorne había oído hablar y había visto a Mary Scatcherd, pero, hasta entonces, ella no había caído en sus garras. No obstante, en cuanto él oyó contar que se iba a casar decentemente, el diablo le tentó e hizo que él la tentara a ella. No hace falta contar toda la historia. Resultó para todos claro que él le hizo varias promesas de matrimonio, incluso se las llegó a dar por escrito. Después de haber compartido con ella los días de fiesta —domingos o tardes de verano— él la sedujo. Scatcherd le acusó abiertamente de haberla intoxicado con sus drogas, y Thomas Thorne, quien se ocupó del caso, creyó al final la acusación. Se supo en todo Barchester que Mary tuvo un hijo y que el seductor era Henry Thorne.
Roger Scatcherd, cuando le llegó la noticia, se emborrachó totalmente y juró que mataría a ambos. Con gran cólera, sin embargo, se dirigió armado primero al encuentro de él. No llevaba consigo más que sus puños y un gran palo cuando salió en busca de Henry Thorne.
En ese tiempo los dos hermanos se alojaban en una hacienda cerca del pueblo. No era el hogar deseable para un médico, pero el joven doctor no logró establecerse convenientemente desde la muerte de su padre y, como deseaba controlar a su hermano, se instaló allí. A esta hacienda llegó Roger Scatcherd una bochornosa noche de verano. La furia relucía en su mirada enrojecida, la rabia se convertía en locura a medida que daba pasos rápidos desde la ciudad. Su vehemente estado de ánimo estaba conmocionado.
Justo en la puerta del corral, de pie, plácidamente, con el cigarro en la boca, encontró a Henry Thorne. Había pensado buscarlo por toda la casa, reclamar a su víctima con grandes gritos y dirigirse a él a pesar de todos los impedimentos. En lugar de eso, ahí estaba el hombre, ante él.
—Y bien, Roger, ¿qué hay? —preguntó Henry Thorne.
Estas fueron las últimas palabras que pronunció. Le respondió un golpe dado con un palo de un árbol. Sobrevino una pelea, que terminó con el cumplimiento de su palabra por parte de Scatcherd, como correspondía al ofensor. Nunca pudo determinarse con exactitud cómo el golpe dio en la sien: un médico afirmó que se había dado en una pelea con un palo pesado; otro pensaba que se había usado una piedra; un tercero sugirió que podría haber sido con un martillo de albañil. Sea como fuere, se probó que no había sido un martillo y el mismo Scatcherd insistió en declarar que en sus manos no hubo más arma que el palo. No obstante, Scatcherd estaba bebido y, aunque pretendiese decir la verdad, podía haberse equivocado. Sin embargo, estaba el hecho de que Thorne había muerto, de que Scatcherd había jurado matarle una hora antes y de que había cumplido su amenaza sin más dilación. Lo arrestaron y juzgaron por asesinato. Todas las desagradables circunstancias del caso salieron a relucir en el juicio: le encontraron culpable de asesinato y le condenaron a seis meses de prisión. Quizás a nuestros lectores les parezca demasiado severo el castigo.
Poco después del fallecimiento de Henry Thorne llegaron al lugar Thomas Thorne y el granjero. Al principio el hermano se puso furioso y deseoso de vengar el crimen de su hermano, pero, vistos los hechos, cuando se enteró de la provocación y de cuáles eran los sentimientos de Scatcherd al salir de la ciudad, decidido a castigar a quien había arruinado la vida de su hermana, se operó un cambio en su corazón. Fueron días de prueba para él. A él le correspondía hacer lo que pudiera por impedir las injurias que merecía la memoria de su hermano; también le correspondía salvar o intentar salvar del castigo indebido al desdichado que había derramado la sangre de su hermano; y también le correspondía, o al menos así lo creía, cuidar a la pobre mujer caída cuya desgracia no desmerecía a la de su hermano.
Y él no era la clase de persona que haría algo así a la ligera o con la tranquilidad con que en otra situación habría actuado. Pagaría por la defensa del prisionero; pagaría por la defensa de la memoria de su hermano, y pagaría por el bienestar de la pobre muchacha. Haría todo esto y no dejaría que nadie le ayudara. Se hallaba solo en el mundo e insistía en seguir así. El anciano señor Thorne de Ullathorne se volvió a ofrecer con los brazos abiertos, pero él había concebido la disparatada idea de que la severidad de su primo había conducido a su hermano a ese final trágico y, en consecuencia, no aceptó la bondad de Ullathorne. La señorita Thorne, la hija del anciano señor —una prima considerablemente mayor que él, con quien había tenido mucho trato—, le envió dinero y él lo devolvió en un sobre blanco. Ya tenía bastante para el desdichado propósito que tenía en mente. En cuanto a lo que pudiera suceder después, le era indiferente.
El asunto fue sonado en el distrito y lo siguieron muy de cerca muchos magistrados del condado y alguien en particular: John Newbold Gresham, que estaba vivo entonces. Al señor Gresham le conmovió la energía y el sentido de la justicia mostrados por el doctor Thorne en tal ocasión y, cuando acabó el juicio, lo invitó a Greshamsbury. La visita acabó con el establecimiento del doctor en el pueblo.
Debemos regresar un momento con Mary Scatcherd. Se libró del necesario enfrentamiento con la ira de su hermano, pues su hermano se hallaba bajo arresto por asesinato antes de que pudiera reclamarle algo. Su suerte inmediata, no obstante, era cruel. Por profunda que fuera la causa de su rabia contra el hombre que tan inhumanamente la había tratado, aun así era natural que pensara en él más con amor que con aversión. ¿En quién más podía buscar amor en semejante situación? Cuando, por consiguiente, se enteró de que lo habían matado, se le partió el corazón, volvió el rostro a la pared y deseó morir: morir una doble muerte, la suya y la del hijo sin padre que crecía rápido en su interior.
Pero, de hecho, la vida aún le ofrecía mucho, tanto a ella como a su hijo. A ella, el destino la enviaba a una tierra lejana para ser la digna esposa de un buen marido y la madre feliz de muchos hijos. Para el bebé, su destino era... No lo digamos con tanta rapidez: para describir su destino se ha escrito el presente volumen.
Incluso en esos días de amargura, Dios templó el viento que envolvía a la oveja abandonada. El doctor Thorne estuvo junto a su lecho poco después de que la noticia fatídica hubiera llegado a oídos de la joven, e hizo por ella más de lo que habría hecho su amante o su hermano. Cuando nació el bebé, Scatcherd aún estaba en prisión y aún le quedaban tres meses más de reclusión. Se habló mucho de la historia de la gran equivocación de la joven y del cruel trato que recibió. Los hombres decían que alguien que había sido tan herido no debería considerarse pecador.
Así pensaba, en cierto modo, un hombre. A la luz del crepúsculo, al anochecer, le sorprendió al doctor Thorne la visita de un modesto comerciante de productos de ferretería de Barchester, a quien no recordaba haberse dirigido ni una vez tan siquiera. Era el primer amor de la pobre Mary Scatcherd. Fue a hacer una propuesta, que era la siguiente: si Mary consentía en abandonar el país de inmediato, abandonarlo sin despedirse de su hermano, ni hablar del asunto, él vendería todo lo que tenía, se casaría y emigrarían los dos. Sólo había una condición: ella debía abandonar el bebé. El hombre podía encontrar generosidad en su corazón, podía ser generoso y leal a su amor, pero no poseía la suficiente generosidad para convertirse en el padre de la hija del seductor.
—Nunca lo podría soportar, señor, si procedemos así —decía—. Y ella... ella, con el tiempo, verá que es lo mejor.
Al alabar su generosidad, ¿quién podría censurar tal muestra de prudencia? Él aún podía convertirla en su esposa, por muy deshonrada que estuviera ante la mirada de la sociedad, pero ella tenía que ser la madre de sus propios hijos, no la madre de la hija de otro.
De nuevo el doctor tenía una tarea a la que enfrentarse. Vio de inmediato que era su deber servirse de su autoridad para inducir a la pobre muchacha a aceptar tal ofrecimiento. A él le gustaba el hombre y ante ella se abría un camino que habría sido el deseado incluso antes de la desgracia. Pero es duro convencer a una madre de que se separe de su primer bebé; más duro aún, tal vez, cuando el bebé ha nacido sin que la vida le haya sonreído las primeras horas. Ella, al principio, rehusó de modo tenaz. Envió mil gracias, sus deseos de lo mejor, su profundo reconocimiento de la generosidad del hombre que tanto la quería, pero la naturaleza, decía, le impedía dejar a su niña.
—Y ¿qué harás por ella estando aquí? —preguntaba el médico. La pobre Mary le respondía con un torrente de lágrimas.
—Es mi sobrina —decía el médico, tomando con sus enormes manos al diminuto bebé—. Es lo más querido, lo único que tengo en esta vida. Soy su tío, Mary. Si te vas con ese hombre, seré el padre y la madre de esta niña. Del pan que yo coma, ella comerá. Del vaso que yo beba, ella beberá. Mira, Mary, aquí traigo la Biblia —y apoyó la mano en la cubierta—. Déjamela, y te doy mi palabra de que será mi hija.
La madre al fin consintió. Dejó el bebé con el doctor, se casó y se fue a América. Todo esto se llevó a cabo antes de que Scatcherd saliera de la cárcel. El doctor impuso algunas condiciones. La primera era que Scatcherd no debía saber que la hija de su hermana estaría a cargo del doctor Thorne, quien, al comprometerse a criar a la niña, no quería enfrentarse a obstáculos en forma de parientes que reclamaran a la pequeña. Sin duda la niña no tendría parientes si la hubieran dejado vivir o morir como bastarda en un orfanato, pero, si el médico tenía suerte en la vida, si a la larga lograba convertirla en alguien muy querido en su casa y en alguien muy querido en la casa de los demás, ella viviría y se ganaría el corazón de algún hombre a quien el médico podría llamar gustosamente amigo y sobrino. Entonces los parientes que surgieran no resultarían ventajosos para ella.
Ningún hombre poseía mejor sangre que el doctor Thorne; ningún hombre estaba más orgulloso de su árbol genealógico y de sus ciento treinta descendientes, claramente demostrados, de Adán; ningún hombre poseía mejor teoría en cuanto a las ventajas de los hombres que tienen abuelos, sobre los que no los tienen o no son dignos de mencionarse. No se crea que nuestro médico era un personaje perfecto. No, verdaderamente; lejos de ello. Tenía dentro de sí, en su interior, un orgullo terco, autocomplaciente, que le hacía creerse mejor y superior a los que le rodeaban y era así por alguna causa desconocida que apenas podía explicarse a sí mismo. Se sentía orgulloso de ser un hombre pobre de una gran familia; se sentía orgulloso de repudiar a la misma familia que le enorgullecía; se sentía especialmente orgulloso de guardar para sí su orgullo. Su padre había sido un Thorne y su madre, una Thorold. No había mejor sangre en toda Inglaterra. La posesión de cualidades como estas hacía que él se sintiera afortunado. ¡Este hombre, de gran corazón, de gran valentía y de gran humanidad! Otros médicos del condado tenían agua en sus venas y él podía jactarse de la pureza de su agua cristalina frente a la gran familia de los Omnium, cuya sangre era como un charco enfangado. De ahí que le encantara sobresalir por encima de sus compañeros médicos, ¡él, que podría permitirse el lujo de destacar tanto por su talento como por su energía! Hablamos de su juventud, pero, incluso en la edad madura, este hombre, aunque templado, seguía igual.
¡Este era el hombre que prometía adoptar como su propia hija a una pobre bastarda cuyo padre ya había muerto y cuya familia materna era la de los Scatcherd! Era necesario que nadie conociera la historia de la niña. Excepto al hermano de la madre, no le interesaba a nadie. Durante poco tiempo se habló de la madre; pero el prodigio pronto deja de serlo. La madre se fue a su hogar lejano, la generosidad del marido fue debidamente descrita en los periódicos y se dejó de hablar del bebé.
Fue fácil contarle a Scatcherd que la niña no había vivido. Hubo una conversación de despedida entre los hermanos en la cárcel, durante la cual, con lágrimas genuinas y tristeza sincera, la madre le relataba el final del bebé. Luego se marchó, afortunada por su fortuna venidera, y el médico se llevó a la criatura con él al que sería el nuevo hogar para ambos. Allí encontró el hogar adecuado hasta que ella fuera lo bastante mayor para poder sentarse a la mesa y vivir en una casa de soltero. Nadie más que el señor Gresham sabía quién era y de dónde había venido.
Entonces Roger Scatcherd, habiendo cumplido los seis meses de reclusión, salió de la cárcel.
Roger Scatcherd, aunque sus manos estuvieran bañadas de sangre, era digno de piedad. Poco antes de la muerte de Henry Thorne, se había casado con una joven de su misma clase y se había hecho el propósito de que, a partir de entonces, su vida sería la propia de un hombre casado y no desgraciaría al respetable cuñado que iba a tener. Tal era su situación cuando se enteró de la desdicha de su hermana. Como se ha dicho, se emborrachó y salió para la escena del crimen.
Durante los días en prisión, su esposa se mantuvo como pudo. Vendió los muebles que habían instalado juntos, abandonó la casa y, doblegada por la miseria, casi se dejó llevar por la muerte. Cuando él salió libre, enseguida encontró trabajo, pero quienes hayan observado la vida de esta gente sabe lo difícil que es para ellos recuperar el terreno perdido. Poco después de su liberación ella fue madre y, cuando nació el niño, estaban en la más dura de las necesidades, pues Scatcherd volvía a beber. Sus propósitos se los había llevado el viento.
El médico vivía entonces en Greshamsbury. Allí había ido el día anterior a que tomara a su cargo el bebé de la pobre Mary y pronto se halló instalado como médico de Greshamsbury. Esto ocurrió poco después del nacimiento del joven heredero. Su predecesor en la carrera había mejorado, o se había esforzado en mejorar, buscando el ejercicio de la Medicina en una ciudad mayor. Lady Arabella, en ese momento crítico, se vio obligada a seguir el consejo de un desconocido, procedente, como ella decía a Lady de Courcy, de algún lugar de la cárcel de Barchester o del Palacio de Justicia de Barchester, no sabía de cuál.
Como es natural, Lady Arabella no podía amamantar al joven heredero. Las Ladies Arabellas nunca pueden. Poseen el don de ser madres, pero no de ser madres lactantes. La naturaleza les da pecho para enseñar, pero no para servir. Así que Lady Arabella tuvo una nodriza. Al cabo de seis meses, el nuevo médico halló que el señorito Frank no iba todo lo bien que sería deseable y, después de unas pequeñas pesquisas, se descubrió que la excelente joven que habían enviado expresamente desde Courcy Castle hasta Greshamsbury —suministro mantenido por el Lord para uso familiar— le había tomado cariño al brandy. Como es natural, fue devuelta de inmediato al castillo y, como Lady de Courcy estaba demasiado enojada para enviar otra, se permitió al doctor Thorne que buscara una. Pensó en la desgraciada esposa de Roger Scatcherd, pensó también en su salud, en sus fuerzas y en sus costumbres vigorosas. Así es que la señora Scatcherd se convirtió en ama de cría del joven Frank Gresham.
Otro episodio más debemos contar de los tiempos pasados. Antes de la muerte de su padre, el doctor Thorne estaba enamorado. No suspiraba ni suplicaba en vano, aunque no se había llegado a que los parientes de la joven e incluso la misma joven hubiera aceptado su oferta de matrimonio. En esa época, su nombre tenía buena reputación en Barchester. Su padre era clérigo, sus primos y mejores amigos eran los Thorne de Ullathorne, y la dama, a la que no pondremos nombre, no fue imprudente con el joven médico. Pero cuando se descarrió Henry Thorne, cuando el viejo doctor murió, cuando el joven médico discutió con Ullathorne, cuando mataron al hermano en una desdichada pelea y resultó que al médico no le quedaba más que su profesión pero sin lugar donde ejercerla, entonces, los parientes de la joven pensaron que el matrimonio sería imprudente y la joven no tuvo bastantes ánimos o bastante amor para desobedecer. En esos días tempestuosos, ella dijo al doctor Thorne que quizás sería más prudente dejarse de ver.
El doctor Thorne, ante tal sugerencia, en esos momentos, ante tal comentario, cuando más necesitaba el consuelo del amor, enseguida juró en voz alta que estaba conforme con ella. Se marchó apresurado con el corazón destrozado y se dijo que el mundo era malo, muy malo. Nunca más volvió a ver a la dama y, si estoy bien informado, nunca más volvió a hacer una proposición matrimonial a nadie.
3. El doctor Thorne
Así fue como el doctor Thorne se instaló de por vida en el pequeño pueblo de Greshamsbury. Como era costumbre entonces entre los médicos rurales, y como debería ser costumbre entre ellos si consultaran a su propia dignidad un poco menos y al bienestar de sus clientes un poco más, añadió a la profesión de médico el negocio de una farmacia. Al hacerlo, lo injuriaron. Mucha gente que le rodeaba declaraba que no podía ser un auténtico médico o, al menos, alguien así llamado. Y los compañeros en el arte de la Medicina que vivían a su alrededor, aunque sabían que sus diplomas, sus títulos y sus certificados estaban todos en règle, apoyaban las habladurías. Había muchas cosas en este recién llegado que no le granjeaban las simpatías de la profesión. En primer lugar, era un recién llegado y, como tal, los demás médicos debían considerar que, por supuesto, estaba de trop. Greshamsbury estaba sólo a quince millas de Barchester, donde había un dépôt de médicos, y a sólo ocho millas de Silverbridge, donde residía desde hacía cuarenta años un médico. El predecesor del doctor Thorne en Greshamsbury había sido un humilde practicante de talento, respetado por todos los médicos del condado y, aunque le permitían visitar a la servidumbre y a veces a los niños de Greshamsbury, nunca tuvo la presunción de ponerse a la altura de los médicos.
Luego está que también el doctor Thorne, a pesar de que fuera médico graduado, a pesar de que estaba titulado sin disputa como para denominarse a sí mismo médico, de acuerdo con todas las leyes de la Universidad, hizo saber a todo Barsetshire del este, muy poco después de haberse asentado en Greshamsbury, que el precio de la visita era de siete libras con seis peniques en un radio de cinco millas, con un incremento proporcional según la distancia. En esto había algo bajo, tacaño, poco profesional y democrático; así, al menos, hablaban los hijos de Escolapio reunidos en cónclave en Barchester. En primer lugar, demostraba que el tal Thorne siempre pensaba en el dinero, como un farmacéutico, tal como era, mientras que lo que le incumbía, como médico, si hubiera tenido los sentimientos de un médico, era haber considerado sus propósitos desde un punto de vista filosófico y haber tomado los beneficios que le correspondieran como algo accidental y accesorio a su posición en la sociedad. Un médico debía cobrar la tarifa sin dejar que la mano izquierda supiera lo que hacía la mano derecha. Debía aceptarse sin un pensamiento, ni una mirada, ni un movimiento de los músculos faciales. El auténtico médico apenas debía ser consciente de que el último apretón de manos fuera más apreciado por el roce del oro. Mientras que ese Thorne sacaría media corona del bolsillo del pantalón y la daría como cambio de diez chelines. Estaba claro que tal hombre no apreciaba la dignidad de la profesión liberal. Siempre se le podía ver preparando medicinas en la tienda, a la izquierda de la puerta principal, no haciendo experimentos filosóficos en materia médica para beneficio de las edades futuras —lo cual, si así fuera, lo haría recluido en su estudio, ajeno a las miradas profanas—, sino mezclando polvos comunes y corrientes de las entrañas de la tierra o untando pomadas vulgares para dolencias agrícolas.
Alguien así no era compañía adecuada para el doctor Fillgrave de Barchester. Debe admitirse. Pero aun así resultaba ser la compañía adecuada del anciano señor de Greshamsbury, cuyos cordones de los zapatos no dudaría en atar el doctor Fillgrave, tal alto lugar ocupaba el anciano señor en el condado antes de su muerte. Pero la profesión médica de Barsetshire conocía el temperamento de Lady Arabella y, cuando murió ese hombre bondadoso, se dio por finalizada la permanencia en Greshamsbury. Las gentes de Barsetshire, sin embargo, se vieron condenadas a la decepción. Nuestro médico había logrado hacerse querer por el heredero y, aunque no hubiera mucho cariño personal entre él y Lady Arabella, mantuvo su posición intacta en la mansión, no sólo en el cuarto infantil y en los dormitorios, sino también en el comedor del señor.
Debe admitirse que esto era motivo de que fuera muy poco querido entre sus colegas, y pronto se mostró ese sentimiento de un modo notable y solemne. El doctor Fillgrave, quien poseía las más respetables relaciones profesionales en el condado, quien tenía que preservar su fama y quien estaba acostumbrado a tratarse, en condiciones casi de igualdad, con los grandes médicos baronets de la metrópolis en las casas de la nobleza, el doctor Fillgrave rehusaba mantener consultas con el doctor Thorne. Lamentaba en extremo, decía, en extremo, tener que hacerlo: nunca antes había tenido que cumplir un deber tan penoso, pero, como deber que tenía que rendir a la profesión, le correspondía cumplirlo. Con todo su respeto hacia Lady..., una invitada de Greshamsbury indispuesta, y hacia el señor Gresham, debía renunciar a atender conjuntamente con el doctor Thorne. Si se necesitaban sus servicios en otras circunstancias, acudiría a Greshamsbury con la rapidez con que le llevaran los caballos de posta.
Se había declarado la guerra en Barsetshire verdaderamente. Si había en el cráneo del doctor Thorne un sentido más desarrollado que otro, éste era el de la combatividad. No es que el médico fuera un matón, ni siquiera era agresivo, en el sentido corriente del término; no se sentía inclinado a provocar peleas, ni era propenso a los enfrentamientos; sino que había algo en él que no le permitía ceder ante el ataque. Ni en las discusiones ni en las contiendas se permitía equivocarse, nunca al menos ante nadie más que sí mismo y, en nombre de sus especiales tendencias, estaba dispuesto a enfrentarse al mundo entero.
Por consiguiente, se comprenderá que, cuando el doctor Fillgrave arrojó semejante guante ante los propios dientes del doctor Thorne, este último no lo recogiera con lentitud. Envió una carta al conservador periódico de Barsetshire Standard, en la que lanzaba al doctor Fillgrave un acérrimo ataque. El doctor Fillgrave respondió con cuatro líneas, que decían que, tras meditarlo con madurez, había decidido no prestar atención a las observaciones que le hiciera el doctor Thorne en la prensa pública. El médico de Greshamsbury escribió entonces otra carta, más ingeniosa y mucho más severa que la anterior y, como fue transcrita en los periódicos de Bristol, Exeter y Gloucester, el doctor Fillgrave halló francamente difícil mantener la magnanimidad de su reticencia. A veces a un hombre le basta con vestirse con la digna toga del silencio y proclamarse indiferente a los ataques públicos; pero es una dignidad que cuesta mantener. Del mismo modo que un hombre, atacado hasta la locura por las abejas, podría esforzarse en permanecer sentado en la silla sin mover un músculo, así también podría sobrellevar con paciencia y sin respuesta los cumplidos de un periódico opositor. El doctor Thorne escribió una tercera carta, que fue demasiado difícil de soportar. El doctor Fillgrave la contestó, no, en realidad, con su propio nombre, sino con el de un colega doctor. Entonces la guerra se recrudeció. No es demasiado afirmar que el doctor Fillgrave no conoció otra hora de felicidad. Si se hubiera imaginado de qué materia estaba hecho el joven que realizaba fórmulas magistrales en Greshamsbury, habría consultado con él, sin objeción alguna, mañana, mediodía y noche. Pero, como había empezado la guerra, se vio obligado a seguirla: sus colegas no le dejaban otra alternativa. En consecuencia, comparecía en la lucha continuamente, como un boxeador profesional al que llevan una y otra vez, sin esperanzas de su parte, y que, en cada vuelta, se cae al suelo antes de que sople el viento de su oponente.
Sin embargo, el doctor Fillgrave, aunque débil, estaba apoyado en la teoría y en la práctica, por casi todos los colegas del condado. La tarifa de una guinea, el principio de dar consejo y no vender medicinas, la gran resolución de mantener una nítida barrera entre el médico y el boticario, y, sobre todo, el odio a contaminarse con una factura, eran aspectos graves en las mentes médicas de Barsetshire. El doctor Thorne tenía a todo el mundo médico de la zona en contra y, por eso, apeló a la metrópolis. The Lancet[1] tomó partido por él, pero el Journal of Medical Science estaba en contra; el Weekly Chirurgeon, famoso por su democracia médica, le defendió como profeta médico, pero el Scalping Knife, periódico mensual nacido en oposición radical a The Lancet, no tuvo piedad. Así prosiguió la guerra, y nuestro médico, hasta cierto punto, se hizo célebre.
Hubo, además, otras dificultades que se interpusieron en su carrera profesional. Era algo a su favor que comprendiera su carrera profesional, algo a lo que deseaba dedicarse con energía, y decidió dedicarse a ello conscientemente. Poseía otros dones, tales como brillo en la conversación y honestidad general en su disposición, que permanecieron en él a medida que pasaba la vida. Pero, cuando empezó a ejercer, mucho de su carácter personal se volvió en su contra. Entrara en la casa que entrara, entraba con la convicción, a menudo expresada para sus adentros, de que él era igual como hombre al propietario, igual como ser humano a la propietaria. A la edad y al reconocido talento, al menos eso decía, concedía cierta deferencia, al rango también concedía el respeto debido; dejaba que un lord saliera de una habitación antes que él si no se olvidaba; al hablar con un duque, se le dirigía llamándole su Excelencia, y de ninguna manera entablaría familiaridad con hombres más importantes que él, concediendo al hombre más importante el privilegio de dar los primeros pasos. No obstante, más allá de lo dicho no admitiría que nadie en la tierra anduviera con la cabeza más alta que él.
No hablaba mucho de estas cosas. No ofendía a nadie jactándose de su propia importancia. Jamás salió de su boca ante el Conde de Courcy que el privilegio de cenar en Courcy Castle no era para él un placer mayor que el privilegio de cenar en la casa del párroco de Courcy. Sin embargo, había algo en sus modales que lo decía. El sentimiento en sí quizás era bueno y verdaderamente quedaba justificado por la manera en que se comportaba con la gente de rango inferior. Pero había cierta locura en su decisión de oponerse a las leyes arbitrarias de la sociedad y cierto absurdo en su modo de oponerse, ya que en el fondo de su corazón era un completo conservador. No es mucho afirmar que odiaba a primera vista a un lord, pero, no obstante, habría gastado sus medios, su sangre y su espíritu en la lucha por la cámara alta del Parlamento.
Tal disposición, hasta que se entendía del todo, no valía para congraciarse con las esposas de los caballeros entre los cuales él ejercía. Tampoco había mucho en su manera de ser que le recomendara para obtener el favor de las damas. Era brusco, autoritario, dado a la contradicción, tosco aunque nunca sucio en su aspecto personal e inclinado a ser indulgente con una especie de burlas tranquilas, que a veces no se entendían del todo. La gente no siempre sabía si se reía de ella o con ella, y algunas personas creían, quizás, que el médico no debería reírse nunca cuando se le llamaba para actuar como tal.
Cuando se le conocía, de verdad, cuando se llegaba al corazón de la fruta, cuando se aprendía la enorme proporción de ese corazón digno de confianza y cariño, cuando se reconocía su honestidad, cuando se sentía esa ternura masculina y casi femenina, entonces, de verdad, se reconocía que el médico era adecuado para su profesión. Para achaques insignificantes era a menudo demasiado brusco. En vista de que aceptaba dinero por su curación, podemos decir que debería curarlos sin un modo tan grosero. En eso no tiene defensa. Pero para con el sufrimiento real nadie le encontraba brusco; ningún paciente que yaciera con dolor en el lecho de la enfermedad le creía desconsiderado.
Otro inconveniente era que fuese soltero. Las damas creen, y yo, por única vez, creo que las damas tienen razón en creerlo, que los médicos deberían estar casados. Todo el mundo nota que el hombre, cuando se ha casado, adquiere algunos de los atributos de una anciana: se convierte, hasta cierto punto, en un ser maternal, adquiere cierta familiaridad con la manera de ser y las necesidades de las mujeres y pierde ese algo más salvaje y ofensivo de la virilidad. Debe de ser mucho más fácil hablar con alguien así sobre el estómago de Matilda y el dolor de las piernas de Fanny que con un joven soltero. Este impedimento se interpuso en la vida del doctor Thorne durante sus primeros años en Greshamsbury.
Pero al principio sus necesidades no eran muchas. Y, a pesar de que su ambición era tal vez grande, no era de una naturaleza impaciente. El mundo era su ostra[2], pero, rodeado como se hallaba, sabía que no dependía de él abrirla enseguida. Tenía pan para comer, que debía ganar con su esfuerzo; tenía que ganarse una reputación, que debía venir con lentitud; le satisfacía tener, además de sus esperanzas inmortales, un futuro posible en este mundo que podía contemplar con mirada limpia y al que podía llegar con un corazón que no conociera el desfallecimiento.
A su llegada a Greshamsbury, el hacendado le concedió una casa, la misma que ocupaba cuando el nieto del señor cumplía la mayoría de edad. Había dos casas particulares espaciosas y decentes en el pueblo, siempre exceptuando la rectoría, que se alzaba enorme en su terreno, y, por consiguiente, se consideraba como mayor con respecto a las residencias del pueblo. De las dos, el doctor Thorne ocupaba la menor. Ambas se hallaban exactamente en el ángulo descrito con anterioridad, en su lado externo y formando un ángulo recto. Las dos poseían buenas cuadras y amplios jardines. Conviene especificar que el señor Umbleby, abogado y agente de la hacienda, ocupaba la mayor.
Aquí vivió solo el doctor Thorne once o doce años y, luego, otros diez u once más con su sobrina, Mary Thorne. Mary tenía trece años cuando llegó para instalarse como señora de la casa o, en cierto modo, para hacer de única señora de la casa. Este suceso cambió mucho las costumbres del médico. Antes era el típico soltero: ni una sola de las habitaciones estaba amueblada de modo adecuado. Al principio empezó de modo improvisado porque no dominaba los medios para empezar de otra manera y así continuó, puesto que nunca había llegado el momento en que debiera poner en orden las cosas de la casa. No tenía hora fija para las comidas, ni lugar fijo para los libros, ni armario fijo para la ropa. Guardaba en la bodega unas cuantas botellas de vino y, de vez en cuando, invitaba a otro soltero a comer con él, pero, fuera de esto, apenas se preocupaba del mantenimiento del hogar. Por las mañanas se preparaba un gran tazón de té fuerte, junto con pan, mantequilla y huevos y, sea cual fuere la hora en que llegara por la noche, esperaba que le sirvieran algún alimento con el que satisfacer las necesidades naturales. Si, además, le daban otro tazón de té al anochecer, ya tenía todo lo que deseaba, o, como mínimo, todo lo que pedía.
Cuando llegó Mary, o mejor, cuando estaba a punto de llegar, todo cambió en la casa del médico. Hasta entonces la gente se preguntaba, y en especial la señora Umbleby, cómo podía vivir de una manera tan dejada el doctor Thorne; y ahora la gente se preguntaba, y en especial la señora Umbleby, cómo ponía tantos muebles en la casa el médico sólo porque una muchachita de doce años fuera a vivir con él.
La señora Umbleby tenía un buen radio de acción para su observación. El médico llevó a cabo una auténtica revolución en su hogar y amuebló la casa completamente, desde el suelo hasta el techo. Pintó —por vez primera desde que estaba allí—, empapeló, alfombró, encortinó, puso espejos, ropa de casa, mantas, como si al día siguiente fuera a llegar una señora Thorne de gran fortuna. Y todo por una muchacha de doce años de edad. «¿Y cómo —preguntaba la señora Umbleby a su amiga la señorita Gushing— cómo sabe qué comprar?», como si el médico se hubiera criado como un animal salvaje, ignorante de lo que eran mesas y sillas y con menos ideas que un hipopótamo de lo que era la decoración de un salón.
Para asombro de la señora Umbleby y de la señorita Gushing, el médico lo hizo muy bien. No dijo nada a nadie —nunca hablaba demasiado de estas cosas—, pero amuebló la casa bien y con discreción, y, cuando Mary Thorne llegó a la casa procedente del colegio de Bath, donde había permanecido seis años, se halló invitada a ser quien presidiera un paraíso perfecto.
Se ha dicho que el médico había conseguido granjearse las simpatías del nuevo hacendado antes de la muerte del anciano y, por consiguiente, el cambio operado en Greshamsbury no había tenido efectos negativos en su vida profesional. Así estaba la situación por entonces, pero, no obstante, no todo iba sobre ruedas para el médico de Greshamsbury. Entre el señor Gresham y el médico había una diferencia de edad de seis o siete años y, es más, el señor Gresham parecía más joven para su edad, mientras que el doctor parecía mayor. Sin embargo, desde el principio su relación fue muy estrecha. Nunca se distanciaron por completo y el médico se supo mantener algunos años ante la artillería de Lady Arabella. Pero las gotas que caen constantemente acaban por perforar una piedra.
Las pretensiones del doctor Thorne, combinadas con su subversiva tendencia democrática, sus visitas de a siete chelines con seis peniques, añadido todo esto a su total desconsideración de los humos de Lady Arabella, fueron demasiado para ella. Él llevaba a Frank desde su primera enfermedad y eso, al principio, lo congració con ella. También tuvo éxito con la dieta de Augusta y Beatrice. Pero, como tal éxito se obtuvo en abierta oposición a los principios educativos de Courcy Castle, apenas decía mucho a su favor. Cuando nació la tercera hija, enseguida declaró que era una débil florecilla y prohibió tercamente a su madre ir a Londres. La madre, por amor al bebé, obedeció, pero odió al médico por esta orden, que ella creía firmemente que la había dado por expresa indicación del señor Gresham. Luego vino al mundo otra niña y el médico fue más autoritario que antes en cuanto a las condiciones para su crecimiento y a las excelencias del aire campestre. Esto suscitó discusiones y Lady Arabella creyó que el médico de su esposo no era al fin y al cabo Salomón. En ausencia de su marido, mandó llamar al doctor Fillgrave, dando la expresa indicación de que no tendría que sentir dañada ni la vista ni la dignidad por encontrarse con su enemigo. El doctor Fillgrave era un gran consuelo para ella.
Entonces el doctor Thorne dio a entender al señor Gresham que, en tales circunstancias, ya no podía visitar profesionalmente Greshamsbury. El pobre señor vio que no había modo de evitarlo y, a pesar de que aún conservaba su amistad con el vecino, se acabaron las visitas de a siete chelines con seis peniques. El doctor Fillgrave de Barchester y el caballero de Silverbridge compartieron la responsabilidad, y los principios educativos de Courcy Castle volvieron a Greshamsbury.
Así transcurrieron las cosas durante años y esos años fueron tristes. No podemos atribuir el sufrimiento, la enfermedad y las muertes ocurridas a los enemigos de nuestro médico. Las cuatro frágiles niñas que murieron probablemente también habrían fallecido si Lady Arabella hubiera sido más tolerante con el doctor Thorne. Pero el hecho es que murieron y que el corazón maternal venció el orgullo materno y Lady Arabella se humilló ante el doctor Thorne. Se humilló, o lo habría hecho si el médico se lo hubiera permitido. Sin embargo, él, con los ojos bañados en lágrimas, detuvo la expresión de sus disculpas y le aseguró que su gozo al regresar era muy grande, dado su cariño por todo lo que pertenecía a Greshamsbury. Así volvieron a empezar las visitas de siete chelines con seis peniques y así acabó el gran triunfo del doctor Fillgrave.
Grande fue el gozo en el cuarto infantil de Greshamsbury cuando tuvo lugar el segundo cambio. Entre las cualidades del médico, sin mencionar hasta ahora, se contaba su aptitud para estar con los niños. Le encantaba hablar y jugar con ellos. Los cargaba en su espalda, tres o cuatro a la vez, rodaba con ellos en el suelo, corría con ellos en el jardín, se inventaba juegos, ideaba diversiones que parecían contrarias al entretenimiento y, sobre todo, sus medicinas no eran tan malas como las que venían de Silverbridge.
Tenía una buena teoría en cuanto a la felicidad de los niños y, aunque no estaba dispuesto a abandonar los preceptos de Salomón[3] —siempre afirmando que él no sería, en ninguna circunstancia, el verdugo—, sostenía que el principal deber del padre con el hijo era hacerle feliz. No sólo tenía que ser feliz el hombre, el hombre futuro, si era posible, sino que había que tratar bien al muchacho del presente y su felicidad, según afirmaba el médico, se lograría con facilidad.
¿Por qué luchar por las ventajas futuras a costa del dolor del presente, viendo que el resultado será dudoso? Muchos contradictores del médico pensaban pillarle cuando sacaba a colación una doctrina tan singular.
—Pues qué —decían los enemigos sensatos—. ¿No hay que enseñar a leer a Johny porque no le guste?
—Por supuesto que Johny tiene que leer —solía contestar el médico—. Pero ¿es inevitable que no le guste? Si el preceptor se esfuerza, ¿no puede Johny aprender no sólo a leer sino también gustarle aprender a leer?
—Pero —dirán los enemigos— hay que controlar a los niños.
—Y también a los hombres —dirá el médico—. Yo no puedo robarte los melocotones, ni seducir a tu esposa, ni calumniarte. Por mucho que yo desee, dada mi natural depravación, ser indulgente con tales vicios, se me prohíben sin pesar y casi puedo afirmar que sin desdicha.
Y así proseguía la discusión, sin que una parte convenciera a la contraria. Pero, entre tanto, los niños de la vecindad se encariñaban con el doctor Thorne.
El doctor Thorne y el hacendado eran aún amigos leales, pero se dieron circunstancias, que duraron muchos años y que casi hacían sentir incómodo al pobre señor en compañía del médico. El señor Gresham debía una gran suma de dinero. Es más, había vendido parte de sus propiedades. Desafortunadamente, había sido el orgullo de los Gresham que la finca hubiera pasado de uno a otro sin imposiciones, de modo que cada poseedor de Greshamsbury tuviera plenos poderes para disponer de la propiedad a su gusto. Hasta entonces no había habido ninguna duda de que fuera a parar a manos del heredero masculino. Alguna vez había sido gravada, pero las cargas se habían liquidado y la propiedad había cambiado de manos sin cargas hasta el actual señor. Ahora se había vendido parte de ella y se había vendido en cierto modo por mediación del doctor Thorne.
Esto hacía del hacendado un hombre desgraciado. Nadie amaba a su apellido y a su honor, a su blasón familiar más que él. Era todo él un Gresham de corazón, pero sus ánimos eran más débiles que los de sus antepasados y, en su época, por primera vez, los Gresham iban a ser desechados por inútiles. Diez años antes del principio de nuestra historia, había sido necesario reunir una gran suma de dinero para enfrentar el pago de una cantidad apremiante y se halló que se podría lograr con más ventajas materiales si se vendía una parte de la propiedad. En consecuencia, se vendió una parte, aproximadamente un tercio del valor total.
Boxall Hill está situado entre Greshamsbury y Barchester y se le conoce por tener la mejor caza de perdices del condado y por tener también el conocido coto de zorros, Boxall Gorse, muy reputado entre los deportistas de Barsetshire. No había residencia en la inmensa hacienda y se desgajó de la restante propiedad de Greshamsbury. Esto permitió al señor Gresham que se vendiera, con muchas quejas interiores y exteriores.
Se vendió, y se vendió bien, mediante contrato particular a un nativo de Barchester, quien había prosperado en el mundo de los rangos sociales y había hecho una gran fortuna. Debemos contar algo del carácter de este personaje. Por ahora basta con decir que confiaba en el doctor Thorne para que le aconsejara en cuestiones de dinero y que, a sugerencia del doctor Thorne, había adquirido Boxall Hill, con el coto de perdices y de zorros incluido. No sólo había comprado Boxall Hill, sino que, además, había prestado grandes sumas de dinero al hacendado como hipoteca, habiendo participado en toda la transacción el médico. Como resultado, el señor Gresham tenía que discutir con el doctor Thorne con cierta frecuencia sobre sus asuntos financieros y, de vez en cuando, someterse a charlas y consejos que, de otro modo, se habría ahorrado.
Hasta aquí el doctor Thorne. Ahora hay que decir unas cuantas palabras sobre la señorita Mary antes de adentrarnos en nuestra historia. Así se partirá la corteza y se abrirá la tarta para los invitados. La pequeña señorita Mary vivió en una hacienda hasta los seis años; entonces la enviaron a un colegio de Bath y se trasladó, unos seis años después, a la casa recién amueblada del doctor Thorne. No debe suponerse que él la hubiera perdido de vista los años anteriores. Era muy consciente de la naturaleza de la promesa que había hecho a la madre cuando partió de viaje. A menudo había visitado a su pequeña sobrina y, mucho antes de que cumpliera los doce años de edad, había olvidado la existencia de su promesa y su deber para con la madre, a cambio del lazo más fuerte del amor personal hacia la única criatura que le pertenecía.
Cuando Mary llegó a su casa, el médico se puso como un niño alegre. Preparó sorpresas con tanta previsión y premeditación que parecía que estuviera tendiendo trampas para derrotar al enemigo. Primero la llevó a la tienda, luego a la cocina, de ahí a los comedores, después a sus dormitorios y así sucesivamente hasta que llegó a la gloria del nuevo salón, aumentando el placer con pequeñas bromas y diciéndole que él nunca se atrevería a entrar en el nuevo paraíso sin su permiso y sin quitarse las botas. A pesar de ser una niña, entendió la broma y la siguió como una pequeña reina. Y así se hicieron muy pronto los mejores amigos.
Pero aunque Mary fuera una reina, hacía falta educarla. Eran los días en que Lady Arabella se había humillado y, para manifestar su humildad, invitó a Mary a compartir las clases de música con Augusta y Beatrice en la casa grande. Un maestro de música de Barchester iba tres días a la semana y se quedaba tres horas. Si el médico elegía enviar a la niña, ella podría enterarse de lo que pasaba sin hacer daño a nadie. Esto decía Lady Arabella. El médico, con mucha gratitud y sin vacilación, aceptó el ofrecimiento, añadiendo sencillamente que tal vez sería mejor contratar por separado al Signor Cantabili, maestro de música. Le estaba muy agradecido a Lady Arabella por permitir a su niña unirse a las clases de las señoritas Gresham.
Apenas hace falta decir que Lady Arabella se exaltó enseguida. ¡Contratar al Signor Cantabili! No, claro; ella lo haría. ¡No había gasto que escatimar en este arreglo en nombre de la señorita Thorne! Sin embargo, ahí, como en la mayoría de las cosas, el médico se salió con la suya. Al ser su época de humillación, la Lady no podía emprender una lucha como en otro tiempo la habría emprendido y así, para su disgusto, se encontró con que Mary Thorne aprendía música en su casa en condiciones de igualdad, en lo concerniente al pago, con sus propias hijas. Habiendo quedado en esto, no se podía echar atrás, en especial porque la niña no era en absoluto desagradable y, más aún, porque las señoritas Gresham la querían mucho.
Y así aprendió música Mary Thorne en Greshamsbury y con la música aprendió además otras cosas: cómo comportarse entre muchachas de su edad, cómo hablar y expresarse como las demás damas, cómo vestirse y cómo moverse y andar. Todo lo cual, al ser rápida en el aprendizaje, lo aprendió sin darse cuenta en la casa grande. También aprendió algo de francés, puesto que la institutriz francesa de Greshamsbury siempre estaba en la clase.
Luego, unos años después, vino un rector y la hermana del rector. Con esta última Mary estudiaba alemán, y también francés. Aprendía mucho del médico: la elección de libros ingleses para su lectura y el hábito de pensar igual que él, aunque modificado por la suavidad femenina de su mente.
Así creció y se educó Mary Thorne. De su aspecto personal me corresponde en verdad como autor decir algo. Es mi heroína y, como tal, debe ser necesariamente hermosa, pero, sinceramente, su mente y sus cualidades internas son más nítidas para mí que sus cualidades y rasgos externos. Sé que estaba lejos de ser alta y de ser llamativa, que tenía manos y pies pequeños y delicados, que los ojos le brillaban al mirar, pero no brillaban para hacerse visibles a su alrededor, que el cabello era castaño oscuro y que lo llevaba sencillamente peinado desde la frente, que los labios eran delgados y la boca, quizás, era en general inexpresiva, pero que, cuando estaba ilusionada al hablar, se mostraba animada con maravillosa energía, y que, tranquila como era en sus gestos, sobria y recatada en su apariencia, podía hablar, llegado el momento, con una energía que en verdad sorprendía a aquellos que no la conocieran y, a veces, a los que sí la conocían. ¡Energía! Mejor dicho, era, a veces, pasión concentrada, que la dejaba momentáneamente inconsciente de lo demás, pero atenta a lo que sentía.
Todos sus amigos, incluido el médico, se habían sentido a veces desgraciados por la vehemencia de su carácter, pero su misma vehemencia la hacía tan querida de los amigos. Casi la había alejado al principio de las clases de Greshamsbury, sin embargo acabó por continuar y Lady Arabella no pudo oponerse, incluso aunque deseaba hacerlo.
Hacía poco que había llegado a Greshamsbury una nueva institutriz francesa que era, o iba a ser, la protegida de Lady Arabella, por poseer todas las cualidades propias de una persona de tal cargo y por ser, además, la protégée del castillo. Decir el castillo, en el lenguaje de Greshamsbury, siempre significaba el de Courcy. Poco después de su llegada, desapareció un valioso guardapelo pequeño que pertenecía a Augusta Gresham. La institutriz francesa se había opuesto a que lo llevara en clase y lo había mandado de vuelta a la habitación por medio de una joven criada, hija de un granjero de la hacienda. Había desaparecido el guardapelo y, al cabo de poco, después de haberse armado considerable alboroto, se encontró, por diligencia de la institutriz, en algún sitio entre las pertenencias de la criada inglesa. Grande fue el enojo de Lady Arabella, altas fueron las protestas de la muchacha, muda fue la aflicción de su padre, piadosas las lágrimas de la madre, inexorable el juicio de los habitantes de Greshamsbury. No obstante, ocurrió algo, no importa el qué, que apartó a Mary de la opinión general. Habló claro y acusó del robo en su misma cara a la institutriz. Dos días estuvo en desgracia Mary, casi tanto como la hija del granjero. Pero en su desgracia no estaba ni callada ni muda. Como Lady Arabella no la escuchaba, acudió al señor Gresham. Obligó a su tío a intervenir en el asunto. Puso de su parte, uno a uno, a la gente importante de la parroquia y acabó por hacer arrodillar a Mam’selle Larron con la confesión de los hechos. A partir de entonces Mary Thorne fue muy querida entre los terratenientes de Greshamsbury y, en especial, en una pequeña casa, donde un inculto padre de familia declaraba que por la señorita Mary Thorne se enfrentaría con un hombre o con un magistrado, con un duque o con el diablo.
Y así creció Mary Thorne bajo la supervisión del médico. Al principio de nuestro cuento era una de las invitadas reunidas en Greshamsbury con motivo de la mayoría de edad del heredero, habiendo ella llegado a la misma edad.
[1] Es la única de las cuatro revistas mencionadas que existe en la realidad.
[2] De Las alegres casadas de Windsor, II, ii, 2-3.
[3] Véase Proverbios 23, 24: «Mucho se alegrará el padre del justo/ y el que engendró a un sabio se gozará en él».
4. Lecciones de Courcy Castle
Era el uno de julio, cumpleaños del joven Frank Gresham. No había terminado la temporada de Londres; sin embargo, Lady de Courcy había logrado ir al campo para honrar la mayoría de edad del heredero, llevando consigo a todas las ladies, Amelia, Rosina, Margaretta y Alexandrina, junto con los honorables John y George, reunidos para la ocasión.
Lady Arabella había planeado pasar este año diez semanas en la ciudad, lo cual, alargándolo un poco, podía pasar como la temporada. Más aún, había conseguido al fin amueblar, magníficamente, el salón de Portman Square. Había viajado a Londres con el pretexto, imperioso, de los dientes de Augusta —la dentadura de las jóvenes es frecuentemente valiosa para estos casos— y, como había obtenido permiso para comprar una nueva alfombra, que era muy necesaria, hizo tan hábil uso de la autorización como para acudir corriendo al tapicero por culpa de una factura de seiscientas o setecientas libras. Había dispuesto, como es natural, de carruaje y caballos, las muchachas habían tenido que salir, había sido de lo más necesario recibir amigos en Portman Square y, en total, las diez semanas no habían sido ni desagradables ni baratas.
En unos minutos de confidencias anteriores a la cena, Lady de Courcy y su cuñada estaban sentadas juntas en el vestidor de esta última, discutiendo la irracionabilidad del hacendado, que se había expresado con más amargura de lo corriente acerca de la locura —probablemente usó una palabra más fuerte— de tal proceder en Londres.
—¡Santo cielo! —exclamó la condesa, con impaciencia—. ¿Y qué se puede esperar? ¿Qué es lo que quiere que hagas?
—Le gustaría vender la casa de Londres y enterrarnos aquí para siempre. Fíjate: sólo he estado allí diez semanas.
—¡Apenas el tiempo necesario para que examinen los dientes de las muchachas! Pero, Arabella, ¿qué te dice? —a Lady de Courcy le preocupaba aprender la exacta verdad del asunto y enterarse, si podía, de si el señor Gresham era realmente tan pobre como pretendía.
—Ayer me dijo que ya no va a haber más viajes a la ciudad, que apenas puede pagar las facturas ni mantener esta casa y que no...
—¿No qué? —quiso saber la condesa.
—Dijo que no arruinaría del todo al pobre Frank.
—¡Arruinar a Frank!
—Es lo que dijo.
—Pero, Arabella, seguramente no está tan mal como dice. ¿Qué razón puede haber para que esté endeudado?
—Siempre habla de las elecciones.
—Pero, querida, Boxall Hill saldó el gasto. Claro que Frank no recibirá tantos ingresos como cuando tú te casaste y entraste en esta familia, todos lo sabemos. ¿Y a quién se lo tendrá que agradecer sino a su padre? Pero si Boxall Hill saldó esa deuda, ¿por qué tiene que haber problemas ahora?
—Fueron los dichosos perros, Rosina —contestó Lady Arabella casi con lágrimas.
—Bien, enseguida me opuse a que trajeran los perros a Greshamsbury. Cuando se han puesto en juego las propiedades, no hay que incurrir en gastos que no sean absolutamente necesarios. Es una regla de oro que debería recordar el señor Gresham. En realidad casi se lo dije a él con estas palabras, pero el señor Gresham nunca ha recibido ni nunca recibirá con sentido común nada que venga de mí.
—Ya sé, Rosina, que es así. ¿Qué habría sido de él si no fuera por los De Courcy?
Esto preguntó, llena de gratitud, Lady Arabella. En honor a la verdad, sin embargo, si no fuera por los De Courcy, el señor Gresham estaría en estos momentos al frente de Boxall Hill, monarca de todo cuanto se dominaba con la vista.
—Como te decía —continuó la condesa—, nunca aprobé que vinieran los perros a Greshamsbury; pero, aun así, querida, los perros no se lo pueden haber comido todo. Alguien con diez mil al año debería ser capaz de mantener a los perros, sobre todo recibiendo unas cuotas de los demás.
—Dice que las cuotas eran poco o nada.
—Tonterías, querida. Veamos, Arabella, ¿qué hace con el dinero? Esa es la cuestión. ¿Juega?
—Bueno —dijo Lady Arabella, con mucha lentitud— no lo creo. —Si jugaba lo debía de hacer muy disimuladamente, porque rara vez se ausentaba de Greshamsbury y, en verdad, pocas personas con aspecto de jugadores solían venir como invitados—. No creo que juegue —Lady Arabella hizo énfasis en la palabra «juegue», como si su marido, tal vez, por caridad, desconocedor de dicho vicio, fuera verdaderamente culpable de cualquier otro conocido en el mundo civilizado.
—Sé que solía hacerlo —dijo Lady de Courcy, con aspecto de persona sabia y llena de suspicacia. Tenía suficientes motivos domésticos para que le disgustara tal propensión—. Sé que solía hacerlo y, cuando se empieza, apenas se puede curar.
—Pues si lo hace, no lo sé —dijo Lady Arabella.
—El dinero, querida, debe de irse por algún lado. ¿Qué excusa te da cuando le dices que quieres esto y lo otro, todas las necesidades comunes de la vida a la que estás acostumbrada?
—No me da ninguna excusa. A veces dice que la familia es muy grande.
—¡Tonterías! Las muchachas no cuestan nada. Sólo está Frank, y aún no le cuesta nada. ¿Puede estar ahorrando dinero para recuperar Boxall Hill?
—¡Oh, no! —exclamó Lady Arabella con rapidez—. No esta ahorrando nada. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará, aunque sea tan tacaño conmigo. Anda muy escaso de dinero. Eso lo sé.
—Entonces, ¿por dónde se va? —preguntó la condesa de Courcy, con una mirada de terca decisión.
—¡Sólo el cielo lo sabe! Ahora que Augusta se va a casar, tengo que reunir unos cientos de libras. Deberías haber oído cómo se quejaba cuando se lo pedí. ¡Sólo el cielo sabe a dónde se va! —y la esposa herida se secó una lastimera lágrima de los ojos con su fino pañuelo de batista—. Sufro todo el padecimiento y las privaciones de la esposa de un hombre pobre, pero ni uno de los consuelos. No me tiene confianza. Nunca me cuenta nada. Nunca me habla de sus asuntos. Si habla con alguien es con ese horrible médico.
—¿Quién, el doctor Thorne? —la condesa de Courcy odiaba al doctor Thorne con toda su alma.
—Sí, el doctor Thorne. Creo que lo sabe todo y que también le aconseja en todo. Todos los problemas que el pobre señor Gresham tiene, creo que los causa el doctor Thorne. Eso es lo que creo, Rosina.
—Es sorprendente. El señor Gresham, con todos sus defectos, es un caballero. Y no me puedo imaginar cómo puede hablar de sus asuntos con semejante farmacéutico. Lord de Courcy no se ha portado siempre conmigo como debería, lejos de eso —y Lady de Courcy reflexionaba acerca de las heridas más graves que había sufrido su cuñada—. Pero nunca he visto nada parecido en Courcy Castle. Seguramente Umbleby está enterado de todo, ¿no?
—Ni la mitad de lo que sabe el médico —contestó Lady Arabella.
La condesa movió lentamente la cabeza. La idea del señor Gresham, un caballero de una hacienda como la suya, teniendo como confidente a un médico rural, le causaba una impresión demasiado fuerte para sus nervios y, durante unos instantes, se vio obligada a sentarse antes de poderse recuperar.
—De todas formas, una cosa es cierta, Arabella —dijo la condesa, en cuanto se encontró lo bastante serena para ofrecer consejo de una manera dictatorial—. De todas formas, una cosa es cierta. Si el señor Gresham está tan comprometido como dices, a Frank no le queda más que un deber por cumplir: debe casarse por dinero. El heredero de catorce mil libras al año puede ser indulgente consigo mismo y buscar una familia noble, como hizo el señor Gresham, querida —debe entenderse que había muy poco cumplido en estas palabras, ya que Lady Arabella siempre se había considerado una belleza—. O buscar belleza, como hacen algunos hombres —prosiguió la condesa, pensando en la elección que había hecho el actual Conde de Courcy—. Pero Frank debe casarse por dinero. Espero que esto lo entienda pronto: hazle comprender esto antes de que haga el ridículo. Cuando un hombre lo comprende del todo, cuando sabe lo que requieren las circunstancias, se le facilita el asunto. Espero que Frank entienda que no le queda otra alternativa. En su situación debe casarse por dinero.
Pero ¡ay!, Frank Gresham ya había hecho el ridículo.
—Bueno, muchacho, te deseo felicidad de todo corazón —dijo el honorable John, dando un golpe en la espalda a su primo, mientras andaban cerca de las caballerizas antes de la cena para inspeccionar un cachorro de setter de peculiar raza que habían enviado a Frank como regalo de cumpleaños—. Desearía ser un primogénito, pero no todos podemos tener esa suerte.
—¿Quién no querría ser el hijo menor de un conde en vez de ser el primogénito de un hacendado? —dijo Frank, deseando decir algo cortés a cambio de la cortesía de su primo.
—Yo sí —respondió el honorable John—. ¿Qué oportunidades tengo? Ahí está Porlock, tan fuerte como un caballo. Y luego George. Y el viejo está bien desde hace veinte años —y el joven suspiró mientras meditaba la pequeña esperanza que había de que todos los que le eran más cercanos y más queridos se borraran de su camino y le dejaran el dulce gozo de la corona y fortuna de un conde—. Tú tienes el juego asegurado. Como no tienes hermanos, supongo que tu padre te dejará hacer lo que gustes. Aparte, no está tan fuerte como mi viejo, aunque es más joven.
Frank nunca antes había contemplado su fortuna bajo este aspecto y era tan torpe e inexperto que no le entusiasmaba la perspectiva que se le ofrecía. Le habían enseñado, no obstante, que mirara a sus primos, los De Courcy, como hombres con los que sería muy conveniente que intimara. Por consiguiente, no se manifestó ofendido, pero cambió de conversación.
—¿Cazarás en Barsetshire esta temporada, John? Espero que sí. Yo sí.
—Bueno, no lo sé. Es muy lento. Aquí todo es cultivo o bosque. Supongo que iré a Leicestershire cuando se acabe la caza de perdices. ¿Con qué lote acudirás, Frank?
Frank se sonrojó al contestar.
—¡Oh! Con dos —dijo—. Con la yegua que tengo desde hace dos años y el caballo que me ha regalado mi padre esta mañana.
—¡Qué! ¿Sólo con dos? Si la yegua no es más que un pony.
—Mide quince palmos —dijo Frank ofendido.
—Bueno, Frank, yo no lo soportaría —replicó el honorable John—. Pues qué. ¡Salir ante el condado con un caballo desentrenado y un pony, tú, el heredero de Greshamsbury!
—Estará tan entrenado antes de noviembre —dijo Frank— que nada en Barsetshire lo podrá detener. Peter dice —Peter era el mozo de cuadras de Greshamsbury— que pliega las patas traseras muy bien.
—Pero, ¿quién demonios piensa en ir a trabajar con un caballo, o con dos, si insistes en llamar cazador al viejo pony? Te propongo una prueba, compañero: si crees que lo soportarás todo, si no quieres ir en andadores toda la vida, es hora de que lo demuestres. Ahí está el joven Baker, Harry Baker, ya sabes, el año pasado cumplió la mayoría de edad y tiene un montón de jacas que a cualquiera le gustaría poner la vista encima: cuatro caballos de caza y un rocín. Pues si el anciano Baker tiene cuatro mil al año es todo lo que tiene.
Esto era cierto y Frank Gresham, quien por la mañana había sido tan feliz por el regalo del caballo por parte de su padre, empezó a sentir que se había hecho lo justo con él. Era verdad que el señor Baker sólo tenía cuatro mil al año, pero también era verdad que no tenía más hijos que Harry Baker, que no tenía una gran hacienda que mantener, que no debía un chelín a nadie y que estaba tan loco como para animar a un simple muchacho a imitar todos los caprichos de un hombre rico. Sin embargo, Frank Gresham sintió por un instante que le habían tratado muy indignamente.
—Toma las riendas del asunto, Frank —dijo el honorable John, al ver la impresión que había logrado—. Claro que el viejo sabe muy bien que no soportas unas caballerizas así. ¡Que Dios te bendiga! He oído que cuando se casó con mi tía, y eso fue cuando tenía tu misma edad, tenía la mejor yeguada de todo el condado y que entró en el Parlamento antes de cumplir los veintitrés.
—Ya sabes que su padre murió cuando era muy joven —dijo Frank.
—Sí. Sé que tuvo un golpe de suerte que no tiene cualquiera, pero...
El rostro del joven Frank se oscureció en vez de sonrojarse. Cuando su primo adujo la necesidad de tener más de dos caballos para su propio uso, podía escucharle. Pero cuando el mismo guía le hablaba del momento de la muerte de un padre como un golpe de suerte, Frank se sintió tan disgustado que no fue capaz de pasarlo por alto con indiferencia. ¡Cómo! ¿Iba a pensar así en su padre, cuyo rostro siempre se iluminaba con placer cada vez que se le acercaba su hijo, cuando normalmente no brillaba tanto en otra ocasión? Frank había observado a su padre tan de cerca como para darse cuenta de ello. Había tenido motivos para imaginar que su padre tenía muchos problemas y que se esforzaba en borrarlos de la memoria cuando su hijo se hallaba con él. Amaba a su padre sincera, pura y completamente, le gustaba estar con él y le enorgullecería ser su confidente. ¿Podía entonces escuchar tranquilamente mientras su primo hablaba del momento de la muerte de su padre como un golpe de suerte?
—Yo no lo consideraría un golpe de suerte, John. Lo consideraría la desgracia más grande de toda mi vida.
¡Es tan difícil para un joven proclamar sentenciosamente un principio de moralidad, o incluso expresar un buen sentimiento corriente, sin darse aires ridículos, sin asumir fingida grandeza!
—¡Oh, claro, colega! —dijo el honorable John, riéndose—. Es lo más natural. Ya nos entendemos sin decirlo. Por supuesto que Porlock sentiría exactamente lo mismo del viejo. Pero si el viejo echara a andar, creo que Porlock se consolaría con treinta mil al año.
—No sé lo que haría Porlock. Siempre está peleándose con mi tío, lo sé. Sólo hablaba de mí. Nunca me he peleado con mi padre y espero no hacerlo nunca.
—Está bien, muchacho crecido. Me atrevo a decir que no te pongan a prueba, pero si alguien lo hace, antes de que pasaran seis meses te parecería que está muy bien ser el amo de Greshamsbury.
—Estoy seguro de que no me lo parecería.
—Muy bien, que así sea. No serías como el joven Hatherly, de Hatherly Court, en Gloucestershire, cuando su padre estiró la pata. Conoces a Hatherly, ¿verdad?
—No; nunca le he visto.
—Ahora es Sir Frederick y tiene, o tenía, una de las mayores fortunas de Inglaterra para ser un plebeyo. La mayor parte ya ha volado. Bueno, cuando se enteró de la muerte del viejo, estaba en París, pero regresó a Hatherly tan rápido como le pudo llevar el tren y los caballos de posta y llegó a tiempo para el funeral. Al dirigirse a Hatherly Court desde la iglesia, estaban poniendo la señal de luto en la puerta. El amo Fred vio que los de pompas fúnebres habían puesto en la parte inferior: Resurgam. ¿Sabes lo que significa?
—¡Oh, sí! —dijo Frank.
—«Volveré» —dijo el honorable John, traduciendo el latín en beneficio de su primo—. «No», dijo Fred Hatherly, mirando el luto. «¡Ojalá no lo hagas, viejo! Sería demasiada broma. Me cuidaré de eso». Así que se levantó por la noche, se fue acompañado de unos amigos, y pintaron, donde estaba el Resurgam, Requiescat in pace, lo que significa, como sabes, «sería mucho mejor que te quedaras donde estás». A esto yo lo llamo bueno. Fred Hatherly hizo esto, tan cierto como... como... como te lo digo.
Frank no pudo evitar reírse de la historia, en especial por la manera de traducir de su primo el lema de las pompas fúnebres. Luego se dirigieron de las caballerizas a la casa para vestirse para la cena.
El doctor Thorne había llegado a la casa poco antes de la hora de la cena, a petición del señor Gresham, y se hallaba sentado con el hacendado en la sala de lectura —así llamada— mientras Mary hablaba con alguna muchacha arriba.
—Debo reunir diez o doce mil libras, diez como mínimo —dijo el señor, que estaba sentado en su habitual sillón, cerca de la mesa camilla, con la cabeza apoyada en la mano y con aspecto muy diferente al del padre del heredero de una noble propiedad, que ese día cumplía la mayoría de edad.
Era el uno de julio y, como era natural, no estaba encendida la chimenea; pero, no obstante, el médico se encontraba de espaldas al hogar, con los faldones recogidos en los brazos, como si estuviera ocupado, ahora que era verano como solía hacer en invierno, en hablar y en calentarse a la vez.
—¡Doce mil libras! Es una cantidad muy grande de dinero.
—He dicho diez mil —dijo el señor.
—Diez mil es una cantidad grande de dinero. Sin duda se las dará. Scatcherd se las entregará, pero sé que esperará a cambio los títulos de propiedad.
—¡Qué! ¿Por diez mil libras? —preguntó el hacendado—. No hay más deuda registrada contra la propiedad que la suya y la de Armstrong.
—Pero la suya ya es muy grande.
—La de Armstrong no es nada: unas veinticuatro mil libras.
—Sí, pero él va en primer lugar, señor Gresham.
—Bueno, ¿y qué? Oyéndole hablar, cualquiera pensaría que no queda nada en Greshamsbury. ¿Qué son veinticuatro mil libras? ¿Sabe Scatcherd cuáles son los ingresos de los alquileres?
—Oh, sí, lo sabe de sobra. Desearía que no lo supiera.
—Pues, entonces, ¿por qué molesta tanto por unas cuantas miles de libras? ¡Los títulos de propiedad!
—Lo que quiere es sentirse seguro para cubrir lo que ya ha adelantado antes de dar más pasos. Yo desearía por su bien que no tuviera necesidad de pedir otro préstamo. Creía que las cosas ya estaban arregladas desde el año pasado.
—Oh, si hay problemas, Umbleby lo hará por mí.
—Sí, y ¿cuánto tendrá que pagar?
—Pagaría el doble para que no se me hablara así—, dijo el hacendado, enfadado. Mientras hablaba, se levantó bruscamente del sillón, se metió las manos en los bolsillos traseros, anduvo con rapidez hacia la ventana y volvió de inmediato, sentándose de nuevo en el sillón—. Hay cosas que un hombre no puede soportar, doctor —dijo, dando un taconazo con el pie—, aunque Dios sabe que ahora debería ser paciente, pues voy a tener que soportar muchas cosas. Sería mejor que le dijera a Scatcherd que le agradezco su oferta, pero que no le molestaré.
El médico, durante este arranque de enojo, había permanecido en silencio, dando la espalda a la chimenea y sujetando en los brazos los faldones. Sin embargo, aunque no dijera nada, su rostro era muy elocuente. Se sentía desdichado. Le apenaba mucho ver que al hacendado le volvía a faltar dinero tan pronto y también que esta falta le amargara tanto y le hiciera tan injusto. El señor Gresham le había atacado, pero, como estaba decidido a no pelearse con él, se abstuvo de contestar.
El hacendado también permaneció en silencio unos minutos, pero como no estaba dotado para el silencio, pronto se vio obligado a volver a hablar.
—¡Pobre Frank! —exclamó—. Estaría del todo tranquilo si no fuera por el daño que le he hecho. ¡Pobre Frank!
El médico dio unos pasos, salió de la alfombra y, sacando la mano del bolsillo, la posó con suavidad en el hombro del señor.
—Todo le saldrá bien a Frank —dijo—. No es absolutamente necesario que un hombre posea catorce mil libras al año para ser feliz.
—Mi padre me dejó la propiedad entera y yo se la debería dejar entera a mi hijo. Pero usted esto no lo entiende.
El médico entendía sus sentimientos perfectamente. El hecho, por otra parte, era que, a pesar de que se conocían desde hacía mucho, el hacendado no entendía al médico.
—Ojalá pudiera, señor Gresham —dijo el médico—. Así se sentiría más feliz, pero no puede ser y, por tanto, se lo repito, todo le saldrá bien a Frank, aunque no herede catorce mil libras al año. Me gustaría que esto se lo dijera usted a sí mismo.
—¡Ah, usted no lo entiende! —insistió el hacendado—. Usted no sabe lo que se siente cuando... ¡Ah, bueno! No tiene sentido molestarle con lo que no tiene arreglo. Quisiera saber si Umbleby anda por aquí.
El médico volvía a estar de pie dándole la espalda a la chimenea y con las manos en los bolsillos.
—¿No ha visto a Umbleby al entrar? —volvió a preguntar el señor.
—No, no le he visto. Y si sigue mi consejo, no lo va a ver ahora y menos para algo referido al dinero.
—Ya le he dicho que debo sacarlo de algún lado. Usted me ha dicho que Scatcherd no me lo va a prestar.
—No, señor Gresham, yo no le he dicho esto.
—Bueno, lo que ha dicho era igual de malo. Augusta se va a casar en septiembre y necesito dinero. He acordado con Moffat que le daré seis mil libras y que se las daré al contado.
—Seis mil libras —repitió el médico—. Supongo que no es más de lo que necesita su hija. Pero, entonces, seis por cinco son treinta. Treinta mil libras son una cifra grande para reunir.
El padre pensó que sus hijas menores no eran más que niñas y que aún quedaba mucho para solucionar el problema de las dotes matrimoniales. Ya era bastante con el problema actual.
—Ese Moffat es un tipo quejica, pedigüeño —dijo el hacendado—. Supongo que a Augusta le agrada y, en lo tocante al dinero, es un buen partido.
—Si la señorita Gresham le ama, eso es todo. Yo no le amo, pero yo no soy una joven dama.
—Los De Courcy le quieren mucho. Lady de Courcy dice que es un perfecto caballero, muy estimado en Londres.
—¡Oh! Si Lady de Courcy dice eso, por supuesto que está bien —dijo el médico con sarcasmo, que lanzó directamente al hacendado.
Al señor no le gustaba ninguno de los De Courcy, en especial no le gustaba Lady de Courcy, pero aun así experimentaba cierta satisfacción por su relación cercana con el conde y la condesa y, cuando quería mantener la grandeza de su familia, a veces recurría débilmente a la grandeza de Courcy Castle. Sólo cuando hablaba con su esposa, invariablemente despreciaba las pretensiones de sus parientes nobles.
Después de esto, ambos hombres permanecieron en silencio un momento y luego el médico, reanudando la conversación que les había llevado a la sala de lectura, observó que, como Scatcherd estaba en el campo —no dijo que se hallaba en Boxal Hill por no herir los oídos del hacendado—, tal vez sería una buena idea ir a visitarle y averiguar de qué modo podía arreglarse lo del dinero. No había duda, prosiguió, de que Scatcherd le proporcionaría la suma requerida a un interés menor que el que le podría procurar Umbleby.
—Muy bien —dijo el señor—. Lo dejaré en sus manos entonces. Creo que bastará con diez mil libras. Y ahora me iré a vestir para la cena.
Así el médico le dejó.
Quizás suponga el lector que el doctor Thorne tenía algún interés pecuniario al conseguir los préstamos del hacendado. O, de algún modo, piense que el señor lo haya creído así. Ni lo más mínimo. Ni él tenía tal interés, ni el señor creía que lo tuviese. Lo que el doctor Thorne hacía, lo hacía por cariño. Lo que el doctor Thorne hacía, el hacendado sabía que lo hacía por cariño. Pero el propietario de Greshamsbury era un gran hombre en Greshamsbury y a él le incumbía mantener la grandeza de su señorío cuando discutía de sus asuntos con el médico del pueblo. Esto lo había aprendido de su relación con los De Courcy.
Y el médico —orgulloso, arrogante, contradictorio, cabezota—, ¿por qué permitía que lo despreciaran? Porque sabía que el propietario de Greshamsbury, cuando se enfrentaba con las deudas y la pobreza, necesitaba de su indulgencia por su debilidad. Si el señor Gresham estuviera en una situación más fácil, el médico no estaría de ningún modo tan tranquilo con las manos en los bolsillos ni tendría encima al señor Umbleby. El médico quería al hacendado, le quería como su más antiguo amigo, pero le quería diez veces más por estar en la adversidad que si las cosas le hubieran ido bien en Greshamsbury.
Mientras esto sucedía abajo, Mary estaba sentada arriba con Beatrice Gresham, en la clase. La antigua clase, así llamada, era ahora un salón para uso de las jóvenes damas de la familia, mientras que uno de los antiguos cuartos infantiles era ahora la clase actual. Mary conocía muy bien el camino a este lugar y, sin hacer preguntas, se dirigió allí en cuanto su tío se reunió con el señor. Al entrar en la habitación se encontró con que Augusta y Lady Alexandrina estaban también allí y vaciló un momento en la puerta.
—Entra, Mary —dijo Beatrice—. Ya conoces a mi prima Alexandrina.
Mary entró y, tras haber estrechado las manos de las dos amigas, se inclinó ante la dama cuando la dama se dignó tender la mano para tocar los dedos de la señorita Thorne.
Beatrice era amiga de Mary y dio a su madre, para que consintiera tal amistad, muchos quebraderos de cabeza y mucha ansiedad. Pero Beatrice, con sus defectos, era sincera de corazón, e insistió en querer a Mary a pesar de las insinuaciones frecuentes de su madre acerca de la impropiedad de tal afecto.
Tampoco tenía Augusta nada en contra de la compañía de la señorita Thorne. Augusta era una muchacha de carácter, con la arrogancia de los De Courcy, pero tendía a demostrarlo en oposición a su madre. Sólo a ella en la casa mostraba Lady Arabella mucha deferencia. Ahora iba a hacer una buena boda con un hombre de gran fortuna, que su tía, la condesa, había elegido para ella como un buen partido. Ella no pretendía, ni lo había pretendido, mostrar que amaba al señor Moffat, pero sabía, decía, que en el estado actual de los asuntos de su padre, tal boda era conveniente. El señor Moffat era un joven de enorme fortuna que estaba en el Parlamento, propenso a los negocios y en todos los aspectos recomendable. No era un hombre de noble cuna, lo cual era de lamentar —al confesar que el señor Moffat no era un hombre de noble cuna, Augusta no fue tan lejos como para admitir que fuera el hijo de un sastre; tal era, no obstante, la dura verdad del asunto, pero en el estado actual de los asuntos de Greshamsbury, ella comprendió bien que era su deber posponer sus propios sentimientos al respecto. El señor Moffat aportaría fortuna; ella aportaría la sangre y las relaciones. Y al decir esto, su corazón experimentaba una sensación de orgullo pensando que ella podría ayudar mucho a su futuro esposo.
Por eso la señorita Gresham hablaba de su boda con sus queridas amigas, por ejemplo sus primas las De Courcy, con la señorita Oriel, con su hermana Beatrice e incluso con Mary Thorne. No sentía entusiasmo, lo admitía, pero creía que tenía buen juicio. Creía que manifestaba buen juicio al aceptar el ofrecimiento del señor Moffat, aunque no fingiese ni amor ni afecto. Y, habiendo dicho esto, se fue a trabajar con considerable satisfacción mental, eligiendo muebles, carruajes y ropa, no con la extravagancia con que su madre habría elegido, sin respetar los más rígidos dictados de la última moda, lo que no habría hecho su tía, sin nada del júbilo infantil por las nuevas compras que habría sentido Beatrice, sino con buen juicio. Compró cosas costosas, pues su esposo iba a ser rico y quería aprovecharse de su riqueza. Compró cosas que estaban de moda, pues quería vivir en un mundo moderno, pero compró cosas buenas y fuertes y duraderas, que valían lo que costaban.
Augusta Gresham había notado pronto en la vida que no tendría éxito ni como heredera ni como belleza, y que no podría brillar por su inteligencia. Por tanto, recurrió a las cualidades que tenía y decidió triunfar en el mundo como una mujer de carácter y útil. Lo que tenía era la sangre. Teniéndola, haría lo que en ella estuviera por aumentar su valor. Si no la poseyera, habría sido, a su juicio, la más vana de las pretensiones.
Cuando Mary entró, discutían los preparativos de la boda. Decidían el número y los nombres de las damas de honor, los vestidos, las invitaciones. Aunque Augusta era sensata, no ignoraba estos detalles femeninos. En realidad le preocupaba que saliera bien la boda. Le avergonzaba un poco el hijo del sastre y, por tanto, ansiaba que las cosas brillaran lo más posible.
Acababan de escribir los nombres de las damas de honor en una tarjeta cuando Mary entró en la habitación. Estaban Lady Amelia, Rosina, Margaretta y Alexandrina, como es natural, al frente. Luego venían Beatrice y las gemelas. Luego la señorita Oriel, quien, aunque sólo fuera la hermana del párroco, era persona de importancia, de buena cuna y de fortuna. Después había habido una larga discusión acerca de si debía haber alguien más o no. Si debía haber alguien más, debían ser dos. La señorita Moffat había expresado su deseo directo de ser dama de honor y Augusta, aunque habría prescindido de ella, apenas sabía cómo rehusar. Alexandrina —esperamos que se nos permita omitir el «lady» en beneficio de la brevedad, sólo en esta escena—, no quería ni oír hablar de petición tan irracional. «Ninguna de nosotras la conoce, como sabéis y no sería nada cómodo». Beatrice abogó por la aceptación en el grupo de la futura cuñada. Tenía sus motivos: le apenaba que Mary Thorne no estuviera entre el número de damas y, si aceptaban a la señorita Moffat, a lo mejor Mary podría ser su pareja.
—Si aceptamos a la señorita Moffat —dijo Alexandrina—, también tenemos que contar con la pequeña Pussy y creo de verdad que Pussy es demasiado pequeña. Traerá problemas.
Pussy era la menor de las señoritas Gresham. Sólo tenía ocho años de edad y su nombre real era Nina.
—Augusta —dijo Beatrice, hablando con cierto titubeo, con cierto aire de duda, ante la alta autoridad de su noble prima—, si aceptas a la señorita Moffat, ¿te importaría pedirle a Mary Thorne que se uniera al grupo? Creo que a Mary le gustaría, porque Patience Oriel va a ser una de las damas y nosotras conocemos a Mary desde mucho antes.
Entonces habló claro Lady Alexandrina.
—Beatrice, querida, si piensas lo que pides, estoy segura de que verás que no, que no, en absoluto. La señorita Thorne es una muchacha encantadora, te lo aseguro y, de verdad, por lo poco que la conozco tengo buen concepto de ella. Pero, al fin y al cabo, ¿quién es? Mamá, lo sé, cree que Arabella se ha equivocado permitiéndole estar aquí tanto y...
Beatrice se puso muy roja y, a pesar de la dignidad de su prima, estaba dispuesta a defender a su amiga.
—Fíjate que no digo nada en contra de Mary Thorne.
—Si yo me caso antes que ella, ella será una de mis damas de honor —dijo Beatrice.
—Probablemente esto dependerá de las circunstancias —dijo Lady Alexandrina. Creo que no puedo hacer que mi cortés pluma prescinda del título—. Pero Augusta se encuentra en una situación muy peculiar. El señor Moffat no es, como sabes, de noble cuna y, por tanto, ella debería cuidar que todas las que la acompañen hayan nacido en buena cuna.
— Entonces no puedes contar con la señorita Moffat —dijo Beatrice.
—No, no contaría con ella si lo pudiera evitar —contestó la prima.
—Pero los Thorne son tan buena familia como los Gresham —dijo Beatrice. No se atrevió a decir que como los De Courcy.
—Me atrevo a decir que sí y, si fuera la señorita Thorne de Ullathorne, es probable que Augusta no tuviera nada que objetar. Pero, ¿me puedes decir quién es la señorita Mary Thorne?
—Es la sobrina del doctor Thorne.
—Querrás decir que así se la conoce, pero ¿sabes quién es su padre o su madre? Yo debo confesar que no lo sé. Mamá lo sabe, creo, pero...
En ese momento se abrió con suavidad la puerta y Mary Thorne entró en la habitación.
Puede deducirse con facilidad que, mientras Mary saludaba, las tres damas se sintieron incómodas. Sin embargo, Lady Alexandrina se recobró con rapidez y, con su inimitable presencia de ánimo y gracia de modales, pronto expuso la cuestión de forma adecuada.
—Estábamos hablando del matrimonio de la señorita Gresham —dijo—. Estoy segura de que puedo mencionar a una conocida de hace tanto tiempo como la señorita Thorne que se ha fijado el uno de septiembre como fecha de la boda.
¡Señorita Gresham! ¡Una conocida de hace tanto tiempo! Mary y Augusta Gresham habían pasado las mañanas juntas en la misma clase, durante años, apenas sabemos decir cuántos; se habían peleado y reñido; se habían ayudado y besado, y habían sido como hermanas la una con la otra. ¡Conocida!
Beatrice sintió que los oídos le chirriaban e incluso Augusta se avergonzó un poco. No obstante, Mary sabía que estas palabras frías habían venido de una De Courcy y no de una Gresham y, por tanto, no se ofendió.
—¿Así que ya está decidido, Augusta? —preguntó—. ¿El uno de septiembre? Te deseo felicidad con todo mi corazón.
Y acercándose, abrazó a Augusta y la besó. Lady Alexandrina no pudo evitar pensar que la sobrina del médico pronunció la felicitación como si fuera una igual, como si tuviera padre y madre.
—Hará un tiempo delicioso —prosiguió Mary—. Septiembre y principios de octubre son la época del año más bonita. Si me fuera de luna de miel, es justo la época del año que escogería.
—Ojalá sea así, Mary —dijo Beatrice.
—Para mí no será así hasta que encuentre a alguien decente con quien ir de viaje de novios. No me moveré de Greshamsbury hasta que tú te hayas ido antes que yo. Y ¿dónde iréis, Augusta?
—Aún no le hemos decidido —dijo Augusta—. El señor Moffat habla de París.
—¿Quién habla de ir a París en septiembre? —preguntó Lady Alexandrina.
—Y ¿quién es un caballero para decir algo al respecto? —dijo la sobrina del médico—. Claro que el señor Moffat irá donde tú quieras llevarle.
A Lady Alexandrina no le gustaba el modo en que la sobrina del médico se atrevía a hablar, sentarse y comportarse en Greshamsbury, como si estuviera a la altura de las jóvenes damas de la familia. Que Beatrice lo permitiera no le sorprendía, pero esperaba que Augusta hubiera mostrado mejor juicio.
—Estas cosas requieren cierto tacto en su organización, cierta delicadeza cuando hay intereses en juego —dijo—. Estoy de acuerdo con la señorita Thorne en creer que, en circunstancias corrientes, con gente corriente, quizás la dama debería salirse con la suya. El rango, sin embargo, tiene sus inconvenientes, señorita Thorne, además de sus privilegios.
—No tengo nada en contra de los inconvenientes —dijo la sobrina del médico— si son de alguna utilidad, pero me temo que no lograría llevarme bien con los privilegios.
Lady Alexandrina la miró como si no fuera del todo consciente de si intentaba ser impertinente. En realidad, Lady Alexandrina se hallaba a oscuras al respecto. Era casi imposible, era increíble, que alguien sin padre y madre como era la sobrina del médico fuera impertinente con la hija de un conde de Greshamsbury, al ver que la hija del conde era la prima de las señoritas Gresham. Aun así Lady Alexandrina apenas sabía qué otra interpretación dar a las palabras que acababa de oír.
Estaba claro que ya no podía permanecer en la habitación más tiempo. Si intentaba ser impertinente o no, la señorita Mary Thorne era muy libre, por no decir más. Las damas De Courcy sabían lo que se les debía, nadie mejor que ellas y, por consiguiente, Lady Alexandrina decidió retirarse cuanto antes a su propia habitación.
—Augusta —dijo, levantándose con lentitud de la silla y con serenidad majestuosa—, es casi la hora de arreglarse. ¿Vienes conmigo? Tenemos mucho que hacer, como bien sabes.
Y salió con rapidez de la habitación. Augusta, diciendo a Mary que la vería a la hora de la cena, salió rápida —no, trató de salir rápida— tras ella. La señorita Gresham había tenido grandes ventajas, pero no había sido criada en Courcy Castle y no podía imitar el estilo Courcy de salir con rapidez.
—Bueno —dijo Mary mientras se cerraba la puerta tras el roce de la muselina de los vestidos de las damas—. Bueno, me he ganado un enemigo para siempre, o, a lo mejor, dos. Pues qué satisfacción.
—¿Y por qué lo has hecho, Mary? Cuando emprendo la batalla a tus espaldas, ¿por qué vienes y lo estropeas todo haciendo que a toda la familia De Courcy no les gustes? En asuntos como éste, van todos a la par.
—Estoy segura de ello —contestó Mary—. Es otra cuestión si todos se muestran unánimes en lo concerniente al amor y la caridad.
—Pero ¿por qué haces enfadar a mi prima, tú, que tienes tanto juicio? ¿No te acuerdas de lo que decías el otro día sobre lo absurdo de combatir las pretensiones que la sociedad sanciona?
—Lo recuerdo, Trichy, lo recuerdo. No me riñas. Es mucho más fácil predicar que practicar. Desearía tanto ser clérigo.
—Pero la has herido, Mary.
—¿Ah sí? —dijo Mary, arrodillándose en el suelo a los pies de su amiga—. Me humillo. Si paso de rodillas toda la tarde en un rincón; si agacho el cuello y dejo que todos tus primos y luego tu tía lo pisoteen, ¿no sería suficiente como expiación? No tendría inconveniente en ponerme un vestido de penitente y comer un poco de ceniza, o, al menos, lo intentaría.
—Sabes que eres inteligente, Mary, pero creo que estás loca. Ya lo creo.
—Estoy loca, Trichy, lo confieso y no soy inteligente, pero no me riñas; ya ves cuánto me humillo. No sólo me humillo sino que me empestillo, lo cual está en grado comparativo o superlativo. A lo mejor hay cuatro grados: humillarse, empestillarse, emborrullarse y grillarse. Entonces, cuando se está encima de la suciedad a los pies de alguien, quizás la gente importante no querrá que uno se incline más.
—¡Oh, Mary!
—¡Oh, Trichy! No me estarás diciendo que no hable delante de ti. A lo mejor querrías ponerme el pie en el cuello.
Entonces agachó la cabeza sobre el escabel y besó el pie de Beatrice.
—Me gustaría, si me atreviera, ponerte la mano en la mejilla y darte una bofetada por ser tan gansa.
—Hazlo, hazlo, Trichy. Puedes pisarme, abofetearme o besarme. Lo que quieras.
—No puedo decirte lo contrariada que estoy —dijo Beatrice—. Querría organizar algo.
—¡Organizar algo! ¿El qué? ¿Organizar el qué? Me encanta organizar cosas. Me enorgullezco de ser una gran organizadora en cuestiones femeninas. Me refiero a ollas, cacerolas y cosas por el estilo. Está claro que no me refiero a gente extraordinaria y circunstancias extraordinarias que requieren tacto, delicadeza, inconvenientes y esas cosas.
—Muy bien, Mary.
—Pues no está tan bien. Está muy mal si me miras así. Bueno, ya no hablaré de la sangre noble de tus nobles parientes ni en broma ni en serio. ¿Qué hay que organizar, Trichy?
—Quiero que seas una de las damas de honor de Augusta.
—¡Santo cielo, Beatrice! ¿Estás loca? ¡Cómo! ¡Ponerme, aunque sólo sea por una mañana, a la misma altura del noble linaje de Courcy Castle!
—Patience será una de ellas.
—Pero eso no es razón para que Impatience sea otra, y me sentiría muy impaciente con tales honores. No, Trichy, bromas aparte, ni lo pienses. Ni siquiera aunque Augusta quisiera, yo rehusaría. Me siento obligada a rehusar. Yo, también sufro por el orgullo, un orgullo tan imperdonable como el de los demás. No podría estar junto a tus cuatro primas detrás de tu hermana en el altar. En ese firmamento, ellas serían las estrellas y yo...
—¡Pero Mary, todo el mundo sabe que tú eres más bonita que ellas!
—Yo soy tu humilde servidora, Trichy, pero no tendría nada en contra si fuera tan fea como el profeta del velo[1] y todas fueran tan hermosas como Zuleika[2]. La gloria de tal firmamento no dependería de su belleza sino de su cuna. Sabes cómo me mirarían, cómo me despreciarían y ahí, en la iglesia, en el altar, con toda la solemnidad a nuestro alrededor, no les podría devolver su desprecio como lo haría en otro lugar. En una habitación no les temo nada.
Y Mary volvía a experimentar ese sentimiento de orgullo indomable, de antagonismo hacia el orgullo de los demás. En momentos de calma era la primera a quien acusar por ese defecto.
—A menudo dices, Mary, que esa clase de arrogancia debería despreciarse y pasarse por alto.
—Así debería ser, Trichy. Te digo como el cura que no envidies a los ricos. Pero, aunque el cura te lo diga, a él no le preocupa menos hacerse rico.
—Personalmente deseo que seas una de las damas de honor de Augusta.
—Y yo personalmente deseo rechazar tal honor, honor que ni se me ha ofrecido ni se me ofrecerá. No, Trichy. No seré dama de honor de Augusta, pero... pero... pero...
—¿Pero qué?
—Pero, Trichy, cuando se case otra persona, cuando se haya construido una nueva ala de la casa que sabes...
—Bueno, Mary, contén la lengua o sabes que me enfadaré.
—Me gusta tanto verte enfadada. Cuando llegue ese momento, cuando tenga lugar esa boda, entonces seré dama de honor, Trichy. ¡Sí! Aunque no se me invite. ¡Sí! Aunque todos los De Courcy de Barsetshire me pisoteen y me eliminen. Aunque sea polvo entre las estrellas, aunque me arrastre entre el satin y los lazos, ahí estaré, cerca, cerca de la novia, para sujetarle algo, para acariciarle el vestido, para sentir que estoy al lado de ella, para... para... —y abrazó a su compañera y la besó una y otra vez—. No, Trichy, no seré dama de honor de Augusta. Esperaré la hora propicia para ser dama de honor.
No repetiremos las protestas que hizo Beatrice contra la probabilidad de tal suceso. Transcurría la tarde y las damas también tenían que vestirse para la cena, para hacer los honores al joven heredero.
[1] Hakin ben Allah Mokanna, fundador en el siglo XVIII de una secta arábiga, llevaba un velo que le cubría el rostro, desfigurado en una batalla.
[2] Hija de Giaffer, pachá de Abydos, en La novia de Abydos (1813) de Byron.
5. El primer discurso de Frank Gresham
Hemos dicho que, entre los reunidos en la casa, habían ido a la cena de Greshamsbury con motivo del cumpleaños de Frank, los Jackson de Grange, que consistían en el señor y la señora Jackson, los Bateson de Annesgrove, verbigracia, el señor y la señora Bateson y la señorita Bateson, su hija, una dama soltera de unos cincuenta años, los Baker de Mill Hill, padre e hijo, y el señor Caleb Oriel, el rector, con su bella hermana, Patience. El doctor Thorne y su sobrina Mary constan entre los reunidos en Greshamsbury.
No había nada excepcional en el número de invitados que asistían en honor del joven Frank, pero él, tal vez, debía participar más en el desarrollo de la fiesta para convertirle en héroe, cosa que no habría sucedido si medio condado hubiera estado allí. En tal caso, la importancia de los invitados habría sido tan grande que Frank habría cumplido con un discurso o dos, pero ahora tenía que entablar conversación con cada uno y eso le parecía un trabajo agotador.
Los Bateson, los Baker y los Jackson eran gente muy cortés, sin duda por un sentimiento inconsciente por su parte, ya que, como se sabía que el hacendado era algo manirroto en cuanto al dinero, cualquier omisión de cortesía por parte de los invitados podría considerarse como reconocer el estado actual de los asuntos de Greshamsbury. Alguien con catorce mil libras al año recibirá los honores. En ese caso no cabe duda acerca del trato que pueda recibir, pero el fantasma de las catorce mil al año no siempre está tan seguro de sí. El señor Baker, con sus ingresos moderados, era un hombre mucho más rico que el hacendado y, por consiguiente, se adelantó a la hora de felicitar a Frank por sus brillantes perspectivas.
El pobre Frank no se había imaginado lo que había que hacer y, antes de la cena, había afirmado que estaba cansado. No tenía más sentimiento hacia sus primos que el cariño corriente y había decidido —olvidándose de nacimiento, sangre y todas esas consideraciones que, ahora que era todo un hombre, tenía que grabarse en la mente—, había decidido escabullirse para cenar cómodamente con Mary Thorne, si era posible, y si no era con Mary, entonces con su otro amor, Patience Oriel.
Grande fue, por tanto, su consternación al saber que, después de permanecer continuamente en un primer plano media hora antes de la cena, tenía que entrar en el comedor con su tía la condesa y ocupar el lugar de su padre ese día en un extremo de la mesa.
—Ahora depende del todo de ti, Frank, que mantengas o pierdas esa alta posición en el condado que ha sido propia de los Gresham durante tantos años— dijo la condesa, mientras cruzaban el espacioso salón, decidida a no perder tiempo para enseñar a su sobrino la gran lección que era tan urgente que aprendiera.
Frank se lo tomó como una lección corriente, dirigida para inculcarle buena conducta en general, como las que las tías pelmazas infligen a sus jóvenes víctimas en forma de sobrinos y sobrinas.
—Sí —dijo Frank—. Supongo que sí y tengo la intención de seguir así, tía, y no equivocarme. Cuando vuelva a Cambridge, leeré como inversión sólida.
A su tía le importaba un comino lo que leyera. No era gracias a la lectura como los Gresham de Greshamsbury mantenían alta la cabeza en el condado, sino por tener sangre aristocrática y mucho dinero. La sangre había llegado de modo natural a este joven, pero a él le incumbía buscar el dinero en gran medida. Ella, Lady de Courcy, podía indudablemente ayudarle. Ella era capaz de conseguirle una buena esposa que le aportara dinero que hiciera juego con su nacimiento. La lectura era un asunto en que ella no podía ayudarle: si su gusto le llevaba a preferir libros o cuadros, perros o caballos, nabos o platos italianos, era una cuestión que no significaba mucho, con lo que no era necesario que su noble tía se molestara.
—¡Ah! ¿Así que vuelves a Cambridge? Bien, si es que tu padre lo desea, aunque se gana muy poco ahora con un título universitario.
—Me voy a graduar en octubre, tía, y he decidido que no me van a expulsar.
—¡Expulsar!
—No, no me van a expulsar. A Baker lo expulsaron el año pasado. Todo porque se metió en la pandilla de John. Es un compañero excelente, si lo conocieras. Se metió en un grupo de personas que no hacían más que fumar y beber cerveza. Los llamamos malthusianos[1].
—¡Malthusianos!
—«Malta», ya sabes, tía, y «uso»: significa que beben cerveza. Así que echaron al pobre Harry Baker. No conozco nada peor. De todas formas, no me echarán.
Para entonces, el grupo había ocupado su lugar alrededor de la gran mesa. El señor Gresham se sentaba en la cabecera, en el sitio normalmente ocupado por Lady Arabella. Ella, en la situación presente, se sentó a un lado de su hijo, mientras que la condesa se sentaba al otro. Por consiguiente, si Frank se despistaba, no sería por falta de dirección apropiada.
— Tía, ¿quieres un poco de carne? —dijo Frank, en cuanto se hubo retirado la sopa y el pescado, deseoso de cumplir el rito de la hospitalidad por vez primera.
—No te apresures, Frank —dijo su madre—. Los criados...
—¡Oh! ¡Ah! Me he olvidado. Hay chuletas y ese tipo de cosas. Ahora no te las puedo pasar, tía. Bien, como te iba diciendo sobre Cambridge...
—¿Va a volver Frank a Cambridge, Arabella? —preguntó la condesa a su cuñada, hablando por delante de su sobrino.
—Eso parece decir su padre.
—¿No es una pérdida de tiempo? —quiso saber la condesa.
—Ya sabes que nunca me entrometo —respondió Lady Arabella—. Nunca me ha hecho gracia la idea de Cambridge, en absoluto. Todos los De Courcy han sido gente del Christchurch, pero los Gresham, por lo visto, siempre han ido a Cambridge.
—¿No sería mejor enviarle al extranjero cuanto antes?
—Mucho mejor, a mi parecer —contestó Lady Arabella—. Pero ya sabes que nunca me entrometo. A lo mejor querrías hablar con el señor Gresham.
La condesa sonrió inexorable y movió negativamente la cabeza. Si hubiera podido decir en voz alta al joven Frank: «Tu padre es tan obstinado, bandido e ignorante que no tiene sentido hablar con él; sería predicar en el desierto», no podría haber hablado con mayor claridad. El efecto en Frank fue éste: que se dijo para sus adentros, hablando con la misma claridad con que Lady de Courcy había hablado mediante el movimiento de cabeza: «Mi madre y mi tía siempre menosprecian al viejo; pero cuanto más le menosprecian, más unido estoy a él. Decididamente me graduaré, leeré a montones y empezaré mañana mismo».
—¿Querrás un poco de carne, tía? —esto lo dijo en voz alta.
La condesa de Courcy estaba muy interesada en seguir con la lección sin pérdida de tiempo, pero no podía, mientras estuviera rodeada de invitados y sirvientes, pronunciar el gran secreto: «Debes casarte por dinero, Frank. Éste es tu gran deber, que has de grabar firmemente en tu mente». Ahora no podía, con suficiente rotundidad y énfasis volcar su sabiduría en sus oídos, especialmente porque él se hallaba ocupado en la tarea de trinchar la carne y servirse la salsa. Así que la condesa permaneció en silencio mientras proseguía el banquete.
—¿Buey, Harry? —gritó el joven heredero a su amigo Baker—. ¡Oh! Pero aún no te toca. Perdón, señorita Bateson —y sirvió a la dama un trozo de la excelente carne, de una media pulgada de grosor.
Y así transcurría el banquete.
Antes de la cena Frank se había visto obligado a pronunciar numerosos discursos breves como respuesta a las numerosas felicitaciones individuales de sus amigos. Pero esto no era nada comparado con la gran responsabilidad del discurso que sabía que tenía que realizar en cuanto se retirara el mantel. Alguien brindaría a su salud y luego habría un estruendo de voces de damas, caballeros, hombres y muchachas. Llegado a su fin, se hallaría puesto de pie ante todo el salón, que le daría vueltas, vueltas y más vueltas.
Como había sido advertido, buscó consejo en la persona de su primo, el honorable George, a quien consideraba hábil en la conversación. Al menos, así se lo había oído decir al propio George.
—¿Qué demonios se supone que debo decir, George, cuando me ponga de pie después del estruendo?
—¡Oh! ¡Es la cosa más fácil del mundo! —contestó el primo—. Recuerda esto: no debes irte por las ramas, que es lo que se llama presencia de ánimo, ya sabes. Te diré lo que hay que hacer, pues tengo práctica, ya sabes. Siempre brindo por las hijas de los granjeros. Bueno, lo que hago es lo siguiente: miro fijamente una de las botellas y nunca desvío la vista.
—¡A las botellas! —exclamó Frank—. ¿No sería mejor que me fijara en alguna cabeza del grupo? No me gusta mirar a la mesa.
—Las cabezas se mueven y estarías perdido; además, no tiene el menor sentido mirar hacia arriba. He oído decir a la gente que va a este tipo de cenas cada día de su vida que, siempre que se dice algo ingenioso, quien lo dice seguro que mira a los muebles de caoba.
—¡Oh, sabes que no diré nada ingenioso, sino todo lo contrario!
—Pero no es razón para que no aprendas la manera de hablar. Así es como yo aprendí. Fija la vista en una de las botellas, mete los dedos pulgares en los bolsillos del chaleco, saca los hombros, flexiona un poco las rodillas y adelante.
—¡Oh! ¡Ah! Adelante. Muy bien, pero no puedes lanzarte si no tienes fuerzas.
—Bastan muy pocas. Nada hay tan fácil como tu discurso. Cuando se tiene que decir algo nuevo cada año sobre las hijas de los granjeros, hay que usar muy poco el cerebro. Veamos. ¿Cómo puedes empezar? Por supuesto, dirás que no estás acostumbrado a esta clase de cosas, que el honor que se te concede es demasiado a tu sentir, que el brillante ramillete de belleza y talento que te rodea paraliza tu lengua y todo eso. Luego proclamas que eres un Gresham hasta los tuétanos.
—¡Oh! Esto ya se sabe.
—Bueno, pues repítelo. Como es natural, después tienes que decir algo de nosotros o la condesa se pondrá hecha un basilisco.
—¿Sobre la tía, George? ¿Qué demonios puedo decir de ella cuando la tengo delante de mí?
—¡Delante de ti! Claro. Esa es precisamente la razón. Piensa en cualquier mentira que se te ocurra. Debes decir algo de nosotros. Sabes que hemos venido de Londres a propósito.
Frank, a pesar del beneficio que recibía de la erudición de su primo, no pudo evitar desear de todo corazón que se hubieran quedado en Londres, pero se lo guardó para sí. Agradeció a su primo la ayuda y, aunque percibía que su preocupación aún no se había curado, empezó a creer que saldría de la prueba indemne.
No obstante, se sintió muy deprimido cuando el señor Baker se levantó para proponer un brindis en cuanto se hubo retirado la servidumbre. Es decir, la servidumbre se retiró oficialmente, pero se quedó corporalmente en forma de hombres y mujeres, niñeras, cocineras y doncellas, cocheros, mozos de caballos y lacayos, permaneciendo de pie en la puerta para oír lo que diría el amo Frank. La anciana ama de llaves se hallaba a la cabeza de las doncellas en una puerta, casi descaradamente dentro del salón, y el mayordomo controlaba a los hombres en la otra, empujándolos hacia dentro con un movimiento como de sacacorchos.
El señor Baker no dijo mucho, pero lo que dijo lo dijo bien. Todos habían visto crecer a Frank Gresham desde que era niño y ahora tenían que darle la bienvenida entre ellos como hombre, por estar preparado para llevar con honor el amado y respetado apellido familiar. Su joven amigo, Frank, era todo un Gresham. El señor Baker omitió hacer mención de la sangre De Courcy, y la condesa, por consiguiente, se apoyó en la silla y puso cara de estar en extremo aburrida. Luego aludió con ternura a su larga amistad con el actual hacendado, Francis Newbold Gresham, y se sentó, empezando todos a beber a la salud, prosperidad, larga vida y excelente esposa de su querido joven amigo, Francis Newbold Gresham el joven.
Como es natural, hubo el acostumbrado repique de copas, más fuerte y más feliz por el hecho de que las damas aún se encontraban con los hombres. No es frecuente que las damas asistan a los brindis y, en consecuencia, lo raro de la ocasión aumentaba el gozo.
—¡Que Dios te bendiga, Frank!
—¡A tu salud, Frank!
—¡Sobre todo por tu futura esposa, Frank!
—¡Que sean dos o tres, Frank!
—¡Salud y prosperidad para usted, señor Gresham!
—¡Más poder para ti, Frank, muchacho!
—¡Que Dios te bendiga y te guarde, querido muchacho!
Y después se oyó una voz feliz, dulce, impaciente, procedente de un extremo de la mesa:
—¡Frank! ¡Frank! Mírame, te lo ruego, Frank. Estoy bebiendo a tu salud con vino de verdad, ¿a que sí, papá?
Tales eran los deseos que saludaban al señor Francis Newbold Gresham el joven cuando probó a levantarse por primera vez desde que se había convertido en un hombre.
Cuando terminó el alboroto y ya casi se sostenía de pie, echó un vistazo a la mesa en busca de una jarra. No le había gustado mucho la teoría de su primo de fijar la vista en una botella. Sin embargo, como el momento era delicado, cualquier método era bueno. Pero, como las desgracias no vienen solas, a pesar de que la mesa estaba cubierta de botellas, él no pudo localizar ninguna. Verdaderamente, al principio no logró ver nada, porque las cosas se movían ante él e incluso los invitados parecían bailar en las sillas.
Se levantó, no obstante, y comenzó su discurso. Como no pudo seguir el consejo de su preceptor en lo tocante a la botella, adoptó su propio y sencillo plan de «señalar una cabeza del grupo» y se puso a mirar fijamente al médico.
—Os aseguro que os estoy muy agradecido, caballeros y damas, o mejor, damas y caballeros, por brindar a mi salud y hacerme tal honor y todo lo demás. Os aseguro que lo estoy. En especial al señor Baker. No me refiero a ti, Harry, tú no eres el señor Baker.
—Tanto como tú eres el señor Gresham, Frank.
—Pero yo no soy el señor Gresham ni tengo la intención de serlo en muchos años si lo puedo evitar. No hasta que celebremos otra mayoría de edad.
—Bravo, Frank. ¿Y quién será ese?
—Será mi hijo. Y será un buen muchacho. Y espero que pronuncie un discurso mejor que el de su padre. El señor Baker ha dicho que yo era todo un Gresham. Bien, supongo que sí —aquí la condesa empezó a mostrase gélida y enfadada—. Espero que nunca llegue el día en que mi padre no lo reconozca.
—No hay que temerlo, no hay que temerlo —dijo el médico, que estaba casi desconcertado por la mirada fija del orador. La condesa parecía más fría y más enojada y murmuró algo para sus adentros acerca de una casa de locos.
—Gardez Gresham, ¿eh, Harry? Fíjate en esto cuando te caigas en un agujero y yo vaya detrás de ti. Bueno. Os aseguro que os agradezco mucho el honor que me hacéis, en especial las damas, que normalmente no participan en estas cosas. Ojalá participaran más, ¿verdad, doctor? Hablando de damas, mi tía y mis primos han venido de Londres para oír este discurso, que verdaderamente no vale la pena. Pero da igual, se lo agradezco mucho —miró a su alrededor e hizo una pequeña inclinación a la condesa—. También se lo agradezco a los señores Jackson, a los señores y la señorita Bateson, al señor Baker —no te estoy agradecido a ti, Harry— y al señor Oriel y la señorita Oriel, y al señor Umbleby, y al doctor Thorne y a Mary —les ruego me perdonen, quiero decir la señorita Thorne.
Después las señoras se levantaron y salieron del comedor. Al salir, Lady Arabella besó la frente de su hijo. Luego le besaron sus hermanas y una de sus dos primas. La señorita Bateson le estrechó la mano. «Oh, señorita Bateson, dijo él, creía que me iba a dar un beso». La señorita Bateson se rió y se marchó. Patience Oriel inclinó la cabeza, pero Mary Thorne, mientras salía silenciosamente del salón, casi escondida entre los trajes de las damas, apenas dejó que sus miradas se encontraran.
Él se acercó a sujetar la puerta al paso de las damas y, mientras iban pasando, logró coger de la mano a Patience Oriel. Le tomó la mano y se la apretó un instante, pero la soltó rápidamente, para realizar la misma ceremonia con Mary, pero Mary fue más rápida que él.
—Frank —dijo el señor Gresham en cuanto se hubo cerrado la puerta—. Trae la copa aquí, hijo mío —y el padre hizo espacio para que se acercara su hijo junto a él—. Ya se ha acabado la celebración, así que puedes dejarte de ceremonias —Frank se sentó donde le había indicado y el señor Gresham posó la mano en el hombro del hijo y medio le acarició, mientras los ojos se le bañaban en lágrimas—. Creo que el médico tiene razón, Baker. Creo que nunca nos hará pasar vergüenza.
—Esto seguro de ello —dijo el señor Baker.
—No cabe la menor duda —afirmó el doctor Thorne.
El tono de las voces masculinas era muy diferente. Al señor Baker le importaba un comino. ¿Para qué? Él, como el hacendado, tenía su propio heredero, alguien que era su ojito derecho. Pero al médico... le importaba. Tenía una sobrina, claro, a la que quería, quizás como los padres aman a los hijos. Sin embargo, también había sitio en su corazón para el joven Frank Gresham.
Tras esta breve declaración de sentimientos, permanecieron sentados en silencio uno o dos minutos. Pero el silencio no era apreciado por el honorable John, así que se lanzó a hablar.
—Bonito caballo le ha dado a Frank esta mañana —dijo a su tío—. Lo he estado observando antes de la cena. Es un monsoon[2], ¿verdad?
—Bueno, no puedo decir que lo sepa —contestó el hacendado—. Parece haber tenido una buena crianza.
—Es un monsoon, estoy seguro —dijo el honorable John—. Todos tienen esas orejas y esa peculiar marca en la espalda. Supongo que habrá dado una bonita suma por él.
—No tanto —respondió el señor.
—Es un caballo de caza entrenado, supongo.
—Si no, pronto lo será.
—Deja eso para Frank —dijo Harry Baker.
—Salta de maravilla, señor —dijo Frank—. Yo aún no he probado, pero Peter le ha hecho saltar obstáculos dos o tres veces esta mañana.
El honorable John estaba decidido a echar una mano a su primo. Creía que habían menospreciado a Frank al darle un caballo tan defectuoso como ése y, pensando que el hijo no tenía el suficiente coraje para pelearse con el padre al respecto, el honorable John decidió hacerlo en su lugar.
—Es un buen caballo en potencia, no lo dudo, Frank.
Frank sintió que la sangre se le subía al rostro. Ni por todo el oro del mundo habría hecho que su padre creyera que estaba descontento, sino, al contrario, quería hacerle saber lo que le agradaba el regalo que le había ofrecido esa mañana. Se avergonzaba de corazón por haber escuchado con cierto grado de complacencia el intento de su primo. Pero no tenía ni idea de que el asunto se repetiría, y se volvería a repetir ante su padre, como modo de irritarlo en un día como ése, delante de tanta gente ahí reunida. Estaba muy enfadado con su primo y, durante un momento, se olvidó de su hereditario respeto hacia los De Courcy.
—Óyeme, John —dijo—. Elige un día, un día al principio de la temporada, y coge lo mejor que tengas, que yo traeré, no el caballo negro sino mi vieja yegua. Intenta acercarte a mí. Si no te dejo atrás de Godspeed al cabo de poco, te daré la yegua y también el caballo.
Al honorable John no se le conocía en Barsetshire como uno de los más adelantados jinetes. Era gran aficionado a la caza, en cuanto a su organización se refiere. Era experto en botas y en pantalones de montar, entendido en frenos y bridas, tenía una colección de sillas de montar y adquiría el invento más reciente para llevar zapatos de repuesto, bocadillos y petacas con jerez. Destacaba en la cuestión del abrigo; algunos, incluido el cazador mayor, creían que destacaba demasiado. Fingía familiaridad con los perros y con los caballos de todos. Pero, cuando se ponía en práctica la caza, cuando el camino se complicaba, cuando se trataba de montar o negarse a montar, entonces —al menos así lo decían los que no tenían intereses en los De Courcy— entonces, en esos momentos difíciles, se hallaba insuficiente al honorable John.
Hubo, por tanto, considerables carcajadas a su costa cuando Frank, instigado a alardear inocentemente por el deseo de salvar a su padre, desafió a su primo a una prueba de destreza. El honorable John no estaba, quizás, tan acostumbrado al rápido uso del habla como su honorable hermano, pues no era asunto suyo exaltar las glorias de las hijas de los granjeros. En cierto modo, en esta ocasión parecía haber perdido el habla: cerró el pico, como suele decirse de manera vulgar, y no hizo más alusión a la necesidad de proporcionar al joven Gresham una serie de caballos de caza.
Sin embargo, el viejo hacendado lo había comprendido todo, había comprendido el significado del ataque de su sobrino, había comprendido por completo el significado de la defensa de su hijo y el sentimiento que lo había animado. También había pensado en las caballerizas que le habían pertenecido cuando cumplió la mayoría de edad y en la posición mucho más humilde que tendría su hijo frente a la que había tenido él. Pensó en todo esto y se puso triste, aunque tenía los ánimos suficientes para ocultar a sus amigos el hecho de que la flecha del honorable John no había sido disparada en vano.
—Le daré a Champion —dijo el padre para sus adentros—. Ya es hora de que prescinda de él.
Champion era uno de los dos mejores caballos de caza que el hacendado reservaba para su propio uso. Se podría decir de él, en la época de que estamos hablando, que los únicos momentos realmente felices que había tenido en su vida habían sido los pasados en el campo. Ya era hora, pues, de prescindir de él.
[1] Seguidores de T. R. Malthus (1766-1834), quien sostenía que la población tendía a aumentar con más rapidez que la producción de alimentos.
[2] Es decir, hijo de Monsoon, caballo criado en Irlanda por R. Caldwell.
6. Los primeros amores de Frank Gresham
Era, como se ha dicho, el uno de julio y, siendo ésa la época del año, las damas, después de sentarse en el salón durante una media hora, pensaron que podían salir al exterior. Primero salió una, luego otra y, después, salieron las demás al jardín. Hablaban de sombreros hasta que, de modo gradual, las más jóvenes del grupo, y al final las mayores también, se arreglaron para pasear.
Las ventanas, tanto las del salón como las del comedor, daban al jardín. Era natural que las muchachas pasaran de un lugar al otro. Era natural que, estando ahí, llamaran la atención de sus pretendientes a través de la visión de sus sombreros de ala ancha y de sus vestidos de noche, y era asimismo natural que ellos no se resistieran a la tentación. El hacendado, por consiguiente, y los invitados masculinos mayores pronto se encontraron a solas a la hora de tomar el vino.
—Se lo aseguro, estamos encantadas por su elocuencia, señor Gresham, ¿verdad? —dijo la señorita Oriel, volviéndose a una de las muchachas De Courcy que se hallaba con ella.
La señorita Oriel era una joven bonita, un poco mayor que Frank Gresham, tal vez un año más. Tenía el cabello oscuro, unos grandes ojos oscuros, la nariz un poco ancha, la boca bella, la barbilla bonita y, como se ha indicado antes, una gran fortuna —es decir, moderadamente grande—, digamos que veinte mil libras, poco más, poco menos. Ella y su hermano vivían en Greshamsbury desde hacía dos años. Habían comprado la vivienda —tal era la necesidad del señor Gresham— en vida del difunto propietario. La señorita Oriel era en todos los aspectos una bella vecina. Tenía buen humor, propio de una dama, era vivaz, ni lista ni tonta, pertenecía a una buena familia, gustaba de las cosas agradables de esta vida, como correspondía a una bella dama, y también disfrutaba de las cosas buenas de la otra vida, como correspondía a la señora de la casa de un sacerdote.
—Ya lo creo —dijo Lady Margaretta—. Frank es muy elocuente. Cuando mencionó nuestro rápido viaje de Londres, casi me hizo llorar. Aunque habla bien, aún trincha mejor.
—Ojalá lo hubieras hecho tú, Margaretta, tanto el hablar como el trinchar.
—Gracias, Frank. Eres muy cortés.
—Pero me queda un consuelo, señorita Oriel: ya está hecho y acabado. Nadie puede cumplir dos veces la mayoría de edad.
—Pero pronto se graduará, señor Gresham, y entonces, como es natural, tendrá que volver a pronunciar un discurso, se casará y tendrá dos o tres hijos.
—Hablaré en su boda, señorita Oriel, mucho antes de hacerlo en la mía.
—No tengo la más mínima objeción. Es muy amable por su parte apoyar a mi marido.
—Pero ¡caramba! ¿Me apoyará él a mí? Sé que se casará con un horrible pez gordo o con alguien terriblemente inteligente, ¿no es así, Margaretta?
—La señorita Oriel te estaba alabando tanto antes de que vinieras —dijo Margaretta— que empezaba a pensar que tenía el propósito de quedarse en Greshamsbury toda su vida.
Frank se sonrojó y Patience se rió. Sólo había un año de diferencia entre ellos. No obstante, Frank era todavía un muchacho, mientras que Patience era toda una mujer.
—Soy ambiciosa, Lady Margaretta —dijo—. Lo confieso, pero mi ambición es moderada. Amo Greshamsbury y, si el señor Gresham tuviera un hermano menor, quizás, ya sabe...
—Alguien como yo, supongo —dijo Frank.
—Sí. No desearía ningún cambio.
—Es tan elocuente como tú, Frank —dijo Lady Margaretta.
—Y tan buena trinchadora —añadió Patience.
—La señorita Bateson ha sucumbido ante él para siempre a causa del modo en que trinchaba —afirmó Lady Margaretta.
—Pero la perfección nunca se repite —respondió Patience.
—Bueno, ya sabe que no tengo hermanos —dijo Frank—, así que lo más que puedo hacer es sacrificarme yo mismo.
—Se lo aseguro, señor Gresham, le estoy más que agradecida. Ya lo creo —y la señorita Oriel hizo una graciosa reverencia en medio del camino en que se hallaban—. ¡Dios mío! Piense, Lady Margaretta, que el heredero me hace el honor de un ofrecimiento matrimonial en el momento exacto en que es legalmente mayor de edad.
—Y lo ha hecho con mucha galantería, además —contestó la otra—. Ha expresado su deseo de supeditar cualquier opinión suya a la vuestra.
—Sí —respondió Patience—, es algo que aprecio mucho. Si él me amara, no habría mérito por su parte. Pero que sea un sacrificio...
—Sí, a las damas les gustan mucho los sacrificios. Frank, te lo aseguro, no tenía ni idea de que se te dieran tan bien los discursos.
—Bueno, contestó Frank—. No debería haber dicho «sacrificio». Ha sido un desliz. Lo que pretendía decir era...
—¡Dios mío! —exclamó Patience—. Espere un momento. Ahora va a venir una declaración formal. Lady Margaretta, ¿no tendrá un frasco de sales? Si me desmayara, ¿dónde hay una hamaca?
—¡Oh! Si no me voy a declarar ni por lo más remoto —dijo Frank.
—¿Ah no? Lady Margaretta, apelo a usted. ¿No ha entendido usted que me estaba diciendo algo muy especial?
—Es cierto. Nada hay más claro —dijo Lady Margaretta.
—Así que, señor Gresham, ¿me va a decir que, al fin y al cabo, no significa nada? —preguntó Patience acercándose a los ojos un pañuelo.
—Significa que se le da muy bien a usted burlarse de alguien como yo.
—¡Burlarme! No; pero a usted se le da muy bien engañar a una pobre muchacha como yo. Bien, recuerde que tengo un testigo. Aquí está Lady Margaretta, que lo ha oído todo. Qué pena que mi hermano sea sacerdote. Sé que ha contado con eso o nunca me habría tratado así.
Dijo esto justo cuando su hermano se reunía con ellos o, mejor dicho, cuando se hubo reunido con Lady Margaretta de Courcy, pues Lady Margaretta y el señor Oriel se adelantaron un poco. A la señorita de Courcy le había aburrido ser la tercera persona en el coqueteo de la señorita Oriel y su primo, y más teniendo en cuenta que ella estaba acostumbrada a desempeñar el principal papel en tales situaciones. Así que, no sin querer, echó a andar con el señor Oriel. El señor Oriel, debe imaginarse, no era un párroco común y corriente, sino que tenía cualidades que le hacían adecuado para relacionarse con la hija de un conde. Y como se sabía que no estaba casado y que tenía ideas muy elevadas en esa cuestión relacionadas con su profesión, Lady Margaretta, como es natural, no tenía el menor impedimento para confiar en él.
Pero en cuanto se hubo alejado, el tono zumbón de la señorita Oriel cesó. Estaba muy bien tontear con un muchacho de veintiún años cuando había más personas presentes, pero podría ser peligroso si se encontraban a solas.
—Nada hay en esta tierra más envidiable que su situación, señor Gresham —dijo ella, muy seria y discretamente—. ¡Qué feliz debe de ser!
—¿Qué situación? ¿En que se ría de mí, señorita Oriel, por pretender comportarme como un hombre, cuando usted me toma por un muchacho? Puedo soportar que se rían de mí en general, pero no puedo decir que me haga sentir feliz que usted se ría de mí.
Era evidente que Frank tenía una opinión totalmente diferente a la de la señorita Oriel. La señorita Oriel, cuando se encontró tête a tête con él, pensó que ya era hora de dejar el coqueteo. En cambio, Frank creía que era el momento justo de empezarlo. Así que se puso a hablar y a mirar de un modo muy lánguido y a darse aires de Orlando[1].
—¡Oh, señor Gresham! Tan buenos amigos como usted y yo nos podemos reír el uno del otro, ¿no cree?
—Usted puede hacer lo que guste, señorita Oriel. Creo que siempre lo pueden hacer las muchachas bonitas, pero recuerde lo que la araña dijo a la mosca: «Lo que es deporte para ti, puede ser la muerte para mí».
—Cualquiera que mirara el rostro de Frank mientras decía esto, habría imaginado que tenía el corazón destrozado por la señorita Oriel. ¡Oh, amo Frank! ¡Amo Frank! Si actúa así estando las hojas verdes, ¿qué hará cuando estén secas?[2].
Mientras Frank Gresham se estaba portando como si le perteneciera el privilegio de enamorarse de rostros bonitos, como si fuera un joven labrador o gente corriente, no olvidaban sus grandes intereses esos ángeles de la guarda que tenían tanto interés en derramar sobre su cabeza toda clase de bendiciones.
Otra conversación había tenido lugar en los jardines de Greshamsbury, en la que no se había dicho ni nada ligero ni nada frívolo. La condesa, Lady Arabella y la señorita Gresham habían estado hablando de los asuntos de Greshamsbury y, poco después, se les había añadido Lady Amelia. Ninguna De Courcy era más sabia, más solemne, más prudente y más orgullosa que ella. El tono con que se refería a su nobleza era a veces demasiado incluso para su madre, y su devoción por los títulos era tal que se negaría a sentarse en el Cielo si no se le ofrecía la promesa de que sería en la cámara alta.
El primer asunto discutido había sido el futuro de Augusta. El señor Moffat había sido invitado a Courcy Castle y Augusta se había dirigido allí para encontrase con él, con la expresa intención por parte de la condesa de que se convirtieran en marido y mujer. La condesa se había cuidado de hacer inteligible a su cuñada y sobrina que, a pesar de que el señor Moffat sería ideal para una hija de Greshamsbury, no le permitirían poner los ojos en un vástago femenino de Courcy Castle.
—No es que personalmente nos desagrade —dijo Lady Amelia—, sino que el rango tiene sus inconvenientes, Augusta.
Como Lady Amelia estaba más cerca de los cuarenta que de los treinta y aún se le dejaba andar
en virginal meditación, libre imaginación[3]
puede presumirse que en su caso el rango poseía graves inconvenientes.
A esto Augusta no tenía nada que objetar. Si era deseable o no para una De Courcy, el partido era para ella y no cabía duda acerca de la riqueza del hombre cuyo nombre iba a adoptar: había hecho el ofrecimiento, no a ella, sino a su tía; había dado el consentimiento, no ella, sino su tía. Si hubiera recapitulado todo lo que había pasado entre ella y el señor Moffat, habría descubierto que no había más que la conversación más corriente entre una pareja de baile. No obstante, iba a ser la señora Moffat. Todo lo que el señor Gresham sabía de él era que, cuando lo vio por primera y única vez, era exigente en extremo en materia de dinero. Había insistido en recibir diez mil libras con su esposa y, al final, rehusó seguir con el trato a menos que obtuviera seis mil libras. El pobre hacendado se comprometió a pagarle esta última suma.
El señor Moffat había sido uno o dos años diputado por Barchester. Todos los intereses De Courcy le habían ayudado en su visión de la antigua ciudad. Era un whig, claro. Partiendo de los días del pasado, no sólo Barchester había devuelto un miembro whig al Parlamento, sino que además se declaraba que, en las próximas elecciones, ahora cercanas, enviaría a un radical, un hombre sometido a la votación, a la economía en todos los aspectos, alguien que llevaría a cabo la política de Barchester con toda su virulencia abrupta, violenta y pestilente. Ese hombre era Scatcherd, un gran contratista ferroviario, nativo de Barchester, que había adquirido propiedades en la zona y que había logrado cierta popularidad ahí y en todos lados por la violencia de su oposición democrática a la aristocracia. De acuerdo con los principios políticos de este hombre, deberíamos reírnos como locos de los conservadores, pero también deberíamos odiar como bellacos a los whig.
El señor Moffat se dirigía ahora a Courcy Castle para velar por sus intereses electorales y la señorita Gresham iba a regresar con su tía para encontrarse con él. La condesa ansiaba que Frank las acompañara. Su gran doctrina, que él debía casarse por dinero, la había proclamado con autoridad y había sido recibida sin duda. Ahora iba más lejos y decía que no había tiempo que perder, que no sólo debía casarse por dinero, sino que debía hacerlo cuanto antes. La espera era peligrosa. Los Gresham —claro que sólo se refería a los miembros masculinos de la familia— eran ridículamente bondadosos. Nadie podía decir qué iba a pasar. Siempre estaba en Greshamsbury esa señorita Thorne.
Esto era más de lo que podía soportar Lady Arabella. Protestó alegando que no había la menor razón en suponer que Frank desgraciaría la familia. Aun así, la condesa insistía:
— Quizás no —dijo—, pero, cuando se permite relacionarse a gente joven de rango completamente diferente, no se puede decir qué peligro puede surgir. Todos sabemos que el anciano señor Bateson —padre del actual señor Bateson— se ha fugado con el ama de llaves y que el señor Everbeery, cerca de Taunton, se ha casado el otro día con una cocinera.
—Pero el señor Everbeery siempre estaba borracho, tía —dijo Augusta, sintiéndose invitada a hablar en defensa de su hermano.
—No importa, querida. Estas cosas pasan y son dignas de temer.
—¡Qué horrible! —exclamó Lady Amelia—. Mezclar la mejor sangre del país y allanar el camino a las revoluciones.
Esto era imponente, pero, no obstante, Augusta no pudo evitar sentir que quizás ella mezclaría la sangre de sus futuros hijos al casarse con el hijo de un sastre. Se consoló confiando en que, de cualquier modo, no allanaba el camino a ninguna revolución.
— Cuando se necesita mucho algo —dijo la condesa— nunca es demasiado pronto. Veamos, Arabella, yo no digo que vaya a pasar nada, pero sí que es una posibilidad: la señorita Dunstable viene a visitarnos la semana entrante. Todas sabemos que cuando el anciano Dunstable murió el año pasado, dejó más de doscientas mil libras a su hija.
—Es muchísimo dinero, en verdad —dijo Lady Arabella.
—Lo pagaría todo y mucho más —afirmó la condesa.
—Vendían pomadas, ¿verdad, tía? —preguntó Augusta.
—Creo que sí, querida. Algo llamado «ungüento del Líbano» o algo por el estilo. De lo que no hay duda es del dinero.
—¿Qué edad tiene ella, Rosina? —preguntó la ansiosa madre.
—Unos treinta, supongo. Pero no creo que eso signifique gran cosa.
—Treinta —dijo Lady Arabella, bastante lúgubre—. Y ¿cómo es? Me parece que a Frank le empiezan a gustar las chicas jóvenes y bonitas.
—Pero seguro, tía —dijo Lady Amelia— que, ahora que ha adquirido la discreción de un hombre, no rehusará considerar lo que debe a la familia. El señor Gresham de Greshamsbury tiene que mantener una posición.
El título De Courcy pronunciaba estas últimas palabras con el tono que emplearía un cura párroco al advertir a un joven granjero de que no debería ponerse a la misma altura que un labrador.
Al final se decidió que la condesa en persona transmitiría a Frank una invitación especial a Courcy Castle y que, en cuanto lo tuviera ahí, haría todo lo que estuviera en sus manos por impedir su regreso a Cambridge y acelerar el matrimonio con la señorita Dunstable.
—Una vez pensamos en la señorita Dunstable para Porlock —dijo con inocencia—, pero cuando averiguamos que no eran más de doscientas mil libras, desechamos la idea.
Las condiciones con que la sangre De Courcy podía permitirse mezclarse, debe suponerse que eran muy elevadas, verdaderamente.
Enviaron a Augusta a que buscara a su hermano y lo mandara al salón pequeño donde se hallaría la condesa. Ahí iba a tomar el té la condesa, aparte del mundo exterior, y ahí, sin interrupción, iba a impartir la gran lección a su sobrino.
Augusta encontró a su hermano y lo encontró en la peor de las compañías, al menos así lo habrían pensado las exigentes De Courcy. La mezcla de sangre del anciano señor Bateson y el ama de llaves, y del señor Eberbeery y la cocinera, además del camino allanado a la revolución, todo se presentó a la mente de Augusta cuando halló a su hermano andando sin más compañía que la de Mary Thorne; es más, andando muy cerca de ella.
Cómo se las había apañado para dejar a su antiguo amor y estar tan pronto con el nuevo, o, mejor, para dejar a su nuevo amor y estar con el antiguo, no nos detendremos a desentrañar. Si de verdad Lady Arabella hubiera sabido todo lo que había hecho su hijo al respecto, si se hubiera figurado lo muy cerca que andaba de la iniquidad del señor Bateson y de la locura del señor Everbeery, se habría apresurado a enviar a su hijo a Courcy Castle y a los brazos de la señorita Dunstable. Días antes del comienzo de nuestra historia, el joven Frank había jurado con juiciosa seriedad —en lo que pretendía fuera su mayor juiciosa seriedad, su mayor y sobria seriedad— que amaba a Mary Thorne con un amor que las palabras no alcanzaban expresar, con un amor que no podría morir, ni borrarse, ni disminuir, que no podría apagar la oposición por parte de los demás, que no podría rechazarse por parte de ella, que él podría, podía, debería y tendría por esposa a ella y que si ella le decía que no lo amaba, él...
—¡Oh, Mary! ¿Me amas? ¿No me amas? Di que sí. ¡Oh, Mary! ¡Querida Mary! ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Vamos, tengo derecho a recibir una respuesta.
Con tal elocuencia el heredero de Greshamsbury, antes de cumplir los veintiún años de edad, había intentado poseer el afecto de la sobrina del médico. Y tres días después estaba dispuesto a coquetear con la señorita Oriel.
Si tales cosas se hacen estando el bosque verde, ¿qué se hará estando seco?[4]
¿Y qué había dicho Mary cuando pusieron a sus pies esta ferviente declaración de amor inmortal? Mary, debe recordarse, era casi de la misma edad que Frank, pero, como yo y tantos otros hemos dicho antes, «las mujeres crecen en el lado soleado de la vida». Aunque Frank sólo era un muchacho, Mary era más que una muchacha. A Frank se le podía permitir, sin exponerle al reproche, que expresara lo que creía de corazón en una declaración de lo que creía ser amor, pero Mary tenía el deber de ser más reflexiva, más reticente, más consciente de su situación, más pendiente de sus sentimientos y más cuidadosa con los de Frank.
Aun así no pudo hacerle callar como otra joven habría hecho callar a un joven caballero. Rara vez un joven, a menos que esté borracho, se permite cierta familiaridad con una muchacha recién conocida. Sin embargo, cuando se conocen hace tiempo y de modo íntimo, la familiaridad se da como algo natural. Frank y Mary habían pasado juntos las vacaciones, habían sido compañeros en la niñez y, en lo concerniente a ella, él carecía del innato temor a las mujeres que hace contener la lengua. Mary estaba tan acostumbrada a su buen humor, su manera de ser divertida y su espíritu jovial y, además, le gustaban tanto estas cualidades, que le era muy difícil advertir con exactitud y detener la ligera transformación del gusto de un muchacho al amor de un hombre.
Y Beatrice, también, había hecho cierto daño en esta cuestión. Con ánimo muy distinto al de sus importantes parientes, había mirado con curiosidad los primeros coqueteos entre Mary y Frank. Esto había hecho, pero de modo instintivo había evitado hacerlo ante su madre y su hermana y lo había ocultado, quedando como un secreto entre ella, su hermano y Mary. Su idea era que había algo serio entre los dos. No era que Beatrice hubiera deseado concertar un matrimonio, ni siquiera lo había pensado. Era infantil, irreflexiva, imprudente, chapucera y muy distinta a las De Courcy. En todo era muy distinta a las De Courcy, pero, no obstante, compartía la veneración De Courcy por la sangre y, es más, unía sus cualidades Gresham a las de los De Courcy. Ni por lo más remoto Lady Amelia deshonraría la sangre De Courcy, pues el oro no se podía profanar. En cambio, Beatrice se sentía avergonzada del matrimonio de su hermana y a menudo afirmaba, de todo corazón, que nada la podría hacer casarse con alguien como el señor Moffat.
Así se lo había dicho a Mary y Mary le había dado la razón. También Mary se enorgullecía de su sangre, se enorgullecía de la sangre de su tío y ambas muchachas habían hablado, con toda la calidez de las confidencias infantiles, de las glorias de la tradición familiar y de los honores familiares. Beatrice había hablado ignorando por completo el nacimiento de su amiga y Mary, la pobre Mary, había hablado con igual ignorancia, pero no sin la fuerte creencia de que, algún día, descubriría cierta temible verdad.
En una cuestión Mary estaba firmemente decidida. Ni la riqueza ni las ventajas sociales podían hacer a nadie superior. Si ella hubiera nacido en buena cuna, sería adecuada para un caballero. Si el más rico caballero de Europa pusiera a sus pies toda su riqueza, ella podría, si así lo sintiera, devolverle en cierto modo mucho más. Ella sabía que por mucho que pusieran a sus pies no se sentiría tentada a entregar la fortaleza de su corazón, la custodia de su alma, el dominio de su mente; no sólo eso, ni siquiera algo que se le pudiera parecer.
¡Si hubiera nacido en buena cuna! Entonces venían a su cabeza algunas preguntas curiosas: ¿qué es lo que hace a un caballero?, ¿qué es lo que hace a una dama?, ¿cuál es la realidad más íntima, la quintaesencia espiritual de ese privilegio que los hombres llaman rango, que obliga a inclinarse a miles y cientos de miles ante unos pocos elegidos? ¿qué es lo que concede ese privilegio, o puede concederlo o debería concederlo?
Y ella misma se contestaba. El mérito completo, intrínseco, reconocido e individual debe conceder ese privilegio a su poseedor, sea quien sea, lo que sea y de donde sea. Así de fuerte era en ella el espíritu democrático. Aparte de esto, puede conseguirse por herencia, recibido como de segunda mano y de vigesimosegunda mano. Y así de fuerte era en ella el espíritu aristocrático. Como se imaginará, todo esto se lo había enseñado hacía tiempo su tío. Y sufría mucho por enseñarle todo esto a Beatrice Gresham, la elegida de su corazón.
Cuando Frank afirmaba que tenía derecho a una respuesta de Mary se refería a que tenía derecho a esperarla.
—Señor Gresham —dijo ella.
—¡Oh, Mary! ¡Señor Gresham!
—Sí, señor Gresham. Usted ya es el señor Gresham. Y, además, yo también debo ser la señorita Thorne.
—Me matas, si es así, Mary.
—Bueno, yo no digo que me muero si no es así, pero si no es así, si usted no está de acuerdo en que sea así, me echarán de Greshamsbury.
—¡Qué! ¿Te refieres a mi madre? —preguntó Frank.
—Claro que no me refiero a ella —contestó Mary con una mirada que casi asustó a Frank—. No me refiero a ella. Me refiero a usted, no a ella. No temo a Lady Arabella, pero sí le temo a usted.
—¡Me temes a mí, Mary!
—Señorita Thorne, le ruego que lo recuerde, se lo ruego. Debo ser la señorita Thorne. No me eche de Greshamsbury. No me separe de Beatrice. Es usted quien me echa, nadie más. Puedo mantenerme firme con su madre, siento que sí, pero no puedo mantenerme firme con usted si me trata de otro modo que... que...
—¿Que qué? Quiero tratarte como a la muchacha que he elegido de entre todas para ser mi esposa.
—Lamento mucho que haya tenido que elegir tan pronto. Pero, señor Gresham, no tenemos que bromear ahora. Sé que usted no me está lastimando a propósito. Pero si usted me vuelve a hablar o vuelve a hablar de mí de esa manera, me lastimará tanto que me veré obligada a marcharme de Greshamsbury en defensa propia. Sé que es usted demasiado generoso para llevarme a esto.
Y así se acabó la conversación. Frank, por supuesto, subió para ver si sus nuevas pistolas de bolsillo estaban listas, adecuadamente limpias y cargadas, por si, al cabo de unos días, se le hacía la existencia insoportable.
Sin embargo, consiguió vivir hasta el siguiente periodo, sin duda con el fin de evitar toda decepción a los invitados de su padre.
[1] Orlando es el joven amante de A vuestro gusto, de Shakespeare.
[2] Lucas 23, 31: «Porque si esto se hace con el leño verde, en el seco, ¿qué será?»
[3] Sueño de una noche de verano II, i, 164.
[4] Ver nota 2.
7. El jardín del médico
Mary había logrado calmar a su enamorado con considerable propiedad. Luego le tocó la más ardua labor de calmarse a sí misma. Las jóvenes damas, en su totalidad, son quizás tan susceptibles de ternura como los jóvenes caballeros. Frank Gresham era apuesto, sociable, en modo alguno corto de luces, de corazón excelente; es más, era un caballero, el hijo del señor Gresham de Greshamsbury. Mary había sido educada para quererle. Si algo malo le ocurriera a él, ella lloraría como si fuera su hermano. No debe, por tanto, suponerse que, cuando Frank Gresham le dijo que la amaba, ella le oyera indiferente.
Tal vez Frank no se había declarado con el lenguaje apropiado para tales escenas. Las damas pueden pensar que su manera infantil de hacerlo impidió a Mary tomar en serio el asunto. Su «¿sí? ¿no? ¿sí? ¿no?» no parece el rapto poético de un enamorado inspirado. Pero, no obstante, había habido calidez y una verdad en sí nada repulsiva. Y el enfado de Mary —¿enfado?, no, enfado no—, los reparos de Mary a su declaración no se basaban probablemente en el absurdo lenguaje de su enamorado.
Nos sentimos inclinados a creer que estas cuestiones no siempre las discuten los amantes mortales con la fraseología poéticamente apasionada que en general se considera apropiada a la hora de describirlas. Nadie puede describir bien lo que no ha oído ni visto nunca, pero acuden a la mente del autor las palabras y los hechos de la única escena que una vez vio. La pareja no era en modo alguno plebeya o inferior al nivel de buena cuna y educación; era una bonita pareja, que vivía entre gente educada, en todos aspectos como deberían ser dos enamorados. Así se desarrolló el fundamental diálogo. El escenario de esta apasionada escena era la orilla del mar, por donde andaban un día de otoño:
Caballero. —Bien, señorita..., se lo digo en dos palabras: heme aquí; tómeme o déjeme.
Dama. —(jugando en la arena con la sombrilla, de modo que las gotas saladas saltaban de un lado a otro) Le ruego que no diga tonterías.
Caballero. —¡Tonterías! ¡Dios! Si no son tonterías: vamos, Jane, aquí me tiene. Vamos, dígame algo.
Dama. —Sí, supongo que puedo decir algo. Caballero. —Bien, dígame: ¿me toma o me deja?
Dama. —(muy despacio y con voz apenas clara, siguiendo adelante, a la vez, con su trabajo de ingeniería a escala más amplia) Bien, no quiero exactamente dejarle.
Y así se decidía el asunto: se decidía con propiedad y satisfacción para ambos y tanto la dama como el caballero creían, si hubieran pensado en ello, que este momento, el más dulce de su vida, estaba bendecido por toda la poesía que tales momentos deberían poseer.
En cuanto Mary hubo calmado, según creía, al joven Frank, cuyo ofrecimiento amoroso sabía que era, en esa etapa de sus vidas, un absurdo completo, halló que necesitaba también calmarse ella. ¿Cabría mayor felicidad que la aceptación de tal amor, si la verdadera aceptación estuviera justa y sinceramente a su alcance? ¿Qué hombre era más digno de amar que ese hombre que dejaba de ser un muchacho? ¿No le amaba ella, no le amaba ya, sin necesidad de esperar cambio alguno? ¿No sentía un algo en él, y en ella también, que les hacía el uno para el otro? Sería tan hermoso ser la hermana de Beatrice, la hija del hacendado, pertenecer a Greshamsbury y formar parte del lugar.
Sin embargo, aunque no pudiera evitar estos pensamientos, ni por un momento se le ocurrió tomar en serio la oferta de Frank. A pesar de que era ya una mujer, él era aún un muchacho. Tenía que ver mundo antes de centrarse y cambiaría su decisión cientos de veces antes de casarse. Además, aunque a ella no le gustase Lady Arabella, sentía que debía algo, si no a su bondad, al menos a su paciencia y sabía, sentía en su fuero interno, que se equivocaría, que todos dirían que se equivocaba, que su tío pensaría que se equivocaba, si se aprovechaba de lo que le había pasado.
No tuvo ni un instante de duda. Ni un instante contempló la posibilidad de convertirse en la señora Gresham porque Frank se lo hubiera propuesto. No obstante, no podía evitar pensar en lo que había ocurrido, pensar en ello mucho más que el mismo Frank.
Al cabo de un día o dos, la tarde anterior al cumpleaños de Frank, Mary se hallaba a solas con su tío, andando por el jardín trasero de la casa, y probó a hacerle preguntas con el fin de enterarse de si ella era adecuada, por su nacimiento, para convertirse en la esposa de alguien como Frank Gresham. Solían pasear juntos cuando él se encontraba en casa las tardes del verano. No era muy frecuente, porque sus horas de trabajo eran muchas, es decir, entre el desayuno y la cena, pero los minutos que pasaban juntos los consideraba el médico como los más agradables de su vida.
—Tío —dijo ella al cabo de un rato—, ¿qué opinas de la boda de la señorita Gresham?
—Bueno, Minnie —tal era el nombre cariñoso con que se dirigía a ella—, no es que pueda decir que lo haya pensado mucho, ni creo que nadie lo haya hecho.
—Ella sí debe pensarlo, claro, y él también, supongo.
—No estoy seguro de eso. Alguna gente nunca se casaría si se molestara en pensarlo.
—¿Por eso no te has casado tú, tío?
—O por eso o por pensarlo mucho. Lo uno es tan malo como lo otro.
Mary no había logrado llegar a la cuestión aún, así que tuvo que desviarse y volver a empezar.
—Pues he estado pensándolo, tío.
—Eso está muy bien y me ahorrará la molestia, y a la señorita Gresham también. Si lo has pensado bien, bastará.
—Creo que el señor Moffat es alguien sin familia.
—Arreglará esa situación cuando tenga una esposa.
—No seas ganso, tío. Y lo que es peor, un ganso muy provocativo.
—Sobrina, tú eres otra gansa. Y lo que es peor, una gansa muy tonta. ¿Qué nos importa a ti y a mí la familia del señor Moffat? El señor Moffat tiene algo que le sitúa por encima del honor familiar. Es un hombre muy rico.
—Sí —dijo Mary—, sé que es rico y supongo que un hombre rico lo puede comprar todo, excepto una mujer que valga la pena.
—Que un hombre rico lo pueda comprar todo —dijo el médico— no significa que el señor Moffat haya comprado a la señorita Gresham. No me cabe la menor duda de que son tal para cual —añadió con aires de autoridad decisiva, como si diera por acabado el asunto.
Pero su sobrina estaba decidida a no dejarle terminar.
—Veamos, tío —dijo—, sabes que estás fingiendo tener sabiduría mundana, lo que, al fin y al cabo, no es sabiduría para ti.
—¿Lo crees así?
—Sabes que sí. Y en cuanto a lo impropio de discutir la boda de la señorita Gresham...
—Yo no he dicho que fuera impropio.
—Ya lo creo. Claro que pueden discutirse estas cosas. ¿Cómo podemos formarnos una opinión si no es mirando las cosas que nos rodean?
—Ahora me vas a reñir.
—Querido tío, ponte serio conmigo.
—Entonces, con seriedad, espero que la señorita Gresham sea muy feliz como señora Moffat.
—Sé que así lo esperas y yo también. Tengo esa esperanza aunque no tengo motivos para esperarlo.
—La gente siempre tiene esperanzas sin motivos.
—Bueno, entonces así lo espero. Pero, tío...
—¿Sí, querida?
—Quiero tu opinión verdadera y real. Si fueras una muchacha...
—Soy del todo incapaz de darte una opinión basándome en una hipótesis tan extraña.
—Bien; pues ponte en el lugar de un hombre casado.
—La hipótesis sigue siendo remota.
—Pero, tío, yo soy una muchacha y puede que me case, o, en cierto modo, pienso casarme algún día.
—Esta última alternativa es verdaderamente posible.
—Por tanto, al ver que un amiga da este paso, no puedo hacer conjeturas como si yo estuviera en su lugar. Si yo fuera la señorita Gresham, ¿haría bien casándome?
—Pero Minnie, tú no eres la señorita Gresham.
—No, soy Mary Thorne. Es algo muy distinto, lo sé. Supongo que yo puedo casarme con alguien sin degradarme.
Era casi malévolo por su parte decir esto, pero no tenía la intención de decirlo en el sentido que parecía. No había logrado llevar a su tío a la cuestión que deseaba por el camino que había planeado y, al buscar otra ruta, había caído de repente en lugares desagradables.
—Lamentaría mucho que mi sobrina creyera eso —dijo él— y lamento, además, que lo diga. Pero, Mary, en honor a la verdad, apenas sé dónde me quieres llevar. Creo que no tienes la mente clara ni tampoco las palabras adecuadas.
—Te lo voy a decir, tío —y, en vez de mirarle a la cara, bajó la mirada hacia la hierba que yacía a sus pies.
—¿Y bien, Minnie? ¿Qué pasa? — y le tomó ambas manos entre las suyas.
—Creo que la señorita Gresham no debería casarse con el señor Moffat. Lo creo porque la familia de ella es alta y noble y porque la de él es baja e innoble. Si se tiene una opinión hecha al respecto, no cabe más que aplicarla a lo que nos rodea. Yo he aplicado mi opinión al caso. El siguiente paso será aplicársela al mío. Si yo fuera la señorita Gresham, no me casaría con el señor Moffat aunque él nadara en oro. Sé cuál es el rango de la señorita Gresham. Lo que quiero saber es: ¿cuál es mi rango?
Cuando había empezado a hablar se habían parado, pero, en cuanto acabó, el médico reanudó el paso y ella echó a andar con él. El médico andaba despacio sin contestarle y ella, como loca, proseguía su cadena de pensamientos.
—Si una mujer siente que no se rebajaría casándose con alguien de rango inferior, también debería sentir que no rebajaría al hombre que amase por permitirle casarse con alguien de rango inferior al suyo, es decir, casarse con ella.
—Eso no se sigue —replicó con rapidez el médico—. Un hombre eleva a la mujer a su nivel, pero una mujer adquiere el rango del hombre con quien se casa.
Volvieron a quedarse en silencio y reanudaron el paseo. Mary tomaba al tío del brazo con ambas manos. Estaba decidida a llegar a la cuestión y, después de meditar bien cómo iría mejor, dejó de andarse por las ramas e hizo la pregunta directa.
—¿Los Thorne son una familia tan buena como los Gresham?
—Desde el punto de vista genealógico, sí, querida. Es decir, cuando me dedico a ser un viejo tonto y a hablar de tales asuntos en un sentido diferente del que el mundo entero habla, puedo decir que los Thorne son tan buena familia o mejor que la de los Gresham, pero lamentaría decírselo con seriedad a alguien. Los Gresham ahora están mucho más alto en el condado que los Thorne.
—Pero son de la misma clase.
—Sí, sí. Wilfred Thorne, de Ullathorne, y nuestro amigo el hacendado son de la misma clase.
—Pero, tío, Augusta Gresham y yo, ¿somos de la misma clase?
—Bien, Minnie, nunca me verás a mí jactándome de ser de la misma clase que el hacendado, yo, un pobre médico rural.
—Tu respuesta no es imparcial, querido tío. Tío, ¿sabes que no me estás contestando con imparcialidad? Sabes a qué me refiero. ¿Tengo derecho a llamar a los Thorne de Ullathorne mis primos?
—¡Mary! ¡Mary! ¡Mary! —exclamó él tras una pausa de un minuto, dejando que ella le tomara las manos—. ¡Mary! ¡Mary! ¡Mary! ¡Ojalá me hubieras ahorrado todo esto!
—No te lo podía haber ahorrado toda la vida, tío.
—Ojalá sí. ¡Ojalá sí!
—Ahora ya está, tío, ya está dicho. Ya no te voy a afligir más. ¡Querido tío! Debería quererte aún más si eso fuera posible. ¿Qué sería de mí si no fuera por ti? ¿Qué habría sido de mí sin ti? —y se arrojó a sus brazos y, abrazándole, le besó la frente y las mejillas.
Ya no se dijeron nada más. Mary no hizo más preguntas ni el médico le ofreció más información. Si se hubiera atrevido, ella habría deseado preguntarle la historia de su madre, pero no se atrevió. No podría soportar que le hubiera dicho que su madre había sido, quizás, una mujer despreciable. Que era la hija auténtica de un hermano del médico ya lo sabía. Por poco que en la niñez le hubieran contado de sus parientes, por pocas palabras que hubiera empleado su tío para hablarle de su parentesco, sabía esto: que era la hija de Henry Thorne, hermano del médico e hijo del anciano clérigo. Pequeños incidentes que habían tenido lugar, incidentes inevitables, le habían hecho descubrir eso, pero ni una sola palabra había oído acerca de su madre. El médico, cuando hablaba de su juventud, se había referido a su padre, pero no había dicho ni una sola palabra de su madre. Hacía tiempo que sabía que era hija de un Thorne; ahora sabía que no era prima de los Thorne de Ullathorne, que no era prima, como mínimo, en el sentido corriente del término, ni sobrina de su tío, a menos que él le diera permiso especial para serlo.
Cuando se acabó la conversación, ella se dirigió sola al salón y allí se sentó para pensar. No llevaba así mucho tiempo cuando se le acercó su tío. No se sentó, ni siquiera se quitó el sombrero que llevaba todavía, pero, acercándose más, le dijo estas palabras:
—Mary, después de lo que ha pasado, sería muy injusto y muy cruel dejarte sin contar otra cosa: tu madre fue muy desgraciada en muchas cosas, pero no en todo. Sin embargo, el mundo, que es muy terco en algunas cosas, nunca la juzgó por ser desgraciada. Te cuento esto, hija, para que respetes su memoria —y, diciendo esto, salió sin darle tiempo a contestar.
Lo que le dijo, se lo dijo por piedad. Percibió cuáles serían sus sentimientos al pensar ella que tenía que sonrojarse a causa de su madre, que no sólo no podía hablar de su madre sino que tampoco podía pensar en ella con inocencia y, para mitigar tal tristeza y, además, para hacer justicia a la mujer a quien su hermano había perjudicado, se obligó a sí mismo a revelarle lo dicho más arriba.
Luego anduvo un rato a solas el médico, hacia un lado y otro del jardín, pensando en lo que había hecho con respecto a la muchacha y dudando si había hecho bien o mal. Había decidido, cuando le entregaron a su cargo a la recién nacida, que no le diría nada de su madre y que nada descubriría ella de su madre. Deseaba dedicarse a la niña huérfana de su hermano, la última semilla de la casa de su padre, pero no quería hacerlo entablando relaciones familiares con los Scatcherd. Se enorgullecía de ser, en cierto modo, un caballero y de que ella, si iba a vivir a su casa, a sentarse a su mesa y a compartir su hogar, sería una dama. No mentiría a nadie sobre ella, no diría a nadie que ella era distinta o mejor de lo que era. La gente, como era natural, hablaría de ella, pero no dejaría que nadie le hablara de ella. Se formó tal concepto de sí mismo —concepto no sin motivos— que, si alguien le hablaba de ella, le haría guardar silencio. Nunca reclamaría para ella —a pesar de haber llegado al mundo sin posición legítima— nunca reclamaría para ella ninguna posición social que no fuera la suya propia. Él buscaría, lo mejor que supiera, una posición social. Él podría hundirse o nadar: y ella también.
Esto es lo que había decidido, pero las cosas se dan por sí solas, con cierta frecuencia, y no esperan que nadie las organice. Durante diez o doce años, nadie oyó hablar de Mary Thorne. Se había borrado el recuerdo de Henry Thorne y su trágica muerte. Se apagó hasta desaparecer en la ignorancia el conocimiento de que había venido al mundo un bebé cuyo nacimiento estaba relacionado con la tragedia, conocimiento nunca muy extendido. Al cabo de doce años, el doctor Thorne había anunciado que iba a vivir con él una sobrina joven, hija de un hermano hacía tiempo fallecido. Tal como había supuesto, nadie le dijo nada, pero ciertas personas hablaron sin duda entre sí. Si hubo o no conjeturas en torno a la verdad exacta, no importa decirlo: probablemente no, con absoluta exactitud; probablemente sí, con aproximación a la verdad. Sólo alguien se quedó sin imaginárselo: ni un solo pensamiento sobre la sobrina del doctor Thorne le inquietó ni se le ocurrió la idea de que Mary Scatcherd hubiera dejado una hija en Inglaterra. Esta persona era Roger Scatcherd, el hermano de Mary.
A un amigo, y sólo a uno, contó el médico toda la verdad, y fue al hacendado. «Lo que le he contado —dijo el médico— en parte puede hacer que usted piense que la niña no tiene derecho a mezclarse con sus hijos, si usted medita mucho estas cosas. Hágase cargo. Preferiría que nadie más lo supiera».
Nadie más lo supo y el hacendado se hizo cargo, acostumbrándose a mirar a Mary Thorne correr por la casa con sus propios hijos, como si fueran de la misma posición social. En verdad, el hacendado siempre había querido a Mary, se había fijado en ella personalmente y, con el asunto de Mam’selle Larron, había declarado que la habría colocado enseguida en el banco de los magistrados, para disgusto de Lady Arabella.
Y así continuaron las cosas, sin pensar en ello, hasta ahora, cuando su sobrina tenía veintiún años de edad, cuando acudía a él para preguntarle por su posición social y para averiguar en qué eslabón de la cadena social debía buscar marido.
Y así el médico iba y venía por el jardín, despacio, pensando con cierta preocupación si, después de todo, se había equivocado en lo concerniente a su sobrina. ¿Y si por esforzarse en colocarla en la situación de una dama, la había colocado en falso y le había arrebatado una legítima posición? ¿Y si no había rango social al que pudiera pertenecer?
Y ¿cómo había resultado el plan de guardársela para sí? Él, el doctor Thorne, era aún un hombre pobre. El don de ahorrar no era para él. Tenía una casa para vivir con comodidad y, a pesar de los doctores Fillgrave, Century, Rerechild y demás, había conseguido que su profesión le diera los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades. Sin embargo, no había hecho lo que otros hacen: poner tres o cuatro mil libras al tres por ciento, con lo que Mary podría vivir con cierta comodidad cuando él ya no estuviera. No hacía mucho había asegurado su vida por ochocientas libras y en eso, y sólo en eso confiaba para que Mary tuviera resuelto el futuro. ¿Cómo había resultado el plan, entonces, de dejarla en la sombra, sin que nadie la conociera, ni los parientes por parte de madre ni por parte de padre? Por ese lado, aunque había habido completa pobreza, ahora había completa riqueza.
Pero cuando la tomó a su cargo, ¿no la había rescatado de la miseria más profunda y baja, de la degradación del orfanato, del desprecio de los hospicios, de la peor de las condiciones? ¿No era ahora la niña de sus ojos, su único y soberano consuelo, su orgullo, su felicidad, su gloria? ¿Iba a cederla, cederla a los demás, si, al hacerlo, pudiera ella compartir la riqueza, además de los modales groseros y de la compañía ineducada de sus parientes desconocidos? Él, que nunca había adorado la riqueza, él, que había derribado el ídolo del dinero y que siempre enseñaba a derribarlo, ¿iba él ahora a mostrar que su filosofía había sido falsa en cuanto se le presentaba la tentación por delante?
Pero, aun así, ¿quién iba a casarse con una bastarda, sin dinero, aportando no sólo pobreza sino también sangre innoble para sus propios hijos? Podría estar bien para él, el doctor Thorne, para él, que ya tenía una carrera hecha, cuyo nombre, en cierto modo, era el suyo, para él, que tenía una posición fija en la sociedad; podría estar bien para él permitirse una filosofía opuesta a la práctica del mundo entero, pero ¿tenía derecho a consentir esto para su sobrina? ¿Qué hombre se casaría con una muchacha así? Pues a los que tenían una posición legítima y educación, ella no les convenía. Además, sabía que ella nunca entregaría su mano en señal de amor a nadie sin contarle todo lo que sabía y todo lo que suponía de su nacimiento.
Y la pregunta de esa tarde, ¿no la había inspirado cierto interés de su corazón? ¿No estaba ya en su pecho la causa de la inquietud que la había vuelto tan pertinaz? ¿Por qué otra razón le había dicho, por vez primera, que no sabía dónde situarse? Si alguien le interesaba, debía de ser el joven Frank Gresham. En tal caso, ¿qué le correspondía hacer a él? ¿Debía hacer las maletas, y buscar una nueva tierra en un mundo nuevo, dejando atrás el triunfo a sus enemigos, Fillgrave, Century y Rerechild? Mejor eso que permanecer en Greshamsbury a costa del corazón y del orgullo de su niña.
Y así el médico iba y venía por el jardín, meditando con dolor estas cosas.