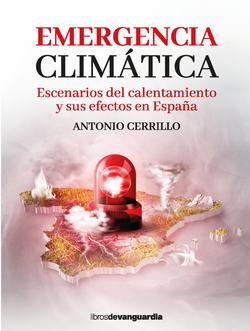Читать книгу Emergencia climática - Antonio Cerrillo - Страница 5
Оглавление1. Las señales de la emergencia
1.1. Los límites de un planeta finito
Vítores, aplausos, abrazos, sonrisas, mucha emoción… Era algo nunca visto antes en las veintiuna conferencias anteriores sobre cambio climático celebradas por Naciones Unidas. Era el 12 de diciembre del 2015. Se había conseguido lo que casi parecía imposible. Consenso pleno. Los representantes de 195 países lograron sacar adelante el acuerdo de París, el primer pacto mundial contra el calentamiento, un documento que recoge el compromiso de los países para aplicar políticas destinadas a atenuar sus efectos.
En la clausura de la conferencia se sucedieron las felicitaciones, en especial para el presidente de la conferencia, Laurent Fabius, quien logró el refrendo para el tercer borrador del acuerdo, y para el presidente François Hollande. Con aquella explosión de alegría quedaban atrás, al menos momentáneamente, los fantasmas de las frustradas cumbres del clima anteriores, especialmente la de Copenhague (2009), saldada con un estrepitoso fracaso.
La aprobación del acuerdo de París simboliza tal vez uno de los momentos más lúcidos de la comunidad internacional, que pareció tomar conciencia por un instante de los límites biofísicos del planeta, en un momento de la historia en que ya nadie puede seguir ignorando las señales de alerta de un desarrollo insostenible.
La realidad es que la humanidad muestra un consumo cada vez más destructivo y un comportamiento más transgresor. En el 2019, a fecha 29 de julio, el hombre ya había agotado el cálculo estimativo disponible para hacer uso de los recursos naturales que le provee el planeta a lo largo de todo un año. Al ritmo de consumo actual, para saciar ese apetito, necesitaríamos el equivalente a 1,75 Tierras.
Cada año, la población mundial aumenta. Consumimos más recursos naturales de los que el planeta es capaz de regenerar o renovar anualmente. El mundo está consumiendo el equivalente a 2,7 hectáreas per cápita anuales para satisfacer esas necesidades. La cifra se obtiene considerando las demandas de consumo (de alimentos, recursos forestales, pastizales, pescado y urbanización e infraestructuras urbanas), traducidas en hectáreas de superficie equivalente, incluido el espacio forestal necesario para neutralizar las emisiones de gases invernadero. Y las emisiones de dióxido de carbono superan la capacidad de secuestro y absorción de los bosques.
El déficit ecológico crece año a año. Es como si ganáramos 1.000 euros al mes y nos gastáramos 1.750. Vamos incrementando la deuda; pero las consecuencias son imprevisibles y, además, las pagarán las futuras generaciones; o, mejor dicho, los jóvenes de hoy en día.
La sobreexplotación conduce a un agotamiento de recursos o, al menos, compromete su capacidad de regeneración en el futuro. Para hacer que funcione nuestra economía, estamos tomando prestados de la Tierra los recursos futuros. Esto puede funcionar durante algún tiempo. Pero es insostenible. La actividad humana deberá ajustarse inevitablemente a la capacidad ecológica de la Tierra. La cuestión es si elegimos llegar a esa meta por haberlo planificado o por la vía de un desastre. Está en juego la miseria o la prosperidad del planeta.
Estamos ante los efectos de una explotación masiva de minerales, talas de bosques tropicales y quemas de combustibles fósiles. Es como si nada frenara la idea de que los recursos y las fuentes de vida de este capital natural pueden ser extraídos, devorados y apurados hasta quedarnos con el esqueleto o el rastro final de ese agotamiento. Es el reflejo de un comportamiento social y económico que mide sus ganancias a corto plazo. Pero los efectos negativos a largo plazo de este modelo extractivista son cada vez más evidentes. Y ya son muy visibles.
Se aprecian en forma de erosión del suelo, en la deforestación de amplias zonas del planeta, la escasez de agua o la pérdida de biodiversidad.
Otra demostración palpable es, en este sentido, la acumulación de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera, cuyo incremento es paralelo a la subida de temperaturas y sus secuelas (olas de calor, deshielos, ascensos del nivel mar, incendios y otros fenómenos meteorológicos extremos).
La concentración de CO2 y de otros gases que atrapan el calor en la atmósfera de la Tierra –y que, por tanto, provocan el cambio climático– alcanzaron el 2018 un nivel máximo sin precedentes recientes. ¿Responsable? La mano del hombre: la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) y las emisiones derivadas de las múltiples actividades que usan la energía fósil (automóviles, térmicas de producción eléctrica, industrias, calefacciones, sistema alimentario, residuos, turismo…).
La concentración media mundial de CO2 alcanzó en el 2018 un récord de 407,8 partes por millón, mientras que durante miles de años estos niveles habían permanecido estables, en unas 272 partes por millón.
La última vez que la atmósfera de la Tierra concentró una cantidad de CO2 comparable a la actual fue hace entre tres y cinco millones de años, y el resultado fue una temperatura entre 2ºC y 3ºC más alta, mientras que el nivel del mar se situaba entre 10 y 20 metros por encima del actual. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) constata que esta tendencia está desencadenando un cambio climático a largo plazo, acompañada por la subida del nivel del mar, la acidificación de los océanos y un mayor número de fenómenos meteorológicos extremos, entre otras consecuencias.
Desde antes de la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible de Río de Janeiro (1992), la humanidad era consciente del reto que tenía por delante. El acuerdo recogido en el Convenio de Cambio Climático (alcanzado en la capital brasileña) fue una primera aproximación (aunque una tibia respuesta) a un fenómeno que, si bien en sus inicios estuvo rodeado de ciertas incertidumbres, se ha revelado como una verdad inequívoca, respaldada y consolidada a través de cinco informes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, en sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas y el consenso de miles de expertos.
Vistas las carencias de este primer convenio –y ante la apremiante situación que se vislumbraba–, el protocolo de Kioto (1997) estableció las primeras obligaciones legalmente vinculantes para que las naciones desarrolladas redujeran sus emisiones un 5,2% (en horizonte 2008-2012 respecto a los niveles de 1990). Sin embargo, la globalización dejó en evidencia que esta meta era muy insuficiente, sobre todo cuando algunos de los países en desarrollo se convirtieron en potencias emergentes, en focos mundiales de gases, sin estar sujetos a restricción o freno.
Sin embargo, actualizar el protocolo de Kioto y construir un nuevo pacto, el primero realmente con compromisos para todos los países, fue muy complicado.
La disputa sobre los criterios de equidad en el reparto de esfuerzos entre países, cierta negativa a ser transparentes en la información ofrecida y la guerra comercial y de intereses entre las potencias postergaron el establecimiento de un marco legal internacional como respuesta al gran desafío que se venía encima. Hasta que, al final, se firmó el acuerdo de París (2015).
El pacto alcanzado en la capital francesa por 195 países estableció como primera meta detener el incremento de temperaturas por debajo de 2ºC (respecto a los niveles preindustriales) y proseguir los esfuerzos para contenerlos, incluso, en 1,5ºC. Este primer acuerdo, aceptado por todos los países (aunque al final Estados Unidos se desmarcaría), estableció por primera vez que todos los países presentarían a las Naciones Unidas planes de acción climática o contribuciones determinadas en el ámbito nacional incluyendo niveles diversos de reducción de emisiones con un horizonte a la vista del año 2025 o 2030.
Mucho más costó aclarar las reglas de funcionamiento de este pacto para concretar de qué modo los países presentan sus inventarios de gases y cómo se garantiza una verdadera transparencia de sus actividades y comportamientos a la hora de ser revisado y verificado por la secretaria del Convenio de Cambio Climático.
Sin embargo, hasta llegar a este punto, ya habían pasado más de 25 años desde que sonaron las alertas tempranas de los científicos: un plazo en el que no sólo no se había frenado el crecimiento de las emisiones de gases (con la excepción notable de la Unión Europea) sino que estas crecían de manera exponencial. Por todo ello, en estas dos décadas largas se ha ido agrandando la brecha entre la tendencia que muestran las emisiones de gases a la atmósfera y el recorte necesario para lograr un clima más estable.
Además, en estos años las evidencias del calentamiento se suceden como una letanía de récords. El año 2018 fue el cuarto más cálido desde que hay registros (a mediados del siglo XIX). Pero lo más relevante es la tendencia al calentamiento a largo plazo. Las temperaturas promedio para los períodos de cinco años (2015-2019) y de diez años (2010-2019) han sido las más altas registradas. Desde los años ochenta, cada década ha sido más cálida que la anterior. Se espera que esta tendencia continúe debido a niveles récord de gases de efecto invernadero que atrapan el calor en la atmósfera.
Evitar un calentamiento de 2ºC
Tres informes del IPCC han apuntalado las evidencias de que la humanidad está en una situación de emergencia climática (aunque no declarada).
La mejor información científica disponible concluye que el cambio climático ocasionado por el hombre ya está aquí. Y que sus consecuencias han sido observadas y documentadas.
El calentamiento del planeta es de 1,1ºC respecto a las temperaturas de la época preindustrial, lo que se traduce en temperaturas extremas, olas de calor más frecuentes, aumento del nivel del mar o disminución del hielo marino en el Ártico, entre otros cambios, aparte de los daños en los ecosistemas naturales. El fenómeno está siendo experimentado en muchas regiones terrestres y alcanza valores entre dos y tres veces superiores a la media en todo el círculo polar Ártico. Y la predicción marca una mayor incidencia de los fenómenos meteorológicos extremos.
En su informe El calentamiento de 1,5ºC (2018), el IPCC destaca que algunos de los impactos futuros previstos pueden ser “duraderos e irreversibles”; y que, aunque los estragos del calentamiento podrían reducirse si se frenara el aumento de temperaturas a 1,5ºC, esa meta resulta ya tan ambiciosa, que se requeriría introducir cambios rápidos “de gran alcance y sin precedentes” en el modelo energético y económico.
La previsión es que la mayor parte del planeta sufrirá impactos más acusados todavía si se da un aumento de temperaturas de 2ºC en comparación al escenario de 1,5ºC. Resulta perentorio, por tanto, contener el aumento en 1,5ºC para lograr un clima estable. Pero para conseguirlo, las emisiones de CO2 que produce el hombre deberían descender un 45% para el 2030 con relación a las del 2010 y continuar una senda descendente hasta alcanzar un balance neto de cero emisiones para el año 2050. Si nos contentamos con contener la temperatura en 2ºC, las emisiones deberían bajar un 20% en el 2030, pero no se conseguiría el necesario balance de cero emisiones hasta el 2075.
Pero cualquier senda para limitar el calentamiento a 1,5ºC requeriría una transición rápida en casi todos los sectores de la actividad, como la energía, la agricultura, la gestión urbana o las infraestructuras, incluidos el transporte y la edificación. Este tipo de cambios se han dado en el pasado en algunos sectores específicos pero muy concretos y localizados. Sin embargo, no hay precedentes históricos de la escala de las transformaciones que ahora se precisan.
Una de las ventajas que supone actuar en la protección y adaptación del cambio climático es que permite en paralelo reducir emisiones que también contaminan y que afectan a la salud. Por ello, cualquier intervención en este campo es un acicate para mejorar la calidad de vida y los servicios e infraestructuras para un desarrollo justo y perdurable.
En cualquier caso, para contener un aumento de temperaturas a 1,5°C, se necesita acelerar la transición hacia un modelo energético limpio (lo que es tanto como reducir el consumo, mejorar la eficiencia y acelerar la rápida electrificación). En este escenario climático, las fuentes renovables deben abastecer entre un 70% y un 85% de la electricidad en el 2050.
Pero también será necesario poner en marcha grandes planes que permitan absorber y neutralizar el CO2, que se ha ido adueñando de la atmósfera. Habría que echar mano a sumideros (crecimiento de bosques, reforestación, restauración de suelos), a proyectos de secuestro y almacenamiento de carbono en suelos u océanos y a otras soluciones de gran alcance y que, incluso, aún no han sido experimentadas a gran escala. Todo ello, con el fin de lograr un balance de emisiones netas cero para mitad de siglo.
Pero los actuales compromisos firmados por los países bajo el acuerdo de París (2015) son insuficientes.
Las emisiones de gases han aumentado un 1,5% de media anual la última década, pese a todas las advertencias y alarmas. En el año 2018, el total de estas emisiones (incluidos los usos del suelo y la deforestación) alcanzó las 55 gigatoneladas de CO2 equivalente.
Si las cosas permanecen tal y como están, se espera un aumento de temperaturas de entre 3,4ºC y 3,9ºC a finales de este siglo, lo que causará un amplio abanico de impactos climáticos destructivos. Incluso si se cumplieran las actuales contribuciones determinadas a nivel nacional acordadas en París, la subida de temperatura se encaramaría hasta los 3,2ºC, según detalla el informe Brecha de emisiones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).
Las emisiones de gases invernadero de las veinte grandes economías del mundo (G-20) están aumentando. Y ninguna de ellas puede mostrar contribuciones que estén en línea con lo pactado en París.
Para lograr un clima estable, se necesitaría que las emisiones empezaran a declinar mucho antes del 2030; en caso contrario no quedaría más remedio que intentar echar mano apresuradamente a sistemas de captura y almacenamiento de CO2 hoy poco desarrollados y que están rodeados de grandes incertidumbres. Hoy no se dan pues las garantías de que las alteraciones del sistema climático no se escapen a nuestro control.
Un planeta sin hielo es más peligroso
La subida de temperaturas, los fenómenos extremos y la subida del nivel del mar son algunos de los elementos clave que han hecho disparar las alertas y que han dado lugar a la actual situación de emergencia climática.
Durante el siglo XXI, los océanos continuarán calentándose según los expertos del IPCC. La consecuencia es un derretimiento masivo de las capas heladas de la Tierra. Seguirán desapareciendo glaciares y plataformas de hielo, todo lo cual, unido a la expansión térmica de las aguas, traerá consigo una elevación de los niveles de los mares y océanos.
Pero un planeta con menos hielo será más peligroso en el futuro, con territorios costeros más expuestos a la subida de las aguas, la erosión, la intrusión marina y la pérdida de valiosos ecosistemas litorales.
El resultado es que el número de personas que viven en lugares de riesgo por inundaciones costeras relacionadas con el cambio climático es el triple de lo que hasta ahora se pensaba. Y esta vulnerabilidad seguirá creciendo a medida que se incrementen las temperaturas y los deshielos y crezca la prevista subida del nivel del mar.
Un total de 300 millones de personas viven en zonas litorales que están amenazadas con sufrir inundaciones anuales en el año 2050, una cifra que se elevaría hasta los 360 millones de personas a finales de siglo, según un estudio de Climate Central publicado en la revista Nature Communications. Y eso, siempre en un escenario con una reducción moderada de emisiones.
El ascenso del nivel del mar requerirá una mayor autodefensa. Entre 1902 y 2015 ya ha sido de 0,16 metros. Pero lo más significativo es que esta elevación tiene tasas crecientes (de 3,6 mm al año entre el 2006 y el 2015). Es decir, 2,5 veces más que la del período 1901-1990 (1,4 mm al año). Desde 1970, el deshielo de los glaciares del planeta y la expansión térmica de las aguas son los dos grandes factores clave que explican este fenómeno. Y detrás de ellos, está la mano del hombre.
Las proyecciones futuras apuntan la misma tendencia. Para el 2081-2100 la subida del mar oscilará entre 0,30/0,43 metros en un escenario muy optimista (siempre con relación al período 1985-2005). Pero si las emisiones de gases siguen desbocadas, esa elevación se situará entre los 0,71/0,84 metros. El ascenso puede llegar, incluso, a un metro en el 2100 debido a la prevista pérdida de hielo en la Antártida.
La subida del mar continuará en los próximos siglos. Hacia el 2100 será de 4 a 15 milímetros al año; pero puede ser de varios centímetros anuales en el siglo XXII y totalizar entre 2,8 y 5,4 metros en el 2300 en el peor de los casos. Todo ello subraya “la importancia de reducir las emisiones para limitar el ascenso del mar”.
Parece una distopía, pero son proyecciones científicas, basadas en modelos que toman en consideración los escenarios futuros según nuestro modelo de desarrollo (emisiones, grado de globalización, usos de la energía…).
Todo esto, lo sostienen los expertos del IPCC; no son interpretaciones. Los efectos más temidos se derivan, sobre todo, de la mayor vulnerabilidad de las poblaciones situadas en áreas más expuestas (zonas bajas, islas, deltas de ríos…) y pertenecientes a países menos adelantados, con más dificultades para su adaptación al cambio climático.
“Los límites de adaptación se han alcanzado”, recalca el IPCC, que define este concepto como un punto en que los riesgos son “insuperables”.
Como consecuencia de todo ello, algunas islas-nación probablemente se volverán inhabitables, aunque la capacidad para reconocer este umbral de resistencia es difícil de evaluar, admiten los expertos.
El calentamiento oceánico exacerbará la acidificación. El pH de las aguas será mucho más bajo, con lo que determinados organismos dejarán de tener capacidad para formar sus conchas o sus esqueletos calcáreos (crustáceos, moluscos...).
Si seguimos obsesivamente la evolución de estos territorios helados no es sólo por su interacción con el clima, sino porque afectan a las personas. Si se llega a un aumento de 2ºC en las temperaturas, la capa helada del Ártico (que alcanza de manera cíclica, anualmente, su extensión mínima en verano antes de recuperarse en otoño e invierno) llegaría a desaparecer del todo en los meses estivales una vez cada década. De hecho, el hielo retrocede en este océano a razón de un 12,3% por década desde 1979; y la nieve en las tierras árticas mengua con una tasa del 13,5% por década.
Todos los procesos de escorrentía de caudales desde los glaciares y las zonas heladas al mar continuarán a largo plazo debido al incremento de las temperaturas del aire en superficie.
Las capas heladas de Groenlandia contribuyen actualmente más que la Antártida en los vertidos de caudales sobre los océanos, pero la Antártida podría convertirse en el más importante factor que contribuya al final del siglo XXI a este fenómeno.
La previsión es que para el 2100 desaparezca entre el 24% y el 69% de los suelos de permafrost (tierra permanentemente helada). El efecto sería la liberación de decenas de cientos de millones de toneladas de carbono acumuladas bajo tierra así como metano y CO2, lo que comporta un gran potencial para acelerar el cambio climático.
El fin de los hielos incide especialmente sobre las comunidades y municipios de las tierras árticas, que afrontan ya los fallos de las infraestructuras por inundaciones y el derretimiento del permafrost, mientras en zonas de Alaska se ha planificado incluso la relocalización y realojamiento de parte de sus poblaciones. Los modos de vida, de caza, de pesca o el manejo del ganado se han visto convulsionados por estos cambios.
También las actividades del turismo de alta montaña se verán perjudicadas por un planeta con menos color blanco visto desde el espacio. Las tecnologías para producir nieve y favorecer la práctica del esquí serán cada vez menos efectivas, sobre todo en la mayor parte de Europa, Norteamérica y Japón, y especialmente si el calentamiento supera
los 2ºC.
Pérdida de biodiversidad
La humanidad cada vez utiliza más recursos. La población de los países en desarrollo y, en general, los sectores sociales menos favorecidos intentan equipararse al mundo industrializado siguiendo sus pautas de consumo. Pero el problema es que el aumento demográfico, la huella ecológica y la desaparición de especies no siguen una tendencia lineal, sino que muestran dinámicas exponenciales.
Los expertos hablan del concepto de tipping point, puntos de inflexión o de no retorno, o umbrales. Por eso, el acuerdo de París pone un listón al aumento de temperaturas (de 2 ºC, como máximo, o de 1,5ºC, respecto a las de la época preindustrial).
Sabemos que los ecosistemas, una vez superado ese punto de inflexión en ciertos parámetros (temperatura, número de especies, funcionalidad), no se van a comportar de la misma manera. Pueden suplirse sus funciones. No tiene por qué ser el final de la historia; pero esas transformaciones dejan huella. El ecólogo Fernando Valladares pone también como ejemplo el calor de los océanos. Las masas de agua de mares y océanos se han calentado poco a poco durante los treinta últimos años; las emisiones de gases invernadero han causado tal cantidad de calor, que eso no es fácilmente reversible. Haría falta mucho tiempo (siglos) y unas condiciones físicas que posiblemente no se van a dar en el medio plazo.
Si dejáramos de emitir gases de efecto invernadero no notaríamos inmediatamente que se revierte ese calor: porque hemos iniciado un proceso en el que es difícil dar marcha atrás. Se puede, eso sí, atenuar. Y es probable que, si mantuviéramos esas emisiones reducidas mucho tiempo, y sin nuevas interferencias de otros componentes climáticos, en unos siglos la situación se empezaría a aliviar. Pero el problema de las grandes masas de agua con un exceso de calor acumulado duraría décadas, sino siglos, aunque redujéramos las emisiones de gases de efecto invernadero.
En este contexto, la pérdida de diversidad biológica (sobre la que se asienta la disponibilidad de alimentos, medicinas y muchos servicios ambientales) agrava el panorama.
Y por eso, preocupa sobre todo su efecto exponencial. Un millón de especies de animales y plantas (de los ocho millones existentes) están en peligro de extinción. Así lo indica el estudio más completo realizado hasta ahora sobre la vida en la Tierra, de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES), que reunió a expertos convocados por la Unesco.
La humanidad obtiene actualmente más alimentos, energía y materiales que nunca. Sin embargo, la explotación de estos recursos se está haciendo a expensas de la capacidad de la naturaleza de seguir proporcionando materias primas que garanticen el bienestar futuro. Desde 1970, la producción agrícola, pesquera y forestal y la extracción de materias primas han crecido. Pero, la capacidad de recuperación de los ecosistemas está disminuyendo rápidamente.
En este sentido, la importancia de los servicios ambientales tiene entre sus mejores ejemplos el papel de los insectos polinizadores. Más de un 75% de las cosechas agrícolas mundiales, incluidas las de frutas y verduras, así como algunos de los más importantes cultivos comerciales (café, cacao o almendra), dependen de la polinización. Se estima que cada año están en riesgo ingresos mundiales procedentes de las cosechas valorados entre 210.000 millones y 515.00 millones de euros como resultado de la pérdida de insectos polinizadores.
Un 75% de los ambientes terrestres y un 66% de los ecosistemas marinos han sido gravemente modificados, y la mayoría de ellos continúa sufriendo un proceso de degradación. Ecosistemas sensibles, como los humedales y los bosques maduros de crecimiento largo, sufren el declive más rápido. Desde el año 1500, las acciones del hombre han provocado ya la desaparición de 680 especies de vertebrados.
Están amenazadas de extinción un promedio de un 25% de especies terrestres, de agua dulce y vertebrados marinos, así como de invertebrados y grupos de plantas estudiados. Más de un 40% de las especies de anfibios, casi un 33% de los corales de arrecifes y más de un tercio de los mamíferos marinos se encuentran en la misma situación.
La proporción de insectos en peligro de extinción es incierta, pero algunas estimaciones la sitúan en un 10%. Se calcula que hay unos 8 millones de especies de animales y plantas (5,5 millones de las cuales son insectos), y de esa suma total de especies, 1 millón están amenazadas de extinción. Un 9% de las especies tienen unos hábitats tan fragmentados y escasos, que son insuficientes para garantizar su supervivencia a largo plazo. De ahí que el informe crea que pueden ser consideradas como especies zombi.
Los bosques de manglares han reducido al menos un 25% su extensión original, mientras que las praderas de fanerógamas marinas (ricos ecosistemas subacuáticos) merman su superficie a un ritmo de un 10% por década. La pérdida y el deterioro de hábitats costeros restan capacidad para proteger la costa.
El diagnóstico sobre los bosques es dispar. Hay una ganancia en las latitudes altas y templadas, y una pérdida en los trópicos. Globalmente, la tasa de deforestación se ha reducido a la mitad desde los años noventa del siglo pasado (con excepciones). Sin embargo, la superficie forestal continúa disminuyendo y ahora ocupa un 68% del espacio que tenía en la época preindustrial. Mientras, los bosques primigenios, vírgenes, intactos, han menguado un 7% entre el 2000 y el 2013, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo.
Entre un 10% y un 15% del suministro maderero mundial procede de talas forestales ilegales (porcentaje que alcanza un 50% en algunas áreas). Entre los años 1980 y 2000 se perdieron además unos 100 millones de hectáreas de bosque tropical como resultado sobre todo de la creación de haciendas ganaderas en Latinoamérica y de plantaciones en el Sudeste de Asia, destinadas básicamente a palma aceitera (para productos de alimentación, cosméticos y
combustibles).
Nuestra dependencia de los sistemas naturales es un cordón umbilical que ignoramos. El número de las variedades vegetales empleadas en los cultivos, así como de las razas animales usadas, se ha reducido drásticamente como resultado de los cambios de uso del suelo, la pérdida de conocimientos tradicionales, las preferencias del mercado o el comercio internacional a gran escala. En el año 2016, se estimaba que aproximadamente un 10% de las razas y variedades domesticadas habían quedado extinguidas.
Muy pocas variedades de plantas están siendo cultivadas y comercializadas. Muchas variedades agrícolas (importantes para garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo) carecen de protección legal. Se pone en peligro, pues, una reserva de genes que puede proporcionar fortaleza frente al cambio climático y resistencia contra los pesticidas y patógenos y que puede ayudar a combatir la destrucción de genes (semillas, animales domésticos).
Por otro lado, la salud de los ecosistemas, de los que dependemos nosotros y las demás especies, está deteriorándose más rápidamente que nunca. Estamos erosionando los principales fundamentos de nuestras economías, sociedades, seguridad alimentaria, salud y calidad de vida en todo el mundo. Esta es la alerta que ha lanzado Robert Watson, presidente de la IPBES. No hay duda de que estamos perdiendo la biodiversidad a un ritmo tan insostenible que afectará el bienestar humano tanto de las generaciones actuales como de las futuras, sostiene Watson.
Los autores del estudio esperan que esta primera evaluación global de la biodiversidad del planeta sitúe esta crisis ecológica en el centro de atención pública, de la misma manera en que la emergencia climática ha sido objeto de un amplio debate social.
Por tanto, son muchos los expertos que apuntan incluso la idea de que no deberíamos hablar tanto de emergencia climática sino de emergencia ecológica.
De hecho, podemos apreciar claramente que el cambio climático no actúa solo. Y tenemos ejemplos cercanos. En el caso de las grandes catástrofes, como en sucesos provocados por gotas frías, huracanes y demás, muchos de los efectos devastadores no están sólo relacionados con la intensidad del suceso, sino que obedecen a la existencia de construcciones artificiales que dificultan el drenaje y, en general, a unos ecosistemas degradados o vulnerables.
Cuenta atrás para atenuar los daños
Se acumulan las señales del calentamiento mundial, pero también las evidencias de que no vamos por el buen camino para reconducir la situación. Las emisiones de CO2 relacionadas con la energía en los países del G-20 se dispararon en el 2018 un 1,8% en 2018 debido a la creciente demanda. Y el suministro energético no se está haciendo más limpio.
A pesar de que las fuentes renovables crecieron un 5% en el 2018, la proporción de combustibles fósiles en la combinación energética del G-20 sigue siendo de un 82%. El suministro total de energía primaria de combustibles fósiles en el 2018 aumentó en Australia, Canadá, China, India, Indonesia, Rusia, Sudáfrica, Corea del Sur y Estados Unidos. Y, de la misma manera, las emisiones en el sector eléctrico crecieron un 1,6%. Las energías renovables representan ya un 25,5%, pero esa suma no es suficiente para superar el crecimiento de las emisiones de los combustibles fósiles.
En el acuerdo de París (2015) se decidió como primera meta detener el incremento de temperaturas por debajo de 2ºC respecto a los niveles preindustriales (y proseguir los esfuerzos para contenerlos, incluso, en 1,5ºC). Sin embargo, la Tierra va camino de registrar aumentos de temperaturas que superan el umbral de seguridad climática.
La suma conjunta de los planes de los países del G-20 no augura una reducción de emisiones de gases para el 2030, sino que en esa fecha sería el doble de lo requerido para detener el aumento de temperaturas a 1,5 ºC.
Incluso si todas las contribuciones nacionales prometidas vigentes en virtud del acuerdo de París se hicieran realidad, el presupuesto de carbono (límite de emisiones exigido) que exige la meta de 1,5°C se agotará antes del 2030.
Los expertos (IPCC) alertaron el mes de octubre del 2018 que para contener este siglo la subida de las temperaturas en un nivel seguro (por debajo de 1,5 ºC), las emisiones de gases invernadero deberían reducirse un 45% para el año 2030 respecto a los niveles del 2010. Alcanzar esa meta sería el paso intermedio en la senda para lograr nuevos objetivos para el año 2050.
Habría que hacer recortes en las emisiones de gases de efecto invernadero de un 7,6% al año desde el 2020 al 2030 para cumplir con la meta de 1,5°C.
Cada año de retraso más allá del 2020 supone que tendremos que hacer recortes más rápidos, que se vuelven cada vez más caros, por lo que lograrlo es algo poco probable. Se requiere, pues, una acción inmediata. Y, por eso, la próxima década será decisiva
De hecho, la cuenta atrás ha empezado. El tiempo se echa encima porque los planes de acción climática que deben elaborar los países o la actualización de los ya existentes deben ser presentados este año, el 2020…
¿Será la última oportunidad para lograr un clima estable? Tal vez.
Bajo los actuales compromisos del acuerdo de París (2015), los países firmantes tienen que presentar o actualizar sus planes nacionales de acción climática antes de finales del 2020 (y con períodos de cumplimiento que alcanzan hasta el año 2025 o 2030). Dado que de lo que se trata es de alcanzar la reducción de gases de un 45% para el 2030, las nuevas contribuciones de los países tienen que aprobarse con antelación y, por eso, deben estar sobre la mesa de la ONU antes de que acabe el año 2020.
Es en la decisiva cita de Glasgow (Gran Bretaña) en noviembre del 2020, donde los países deberán mostrar esas nuevas cartas y aclarar si están dispuestos a dar nuevos pasos adelante sin dilación. Por eso, la pregunta no es tan banal. ¿Estamos ante la última oportunidad para evitar que el calentamiento se nos vaya definitivamente de las manos?
Las cumbres de Nueva York (septiembre del 2019) y Madrid (diciembre del 2019) han sido los últimos intentos de Naciones Unidas para urgir a los países a que aceleren la adopción de medidas.
“Estamos perdiendo la lucha contra el cambio climático”, ha llegado a admitir el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que no ha cesado de reclamar a los países que impulsen y presenten planes significativos sobre reducción de emisiones de cara a las próximas décadas. Guterres quiere que los gobiernos frenen la subida de emisiones, que estas tengan su pico máximo inmediato y que se promuevan planes coherentes con el objetivo global de reducir las emisiones mundiales un 45% para el 2030. Será la etapa necesaria intermedia para lograr a largo plazo que los estados se comprometan a alcanzar la neutralidad climática en el 2050: la descarbonización de la
economía.
En este sentido, alcanzar esa meta exige que los países frenen los subsidios que conceden a los combustibles fósiles, que dejen de construir plantas de carbón y que se establezca un precio a las emisiones de carbono para desincentivar el uso de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas), hoy altamente subsidiados. En esta línea, se considera imprescindible que los gobiernos activen las medidas hacia una transición energética para dar pasos más acelerados hacia las fuentes de energía renovables.
El objetivo global, demandado por los expertos, es lograr que para el año 2050 se consiga la neutralidad climática, es decir, que el balance de las emisiones de gases sea cero, o se aproxime lo máximo posible, con el fin de lograr una descarbonización de la economía.
El acuerdo de París (2050) no sólo conminó a los países a presentar contribuciones con objetivo a medio plazo, sino que les invitaba a actuar a largo plazo elaborando estrategias sobre emisiones bajas en carbono pensando en un escenario hacia el 2050.
En el grupo G-20, Francia, Alemania, Canadá, Japón, México y Estados Unidos han presentado a la ONU sus estrategias para el 2050. China, el conjunto de la Unión Europea, India, Argentina, Sudáfrica, Corea del Sur y Rusia las están preparando. En cambio, Australia, Brasil, Italia, Arabia Saudí y Turquía son los únicos que no han hecho los deberes y no han aclarado si están trabajando en ello.
También está por dilucidar (sobre todo en un país descentralizado como España) el papel de las diferentes administraciones, porque todas tienen algo que decir y que aportar en la lucha contra el cambio climático. En España, las competencias en materia de protección del medio ambiente están asignadas a las comunidades autónomas. Son ella las que tienen que desarrollar las políticas en materia de transporte o de protección del aire, por lo que su papel no puede ser relegado. En este sentido, resultó sorprendente que el PP presentara recurso de inconstitucionalidad contra la ley catalana de Cambio Climático, a la que finalmente el Tribunal Constitucional dio luz verde. Aunque las comunidades tienen competencias poco relevantes en materia de energía, sí son significativas las que poseen en ámbitos como la protección del medio ambiente, el transporte público, la ordenación del territorio o los residuos; y tienen posibilidades de dar ejemplo e intervenir en mejorar la eficiencia energética. Por eso, es clave que la Administración central acepte ese protagonismo de las comunidades autónomas y les transfiera los recursos necesarios, de manera que se acepte el principio de corresponsabilidad, pues todas las administraciones están concernidas. Trabajar para mitigar el calentamiento requiere mejorar los mecanismos de colaboración entre todas ellas.
Las futuras generaciones piden explicaciones
Mientras tanto, en los últimos años, el movimiento en favor de la justicia climática ha ido tomando cuerpo en forma de protestas más o menos dispersas o generalizadas en gran parte del planeta. Ciudadanos o asociaciones, jóvenes ecologistas, movimientos de raíz cristiana y organizaciones sociales han desplegado numerosas campañas de resistencia que han perseguido bloquear el desarrollo de nuevas infraestructuras de extracción de combustibles fósiles. Estas iniciativas han tenido especial relevancia en Estados Unidos, en donde el objetivo era imposibilitar la construcción de los nuevos oleoductos o frenar la apertura de nuevos pozos para la extracción de gas mediante el sistema de fractura hidráulica de la roca (fracking).
Hay que tener en cuenta que, una vez identificadas las principales reservas existentes disponibles, las grandes compañías energéticas exploran nuevas fronteras para la extracción del crudo (el aprovechamiento de arenas bituminosas en Canadá, la extracción de este recurso en los océanos a grandes profundidades o la evaluación de reservas en el océano Ártico...). Sin embargo, este camino abre incógnitas sobre los verdaderos costes y crea nuevos riesgos de derrames y contaminación en el mar y en los suelos. En Alemania, estas compañas se han enfrentado de manera firme contra los planes que demoran el cierre de las minas de carbón (un combustible con un potencial efecto invernadero). En países europeos concernidos (Polonia, Reino Unido, Rumanía o España), diversos factores (como la resistencia social organizada, los obstáculos administrativos o las medidas de seguridad del medio ambiente impuestas) han hecho que el fracking no haya despegado.
La campaña desplegada por la organización Alianza Mar Blava, que aglutina a numerosas instituciones y entidades cívicas de Baleares, frenó todos los nuevos proyectos de investigación de hidrocarburos en el Mediterráneo español, consistentes en la realización de sondeos para caracterizar los suelos submarinos y evaluar la posible existencia de yacimientos. El Gobierno socialista recogió en su anteproyecto de ley de Cambio Climático su plan para vetar las nuevas investigaciones para evaluar la presencia de hidrocarburos en las aguas territoriales españolas.
El gran salto en esta corriente de opinión vino de la mano de la movilización de cientos de miles de adolescentes y jóvenes que dejaron sus aulas en las dos grandes jornadas de huelga (marzo y septiembre del 2019) organizadas para denunciar la falta de respuesta de los gobiernos frente a la crisis climática. En todo el mundo, desde Sidney a Nueva York, desde Nueva Zelanda a París, la oleada de protestas se ha ido expandiendo. “Dejen de quemar nuestro futuro”, “Abajo las minas de carbón”, “Queremos nuestro aire limpio”, “No hay un planeta B” fueron algunas de las consignas que daban cuenta de sus demandas.
Las organizaciones convocantes, como Juventud por el Clima (Fridays for Future) o Extinction Rebellion, plantearon estas movilizaciones como acciones de claro carácter reivindicativo, festivo y fundamentalmente pacífico. Su pretensión era hacer uso de la calle como el espacio público por antonomasia para ejercer la libertad de expresión y la lucha por la defensa del futuro del planeta. Su objetivo era lanzar una llamada de atención al resto de la ciudadanía para que se sumara y participara en la defensa democrática de los bienes comunes, como lo son los ecosistemas y el medio ambiente.
En numerosas zonas del planeta se ha dejado sentir la voz de un movimiento que se opone a que el planeta esté “lleno de montañas decapitadas, valles anegados, bosques talados, acuíferos fracturados, laderas arrasadas por la minería a cielo abierto y los ríos envenenados”, en palabras de la escritora Naomi Klein.
La cara más visible de este movimiento es Greta Thunberg, una joven adolescente de Suecia, de aspecto tímido y que con sólo 16 años logró en poco tiempo lo que miles de científicos de todo el mundo no han conseguido transmitir a la sociedad a lo largo de dos décadas en sus sesudos y voluminosos informes sobre el calentamiento y sus estragos difundidos a través del sistema de Naciones Unidas. Su mensaje central es que la Tierra vive una situación de excepcionalidad a causa del cambio climático, que socava las claves de la propia existencia del hombre como especie.
Su ejemplo y liderazgo ha llevado a catapultar un movimiento, el de la justicia climática, cuyas acciones y protestas promovidas por organizaciones como Fridays for Future o Extinction Rebellion exigen a los gobiernos la declaración de emergencia climática.
La joven de pecas, trenzas y sonrisa fugaz se convirtió en la sombra de un vuelo de mariposa aunque su efecto multiplicador se dejó sentir como un tsunami planetario. Y todo ello se gestó al trascender que cada mañana esta muchacha se sentaba –era el inicio del curso en septiembre del 2018– en la puerta del Parlamento sueco, en el centro de Estocolmo, para desplegar su modesta pancarta y protestar contra la inacción del Gobierno frente al calentamiento.
Su activismo adolescente ha tenido el efecto de un golpe seco, un raro e imprevisto mazazo, en un momento en que los mensajes a favor de la conservación del medio ambiente se habían hecho tan omnipresentes como anestesiantes, hasta chocar con un cierto desinterés social cuando no con una cierta ecofatiga. Su aparición ha envuelto los rotundos mensajes científicos con una emotividad que ha servido para que amplias capas de la sociedad hayan empezado a reaccionar ante los temores de que un cambio climático rápido se escape de todo control. Ella ha sido la voz y la imagen de quienes han logrado que esta preocupación sea ya un asunto prioritario de la atención mundial.
Sus intervenciones en las conferencias de la ONU sobre cambio climático de Katowice (diciembre del 2018, en Polonia) o en la cumbre especial de la ONU en Nueva York (septiembre del 2019) elevaron el tono de su protesta, ya expresada como una censura a los mandatarios políticos y económicos cuando fue invitada a Davos o al Parlamento europeo.
La reprimenda fue especialmente contundente cuando, en Nueva York, acusó a los líderes mundiales en la cumbre especial sobre cambio climático de la ONU de omisión y traición: “Y si elegís fallarnos, os digo que nunca os perdonaremos. Nos os dejaremos que os salgáis con la vuestra… Los jóvenes están empezando a entender vuestra traición”, advirtió Thunberg en un discurso mostrándose enojada y emocionada.
Dotada de una sorprendente capacidad para resumir mensajes complejos en un mundo donde las comunicaciones exigen frases sencillas, Thunberg ha conectado con la emotividad de muchas personas y ha aglutinado a su generación, que posiblemente quedará marcada por la conciencia de que puede sufrir las peores consecuencias de la crisis climática (altas temperaturas, deshielos, subidas del nivel del mar, sucesos climáticos extremos…).
No sólo ha provocado las primeras huelgas mundiales estudiantiles seguidas en todo el planeta, sino que se ha convertido en algo así como la voz de la conciencia de las futuras generaciones que no quieren recibir como legado un planeta más degradado o casi inhabitable.
El informe sobre desarrollo sostenible (Informe Brundtland, 1987), obra de la primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland, reclamaba a la sociedad actual que asumiera el compromiso de dejar a las futuras generaciones un planeta igual o mejor que el que habían heredado. Greta representa a los jóvenes que están convencidos de que no estamos en la dirección correcta. Tal vez sea una temprana voz de alerta de esas futuras generaciones que nos interpelan y nos acusan de ser responsables de un desarrollo económico destructivo.
Y nos devuelve la pelota al presente. A fin de cuentas, para ella un calentamiento muy acusado a finales de siglo XXI no le resulta algo tan lejano. En el 2078 celebrará su 75 cumpleaños. Entonces, “si tengo hijos, quizás me preguntarán por qué (vuestra generación) no hizo nada cuando aún había tiempo para actuar”, soltó en Katowice.
Ella misma ha definido perfectamente la emergencia en sus entrevistas e intervenciones, en las que ha desplegado reflexiones contundentes, lúcidas. Si la crisis climática es tan grave como dicen los científicos, “¿por qué esta no es la primera noticia cuando enciendes la televisión, escuchas la radio o lees los periódicos?”; “si la quema de combustibles amenaza nuestra existencia, ¿cómo podemos continuar quemándolos?, ¿por qué no hay restricciones?, ¿por qué no es ilegal hacerlo?” se preguntaba. Y así: “Si..., si…”.
El objetivo fundamental en todas las iniciativas ha sido reclamar a los gobiernos una acción urgente para reducir de manera drástica –y en el menor tiempo posible– las emisiones de gases invernadero, señaladas como responsables del peligroso calentamiento. Se reclama algo fundamental: que quienes menos han contribuido al calentamiento, como son las naciones menos adelantadas y los sectores más vulnerables (sin capacidad de adaptarse a este fenómeno), no sean los que más sufran sus efectos.
La relevancia de esta joven delata, ciertamente, la ausencia de representantes públicos y líderes políticos suficientemente comprometidos con la adopción de políticas ambiciosas para combatir la crisis climática.
Es revelador que la organización de las Naciones Unidas la haya acogido en su seno como un ariete –es lo que ha venido haciendo su secretario general, Antonio Guterres– para pedir a los gobiernos un golpe de timón, para que adopten medidas acordes con la emergencia que reclaman los expertos.
Con sorprendente madurez, Thunberg ha sido capaz de desvelar todas las contradicciones de un sistema económico y energético que ataca la estabilidad climática.
Ella ha puesto contra las cuerdas al negacionismo climático en Estados Unidos y ha intentado extirparlo entre su población joven, que le ha mostrado todo su apoyo en concurridísimas manifestaciones. Es su conquista.
No obstante, el mayor riesgo es que su popularidad alimente una mitología con cimientos de barro en un momento en que se escruta todo cuanto hace, dice y le rodea.
La influencia de Greta Thunberg puede (o no) desaparecer, pues todo fenómeno mediático nace, vive y muere. Pero la realidad es que lo que ella ha desvelado permanecerá en la memoria de muchos. A fin de cuentas, las evidencias del calentamiento y sus efectos sobre el planeta ya cuentan con conocimientos científicos robustos y sólidos. Y merecen más que el icono frágil de una joven que parece emular la lucha de David contra Goliat.
1.2. El bucle del falso bienestar
Las protestas de los jóvenes airados vuelven a poner de actualidad el papel del ciudadano (y también el de la clase política) a la hora de poder escalar esta enorme montaña que tenemos por delante. Hay coincidencia en que los cambios necesarios son enormes y afectan tanto al conjunto de nuestras actividades como al modelo mismo de desarrollo que ha resultado victorioso en los últimos años. Es decir, es cuestionado el libre comercio en su versión más liberal, que ha tenido más influencia en la globalización que las regulaciones introducidas para dosificar, acotar y atenuar los efectos perniciosos de una economía que no internaliza los costos ambientales, ecológicos y climáticos.
Nuestra cultura ha creado un imaginario social en el que la felicidad personal prácticamente depende de un crecimiento ilimitado del PIB. Es como si nuestras alegrías y nuestras expectativas estuvieran sujetas a una gráfica que en realidad también puede ser leída como el marcador de la sobreexplotación de los recursos del planeta.
El PIB quiere señalar la evolución de la riqueza, pero también tiene en su reverso el principal indicador del agotamiento de los recursos, visto que las actividades deseables como restaurar, regenerar, recuperar, reciclar o renaturalizar son marginales, han sido postergadas o no tienen la dimensión requerida en la economía. El resultado
es que los ciudadanos están atados a este esquema mental que busca satisfacer las necesidades de consumir bienes y servicios, pero ignoran las repercusiones de sus actos a largo plazo sobre el clima y los ecosistemas.
Por eso, buscar una solución alternativa que desacople la explotación de los recursos respecto a la prosperidad personal e individual es la gran ecuación. Y tiene que ser resuelta para que el ciudadano deje de ser el reo de un sistema que, aun siendo injusto e insolidario, crea privilegiados y pequeños paraísos (los ricos, los países desarrollados…), y en donde se interpreta que cualquier cambio en las pautas de consumo es un sacrificio o una renuncia inasumible.
Salir de este bucle no es fácil. Como salida, los ciudadanos se mueven entre seguir la filosofía del carpe diem y el riesgo de caer en una ecofatiga.
La vida para el mundo rico se ha hecho muy cómoda; y eso se concreta en un comportamiento que dilapida los recursos, visible en la aspiración de tener dos coches por familia en lugar de compartir uno solo o en hacer un uso desaforado de los vuelos baratos. Nos dejamos llevar por un confort y una comodidad trivial, banal y despilfarradora.
Los ejemplos son incontables.
Nunca como hasta ahora, el hombre había pretendido crear tan decididamente un clima a su medida, a la carta. Antes, sus actividades perseguían modificar el entorno o domesticar la naturaleza pero adaptándose lo mejor posible al clima. Ahora, da un paso más, y ha decidido crear climas artificiales, jugar con las regiones del globo y tener una meteorología con encefalograma plano en casa, en la oficina y en vacaciones. A unos 35 kilómetros de Berlín funciona un parque recreativo que permite pasar unas horas en una isla tropical. Con una temperatura media de 27 grados y una humedad de un 70%, no falta la vegetación exuberante, el sonido de los pájaros o la playa de arena blanca. Fuera del recinto hace un frío invernal prusiano, pero para mantener aislada y caliente esta burbuja de cristal se requiere un gasto energético brutal. Vivir climas exóticos también es posible mientras se esquía en Dubai, en donde funciona la primera pista cubierta de nieve. En su Snow Park, las temperaturas no bajan de 1º grado bajo cero, y en sus pistas jóvenes con turbante disfrutan del snowboard o el trineo como si estuvieran en los Alpes. Los nuevos mapas de geografía incluyen campos de golf junto al desierto californiano de Mojave y greens bien regados en los Emiratos Árabes al lado de los camellos del desierto.
Pero todo esto también pasa en España. Se aprecia en cafés italianos y en tabernas vascas, cuyas puertas están abiertas de par en par en pleno invierno mientras en su interior hace un calor de espanto; o en los grandes almacenes, que utilizan el frío en verano como anzuelo para atraer a turistas que callejean agotados en busca de un oasis donde comprar. La última imagen de este artificio son las terrazas de bares y restaurantes decoradas con un bosque de estufas de gas, hasta tal punto que pueden dejar frito al cliente –si tienes una cercana– o convertirse en un trasto inútil si te pilla en el otro extremo de la terraza. “Todo esto forma parte de la creencia de que no somos parte de la biosfera, y de que podemos ignorar el clima que nos corresponde por nuestro lugar de residencia”, dice Jordi Pigem, filósofo y ensayista.
Sin embargo, el bienestar también se puede alcanzar con bienes y servicios que mitiguen el derroche energético y que psicológicamente dan mayor satisfacción.
La tentación de cerrar los ojos y de aislarse en respuesta a este círculo vicioso es una salida de emergencia personal comprensible en un contexto en el que la precariedad laboral, la digitalización, la atomización de las relaciones y el culto al individualismo se imponen. Pero si se recupera el sentido epicúreo original que expresaba el poeta Horacio se constata que la mayor felicidad es compartir los frutos y disfrutar de los valores colectivos.
Y tampoco tiene sentido hablar de ecofatiga; al menos en España. Es como si a un pobre le pusieran delante un gran manjar y, antes de que empezara a dar cuenta de él, se lo retiraran con el argumento de que es “por su bien”, y que es “peligroso darse un atracón”. En el caso de España apenas hemos probado bocado, y ya algunos niegan el plato (y acusan de alarmistas) a quienes simplemente quieren una comida más sana y frugal.
Es cierto que no se puede declarar la emergencia climática de forma indefinida y mantenerla en el tiempo. Necesitamos un indicador para salir de ella; al menos, para dar un respiro para recuperar aliento y brío. El ciudadano tiene suficientes problemas cotidianos y arrastra demasiadas preocupaciones diarias para que se le imponga esta alarma permanente como una espada de Damocles. Necesariamente, se precisa una tarea colectiva, en la que debe desempeñar un papel preponderante el conjunto de la ciudadanía, para que esta arrastre a la clase política.
Pero, ¿qué papel puede jugar el ciudadano de a pie? Después de muchos años dedicados a la tarea de informar sobre asuntos medioambientales, he desarrollado una particular intuición para descubrir a los malos políticos, que son aquellos que, ante el problema del cambio climático o asuntos de gran envergadura, se parapetaban en el argumento de que “este es un asunto de todos”. Es una particular demostración de su inacción política o, al menos, de su falta de liderazgo. Cuando un problema es de todos, al final, no es de nadie. Es como cuando en los años sesenta las campañas contra los incendios forestales en el franquismo nos decían que “el monte es de todos” (¿desde cuándo dejaron de ser propiedad de sus dueños?).
Los mismos políticos que invocan la participación colectiva para salir entre todos de este atolladero climático son los que promovieron leyes de contrarreforma ambiental y tomaron iniciativas que condenaron a la precariedad laboral a cientos de miles personas, sin que sintieran entonces la más mínima necesidad de esgrimir el mismo argumento. ¿Es que estos otros problemas no eran también un asunto “de todos”?
Entonces, ¿quién debe actuar primero?, ¿los ciudadanos o los políticos? Muchas organizaciones y personas sostienen que deben ser los ciudadanos quienes impulsen los cambios. Que la verdadera transformación llegará desde la base. Que los buenos ejemplos de actitud cívica pueden ser la mejor respuesta.
Se parte así de la convicción de que la onda expansiva de esa actitud ejemplar se iría extendiendo, hasta provocar un efecto multiplicador, de forma que al final se generalizaría hasta que el catecismo personal se convirtiera en una guía práctica de actitudes modélicas y respetuosas con nuestro medio ambiente. Dentro de estos colectivos se ha insistido en la importancia y la fuerza de las pequeñas cosas, de los pequeños gestos. Reciclar, colocar luces de bajo consumo, moverse en transporte público o, incluso, renunciar a viajar en avión son percibidos como ejemplos de comportamiento ecológico ejemplar. Cambiarse a una compañía o cooperativa eléctrica que produzca y comercialice energía verde sería uno de los momentos de mayor compromiso. Se citan muchas actividades cívicas transformadoras, como reutilizar, reciclar, usar el transporte público o favorecer las energías renovables. Todo el mundo tiene la lista en la cabeza. Son acciones bien intencionadas; pero todas ellas serán insuficientes para lograr frenar y revertir nuestra injerencia en el clima y en los procesos globales del planeta.
La mayor parte de los cambios exigen normas, leyes de obligado cumplimiento. No se trata de que yo consuma plástico reciclado, sino que la ley obligue a los fabricantes a cumplir determinadas cuotas de reciclado. Podemos contribuir personalmente a fomentar las energías renovables al cambiar de compañía o instalando un tejado solar de autoconsumo; pero es la Administración la que debe fijar objetivos a las compañías eléctricas para que emprendan el camino hacia la descarbonización de la economía y obliguen a los constructores de edificios a colocar paneles fotovoltaicos en las nuevas edificaciones.
Cuando reciclamos en casa, cogemos el transporte público o realizamos otras pequeñas acciones de respeto al planeta, estamos adquiriendo colectivamente el derecho de ser parte de un cambio. Y si somos capaces de dar forma a todo ese esfuerzo personal en un movimiento colectivo, lograremos un nivel de motivación que no lograría el enfado, la rabia, la desilusión o el miedo, que son los sentimientos que acompañan con más frecuencia al cambio climático. “Nos moveremos realmente cuando sintamos que somos parte de los cambios. Estos serán empujados por los políticos, pero cuando los políticos perciban que la sociedad lo demanda”, dice Fernando Valladares, que es también un activo promotor de iniciativas en el movimiento por la justicia climática.
La alarma no mueve a la acción constructiva. El miedo, la depresión, la pena o el enfado rara vez producen el tsunami social que da lugar a cambios de rumbo social positivos; sólo activa a determinados sectores.
El deseo de cambio o la capacidad de contagio es muy diferente si el esfuerzo nos viene impuesto desde arriba o nace desde abajo. Y se necesitan las dos cosas. Desde arriba, se pueden coordinar las acciones individuales; pero el cambio tiene que nacer desde abajo para que se transmita una verdadera motivación y un compromiso de todos. Dados los profundos cambios sociales que se requieren, debemos recurrir a todos los motores de motivación.
Por otra parte, hay una parte de la ciudadanía que está dispuesta a asumir compromisos personales hasta un alto nivel de exigencia. Pero, si se me permite la licencia, creo que solo un tercio aproximadamente está dispuesta a salvar el planeta. El resto necesita un empujón; por eso es tan necesaria una corriente de opinión que actúe colectivamente, que cree condiciones para convertir los cambios colectivos en actitudes ilusionantes. Y en este sentido el movimiento por la justicia climática pide paso para ser uno de los actores fundamentales.
¿Pero será relevante el papel de la justicia climática? Lo veremos. La verdad es que su intervención está siendo fundamental y su protagonismo crecerá en la medida en que se juzgue perentorio cerrar la brecha y cicatrizar la herida ecológica.
Muchos otros movimientos sociales, como la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, el feminismo o la abolición de la esclavitud se convirtieron en fuerzas de cambio que abrieron los márgenes de la libertad y lograron imponer cambios históricos trascendentales, lo mismo que el combate por los derechos de las personas de los colectivos LGTBI o contra el apartheid en Sudáfrica.
Ahora está por ver cuál es el papel que la historia reservará a esta corriente de pensamiento crítico en un momento en que los partidos ecologistas han mostrado en general mucha debilidad, han sido fagocitados por los partidos tradicionales deseosos de surfear entre encuestas y opiniones o sólo han podido ser el trampolín de algunas caras de la política.
El espíritu de este movimiento es establecer una dialéctica en la que los comportamientos ciudadanos sean parte de la solución; y en la que una actitud exigente frente a los responsables políticos permita arrastrarles, con el fin de que actúen con un sentido de beneficio colectivo. No puede darse la transformación requerida sin que las acciones no sean completadas y generalizadas desde los poderes públicos.
El gran cambio llegará propiciado por el sello de los ciudadanos. Pero irrumpirá con fuerza cuando la capacidad de arrastre sea tal que mueva a los políticos, que aparecerán en la escena cuando perciban que la sociedad demanda esos cambios.
Los promotores del movimiento por la justicia climática quieren que desterremos de nuestro imaginario la idea de que prescindir del lujo es una renuncia, algo inadmisible. Su argumento es que el futuro nos juzgará por haber vivido ajenos o no a la sociedad del despilfarro, ignorando el abuso de los recursos naturales y las consecuencias climáticas y ambientales que suponía esta enajenación. En el futuro, tal vez las futuras generaciones comparen esta etapa de la historia con la del hombre de las cavernas por quemar el petróleo y provocar un calentamiento del planeta hasta convertir este insensato comportamiento en un legado envenenado para la estabilidad del clima.
Nuevos cimientos, nueva cosmovisión
La respuesta a la crisis climática exigirá, de hecho, una nueva cosmovisión, un nuevo imaginario colectivo, un cambio de valores profundo: una victoria cultural previa para allanar el camino.
Las transformaciones requeridas implican un cambio en las actuales pautas del consumo y de producción. Pero estas se han integrado de tal manera en nuestra vida cotidiana y han conformado hasta tal punto nuestra cultura, que cualquier salida del túnel exigirá casi una reprogramación de nuestros valores.
La victoria (aunque renqueante) de la globalización ha sido paralela al triunfo de un inevitable egoísmo individual como motor económico. Pero quienes quieran salvar un planeta con recursos finitos no tendrán más remedio que aprender las enseñanzas de unas viejas culturas y filosofías que se abrieron paso sobre una idea fundamental, la de compartir, sin que la generosidad o el altruismo fueran sinónimos del vilipendiado buenismo.
Tal vez acabemos haciendo de la necesidad virtud. Tal vez acabemos redescubriendo la filantropía por puro egoísmo; por puro instinto de supervivencia.
¿Tendremos que hacer un sacrificio personal o será un proyecto colectivo el que aglutinará las fuerzas que permitirán recuperar los valores de la equidad y la redistribución como fuerzas motor para encontrar una salida al callejón al que nos lleva una economía destructiva?