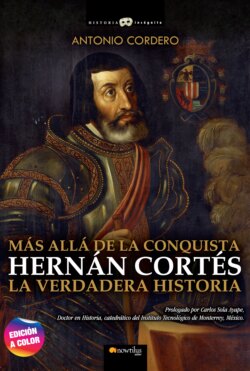Читать книгу Hernán Cortés. La verdadera historia - Antonio Codero - Страница 13
Capítulo II México antes de España
ОглавлениеAntes de la llegada de los españoles, México no existe como nación. Lo que hoy es el territorio nacional mexicano está conformado por una multitud de tribus, separadas no solo por cordilleras, ríos y montañas de enorme paisaje, sino por el peor de los abismos: el lingüístico. Centenares de lenguas y dialectos separan a vecinos de territorios comunes que, en ocasiones, como señala el historiador José López Portillo y Weber, en su investigación La Conquista de la Nueva Galicia, comparten como única relación entre ellos la guerra. Cuando el invasor llega, salvo el del pueblo dominante, todo esplendor había terminado.
Hacía mucho tiempo que las montañas en Mesoamérica eran montículos selváticos que escondían en su seno una pirámide maya, y en el Valle de México, Teotihuacán era un conjunto de ruinas sin nombre desde cientos de años antes de que los aztecas llegaran al Anáhuac. Desde luego que en esas tierras hubo grandeza, magnificencia e interesantes avances en la ciencia y organización social, pero se dieron siempre de manera aislada y nunca de forma continuada. Los aztecas, desde su ciudad estado, dominaron, gracias a sus alianzas, la meseta central, e impusieron por la fuerza su hegemonía al resto de poblaciones, a las cuales sojuzgaban.
Los aztecas, desde su ciudad-estado México-Tenochtitlán, en la meseta central, imponen su hegemonía al resto de poblaciones. La ciudad alcanzó un urbanismo que maravilló a los conquistadres españoles por sus dimensiones, jardines, palacios y plazas.
Los aztecas, entonces, viven en constante rivalidad con los tlaxcaltecas y permiten cierta soberanía a los tarascos en occidente, y a los zapotecas en el sur. Pero nada los identifica como un alma nacional, ni una misma lengua, idea de estado, organización política o religión común; son fracciones que no arman un todo. Al contrario, una feroz enemistad alimenta la guerra perpetua, siempre inclinado el resultado a favor del dominante, cuya evidencia eran los esclavos para los trabajos más arduos, tributos excesivos y víctimas para los sacrificios. Deséchese ese sentimentalismo, fomentado por algunos autores anglosajones, sobre el dolor del indio que pierde su patria. No existía ninguna patria antes de la Conquista. Los aztecas sí perdieron su ciudad, la cual fue destruida junto con su supremacía y su poder, pero ellos eran una minoría privilegiada y opresora. Los españoles, dice José Vasconcelos, el famoso educador, filósofo y escritor mexicano, en su Breve Historia de México, «oprimieron a los indios, y los mexicanos seguimos oprimiéndolos, pero nunca más de lo que los hacían padecer sus propios caciques y jefes».
En las crónicas se lee cómo el cacique de Cempoala8 y el señor de Quiahuiztlán se quejan con Cortés, desde el principio, de las exacciones de los mexicas, de los niños robados para los sacrificios, de las cosechas confiscadas, de las mujeres tomadas, violadas y esclavizadas. Terror y extorsión de Estado. Se entiende por qué Cortés, más que un sometedor, fue un libertador para la mayoría. Llaman la atención, y así lo manifiesta en sus cartas al monarca español, las rivalidades existentes que encuentra entre los distintos pueblos. Llegaban emisarios de uno y otro bando solicitando mediación. Cortés se convierte entonces, de súbito, el comandante invasor, en árbitro de añejas rivalidades entre los naturales de la tierra que apenas conoce.
Si se logra extirpar el veneno acumulado por dos siglos de propagandas inductivas, deberá reconocerse que fue más patria la que Cortés construyó después, que la del valiente Cuauhtémoc o la del temido Moctezuma. De los tributarios de este gran tlatoani9 recoge el futuro conquistador múltiples quejas, como los de Huejotzingo, quienes sienten tal enemistad por los mexicas que abrazan la causa de la Conquista con un entusiasmo que desconcierta a los españoles, y hasta de sus forzados aliados, como constata a su paso por Chalco, Tlalmanalco y Chimalhuacán, tomando nota de lo vulnerable que podría ser la posición del absoluto emperador tenochca. Por eso Vasconcelos le pide al indio «que reconozca para su propia sangre humillada por la Conquista, que había más oportunidades, sin embargo, en la sociedad cristiana que organizaban los españoles, que en la sombría hecatombe periódica de las tribus anteriores a la Conquista». Severo, sin duda, Vasconcelos, pero no es posible negarle la razón.
Entrada de Cortés en Cempoala. Ahí es recibido por el «Cacique Gordo», quien se queja de las exacciones que Moctezuma impone a los pueblos dominados. El futuro conquistador vislumbra la posible alianza con los enemigos del imperio.
Antes de continuar, una aclaración: se usarán indistintamente las palabras azteca, mexica o mexicas, que es como se llamaron a sí mismos los antiguos mexicanos. El primer término, aclara Juan Miralles, aparece empleado por primera vez por Álvaro Tezozomoc, a finales del siglo XVI y propalado por Prescott siglos después, al referirse a los hombres que procedían de un lugar llamado Aztlán. También se les llamará tenochcas, por ser los habitantes del nombre binario como se llamaba esa ciudad: México-Tenochtitlán.
En el Templo Mayor, actual Zócalo de la Ciudad de México, confluían los aspectos más importantes de la vida política, religiosa y económica de los mexicas. Ahí tenían lugar desde las fiestas que el calendario ritual marcaba, hasta la entronización de los tlatoani («Gran Señor», «el que habla») y los funerales de los viejos gobernantes.
Se verá más adelante lo que pasó a los mexicanos al ignorar la herencia hispana y olvidarse de uno de sus mejores exponentes. Pero que aflore de una vez lo que en el «consciente colectivo» se cree que es Cortés y el país de donde proviene: lo primero un conquistador ambicioso que destruyó una maravillosa civilización y forma de vida mítica; dirigió a un puñado de bandidos cuya única intención era enriquecerse y regresar a casa con su botín; oprimió al indio; asesinó y torturó para conseguir riquezas. En segundo lugar, España, una nación atrasada que no merece todo lo que encontró. Desplumemos, entonces, el guajolote10 para no indigestarnos.
Inventario de tributos recibidos por México-Tenochtitlán. Según sus propios registros, se recibían, de 371 señoríos y pueblos, diversas cantidades de productos, alimentos y riquezas, sin ninguna contraprestación por parte del imperio. El pueblo que no cumpliera con el requerimiento era sujeto a la esclavitud o encontraba la muerte.
Los reyes aztecas no solo fueron vencidos por los centenares de españoles que acompañaban a Cortés, sino también por los millares de indios que se unieron a este para destruir la opresión en que vivían. En ese entonces, aunque al mexica se le considera imperio porque, según sus registros, recibe tributos de 371 señoríos y pueblos distintos, en realidad no gobierna, solo sojuzga y extrae beneficios de distinta clase. El sistema tributario, tan exigente y sin contraprestación, es un detonante definitivo para que los indios decidan aliarse contra la Confederación del Valle de México que encabezaban los tenochcas.
El odio que los indígenas de Tlaxcala11 y de otras poblaciones tenían a los aztecas, era más fuerte que su sentimiento racial. En la realidad del mundo indígena hay más regocijo por el fatal destino azteca que interés por formar causa común contra el extranjero, como se demostró finalmente con la apatía de los príncipes tarascos ante el desesperado llamado de Cuauhtémoc para salvar Tenochtitlán.
Desde cierta óptica, las batallas revisten más la forma de una guerra civil que de una conquista y, desde otra, los verdaderos conquistadores son los habitantes locales, venciendo a otros. Por eso la ocupación española, en algunas partes del territorio mexicano, fue pacífica, por persuasión. Pero esto no es un argumento para minimizar la victoria de Cortés; al contrario, los fuertes enemigos de los aztecas, nunca logran imponerse a su dominador. Es el genio del conquistador, su estrategia, quien concreta la gesta. La principal herramienta no es el garrote tlaxcalteca, sino el liderazgo del general que sabe utilizar la imprescindible fuerza que no lleva. ¿Fue la honda la que venció a Goliat o fue David?
El tzompantli (osario) impresionó a los extranjeros invasores durante su primera visita a la sede del imperio mexica. Era un altar donde se empalaban las cabezas de los cautivos, sacrificados para honrar a los dioses.
Durante aquella época, el mundo indígena está dividido social, cultural y políticamente. Ningún predominio, ya sea la tiranía azteca –o antes, la tolteca– en la meseta, la olmeca en el Golfo o la maya en el sureste, logra formar nunca una unión. Tuvieron que pasar cientos de años para que, como resultado del nuevo planteamiento social y el mestizaje cultural, surgiera la noción integral de grupo-país que no existió antaño.
Como en toda conquista, hay en muchas ocasiones una brutal destrucción de las civilizaciones, y en esto tienen razón los indigenistas, pero difícilmente estas, por sus características, hubieran podido lograr un cabal desarrollo. Aunque en todas partes del mundo se mata por necesidades de la guerra o por sentencias de la justicia, en los países católicos, especialmente en España, por decisiones obscuras de tribunales eclesiásticos, ello se hacía sabiendo que se cometía un acto antinatural o un crimen justificado. El azteca, por su parte, convertía en fiesta las matanzas. Es justo decirlo: esas fiestas de muerte indígena dejaron menos víctimas que las muy santas guerras del cristianismo europeo.
Tzompantli (osario), autor: Rafael Cauduro.
Algunos esgrimen el argumento de que las Guerras Floridas12 para obtener prisioneros para los sacrificios humanos tienen una motivación religiosa: intentan buscar en lo sagrado la justificación de la barbarie, pero es precisamente el origen tergiversado del sentido lo que más se cuestiona. Muy pocos dioses, de los que la mente humana inventa, exigen tantos corazones en sus altares.
Debe conocerse la dimensión real de lo que acontecía. No eran sacrificios de animales o rituales sagrados donde se daba muerte a personas con intenciones religiosas muy específicas, como se dio en algunas partes de Asia, en Escandinavia o en el propio territorio maya. Se trataba de ¡holocaustos periódicos! de miles y miles de personas, una industria de matanza humana (la principal y alrededor de la cual se movía más gente: templos, ejércitos, guerras y una enorme burocracia de organización, recaudación, administración, etc.) a disposición de la insaciable sed de sangre del panteón azteca y de los temores metafísicos de su clase sacerdotal. A medida que van consolidando su poder, aumenta la demanda de sangre. Con su supremacía se propaga y glorifica el rito de los sacrificios humanos; solo en la principal celebración de la ciudad sagrada de Cholula se sacrificaban cada año seis mil víctimas a los dioses.
El carácter sanguinario de la religión de Huitzilopochtli, el principal dios azteca, encuentra su culminación en los tiempos de Ahuízotl: en su reinado se termina un templo gigantesco consagrado al dios de la guerra. Cuando se inaugura, inmolan a 20 mil cautivos (algunos autores afirman que fueron 80 mil) durante cuatro días en los que se suceden decenas de sacerdotes exhaustos extrayendo corazones. «Se les dispuso en cuatro largas columnas, que se extendían desde más allá de los límites de la ciudad hasta la cima de la pirámide. Algunas miles de víctimas eran prisioneros de recientes victorias aztecas; pero la gran mayoría fueron entregados a los aztecas por gobernantes vasallos. Los nobles llegados de las provincias tributarias y estados enemigos fueron instalados, regalados con manjares y mordisquearon hongos alucinógenos para mitigar sus percepciones durante el sangriento espectáculo», narra Jonathan Kandell.
Imaginemos la enajenación de la «fiesta». A los cautivos se les arrancaba el corazón en pocos segundos y sus cuerpos eran lanzados por la pirámide. El estruendo de los tambores ahogaba sus alaridos. Una vida tras otra era extinguida. Los torrentes de sangre humana que bajaban por los escalones del templo se coagularon en grandes cuajarones horribles. «El hedor era tan grande en toda la ciudad, que resultaba intolerable para la población». Los cuerpos eran desmembrados, y algunos, cocinados. Pero en esa ocasión, las víctimas fueron tantas, que miles de cuerpos fueron arrojados al lago de Texcoco.
Nunca un osario aglutinó tantos cráneos, es el tzompantli13 más grande del continente cinco años antes del descubrimiento de Colón. Tlalcaelel14, el poder tras el trono, comentó: «que nuestros enemigos vayan y digan a su pueblo lo que han visto». Es la política del terror, la pax mexica. «Es una religión implacable, el amor no existía», se lamenta Jean Descola. Y ello se hacía a costa principalmente de los pueblos sometidos.
Visualicemos el ambiente en el que se sobrevivía esperando la inevitable llegada del turno en que tocaba entregar a un ser querido. La gente vivía bajo pánico constante debatiéndose con su fortuna; por un lado, odiando a su opresor y, por otro, tratando de ganarse su favor para postergar o evitar su destino. Siendo así, los mexicanos desarrollamos, como efecto y por instinto de conservación, formas serviles en nuestro trato y dobles intenciones en nuestro pensamiento, las cuales practicamos inconscientemente hasta la fecha y, como se verá adelante, todavía convivimos con sus consecuencias.
Práctica de sacrificios humanos, «una industria de matanza humana» alrededor de la cual se desarrollaba gran parte de la actividad administrativa, de recaudación, religiosa y militar del imperio azteca. «Había la necesidad de alimentar al cosmos, el sol perdería su fuerza si no recibía la sangre de los sacrificios, ya que ésta era la fuerza vital que movía el universo». Contra tal práctica, Cortés no escuchó argumentos: combatió la costumbre apenas tuvo contacto con ella.
Hay un intento de supresión de sangre destacable en la era prehispánica y esta es fruto de las enseñanzas de Quetzalcóatl15, quien, como personaje histórico o leyenda, fue enemigo de los sacrificios humanos, tesis que recoge Sahagún, para identificar a Cortés como heredero «mítico» del dios emplumado y posicionarlo en la vida indígena con antelación a la Conquista. Por eso es importante resaltar el principal legado cortesiano para con el país que México es desde entonces.
La lengua (la patria es el idioma, decía Unamuno), las costumbres, un gobierno con economía y leyes unificadas, la religión y un territorio definido son lo que hace nación. Estos elementos comunes son los que identifican a los mexicanos y aparecen en su territorio después de 1521. Repito: antes de la Conquista se trataba de diferentes poblaciones antagónicas y dispersas, después, con muchos defectos, surgió la nación. Cualesquiera habitantes de una nación deben, primero, reconocerse juntos, ser, sentirse parte, para luego pretender figurar en el mundo. «Para que Dulcinea fuera universal, primero fue del Toboso», dice, en Mis Tiempos, una inteligencia brillante.
8 Cempoala fue un señorío prehispánico ubicado en el Golfo de México, habitado, según la época, por totonacas, chinantecas y zapotecas, en palabras de algunos expertos, desde 1.500 años antes de la llegada de los españoles.
9 Término derivado de la lengua náhuatl para designar a un gobernador elegido por la nobleza.
10 Guajolote: del náhuatl huey (viejo) y xólotl (monstruo), es el término que se usa en esa lengua para designar al pavo doméstico.
11 Tlaxcala es uno de los 32 estados de la República Mexicana. Durante la época prehispánica se distinguió por el bloqueo que los aztecas aplicaron en ese territorio para comerciar con los pueblos del Golfo, Centroamérica y el Valle de México.
12 Se le conoce como Guerras Floridas a los enfrentamientos que los aztecas libraban contra otros pueblos para mantenerlos subyugados y obligarlos a pagar tributo. Como parte de ellas, se capturaban prisioneros, a quienes se sacrificaba ritualmente o se consumía.
13 Tzompantli: altar donde se montaban ante la vista pública las cabezas sanguinolentas de los cautivos sacrificados.
14 Tlalcaelel, «el que anima el espíritu», fue un sacerdote y consejero mexica. Asesoró a tres gobernantes: Itzcóatl, Moctezuma y Axayácatl.
15 Quetzalcóatl: uno de los más importantes dioses del panteón azteca. Dios de la vida, la luz y la fertilidad. El significado de la palabra en lengua náhuatl es «serpiente emplumada».