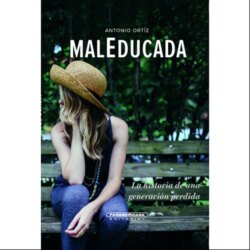Читать книгу Maleducada - Antonio Ortiz - Страница 8
El comienzo del fin
ОглавлениеUNO, DOS, TRES: Se encienden las luces…
Alguien dijo: “Vive cada día de tu vida como si fuera el último, porque en algún momento lo será”. Pues bien, creo que eso aplica para mí hoy; parece que llegó el momento. A lo lejos puedo escuchar voces de preocupación, gritos, drama por doquier y, aunque por un instante creo ver la luz al final del túnel, me doy cuenta de que son solo las lámparas del corredor de urgencias de una clínica. Parece que aquí termina mi existencia, pero empieza mi historia.
Veo pasar el tiempo de una forma lenta, no siento ningún peso, se marcha mi sentimiento de soledad y no percibo tristeza ni dolor; observo rostros borrosos en un bosque de caras, como un collage de lo desconocido. Se acaba la prisa y el baúl de las preocupaciones se halla vacío. ¿Es esta la muerte o solo una estación de paso?
Hasta hace unos instantes, todos los que me rodeaban se preocupaban por mi vida, esa que no supe apreciar. Cada día tomé decisiones nada acertadas que fueron piedras que allanaron mi camino hacia este fin.
Cuando eres niña, solo escuchas que la vida te ha sonreído porque tus padres son ricos, porque eres linda, porque tus ojos son azules como el mar. Creces y sigues escuchando lo afortunada que eres, porque hombres jóvenes y viejos te desean, las mujeres te envidian y las niñas desean ser como tú.
Mi vida fue lo más parecido a una pantomima, una falsa utopía que naufragó en un mar de errores. Soy Paula Beckwitt, y si lees el periódico de mañana podrás encontrar un artículo que diga:
Estoy postrada en una cama de hospital y toda la vista que tengo es este cielorraso, que parece ser mi infierno y seguirme hasta mi lecho de muerte. Mi cuerpo está conectado a una telaraña de tubos que respiran por mí y prolongan mi agonía un poco más. De repente se escucha la puerta y las sombras de mis padres se descubren ante mí. Este será el momento más largo que pasen con su única hija. ¡Qué curioso! Compartimos mucho más tiempo en aviones que en cualquier otro sitio. Es la imagen que tengo de ellos; triste, pero cierto.
Mis padres se conocieron en el prestigioso Club Europa de la ciudad de Bogotá, donde solo son aceptados aquellos cuyo árbol genealógico confirme que sus familias vienen de la más selecta estirpe europea, y quienes puedan pagar el privilegio de cincuenta mil dólares. Mis bisabuelos fueron fundadores del club, y para mantener el círculo más cerrado, mis abuelos motivaron a mis padres a comprometerse y después a casarse.
Mi madre estudió finanzas y negocios internacionales, pero nunca trabajó. Mi padre estudió derecho e hizo una carrera como diplomático. De esta manera, los primeros años de mi vida vivimos en Indonesia, Camboya, Francia e Inglaterra. Creo que, aunque intentaron de alguna forma ser buenos padres, o por lo menos aparentar serlo, “traspapelaron” a su única hija entre todos los compromisos sociales, sus amistades, el “qué dirán” y sus trabajos; el tiempo nunca se detuvo para ellos.
Los recuerdos que tengo de mi madre no son los más tiernos. Educada para ser una dama de sociedad, siempre le dejó mi educación a otros; de esta manera tuve niñeras, guardaespaldas, choferes y porteros que se convirtieron en parte cotidiana de mi vida, mientras ella asistía a las obras sociales y benéficas para los más necesitados; al parecer su hija no calificaba dentro de esa lista y no necesitaba afecto, comprensión ni complicidad.
Cuando tenía nueve años y regresamos de Inglaterra, comencé a estudiar en The German School de Bogotá, un colegio muy reconocido en el país, por las personas que se gradúan de allí. En mi salón había una niña de mi misma edad: Jessica Daniels, mucho más alta y con bastantes kilos de más. Esta glotona superambiciosa, no contenta con los desayunos que nos servían en el restaurante, tenía la pequeña adicción de robarnos las onces a una compañera y a mí. Después de seis meses de extorsión, amenazas y constantes robos, traté de contárselo todo a mi profesora, pero como no lo hice en alemán, no le dio importancia al caso. Mi madre creyó que era un cuento de hadas porque, según ella, había sido mimada toda la vida y este no era más que un intento por llamar la atención. Quien sí me dio todo el crédito fue mi chofer, Alberto, un hombre muy callado, de unos cuarenta y ocho años, y quien llevaba trabajando para mis padres más de catorce años.
—Niña Paula, no se deje. Si esa gorda le vuelve a robar, dele duro con lo primero que encuentre. No sea bobita —me dijo, con su voz pausada y ronca.
Al día siguiente seguí los consejos de Alberto. Al lado de mi lonchera de metal con un dibujo de Pucca, puse un paquete de galletas Oreo de chocolate, el cual me serviría como carnada inamovible a la espera de su verdugo: la insaciable Jessica. La espera duró tres minutos. Solo recuerdo que cuando su mano alcanzó el paquete, mi corazón se aceleró y tomé con fuerza la lonchera en la mano derecha. ¡Uno, dos y…! Cuando iba a golpear su rostro por tercera vez, la mano de aquella profesora que me ignoró detuvo mi brazo justiciero. Sin derecho a juicio, pasé de víctima a victimaria.
—¡Niña insolente, violenta, monstruo! ¿Cómo te atreves? —me dijo con voz áspera y en perfecto español.
Aquel acto vengativo provocó una metástasis en la relación con mis padres y consumió la poca fe que tenían en mí. El trayecto a casa fue largo y tortuoso; mi madre lloraba, mientras mi padre la recriminaba por no educarme como se debe educar a una mujer Beckwitt.
—¡Esta no es una niña con clase ni con valores! ¡No sabe lo que es el respeto! ¡Debe irse lejos de nosotros para que aprenda a valorar a sus padres, la vida y todo lo que tiene! —gritaba mi padre, mientras golpeaba el timón con una furia titánica y con lágrimas de vergüenza.
—Nos has avergonzado ante la sociedad. ¿Qué van a decir en el club, carajo? Qué pena con los Daniels, que son una familia tan querida y tan apreciada por todos —dijo mi madre, y ahogada en llanto me miró indignada.
Recordé el rostro amoratado de Jessica y esbocé una sonrisa; así aislé el ruido y escapé de allí. Mis padres parecían marionetas de ventrílocuo. Como si hubiese bajado el volumen del televisor, ya no escuchaba nada; aprendí a fugarme mentalmente y extraviarme en mis pensamientos.
Cuando volví en mí, días después, mis “comprensivos” padres se sentaron a hablar conmigo, no para preguntarme por qué había reaccionado de esa manera, ni tampoco para saber cómo me sentía. Fue solo para informarme que me iría a Inglaterra a un internado para niñas, donde la disciplina haría de mí una mujer con principios. Tenía apenas nueve años, bueno, casi diez, y me sentenciaron a estar lejos de sus pocos cuidados.
Como el peor de los criminales, fui desterrada a perderme en un gigantesco lago de reglas, etiquetas y tareas. Antes de eso me sometieron a cuanta terapia psicológica pudieron. Alberto me llevaba sagradamente dos veces por semana. En cuanto a mis padres, solo esperaban que alguien más “arreglara” lo que estaba mal en mí, y nunca asistieron a ninguna sesión. Soporté largas charlas en las que dibujé, jugué y trabajé con colores. Creo que de nada me sirvió; solo quería comprensión por parte de mis padres.
Mi arribo a Moldingham School fue algo impactante. Nos recibió Miss Priffet, una señora acartonada de unos sesenta años, canosa, con blusa blanca de bolero, un suéter de lana de color verde tejido a mano y pelo perfectamente recogido en una cola de caballo. Parecía un personaje sacado de una de las historias de Charles Dickens. El colegio y las residencias donde dormían las alumnas estaban diseñados con arquitectura victoriana y fueron construidos en 1843. Imaginé qué clase de fantasmas y monstruos me acompañarían de ahora en adelante. Tal vez empezaría a vivir como en una película de terror, y lo peor, sin poder escapar de ella. Era un sitio gigante, alejado y frío.
Miss Priffet me acomodó en un cuarto que quedaba en el ala conocida como Marden, donde solo se alojan niñas pequeñas. A medida que crecen pasan a formar parte de lo que ellos conocen como Main House. Allí conocí a Jossete, Abbey y Becka, que durante casi cinco años fueron, no solo mis compañeras de cuarto, sino mis cómplices, amigas y maestras. Compartí y aprendí mucho con ellas. Durante los primeros seis meses no permitía que me vieran llorar. Fue duro porque nos ponían esos ridículos uniformes, nos decían cómo vestirnos y nos pedían que organizáramos los cuartos como lo hacen los soldados, pero pude superarlo y acostumbrarme a una nueva vida.
Fue fácil pasar ese tiempo gracias a lo unidas que permanecimos. Pensé que tal vez esa era la universidad para las “sirvientas” y que ese era mi castigo: convertirme en alguien que servía a los demás y que era ignorada por todos aquellos que la conocían. Qué lejos estaba de la verdad. Me sentí humillada y encarcelada en un sitio donde todas parecíamos haber cometido el mismo crimen.
Todas teníamos algo en común: padres que no tenían ni la paciencia ni el tiempo para educarnos, y cuyo dinero pagaba a todos aquellos que ofrecieran quitarles el “problema” de encima. Cada cierto tiempo nos daban vacaciones y se nos permitía ir a casa, pero nuestros padres nos enviaban a otros lugares, a lo que llaman “vacaciones creativas”. De esta manera tomé cursos de fotografía, dibujo, modelaje y cuanta cosa se cruzó en mi camino.
Jossete era la más dulce y callada. Sus padres se habían divorciado y eso la afectó mucho. Tenía un oso de peluche al que llamaba Fredo y que, según ella, la escuchaba y sabía todos su secretos. Abbey se refugiaba en la música y siempre pedía perdón, incluso por las cosas que no había hecho. Sus padres eran alcohólicos y drogadictos, pero provenían de una familia con dinero, así que su tío, siendo la única persona sensata de la familia, la envió a Moldingham para alejarla de la maldición de sus padres. Becka era la más recia de todas. Era alta, de pelo negro, ojos marrones y piel blanca. Tenía un acento fuerte, casi alemán. Al comienzo pensé que tendría muchos problemas con ella, pero con el tiempo nos volvimos muy unidas. A Becka le gustaba maquillarse, y sus ojos se veían vampíricos. En las noches se vestía con chaqueta de cuero negra, camiseta negra y jeans ajustados; sus labios enrojecidos por el pintalabios parecían pintados con sangre. Su padrastro la había enviado allí después de la muerte de su madre, cuando aún estaba pequeña. No conoció a su padre y a nadie de su familia parecía interesarle.
—¿Alguna vez has fumado? —me preguntó, sacando un cigarrillo de su chaqueta.
—No, ¿cómo se te ocurre? Mis padres me matarían —respondí asustada.
—¡Ellos no están aquí, y un cigarrillo no te mata! —dijo con su fuerte acento y mirándome con cierta “sobradez”.
Caminamos hacia la ventana y trepamos por el balcón hasta el techo; los barrotes eran fuertes y nos permitían agarrarnos con firmeza. Esta era una aventura de la cual no quería escapar. Allí nos sentamos cómodamente y Becka sacó un encendedor de su chaqueta, tomó la cajetilla de cigarrillos con mucha propiedad, la golpeó varias veces desde su base, sosteniéndola con una mano hasta que un par de cigarrillos se deslizaron fuera de la cajetilla. Tomó uno, lo encendió, aspiró y soltó lentamente el humo, haciéndolo revolotear en espirales y enmarcando la fría noche con un velo transparente ante mis ojos incrédulos y sorprendidos.
—¡Esto es una liberación! ¡Piensa que el humo eres tú y que podrás volar a donde quieras! —dijo, mostrándose muy segura de sí misma.
Le pregunté si Abbey y Jossete habían hecho algo así. Me miró como queriendo estrangularme.
—¡Jamás les digas nada de esto! Tú y yo somos sobrevivientes. Ellas son débiles, asustadizas, presas fáciles de intimidar. Ahora, ¿quieres fumar o te vas? —dijo, dándome otra vez esa mirada acusadora.
Tomé el cigarrillo como si fuera el arma perfecta para un crimen. Estaba pintado por sus labios, lo puse en los míos y, antes de que pudiera siquiera aspirar, el humo me cegó y me hizo lagrimear como si fuese gas lacrimógeno arrojado a una pequeña rebelde. Volví a intentarlo y mi garganta se cerró en la primera bocanada, sentí que no podía respirar. Me paré para tratar de tomar aire y resbalé. Me deslicé por el tejado y, aunque no podía dejar de toser, alcancé como pude una bajante de agua. Justo cuando pensé que caería al vacío y moriría allí, sentí la mano fuerte de Becka, quien muy hábilmente me deslizó para que cayera en el balcón. Mis gritos de dolor desgarraron el silencio sepulcral del internado. Con una visita de mi madre a la semana siguiente y con una pierna enyesada a causa del tobillo que me fracturé, tuve suficiente para aprender la lección: ¡un cigarrillo te puede matar! Becka fue castigada y tuvo que limpiar las habitaciones y los baños de todo el bloque durante cinco semanas.
Mi mamá, tal vez aconsejada por su ignorancia religiosa y su escaso conocimiento de madre, pensó que estaba poseída. Su gran mente analítica le decía que algo sobrenatural me hacía actuar de la manera vergonzosa y errática en la que me estaba comportando. Por lo tanto, le pidió a uno de los sacerdotes que oficiaba en el internado que me llevara a donde un especialista para hacerme un exorcismo. ¡Fue algo aterrador! Es como si te inyectaran sin estar enferma.
Me encerraron en una habitación lúgubre, llena de cuanto cuadro religioso y simbolismo católico existe. Nunca había prestado atención a esta clase de ritos y no entiendo cómo un sacerdote, con lo que estudia y el tiempo que tiene para pensar, accede a semejante locura. Con biblias en mano, dos sacerdotes caminaban a mi alrededor, hablaban en latín y me arrojaban agua bendita. Sentada en una silla y con actitud desafiante, me enfrenté a ellos. Las dos primeras horas fueron divertidas, pero después de seis horas de tortura y con muchas personas agarrándome, creo que perdí la cordura. Grité, convulsioné y, cuando me sentí exhausta y derrotada, terminé dándole la razón a mi madre, como lo hacen quienes confiesan un delito que no cometieron, con tal de que terminen con la tortura a la que los exponen. Todas estas cosas que pasaron nunca fueron sobrenaturales, pero ellos terminaron creyéndolo, y en algún momento de mi vida me pusieron a dudar.
Pasé cuatro años intentando superar todo eso. Becka tenía razón: las dos éramos las más fuertes. Crecimos más que nuestras compañeras y amigas, nunca mostrábamos debilidad ante nada y nuestra capacidad de liderazgo se notaba en todo lo que hacíamos. Muchas niñas del colegio nos consultaban qué hacer o nos contaban sus ideas, pensamientos y proyectos, casi en busca de aprobación.
Cuánto hubiese deseado tener a mi madre al lado ese día en Main House, cuando al entrar al baño descubrí que ya no era una niña. Mis interiores tenían la evidencia de que mi cuerpo estaba cambiando. Becka sacó una toalla higiénica, me explicó cómo ponérmela y me consoló. Lloré toda la noche, esperando sentir un abrazo materno; quería sentirme segura, guiada. Tal vez solo quería una bebida caliente, un beso de madre con lágrimas en los ojos y que me acompañara al supermercado a comprar lo necesario para estar preparada.
Le escribí a mi madre contándole lo sucedido, pero su respuesta fue desconcertante: “Llamaré a la enfermería y que te cuiden mientras te sientas malita”. Tan solo una triste línea. No obtuve nada más allá de unas cuantas palabras. Le conté a Miss Priffet lo que me sucedía y, como enfermera carcelaria, me dio mis primeras toallas y un manual con un calendario donde se explicaba con dibujos el ciclo menstrual.
Pasé dos semanas o más sintiéndome más sola que de costumbre. Caminaba por los alrededores del colegio y respondía preguntas de forma monosilábica. Creo que las hormonas comenzaban a desempeñar un papel importante en mi vida, tal vez eran las culpables de algunos de mis errores, y no una posesión demoniaca.
Durante esas caminatas, y al ver cómo se movían los árboles cuando el viento soplaba, encontré calma a la turbulencia de pensamientos que me atormentaba día a día. Me sentí en sincronía con los árboles y me dejaba llevar por mi imaginación. Saqué de la biblioteca un libro de Harry Potter para fingir que leía y así no me hicieran preguntas sobre qué era lo que me pasaba. Me senté una tarde, y al sentir las miradas inquisidoras de mis compañeras, abrí el libro y por primera vez me adentré en una historia que me hizo sentir como uno de sus personajes. Miraba el bosque detrás de Main House e imaginaba un universo mágico en el cual era intocable, inalcanzable e inmortal. Así me devoré casi toda la colección.
Tal vez por los cambios hormonales o por la resistencia que mi corazón encontraba hacia mi familia, mi comportamiento cambió radicalmente. Con ayuda de Becka me empecé a maquillar, me vestí completamente de negro, empecé a tomar de vez en cuando y fumar se convirtió en una forma de elevar mis pensamientos y liberarlos a través del humo. Todo esto me llevó a una actitud de rebeldía: les contestaba mal a mis profesores, fui grosera con Miss Priffet y empecé a golpear a cuanta niña me miraba raro, o simplemente las insultaba. No sé por qué crecía dentro de mí tanta amargura e ira, y las cosas más pequeñas me hacían explotar.
Me adentré en la lectura y me leí “millones” de libros. Seguía siendo bastante violenta, hasta que un buen día, Ivana, una estudiante de noveno grado, mitad rusa, mitad japonesa, me golpeó, humilló e insultó de una manera en la que me hizo sentir diminuta, tan pequeña que mi orgullo se fue por el drenaje con la sangre que escupí. Todo sucedió de una forma muy rápida. Era la noche de un jueves y en Main House acostumbrábamos bajar a un sótano oscuro y húmedo que parecía una mazmorra llena de celdas. Era el único lugar donde podíamos fumar y tomar sin ser vistas; claro está que, como era una tradición, todo el mundo sabía de su existencia, pero tal vez nadie quería cerrarlo.
Estaba hablando esa noche con Becka, cuando Hannah, una pelirroja de mal aspecto y mala actitud, me empujó como consecuencia de estar jugando con sus amigas. Tal vez no tuvo la intención, pero en ese momento solo pensé en golpearla, lo cual hice sin mediar palabra. Me di la vuelta llena de satisfacción por lo que había hecho, pero de repente sentí puños y patadas. Ivana me atacó para defender a su amiga, me arrojó al suelo y, fue tal la fuerza, que no pude ni gritar. Ivana era alta, tenía el pelo corto y aspecto de hombre. Se entrenaba levantando pesas y haciendo algo de artes marciales; era una especie de marimacho. Si no hubiese sido por Becka, quien evitó que me siguiera golpeando, no sé qué hubiese pasado. Solo sé que me llevaron a la enfermería y que allí estuve por unas doce horas; tenía golpeada el alma y el orgullo, además del cuerpo. Me sentí impotente, sola y abandonada, pero de cierta forma sentí que lo merecía. Ese sentimiento de culpa no me dejó defenderme.
Cuando abrí los ojos, vi junto a la cama varios instrumentos, como tijeras, jeringas y algodón. Tomé unas tijeras de punta alargada que se doblaba hacia bajo, y las puse en mi mano izquierda cerca de la muñeca... Intenté cortarme las venas, pero al no poder hacerlo (la punta no tenía el suficiente filo para hacer un corte profundo), sentí casi un alivio al rasgar mi piel con dicho elemento. Allí comenzó un ritual casi “sagrado”, algo que no le aconsejaría ni a mi peor enemigo, no solo porque duele, sino porque es lo más estúpido que alguien pueda hacer.
En cuanto a lo que me pasó, nunca dije nada, y por algunos meses nadie volvió a usar el sótano. Sin embargo, eso me costó interrogatorios eternos y amenazas por parte de las directivas, quienes por más que indagaron no pudieron sacarme nada. Tenía sentimiento de culpa y pensaba que me lo merecía, pero además debía respetar ese código de silencio entre compañeras.
A medida que me metía en problemas y me sentía triste, sola o destrozada por algo inexplicable, por algo que hiciera, que dejara de hacer o que me hicieran, tomaba esas tijeras y rasgaba la piel de mis brazos para “lavar” mi dolor y así hacerme fuerte. Cubría mis heridas y cicatrices con camisas o suéteres de manga larga, y jamás dejaba que otras personas me vieran, ni siquiera en el verano.
Mucho después de cumplir los catorce pasé cuatro meses sin realizar mi ritual, tiempo en el cual creí que todos mis problemas empezaban a abandonarme y que las cicatrices no serían más que un recuerdo tatuado en mi piel, pero una noche de abril, después de una competencia intercolegiada de Biología, unos amigos de Becka de un colegio mixto la invitaron a una fiesta en Strafford, un barrio elegante de Londres. Aquellos amigos eran mayores que nosotras, tenían entre dieciséis y dieciocho años, pero cuando le preguntaron a Becka, ella les dijo que teníamos dieciséis, y la verdad nuestros cuerpos aparentaban esa edad: yo medía 1.74 y Becka estaba en los 1.70. Podíamos usar un buen escote porque no éramos nada planas, pero en el fondo éramos unas niñas encerradas en cuerpos más grandes, y eso siempre significó una sola cosa: problemas.
Esa noche esperamos a que todos en Main House se durmieran y que las encargadas de la vigilancia hicieran la ronda. Salimos con los zapatos en las manos y corrimos descalzas hasta el sótano. Allí vimos a un grupo de niñas que, como siempre, estaban fumando o tomando. Nos hicimos en la parte más oscura y tratamos de mimetizarnos con la negrura de las paredes. En el fondo del sótano había una ventana que daba al patio trasero. Solo se podía abrir desde fuera, pero Becka ya se había encargado de eso. Le entregó 50 libras esterlinas al jardinero y le prometió otras 50 si al regresar en la madrugada la cerraba para que no se dieran cuenta de que habíamos salido y entrado por ahí.
Con una ruta de escape segura, nos escabullimos entre los arbustos hasta llegar a la carretera principal; allí nos esperaban James y Dan, los dos muchachos mayores que conocimos en la mañana. James era alto, corpulento, de ojos marrones, con pecas en su rostro y una forma muy elegante de hablar. Dan era un poco más bajo y delgado, pero parecía más amable que James. Nos recogieron en un Mercedes Benz convertible y nos llevaron hasta la fiesta. Debo confesar que me sentí emocionada al saber que estaría en mi primera fiesta con gente mayor, y además porque me sentía muy atraída por Dan, con quien me hubiese gustado tener una relación seria y duradera.
Durante el camino nos ofrecieron cerveza, que llevaban en el carro. Como conseguimos ropa prestada por algunas de las niñas mayores de Main House, logramos atraer la atención de nuestros pretendientes. Becka se había recogido un poco el pelo y, aunque era fiel a su chaqueta de cuero, se había puesto una blusa negra escotada y llevaba un abrigo un poco más femenino. Por mi parte combiné la chaqueta negra con una camiseta blanca ajustada y escotada, y un pantalón ceñido del mismo color; recuerdo que cuando nos miramos al espejo pensamos que otras personas habitaban nuestros cuerpos: nos veíamos como de veinte años.
Aquellos muchachos no nos quitaban la mirada ni las manos de encima. A Becka no parecía importarle, pero a veces me incomodaba ver cómo se tocaban. Aunque Dan me fascinaba, no le permitía las mismas caricias. Nunca fui mojigata, pero tampoco me quería destacar por ser la fácil del paseo.
Las mujeres que estaban en la fiesta se veían mayores, con peinados modernos y maquillaje muy fuerte; todo el mundo fumaba, tomaba y consumía “pepas”. Nosotras apenas sabíamos fumar, y esto estaba fuera de nuestra liga. Quedé de una sola pieza cuando vi que en una mesa en el centro de la sala había una cantidad de pastillas de diferentes colores, papeletas (supongo que con algo más fuerte), papel de arroz y cigarrillos de marihuana ya armados. En clase de Biología habíamos estudiado las diferentes clases de alucinógenos, pero una cosa es lo que nos cuentan y otra cuando los tienes al lado. Decenas de sentimientos se cruzaron en mi ser: la presión, la curiosidad que recorre tu cabeza, el miedo que te da entrar a un universo del que no puedas regresar, los efectos que tienen en aquellos que se adentran en ese mundo y no pueden salir.
Debo decir que realmente estuve a punto de consumir y de sumergirme en ese mundo, pero algo me detuvo. Después de dos horas de hablar y bailar con Dan, me preocupé por Becka. Me alejé un momento de él y atravesé la sala entre la multitud. De repente vi a Becka irse a un balcón en la parte de atrás con James. Sentí miedo de quedarme sola. Muchos de los tipos que estaban allí me miraban y me hacían guiños, pero antes de que pudiesen acercarse me alejé con la excusa de buscar a Becka y a James. Cuando los encontré, se estaban besando en un sofá. Él pasaba una mano por encima de sus senos mientras le besaba el cuello, y ella parecía disfrutarlo.
—¿Becka, qué haces? ¡Es mejor que nos vayamos! —le dije, mirándola un poco exaltada.
Con sus ojos entrecerrados y riéndose de mí, me dijo:
—Cálmate, niña. Relájate y disfruta. Busca a un hombre lindo que te haga sentir mejor. —Sacó su lengua, con la que sostenía una pastilla azul, tomó una botella de agua y me dijo—: Lo que deberías hacer es divertirte, liberarte, dejar de pensar en qué pasará y vivir el momento.
Se tomó el agua y se tragó la pastilla. En ese momento Dan me pasó una cerveza, me pidió que me calmara y me llevó a un sofá al otro extremo de la casa. En el recorrido traté de volver mi mirada, mi instinto me decía que algo no andaba bien. Al llegar al sofá me terminé la cerveza y después me tomé otra y otra más. No parábamos de hablar, y con el pasar del tiempo el licor hacía su efecto. Entonces me sentí muy mareada y pensé que debía detenerme. Le di a Dan un beso en la mejilla y luego sentí que estaba perdiendo el control.
El tiempo pasaba rápido, la música sonaba más fuerte, todos reían, se abrazaban, se besaban y seguían “metiendo”. El buffet de drogas se acababa. No sé cuántas cervezas me tomé, pero lo último que recuerdo es que Dan mezclaba los vasos gigantes de cerveza con shots de un licor fuerte que al parecer era tequila. Trataba de besarme y, aunque me gustaba mucho, lo evitaba. Me daba una risa nerviosa que no podía controlar, y la situación se volvía incómoda.
Me sentí muy, pero muy mareada, y pensé que vomitaría en plena sala, a la vista de todo el mundo. Como pude me levanté, caminé sosteniéndome de las paredes y subí las escaleras, que para ese momento se me hacían una eternidad. Algunas personas me indicaron el camino hacia el baño sin siquiera haberles preguntado. Atravesé un bosque de personas y en el segundo piso me encontré con un sinfín de puertas. Abrí la que creí que era el baño, pero me encontré con una pareja en un apasionante encuentro sin ataduras. Abrí la siguiente y por fin encontré lo que buscaba: ¡el glorioso baño!
Creo que estuve una eternidad de rodillas, expulsando demonios que se fueron por el retrete. Cuando me compuse un poco, aún mareada, salí y escuché a James maldiciendo. Abrí la puerta del cuarto de donde venían las groserías y pude divisar a Becka semidesnuda, sin blusa ni brasier: había vomitado y estaba en un estado lamentable. James estaba desnudo, untado de vómito en el pecho y de mal humor. Como pude traté de vestir a Becka, y con mucho esfuerzo le puse la blusa. Tenía los ojos completamente blancos, como un zombi. Le limpié la boca con una de las sábanas, y al ver el estado en el que se encontraba reaccioné violentamente e insulté a James.
—¿Qué le hiciste? ¿Qué tomó? —le grité, pero estaba tan drogado o era tan pervertido, que me miró con lujuria.
Bajó su voz y me dijo:
—Desnúdate, pero no te vayas a vomitar como la perra de tu amiga.
Lo empujé, lo saqué de la habitación y cerré con llave. Él golpeaba la puerta con fuerza; estaba asustada porque no sabía si la iba a tumbar. Me sentí desesperada porque Becka no reaccionaba, y cada vez estaba peor. Pasaron casi diez minutos y nadie me ayudaba, aunque gritaba con todas mis fuerzas. Becka hacía ruidos extraños, como si roncara bajo el agua. Traté de moverla, pero no pude. Grité, pero por el ruido de la música seguían sin oírme. Se me quitó inmediatamente la borrachera y el mareo. Cuando pensé que todo estaba perdido, sentí un silencio sepulcral y los golpes en la puerta cesaron. Cuando volví a gritar, escuché la voz de una mujer que decía:
—¡Abre la puerta, es la policía!
Todo sucedió muy rápido: sirenas, policías, ambulancias, el maldito cielorraso del hospital, esa luz blanca del techo, el olor fatídico de ese lugar, el color blanco que te dice que todo está mal, las horas que pasan y no te dicen nada, las miradas que te juzgan y te acusan.
Becka me abandonó para siempre el 11 de abril de 2012, a solo diez días de cumplir quince años. Los médicos dijeron que se había ahogado en su propio vómito y que ingirió un coctel mortal de éxtasis que no le permitió tener los sentidos para darse cuenta de lo que estaba pasando. Todos en la fiesta fueron arrestados y llevados a la comisaría. Los padres de los menores fueron a sacarlos del aprieto, y a los mayores los retuvieron por diferentes cargos, pero luego los dejaron en libertad. James solo tuvo dos cargos por exhibición indecente y por posesión de marihuana.
Aunque investigaron para encontrar al responsable de la muerte de Becka, todos argumentaron que nadie le había suministrado las pastillas que ingirió y que nosotras habíamos llegado allí por nuestra cuenta. El abogado de James me despedazó en una audiencia, cuando sugirió que al mentir sobre nuestras edades y al maquillarnos nos hicimos responsables de nuestros actos. No sé cómo, pero una bolsa con marihuana y dos pastillas de éxtasis (Kermit y Love Herz) fueron encontradas en el bolso de Becka, lo cual le permitió a la policía deducir que Becka era una consumidora frecuente y que la combinación de pastillas y licor le había labrado su destino. Caso cerrado e impune.
Recuerdo que estaba en la sala de espera de la clínica cuando Jossete y Abbey, con rostros de angustia, se acercaron en silencio y me abrazaron. No faltó decir una sola palabra para entender que era imposible para nosotras cambiar el resultado. Aquella mujercita fuerte a la que no se la veía llorar y que aconsejaba a las demás ya no estaría con nosotros, al menos no físicamente. Jamás había llorado con tanto sentimiento por algo o por alguien; sentí que ese día había muerto una parte de mí.
Las lágrimas nublaban mi visión y no puedo recordar mis pensamientos. Solo sé que caminé hasta la habitación en la que estaba y vi su cuerpo pálido y sin vida cubierto por unas sábanas blancas, bajo ese maldito cielorraso, con esas lámparas que deslumbran y enceguecen. Se veía maltratada y golpeada, pero tranquila y callada. Como pude tomé su mano inerte, le dije lo mucho que lo sentía y lo mal que estaba por no haber podido hacer algo para ayudarla. Mis palabras salían acompañadas de lágrimas y dolor; estaba desolada con un nudo en el pecho, como si alguien se hubiese sentado allí; mi cuerpo no tenía fuerza y me sentía en un trance del cual no podía escapar. No me cabía en la cabeza que ella, mi mejor amiga, la única que se interesaba por mí, no fuera a despertar jamás. Pasaban los minutos y esperaba que abriera los ojos y me dijera: “Larguémonos de aquí”. Nunca sucedió. Me quedé los años por venir esperando verla cruzar por mi puerta y entender que todo esto era una pesadilla horrible que no acabaría nunca.
Después me llevaron a Main House, donde tuve una crisis nerviosa. Las directivas pensaron que me quería suicidar, solo porque me había desmayado en el baño. No era para menos: me había cortado en piernas y brazos durante mi ya conocido y decadente ritual. Aun así el dolor del alma no me abandonaba, pero el corporal se hacía más profundo. Con mi “genialidad” decidí tomar una grapadora y clavarme los ganchos para “decorar” todo mi brazo desde la mano izquierda. Qué estúpida. Solo logré un problema mayúsculo y armar otro escándalo.
El funeral de Becka fue muy triste. Me pidieron que dijera unas palabras y, aunque lo intenté, solo pude decirle adiós. No tuve el valor y tampoco estaba en las condiciones físicas para hacerlo: me encontraba en una silla de ruedas, consecuencia de mis “grandes” ideas de apagar el dolor. En fin, el llanto no me permitió decirle todo lo que quería; solo recuerdo su sonrisa, su voz y algunos de sus consejos. Días después, arreglando las cosas en el cuarto, encontré una especie de diario escrito por Becka. Tomé fuerzas para abrirlo, y de todas las historias que contaba, leí lo que había en unas páginas dedicadas a mí.
Vi que me conocía muy bien y que sabía leer entre líneas todas mis emociones. Una vez más pensaba que cada vez que trataba de querer a alguien, algo malo le pasaba. Parecía que la vida se ensañaba conmigo y que solo tenía preparadas para mí desdicha y tristeza; pero en el verano de 2012 y “gracias” a la desafortunada muerte de Becka, las directivas de The Moldingham School se reunieron con mis padres y decidieron que lo que necesitaba era otro espacio, y que seguir allí sería un inconveniente para todos. En otras palabras, ¡me echaron! Mis padres gestionaron todo para que volviera a Colombia. El cambio de ambiente me vendría bien… o eso pensábamos.